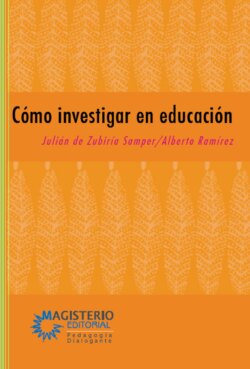Читать книгу Cómo investigar en educación - Julián De Zubiría Samper - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Sólo en la personalidad está la vida; y toda personalidad
se apoya en un fundamento oscuro, que, no obstante,
debe ser también el fundamento del conocimiento.
Sobre la esencia de la libertad humana.
Schelling
Gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo
se deben a que los ignorantes están completamente
seguros y los inteligentes, llenos de dudas.
Bertrand Rusell
Amor, conocimiento y posibilidad
Seis huevos aparecen en la carátula de la edición española del libro La justificación del método inductivo, editado por Richard Swinburne, en el que se publican, entre otros, artículos e intervenciones críticas de Bertrand Rusell y Max Black. En la portada de la edición inglesa, un cubo incompleto de colores se despliega en un paisaje surrealista, solicitando perceptivamente una inferencia visual. Huevos y cubos, tal vez, son una buena combinación para una pregunta científica, en especial si los inquisidores son Rusell y Black.
Bertrand Russell fue uno de los matemáticos y filósofos más prominentes del siglo XX, ganó el premio Nobel de Literatura en 1950, se casó cuatro veces, entre otras, y fue encarcelado a los noventa años por incitar a la desobediencia civil. Escribió el monumental tratado Principios de las matemáticas en compañía de Whitehead, en el que la lógica y la axiomatización eran las reinas del conocimiento; pero menos axiomáticamente defendió el voto femenino, el respecto por las prácticas homosexuales, los métodos anticonceptivos y el desarme nuclear.
Bertrand Russell en su autobiografía confiesa sobre el amor y el conocimiento:
Tres pasiones, simples pero extremadamente poderosas, han gobernado mi vida: el anhelo del amor, el deseo de saber y una compasión abrumadora ante el sufrimiento de la humanidad.
Estas pasiones, como las alas enormes, me han empujado de acá para allá en un caminar errante sobre un profundo océano de angustia hasta llegar al borde mismo de la desesperación.
He buscado el amor, en primer lugar porque trae consigo el éxtasis…; en segundo lugar, lo he buscado porque nos libera de la soledad… Finalmente, lo he buscado porque en la unión del amor he creído ver, en una miniatura mística, la visión anticipada del paraíso que santos y poetas han imaginado. Esto es lo que yo he buscado y aun cuando parezca un bien excesivo para la vida humana, esto es lo que he encontrado al fin.
Con igual pasión he buscado el saber. He deseado entender el corazón de los hombres. He deseado saber por qué brillan las estrellas. Y he tratado de captar la fuerza pitagórica en virtud de la cual los números se alzan soberanos sobre el devenir. He conseguido algo, aunque no mucho, de esto.
Amor y conocimiento, hasta donde pueden alcanzarse, empujan hacia arriba, hacia el cielo. Pero siempre la compasión me devolvió de nuevo a la tierra. Ecos de gritos de dolor reverberaban en mi corazón. Niños hambrientos, victimas torturadas por opresores, viejos sin esperanza que constituyen una carga odiosa para sus hijos y un mundo entero de soledad, pobreza y dolor son una mofa sarcástica de lo que la vida humana debería ser. Suspiro por aliviar el mal, pero no me es posible y sufro por ello.
Esto ha sido mi vida. Encuentro que ha merecido la pena vivirla y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciera la posibilidad de hacerlo.
Max Black, nacido en Baku (Azerbaiyán), filósofo y matemático, escapó del antisemitismo hacia París, posteriormente viajó a Londres y luego a Norteamérica. Se destacó como músico, ajedrecista y filósofo, y escribió el libro Nature of mathematics, en donde hacía una exposición crítica a los Principios de las matemáticas de su profesor Bertrand Russell. Black se describía a sí mismo, como “matemático lapso, adicto razonador y devoto de la metáfora y del ajedrez”. A Max Black, a diferencia de Russell, no se le conocieron excesos de aventuras amorosas, ni escandalosas ideas políticas ni morales. Su existencia trajinó por los caminos estrictos de lo analítico y lo lógico; sin embargo, para tristeza de muchos amantes de la metodología, tanta perfección racional no es posible. Entendiendo “la posibilidad” como la conceptualiza Black en uno de los capítulos de su libro “Modelos y metáforas”. Para Black comprender “la posibilidad de un hecho” no sólo se refiere al hecho sino también a la manera como usamos las palabras “posible”, “posibilidad” y sus términos familiares.
Black dice:
La fuente más poderosa de desazón filosófica acerca de las posibilidades es la ausencia de verificabilidad, que se hace notar de modo más agudo en el caso de las llamadas “posibilidades contrafácticas” (las jugadas que podría haber realizado pero no he hecho), de las que parece estar excluida toda verificación concebible: algunas de las posibilidades no realizadas aún podrían, con todo, someterse a una verificación, pero una posibilidad que sabemos no se ha realizado no tiene la menor ocasión de ser verificada, y por ello parece ser excepcionalmente “oculta”.
[…] Tales tentativas de reducir lo posible a lo real están condenadas a fracasar, ya que hacen violencia a la forma en que usamos las palabras “posible”, “posibilidad” y los vocablos modales relacionados con ellas: “puede”, “podría”, “sería”, “cabría”. Considérese qué es lo que ocurriría al enseñar a un niño a decir –con verdad– de un mecanismo que puede moverse de una forma pero no de otra: no cabe duda de que tal enseñanza pediría que moviésemos realmente el mecanismo de las formas en cuestión, y de que en aquella misma medida se tendría una referencia al mundo real; pero si el niño no quisiese decir en ningún caso que el mecanismo podría moverse de una manera especificada hasta después de haber sido movido realmente de tal modo, la enseñanza habría fracasado: seríamos incapaces de decir si había tomado el enunciado modal por un simple informe acerca de lo que había pasado realmente. Las actividades lingüísticas en las que se usan “puede” y “posible” difieren tajantemente de aquellas en las que se da ocasión solamente para informes indicativos o categóricos.
A Max Black lo conocí lejos de la matemática pero cerca del lenguaje. Hace unos años realizaba una ambiciosa investigación sobre la Génesis de los procesos de metaforización en la primera infancia y lo encontré como uno de los autores más citados y polemizados con respecto a la teoría de la metáfora. Sí. A las metáforas que usamos en el lenguaje cotidiano cuando decimos “tus ojos mueven mi existencia en el opaco mundo de la hostilidad” o “el profesor es un cerdo”. Black conceptualiza la metáfora desde un enfoque interaccional, en donde uno de los dos temas de la enunciación se concibe en términos del otro. En otras palabras, un tema (profesor) se abre a la “posibilidad” de nuevas significaciones por obra del otro tema (cerdo).
A Black también lo volví a encontrar, como maravillosa referencia, en un trabajo que realizaba sobre Pensamiento probabilístico e intuitivo en niños –es más cercana la intuición a la lógica borrosa que la probabilidad formal– y, de manera indirecta, en el folleto de uso de mi lavadora L.G, que en su tapa superior, con mucho orgullo, muestra las palabras “Fuzzy Logic”. Un artículo famoso de Black se titula “Vagueness: An exercise in logical analysis” (1937), en donde introdujo la noción de “conjuntos vagos” que corresponde más modernamente a lo denominado “conjuntos difusos” o “conjuntos Fuzzy”. Posteriormente a Lotfi Asker Zadeh, en 1965, basado en los trabajos de Max Black se le atribuyó la invención de la “lógica difusa” o de la denominada “teoría de la posibilidad”.
Bart Kosko, un alumno de Zadeh, en 1993, escribe un libro de amplia divulgación comercial titulado Pensamiento borroso. Una nueva ciencia de la lógica borrosa, en donde, de una manera no exclusivamente matemática, presenta los fundamentos de la Lógica Fuzzy, es decir, los fundamentos de funcionamiento de mi lavadora L.G. Kosko presenta cuatro temas relacionados con la borrosidad que de una manera atrevida podemos convertirlos en temas de los modos de construcción científica:
1) La bivalencia frente a la multivalencia.
2) A mayor precisión, mayor borrosidad.
3) El razonamiento borroso eleva el coeficiente de inteligencia de las máquinas.
4) No creas que la ciencia y los científicos son lo mismo.
La bivalencia frente a la multivalencia hace referencia a la distinción que existe entre concebir un conocimiento exacto frente a un conocimiento parcial, a la decisión de todo o nada frente a en algún grado, al 0 ó 1 frente al continuo entre 0 y 1, al lenguaje de máquina frente al lenguaje natural. Cuando decimos de manera precisa que la adultez comienza a los 18 años estamos radicalmente cambiando de no soy adulto a soy adulto en un momento dado, sin embargo sabemos que el paso de la adolescencia a la adultez se hace de forma gradual, que no podemos pasar de un no a un sí en un ya, sino que hay una curva continua que une estas dos etapas. Por otro lado, un semáforo inteligente es aquel que comprende la regla “si el tráfico es denso entonces manténgase el semáforo en verde más tiempo” al contrario de un semáforo torpe que siempre se demoraría el mismo tiempo si pasa un carro o si pasan mil. Finalmente, Kosko dice: “mi trabajo y mi lucha por la borrosidad me enseñaron un hecho sin vuelta de hoja: la ciencia no es lo mismo que los científicos. El producto de la ciencia es el conocimiento. El de los científicos es la reputación.” Tal vez existen muchos científicos que se asemejan a los abogados, se definen demostradores de la verdad o de la falsedad: 0 ó 1; la ciencia es parcial, gradual y fundamentada en la fuerza significativa de la conversación entre inventores y, en especial, trabaja fuertemente en los terrenos de la “posibilidad”, es decir, de la invención y no sólo en la demostración. Eso lo muestra el paso fundamental de la investigación: el planteamiento de la hipótesis.
Los conjuntos borrosos o Fuzzy son aquellos en los que sus elementos le pertenecen en algún grado, a diferencia de los conjuntos no borrosos o corrientes en los que sus elementos de manera absoluta le pertenecen o no le pertenecen. El conjunto de los números naturales no tiene elementos borrosos, mientras que políticamente ser de izquierda o de derecha hace que muchos de sus miembros sean borrosos, es decir se puede ser un poco o mucho pero no total. En un conjunto borroso se puede estar gradualmente entre 0 y 1. Se puede ser y no ser al mismo tiempo.
Bertrand Rusell amaba el conocimiento con pasión desmesurada y era un insomne de las vicisitudes de los seres humanos. Le era inmensamente atractiva la fundamentación lógica de las matemáticas que, en cierto grado, se nutría y contrastaba con su inquietud por las paradojas de la teoría de conjuntos, es decir aquellas agrupaciones en que las cosas pueden estar y no estar al mismo tiempo; por ejemplo, el conjunto que posee todos los conjuntos, ¿ese conjunto se posee a sí mismo? A pesar de su excesivo logicismo algunos encuentran a Bertrand Russell como el precursor de la “lógica vaga o difusa o fuzzy” El científico decía: “todo concepto es vago en un grado del que no somos conscientes hasta que intentamos precisar dicho concepto”. Los conceptos pasan de no ser A a ser A, y durante la mayor parte del tiempo son una mezcla de ambas cosas. Tal vez la “lógica vaga” no es sólo objeto de estudio, o un modo de aproximación a lo real, sino también una caracterización de una gran cantidad de hechos del mundo que queremos explicar. Nadie puede afirmar que Bertrand Russell realizó una matemática basada en la lógica fuzzy, pero es innegable y “en cierto grado vago”, que su vida era bellamente borrosa.
Mi lavadora L.G de lógica fuzzy ajusta programas de lavado a partir del nivel de suciedad detectado, el tipo de tejido, el tamaño de la carga y el nivel del agua. Otras más avanzadas –más costosas– usan redes neuronales para ajustar las reglas según caprichos del usuario. El tercer tema de Kosko dice: el razonamiento borroso eleva el coeficiente de inteligencia de las máquinas; sin embargo, en consecuencia, en cierto grado, podemos afirmar que el razonamiento borroso eleva el coeficiente de inteligencia de los seres humanos, en especial, si desean investigar.
Un huevo y un cisne negro
Cinco huevos blancos y un huevo negro, aparecen en la carátula de la edición española del libro La justificación del método inductivo. De una ironía gráfica surge la pregunta ¿A pesar de que siempre los huevos han sido de textura clara será posible el surgimiento o la existencia de un huevo negro? El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, es el titulo del libro de Nassin Nicholas Taleb; el autor afirma: “Una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada derivada de milenios de visiones confirmatorias de millones de cisnes blancos.” Un cisne negro es en cierto modo un hecho sorprendente, pero también una metáfora de ciertos sucesos que se caracterizan por ser raros; producen un impacto altísimo y tienen predictibilidad retrospectiva. Son raros porque habitan fuera del reino de las expectativas normales, nada apunta a su posibilidad; son impactantes, porque cuando se da el hecho causa infinito alboroto científico y social; y son de predictibilidad retrospectiva porque al suceso ocurrido le inventamos una explicación.
La lógica del huevo o el cisne negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos. Y esa no sapiencia o insapiencia sana hace que la búsqueda del conocimiento no sea un trabajo de extensa erudición sino de apertura perceptiva e intelectual, de constante riesgo y, seguramente, de convivencia cognitiva con el error –aprendemos cuando no logramos lo que deseamos. Cuando un suceso es altamente probable estamos en el terreno de la seguridad. Si la probabilidad de ocurrencia de un suceso es 1, quiere decir que con seguridad el hecho se dará, hay sapiencia total; pero si la probabilidad es muy baja (el huevo o el cisne negro) estamos en un terreno amplio de incertidumbre. La rareza es incertidumbre. La idea del cisne negro, dice Nicholas, “se basa en la estructura de lo aleatorio de la realidad empírica”.
El autor hace uso de términos para referirse a dos tipos de incertidumbre y a dos modos de producción o actividad laboral: lo escalable y lo no escalable. Taleb dice:
Bien, algunas profesiones, como la del dentista, consultor o masajista no se pueden escalar: hay un tope en el número de pacientes o clientes que se pueden atender en un determinado tiempo. La prostituta trabaja por horas y (normalmente) también se le paga por horas. Además, la presencia de uno es (supongo) necesaria para el servicio que presta. Si abrimos un restaurante de moda, a lo máximo que podemos aspirar es llenar el comedor todos los días (a menos que creemos una franquicia)[…] dependen de los esfuerzos continuos de uno más que de sus decisiones. Además, este tipo de trabajo es predecible en gran medida: variará, pero no hasta el punto de hacer que los ingresos de un día sean más importantes que los del resto de nuestras vidas.
Otras personas permiten añadir ceros a tus resultados (y a tus ingresos), si trabajas bien con poco o ningún esfuerzo. […] separe la persona “idea”, que vende un producto intelectual en forma de transacción o un determinado trabajo, de la persona “trabajo” que te vende su trabajo.
[..] el escritor para atraer un sólo lector realiza, el mismo esfuerzo que realizaría si quisiera cautivar a varios cientos de millones. J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, no tiene que escribir de nuevo sus novelas cada vez que alguien quiera leerlas. Pero no le ocurre lo mismo al panadero; éste tiene que hacer todas y cada una de las barras de pan para atender a todos y cada uno de los clientes.
Así pues, la distinción entre el escritor y el panadero, el especulador y el médico, el estafador y la prostituta, es una buena forma de observar el mundo [...]
Hay trabajos a “escala” y trabajos a “no escala”, los primeros corresponden a las personas idea y los segundos a las personas trabajo. El estafador y el escritor son las personas idea, la prostituta y el panadero son las personas trabajo. En consecuencia, el cisne o el huevo negro, lo extraordinario, corresponden al trabajo a escala, al mundo de las ideas; mientras los huevos y cisnes de tintes claros corresponden al trabajo a no escala, a la habitualidad, al mundo del trabajo como acción repetitiva.
En el mismo sentido, en un mundo amplio de muchas personas trabajo, a no escala, casi todos miden igual, tienen pesos parecidos y sus ingresos promedio son semejantes; si alguien llega un poco más alto, gordo y con más dinero, no se notará: en una muestra grande, ningún elemento singular cambiará de forma significativa el total. Pero si suponemos que tenemos unas miles de personas con una cantidad de dinero más o menos parecido y razonable, y llega una persona idea, un millonario extremo como Bill Gates, éste cambiará el promedio tan significativamente que el único que se notará será él; el promedio sólo reflejará su fortuna, no a la muestra. Ha aparecido un huevo o cisne negro.
Alejándonos de la incómoda metáfora del dinero, la producción a escala o las personas ideas son lo que producen altos impactos a pesar de su improbabilidad. En otras palabras dentro del juego de razonamiento de Taleb, podemos afirmar temerariamente que para que la investigación científica sea impactante, son necesarios investigadores que produzcan a escala, es decir que sean personas idea y no personas trabajo.
Investigación y autores
Caprichosamente, para entrar, entre líneas, al libro Cómo investigar en educación de los autores Julián de Zubiría y Alberto Ramírez, he acudido a un conjunto de conceptos atrevidos de la gnosceología matemática. Los he seleccionado por su actualidad –están en los libros, en los artículos de investigación y en mi lavadora–, pero también porque permiten indagar no sólo desde un esquema epistemológico y metodológico, sino desde una dimensión creativa de la investigación científica. En ninguna parte del libro se acude a “lógica vaga”, “teoría de la posibilidad”, o “personas idea” –sí a los cisnes–, luego, esta ausencia permite observar desde un referente externo, con cierto grado de borrosidad, las ideas y letras que plasman los autores.
Los autores afirman:
No tenemos más remedio que reconocer que nuestra ciencia, tal como existe aquí y ahora, no nos representa la verdad real; lo más que puede hacer es proporcionarnos una estimación tentativa y provisional de ella. (…) El conocimiento científico, como todas las demás creaciones humanas, tiene una duración limitada y no será perdonado por el tiempo, ya que no sólo no podemos afirmar que estemos alcanzando la verdad o que nos estemos acercando a ella, pues no sabemos en dónde se encuentra; (...) del mismo modo que nosotros creemos que nuestros predecesores de hace cien años tenían una idea fundamentalmente inadecuada del contenido del mundo, también nuestros sucesores de dentro de cien años serán de la misma opinión acerca de nuestro presunto conocimiento de las cosas.
[…] La falibilidad…. Los científicos reconocen explícitamente la propia posibilidad de equivocación. Es en esta conciencia de sus limitaciones donde reside su verdadera capacidad para autocorregirse y superarse, para desprenderse de todas las elaboraciones aceptadas cuando se comprueba su falsedad. Gracias a ello es que nuestros conocimientos se renuevan constantemente y que intentamos marchar hacia un progresivo mejoramiento de las explicaciones que damos a los hechos. Al reconocerse falible, todo científico abandona la pretensión de haber alcanzado verdades absolutas y finales y, por el contrario, sólo se plantea que sus conclusiones son válidas en un contexto histórico, social y cultural determinado. En consecuencia, toda teoría, ley o afirmación está sujeta, en todo momento, a la revisión y la discusión, lo que permite perfeccionarlas y modificarlas para hacerlas cada vez más objetivas, racionales, sistemáticas y generales.
Los autores aunque defiendan la objetividad, seguramente para huir de los abusos de la posmodernidad, se sitúan en una ciencia no de 0 ó 1, sino de graduaciones entre 0 y 1, es decir, en un lugar sutil del pensamiento borroso o vago –que no surge de la pereza– sino de la lucha por la producción a escala o de las personas idea. Pero además aúnan a su esfuerzo epistemológico una dimensión cultural y social del conocimiento, lo que permite acercar la investigación científica al campo educativo. Y acudiendo a Morin afirman: “Conocer es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas”, lo que los coloca cercanos a un huevo o cisne negro. Y todavía más cercanos a lo falible de la predicción señalan:
Seiffert nos refiere como ejemplo clásico de las ciencias fácticas el siguiente: si yo observo un cisne blanco ¿puedo asegurar que todos los cisnes son blancos?; es más, si yo veo una bandada de cisnes blancos ¿puedo hacerlo?; si viajo a muchos lugares del planeta y sólo veo cisnes blancos, ¿puedo generalizar que todos son blancos? La respuesta en todos los casos, dice Seiffert, es no, ya que en el tiempo nada garantiza que no hayan existido cisnes de otros colores o que vayan a existir en un futuro, a la vez que tampoco hay garantía de que en otros lugares no visitados puedan existir cisnes de otros colores; por tanto, no se puede elevar a ley la afirmación “todos los cisnes son blancos” y es más cauto aseverar que hasta ahora, todos los cisnes observados son blancos (si así fuera). Como puede verse, la inducción tiene un carácter probabilístico.
¿Cómo pegar una concepción epsitemológica abierta, dinámica y someramente difusa de la concepción de la ciencia, en la primera parte del libro, con un esquema procedimental y operativo, en la segunda parte, que responde a la pregunta Cómo investigar en educación? Hay tres elementos que permiten que los autores no caigan tan fácilmente en una metodología del tipo fórmula: i) el énfasis en la pregunta de investigación, las hipótesis y las preguntas específicas que guían la investigación; ii) la ejemplificación continua, que pretende enseñar cómo investigar, mostrando casos de investigación, –que permite una predictibilidad retrospectiva– y no esquemas metodológicos universales; y iii) las recomendaciones de uso del ensayo científico como guía para la presentación del escrito investigativo, donde aparece un preocupación por el lector de las investigaciones.
Finalmente, los autores aunque pretendan escapar de la posmodernidad, parecería que no huyen de la “Lógica vaga” ni del amor por el conocimiento científico. Indudablemente son “personas idea” más que “personas trabajo”, por lo menos en su vida intelectual y, como todos, esperan que su libro sea más leído que Harry Potter. Soñar no cuesta nada, y se hace por “lógica vaga”, y por “escala”.
Jaime Parra
Ph.D. en Educación