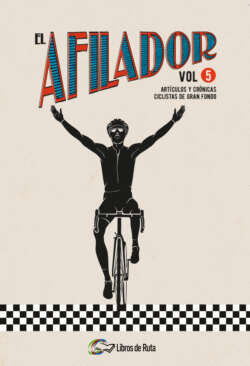Читать книгу El Afilador Vol. 5 - Julián García - Страница 6
Dos años enteros en la caravana del Tour
ОглавлениеCuando llegué por primera vez al Tour como periodista apenas hablé. Bastante tenía con ver y escuchar. La edición de 1999 parecía un lío enorme. El parque de atracciones medieval de Puy du Fou era un hormiguero de cámaras que perseguían a todo aquel que tuviera alguna relación con el caso Festina, el escándalo de dopaje que había destrozado la edición anterior. Richard Virenque, ídolo francés implicado en aquella trama, iba por el recinto perseguido por una ristra de micrófonos. A mis ojos, el Tour era un planeta aparte. Recuerdo la reflexión de un viejo cronista: «El deporte no es importante, pero me encanta sentarme ante la televisión y ver una etapa del Tour entera o un partido de fútbol. En este mundo atroz es un refugio. Es uno de los pocos lugares donde la adolescencia persiste». Pese a lo mal que te trata esta carrera, a las horas al volante, al trabajo sin pausa y a algún que otro hotel sin estrellas, siempre que he ido al Tour he tenido la sensación de que iniciaba una aventura juvenil. Un privilegio.
Ahora, dos décadas después, resuena en mi memoria otra charla. Con Javier de Dalmases, redactor del Mundo Deportivo. Durante uno de aquellos desayunos de batalla, me dijo, aunque en realidad se dijo a sí mismo: «Este año me dan la medalla por haber hecho veinte Tours… Veinte meses de julio aquí, madrugando en cualquier hotel, corriendo con el coche a la salida, luego a la meta, a escribir, a buscar un sitio donde cenar, y vuelta a empezar. Veinte meses. Casi dos años de mi vida metido en el Tour». Todos nos quedamos callados. Dos años. Pues bien, yo ya he cruzado esa barrera. Llega la hora de empezar a echar de menos. Pero más que al Tour o a los mil lugares por los que pasé o las gestas deportivas que presencié, añoro el otro Tour, el de los colegas, los viajes en el coche con Rubio, Ezquerro, Quique, Dani, Guti, Carabias… Los agobios y las risas. Mi Tour privado.
Mi primer hotel estaba como a media hora de Puy du Fou. En pleno campo de la Vendée. Los conejos se metían en las habitaciones. El dueño me recibió con una pregunta que él mismo respondió: «¿Sabes quién duerme aquí? Don Federico». Federico Martín Bahamontes, invitado por el Tour. Era cierto. Me encontré con el Águila de Toledo en el desayuno del día siguiente. Allí estaba. Cabello ondulado. Seco. Trajeado. Y venga a comer. «Buenos días», dije. «¿Español?», me miró. «Siéntate aquí, conmigo». Obedecí, claro. No calló. En cuanto supo que yo era periodista de El Correo, de Bilbao, sacó toda una colección de anécdotas sobre carreras en el norte. «Allí la prensa me daba duro. Eran de Loroño», me atizó. Cordialmente.
Era mi segundo día en la Grande Boucle y estaba de cháchara con un mito. «Mi padre me hablaba mucho de usted. Le vio subir Sollube», le comenté. Al oír eso sacó del bolsillo de la chaqueta un taco de fotografías en las que aparecía en carrera. «¿Cómo se llama tu padre?», me preguntó. «Emilio». Y le escribió una dedicatoria. Tras dar cuenta del desayuno, Bahamontes notó que no había servilleta. Se limpió con el mantel. Un niño del hambre que tuvo que comer gatos en la posguerra no se detiene en esas minucias. La verdad es que no era un gran hotel. Eso pensé. Pobre inocente. No sabía lo que me esperaba. Francia es un país que roza la perfección. Lo tiene todo. Y casi todo en su sitio. Por algo es el más visitado del mundo. «La mejor postal de Europa», como dice Eusebio Unzué, mánager del equipo Movistar. Pero los hoteles del Tour… Eran como la lotería. Un día tenías premio y otro… te tocaba el hotel La Basilique. Llegamos tarde, como siempre. Se nos echaba la noche encima tras acabar la crónica y el reportaje de cada día, conducir un buen rato hasta donde estaba el hotel y, por el camino, cenar donde podíamos. Y en Francia, la noche cae cuando aún luce el sol. A las nueve, en pleno julio, ya está casi todo cerrado. También el hotel La Basilique.
Tocamos la puerta. Nada. Llamamos por teléfono. Tampoco. Ya estábamos pensando en cómo ajustarnos para dormir en el coche cuando apareció una joven con dos perritos. Con gesto pícaro. Nos abrió. Casi fue peor. Nunca había visto un pasillo con moqueta en el suelo… y en las paredes. Era entre gris y parda. Un color no definido, barnizado por el paso del tiempo y tantas manos. Y, claro, olía. Bueno, había que dormir. Apagas la luz y te olvidas. Ya. A la mañana siguiente, frente a mi puerta, como un pequeño monolito, emergía de la moqueta la cagada vertical de un perro. Fresca. Qué asco. La esquivé y a desayunar. Zumo de bote, café malo y un cacho de pan. Como para reventar. En el Tour siempre hay prisa. Salimos pitando hacia la salida de la etapa de ese día con un peso en el ánimo. Por la noche nos tocaba otra noche allí, en La Basilique.
Y, efectivamente, al volver seguía la deposición en su sitio. Eso sí, ya había comenzado a camuflarse con la moqueta. Entendí el color y el aroma de aquella alfombra que, en el fondo, era la piel interior del hotel. Allí continuaba por la mañana. Casi mimetizada ya. Otra vez el desayuno de supervivencia. Éramos los únicos clientes. La joven salió a despedirnos. Con su mirada pícara. Los dos perros ladraban.
Sobre moquetas, descubrí poco después la cumbre del diseño de interiores. No recuerdo el nombre del hostal. Pero sí que tenía moqueta hasta en el techo. La sensación de calor en julio, de calor sucio, era insoportable. Quedaba la guinda. El baño. También con moqueta. Era pequeño. La alfombra alrededor del urinario tenía la coloración de una diana. Con ronchones que cambiaban de tono a medida que se alejaban del váter. Enseguida entendí la razón. El cliente que estrenó aquel agujero se arrimó. Dejaría escapar un par de gotas. A las que se sumaron las del siguiente usuario. Con el tiempo, la zona más próxima al urinario cogió ya otro color. Y los siguiente turistas optaron por alejarse un paso para mear. A distancia, la puntería no es la misma. Toma chorro sobre la alfombra. También cuentan las dimensiones de la manguera. Y el pulso. En fin, que para cuando yo llegué estaba claro que no convenía pasar de la raya de la puerta. Desde allí, con toda la maña que pude, descargué la ráfaga. Ni tan mal. Ducharse fue otra historia.
El Tour siempre se para en los Pirineos. A menudo, en Lourdes, ciudad milagrosa. La fe ha levantado muchos hoteles. Nunca había estado y, la verdad, me sorprendió. Las colas para ir a la Gruta de la Virgen. Los rezos. La cantidad de personas mayores. Los aparcamientos para sillas de ruedas. Y, de nuevo, los baños de los hoteles. Tenían ganchos para las prótesis. De brazos, de piernas… Vete a saber. El de la habitación de al lado no dejaba de toser. Era una tos con silbido, mala, angustiosa. De alguien que había ido en busca del milagro. Pensé en cuántas personas así habían dormido sobre mi almohada. Por la mañana hubo consenso y decidimos no volver a Lourdes. No lo cumplimos. La aventura es la aventura.
Y te regala horizontes. Como aquella mañana que me llamó Sergi, de El Periódico. Entonces solíamos salir a correr un rato antes de desayunar. «Vamos al Paso de Gois». A esa carretera anfibia que desaparece entre la isla de Noirmoutier y el continente cuando sube la marea. Allí se cayó medio pelotón y perdió sus gafas Alex Zülle en 1999. «A ver si las encontramos», me retó Sergi. Cuatro kilómetros de ida y lo mismo de vuelta. No está mal. Una ducha y al Tour. A veces no era fácil cuadrar las maletas en el coche. Se acumulaban los regalos que nos iban dando en las distintas salas de prensa: recuerdos, productos regionales, botellas de vino… «¿Botellas de vino? ¿Tú las guardas? Ah, pues yo las llevo al día», me soltó un día Felipe Recuero, de la Agencia Efe, un tipo entrañable que forma para siempre parte de ese paisaje sentimental que es para mí el Tour.
Mira que nos maltrata esta carrera. Duermes donde te toca. Te levantas y haces un poco de deporte. Al principio footing, hasta que la espalda te lo impide. Luego, con la edad, te conformas con hacer gimnasia en la habitación. Te duchas, coges el mapa y te haces una idea del itinerario a recorrer. Suele ser una hora de coche hasta la salida. Aparcas en ese laberinto ambulante que es el entramado del Tour. Vas a la salida, al aparcamiento de los equipos, en pleno bullicio. Esperas a que bajen los corredores; si bajan. Hablas con algunos. Tramas algún reportaje. Acudes al Village, el recinto lleno de expositores del Tour, para coger la prensa. Hojeas L’Equipe, sobre todo. Haces algún «recortaje»: te quedas con una página que trae una buena historia. Y sales pitando al coche para huir del pueblo en cuestión antes de que parta la caravana. Si no lo consigues, te quedas allí atrapado y pasas el resto del día arrastrando el retraso.
No dejas de sudar. Conduces desde el punto de salida hasta la meta. Dos, tres, cuatro y hasta cinco horas. Y si pillas un atasco en la autopista como el que nos paró a nosotros cerca de Beziers, te desesperas. Por la radio, France Info, escuchaba que David Etxebarria iba en fuga. Y yo allí, en la nada, rodeado de coches de turistas. Llegamos a la sala de prensa al mismo tiempo que los ciclistas a la meta. Afortunadamente ganó David… Millar. Menos mal. No sé cómo hubiera contado el triunfo de Etxebarria sin siquiera verlo. Con lo de Millar ya me apañé. Menuda sudada. Esa noche tuve que lavar toda la ropa. Para secarla usaba el truco de los viejos ciclistas. La envolvía en una toalla y la estrujaba. Funciona.
También hace frío en el Tour. Incluso cuando en Briançon, punto clave de las etapas alpinas, no hay quien pare al sol. Al llegar a la sala de prensa tras adelantar a los autobuses de los equipos en el vertiginoso descenso del col de Allos, vimos que nuestros colegas de gremio llevaban chamarra, botas y hasta gorro. ¿A 35 grados? Tenía explicación. La sala estaba en una pista de patinaje. No se notaba al principio. El hielo estaba tapado. Pero enseguida empezó a subir el frío por los pies. Imparable. Primero te pones un pantalón largo y calcetines. Luego, el forro polar. Y, efectivamente, acabas con todo lo que tienes en la maleta. Cuando llegaron los corredores —creo que ganó el colombiano Boterosorprendió ver a algunos periodistas vestidos de invierno en plena canícula. Están locos estos plumillas, que no dejaban de estornudar.
No hay día sencillo en el Tour. En 2007, cuando ya parecía que Rasmussen tenía amarrada la victoria tras una etapa en los Pirineos, llegamos a Pau a tiempo para cenar como dios manda. En el restaurante El Frontón. Primer plato, segundo y postres. Como personas normales. Sonó un móvil. Malo. Un cuchicheo. Peor. Saltó la bomba: Rasmussen había sido expulsado de la carrera por su propio equipo. Su hotel, el Novotel, estaba en las afueras de Pau. A correr. No habíamos probado ni bocado. Tuvimos que pagar el primer plato y, en ayunas, al Novotel.
Los periodistas abarrotábamos el hall del establecimiento. Había otros equipos alojados además del Rabobank. Parecía una discoteca y alguien se hartó. Llamó a la policía, que desalojó la estancia. A la calle. Los redactores, con la pantalla del ordenador portátil alumbrando la noche, se acomodaron en bordillos y parterres rezando para que no se les agotara la batería. Las noticias llegaban entrecortadas, incluso contradictorias. Yo seguía dentro. El oficial que había dado la orden de salir me daba la espalda. No me vio. Así que me hice el desentendido. Duró un rato. El agente acabó por percatarse de mi presencia y me pidió explicaciones con las manos abiertas. Antes de que las cerrara le dije que por un periodista en el hall tampoco pasaba nada. Puse cara de bueno y resultó. De pie, en una esquina, escribí la crónica, la esquela deportiva de Rasmussen y, al mismo tiempo, la llegada al liderato de Contador. Acabamos de madrugada. Sin cenar y satisfechos con el trabajo.
Los obstáculos te hacen querer más al Tour. Si no es difícil, no es el Tour. Hasta el viaje de vuelta a casa tenía lo suyo. Siempre me ha gustado pasear por París la mañana del lunes posterior al final en los Campos Elíseos. Es un rato de paz. Sin ruido. Sin prisa. Por eso prefería volver a Bilbao en coche. Así salía cuando quería, sin las apreturas de un horario de avión. Qué son nueve horas al volante tras 25 días en los que, fácil, había sumado más de ocho mil kilómetros.
Y eso hice. Paseo. Unos regalos para las niñas y al coche. Tranquilo. Lo que pasa es que llevas el nervio del Tour. Sigues pisando el acelerador por inercia. De París a Bilbao, la autopista es una recta. Se podría hacer con piloto automático. A la altura de Tours se puso a mi lado un gendarme en moto. «¡Qué coño quiere este!», pensé. Lo supe pronto. Me hizo una indicación para que le siguiera. Hasta la comisaría. La explicación fue rápida. Había pasado a más de 100 kilómetros por hora en un tramo de 70. Es lo que tienen las autopistas cuando cruzan por las ciudades. No había visto el cartel.
Bueno, a pagar. Eran 150 euros. Vaya. Pero, ¿por qué sonreía el agente? Fue entonces cuando me dijo que, además de la multa, me retiraba un mes el carnet de conducir. Ahí me di cuenta del desastre. Tenía que devolver en Bilbao el coche, que era de alquiler, y no podía sacarlo sin permiso de conducción del hangar policial. «¿Cómo vuelvo a casa?», le pregunté, con tono de ruego. Se encogió de hombros.
Pedí un taxi y, desnortado, fui a Tours. Me daba vergüenza llamar a casa y contarlo. Pedir sopitas. Una aventura como el Tour, mi aventura, no podía terminar así. Entré en un bar. Un café. Una tortilla y un refresco. Qué hacer. Llevaba una camiseta con publicidad del Tour. Eso me salvó. Por el Tour me preguntó uno de los parroquianos. Era aficionado. Muy fan de Virenque. Charlamos. Y le conté mi desventura. No lo dudó. Se ofreció para sacarme él el coche. Tragué saliva y fuimos a la comisaría. Puso su carnet sobre la mesa y prometió, prometimos, que yo no iba a tocar el volante. Condujo hasta Tours. Le pagué la comida. Terminamos la conversación sobre Virenque y sus cabalgadas, y a media tarde cogí el coche por carreteras secundarias durante un par de horas. Me reintegré a la autopista y, bien ceñido a los límites de velocidad, llegué hasta casa sin carnet. Me llegó por correo un mes después, a tiempo para ir a la Vuelta.
Con la policía es fácil tener choques durante una carrera de tres semanas. El más extraño lo viví en un Giro de Italia, cerca de Nápoles. Un grupo de periodistas habíamos aparcado en una zona semiabandonada junto a nuestro hotel. No había ninguna señal de prohibido. Por la mañana, solo un automóvil había sido multado, el de la Cadena Ser, conducido por Anselmo Fuerte. El exciclista, extrañado, se apresuró a buscar al agente, que andaba por allí. Tieso como un palo. Le pidió explicaciones. «¿Por que me multa en este sitio y a los demás no?». El policía le indicó un cartel. Era zona ferroviaria. Si te fijabas, bajo las matas había unos raíles roñosos. Hacía mucho que por allí no circulaba ningún vagón, pero… «Ya, vale —replicó Anselmo—. Pero, ¿por qué a mí sí y a los otros no?». El agente sonrió, no respondió y le dio la espalda. Estaba claro: el resto de los periodistas habían alquilado su vehículo en Italia. El de la Cadena Ser tenía matrícula española. A tragar. De todos los viajes del vuelta del Tour, me quedo con el primero. El de la edición de 1999, la que comenzó con aquel desayuno con Bahamontes. Llevaba un Volvo cuatro por cuatro de 210 caballos. Una bomba. Volaba. Y yo con él. Cubrí los mil kilómetros a la carrera, con la adrenalina del Tour. Iba a llegar bien entrada la tarde. Lidia, mi mujer, había entrado ya a trabajar. Y Alba, mi única hija entonces, estaba en Lamiako, con mi madre. Alba, que tenía año y medio, nunca había estado sin mí durante un mes. Parecía enfadada conmigo por esa ausencia. No decía ni mú por teléfono. Quería verla.
Creo que batí el récord París-Bilbao. Aparqué y subí las escaleras de tres en tres. Hasta el quinto piso. Mi madre estaba en el rellano hablando con una vecina. «Hombre, hijo». La saludé. «¿Dónde está Alba?». Mi madre me señaló hacia la cocina. Alba había oído mi voz y allí estaba, al fondo del pasillo. Como paralizada al verme. Sus enormes ojos. Toda la cara se le hizo un puchero. Echó a correr y saltó sobre mí. Ni sé el tiempo que estuvo ahí agarrada con toda su fuerza, sin decir nada. Durante 21 meses de julio, Alba ha tenido a su padre en el Tour. Es el precio que pagamos para que yo pueda seguir siendo adolescente un mes al año.