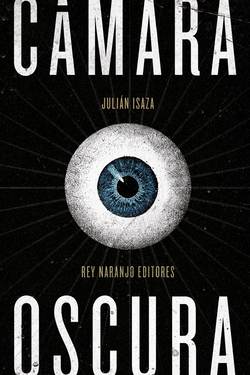Читать книгу Cámara oscura - Julián Isaza - Страница 7
ОглавлениеMELODRAMA
que perderías la voluntad, me dijo. y no supe si creerle.La hubieras visto, qué mujer. Qué mujer tan espantosa, quiero decir. Yo habría sentido miedo con solo verla a una cuadra de distancia, pero tuve que sentarme frente a ella. Por ti. Tuve que hacer muchas cosas por ti. Entre esas, hablar con ella, la mujer espantosa que me atendió en su casa aún más espantosa. Fue mi amiga Ángela quien me dijo que la buscara, me mandó la dirección en un mensaje de texto y me dijo que me ayudaría contigo, que te recuperaría, que sabía por experiencia propia que era efectiva. Eso decía su mensaje: «Carolina, ella es la más efectiva». Y quizás por usar esa palabra me sonó más confiable, casi profesional.
No sabes hasta dónde fui. Tuve que caminar por el barrio de las putas y los travestis, en esas calles repugnantes que huelen a orines concentrados, que rebozan de basura y de perros, hasta que di con la dirección. Cuando me paré frente a esa puerta de metal pintada de un color marrón cucaracha, dudé si debía cruzar ese límite por ti. Por nosotros. Pero igual puse el dedo sobre el timbre y apenas alcancé a oprimirlo cuando la puerta se abrió con el quejido del metal oxidado.
La vieja parecía un animal desnutrido. Huesuda, peluda y ocre. Parada ahí, con las manos entrelazadas a la altura del pecho y con esa cara aguda, con esa nariz que iba hacia abajo y vellos en la punta de la barbilla, era como una rata de 50 kilos. Pavorosa. Respiré profundo y le dije a qué iba. La mujer rata me dijo que la siguiera por un pasillo angosto de paredes engrasadas. El lugar tenía ese olor dulzón de la descomposición. Caminé detrás de ella, pasamos por unas escaleras donde un niño, supongo que su hijo o su nieto, jugaba con un muñeco viejo. El niño también parecía una rata. Luego giramos a la izquierda y me hizo seguir a una habitación.
La mujer se sentó al otro lado de una mesa redonda cubierta por un mantel desgastado, en cuyo centro reposaba el cráneo de lo que creo era un mico o un gato, no lo sé. Ella me miró con esos ojos tan negros y tan líquidos, eran como gotas de petróleo que casi desbordaban las cuencas. Me preguntó qué quería exactamente y yo le dije que te quería a ti. Lo dije temblando. La voz salió por mi garganta como un silbido. La mujer rata sonrió una sonrisa horrenda que le llenó la cara de líneas curvas y profundas, de paréntesis sucesivos que se amplificaban desde sus comisuras hasta las orejas. Me dijo: «Mami, yo le puedo hacer ese trabajo». Entonces dijo su precio y enseguida metió su mano en la blusa, escarbó en su brasier y de allí sacó una bolsa plástica. Sus dedos agarraron los míos y varias veces pasó por mi piel la uña gruesa y sucia de su pulgar. Sentía que me acariciaba una alimaña. Son las cosas que hago, que hago por ti, Carlos Darío.
Abrió la bolsa desatando el nudo con cuidado. Sus dedos eran las patas de un cangrejo. Luego vertió el contenido en la mesa. Cayeron varios palitos. «Son huesos», dijo. Los esparció haciendo movimientos circulares. Hizo eso durante un rato: los movió, los esparció y los reagrupó, para volverlos a mover, esparcir y reagrupar. Al final tomó uno. Lo apresó entre sus uñas afiladas y me lo entregó. Era muy pequeño, del tamaño de una arveja, y no quise preguntarle a qué ser vivo había pertenecido. La mujer me apretó la mano y dijo: «Mami, lo que va a hacer usted es que cuando esté en sus días va a mojar ese huesito y luego lo va a moler y se lo va a poner en la comida, ¿oyó?». Yo dije que sí y luego pregunté: «¿Se lo tiene que comer?». Entonces ella dijo: «Sí, mami, claro que se lo tiene que comer. Y cuando haga eso va a ver cómo ese hombre pierde la voluntad de abandonarla». Yo guardé rápido el hueso en el bolso y saqué la plata para pagarle. La puse sobre la mesa y la mujer la agarró y la contó. Sentada con los billetes en las manos me pareció más rata que antes: una rata olisqueando su queso.
Puedes pensar que la rata era yo y te entendería. Pero estaba desesperada. Y enamorada. Esa tarde llegué a la casa, a nuestra casa, y había tomado la decisión de que no seguiría las instrucciones de esa mujer. Me senté en el sofá y encendí un cigarrillo, me lo fumé despacio. Lo había pensado y quise creer que te podía recuperar si hacía algunos esfuerzos, si te demostraba mi amor con métodos más tradicionales. Así que seguí todos los pasos que recomienda Cosmopolitan para los matrimonios en crisis.
Fui al supermercado de la esquina y compré cordero, champiñones, espárragos, vino y muchas velas. Luego me puse a cocinar tu plato favorito, adobé el cordero y lo metí al horno. Un par de veces miré el bolso que todavía reposaba en el sofá y me reí de lo tonta que había sido. Calculé el tiempo para que la cena estuviera lista a tu llegada y, mientras tanto, me metí al baño para arreglarme. Me depilé, me perfumé, me puse ropa interior negra de encaje y un vestido ceñido, también negro. Me esmeré en lucir bonita. Pensando que no tardarías, me dediqué a arreglar la mesa, puse velas por todas partes. Ya sabes, como dice la revista Aló, para crear una atmósfera romántica. Al ver que todo estaba perfecto, guardé el bolso en el armario, me di un último retoque frente al espejo y me senté a esperarte.
No tardaste mucho y no te imaginas cuánto me emocioné al escuchar el sonido de la llave en la cerradura.
Pero mi emoción no fue igual a la tuya.
Entraste y arrugaste la cara. Miraste todo con la misma expresión de desprecio que yo tenía en la casa de la mujer rata. Al ver las velas sonreíste con crueldad y dijiste... ¿recuerdas lo que dijiste? Yo sí: «Estamos de funeral, ¿o qué?». Luego seguiste de largo a la habitación. Yo me quedé ahí y pensé que a lo mejor te arrepentirías. El corazón me saltó cuando te escuché de nuevo caminar hacia el comedor, y te juró que por un segundo creí que regresabas para abrazarme. Me armé la película: me dirías que lo sentías y me darías un beso largo y dirías que ya era suficiente y que me amabas y que estaríamos otra vez bien, como antes. Pero lo que hiciste fue salir de casa y despedirte con un portazo. Yo sabía adónde te dirigías.
Esa noche, y lamento sonar melodramática, fue de puro llanto. Me acosté en la cama que alguna vez compartimos y vi películas tristes. Vi Closer, con Julia Roberts, y lloré más y acabé con dos cajas de Kleenex. Y mientras veía aquella película a veces desviaba mi mirada hacia el armario, pero en realidad lo que quería ver era mi bolso y, más que el bolso, quería ver el huesito que guardé en su interior. Pero me repetí que todo eso era una ridiculez, que yo era una imbécil consagrada por creerle a Ángela todas las idioteces que decía.
Regresaste en la madrugada y no tuviste la delicadeza de entrar sin hacer ruido. Tiraste las llaves sobre el bifé, entraste al baño, te cepillaste los dientes, escuché tus pisadas y los gabinetes que abrías y cerrabas. Un poco de respeto no te habría quitado nada. Te tiraste sobre el sofá y roncaste.
Al rato me levanté y pensé que esa era la oportunidad para que vieras mi disposición de rehacer nuestro hogar. Así dicen los psicólogos en la radio: rehacer el hogar. También dicen que hay que dar segundas oportunidades. Pues aquí iba de nuevo, otra oportunidad. Por ti. Por nosotros. Entonces te preparé el desayuno y te desperté acariciándote el pelo. Abriste los ojos con una sonrisa que en seguida se transformó en una mueca de asco. ¿Quién pensaste que era? Yo sé quién. Pero igual te sonreí mientras te sentabas. Y me quedé ahí mientras comías y al final dijiste gracias y te fuiste. Gracias.
¿Sabes qué es lo peor? Soy tan estúpida que pensé que aquello de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza era cierto. Y me empeñé. Preparé más cenas y desayunos, te escribí correos, te llamé, hasta te caí de sorpresa al trabajo. Y cada vez que hice eso me ignoraste. Me sentí humillada cuando fui a tu oficina y pasaste a mi lado con ella, como si no me conocieras. Y claro, después, cuando te reclamé, me trataste de loca y me dejaste claro que lo único que querías discutir conmigo era nuestro divorcio.
Pero te ibas a enterar, Carlos Darío Castro Cifuentes, que el matrimonio es para toda la vida. Así que si pensabas que sería sencillo romper nuestro vínculo sagrado para irte con esa, no sabías con quién te habías casado. Querías una loca, aquí estaba tu loca.
Ese día las hormonas me ayudaron a tomar la decisión, no voy a mentir. También me ayudaron a preparar la pócima, si lo quieres saber. Me fui directo al armario y saqué el pequeño hueso de mi bolso, al que luego le apliqué el tratamiento sugerido por la mujer rata. En la cocina lo puse en un mortero y lo machaqué. Hubo más violencia que culinaria. Más dolor que técnica. Lo hice polvo mientras las lágrimas caían y escuchaba a Juan Gabriel: No sabía, de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Porque sí, Carlos, porque muy tarde comprendí que no te debí amar.