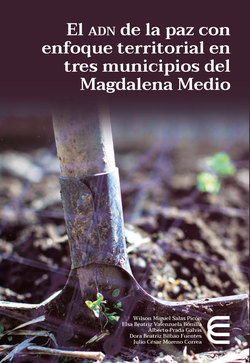Читать книгу El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio - Julio César Moreno Correa, Alberto Prada Galvis - Страница 3
ОглавлениеPaz con enfoque territorial en Colombia: el memento1
Hemos aprendido a volar como los pájaros,
a nadar como los peces,
pero no hemos aprendido
el sencillo arte de vivir como hermanos.
Martin Luther King
En Colombia, el conflicto sociopolítico por la tierra y el territorio ha estado presente desde su colonización, por lo cual su duración se suscribe a varios siglos y no como suele pensarse desde la segunda mitad del siglo xx y lo corrido del siglo xxi2. La temporalidad y la magnitud de la violencia sociopolítica, materializada en el conflicto armado colombiano, evidencian no solo daños materiales e inmateriales, sino también una reconfiguración del territorio. Tal afectación se produce en relación con los proyectos de vida individuales y colectivos, formas de ser y estar, producción de subjetividades, impactos en cultura, economía, factores psicológicos, sociales y políticos. De ella existen más de ocho millones de sobrevivientes3 y desterrados4 que reclaman justicia, verdad y garantías de no repetición e intervención por parte de la institucionalidad estatal, para así sobrellevar y resignificar su dolor y el abordaje de las causas que dieron origen al conflicto armado.
Los grupos armados han llegado, en muchos lugares, a llenar el vacío del Estado y a cumplir múltiples funciones que le corresponderían a este. Dicha situación lleva a la población a aceptar la convivencia con el actor armado y de las normas por él impuestas. Estos actores también crean redes de poder, desde el manejo de la información a canales de abastecimiento, impuestos sobre la producción, etc. En este contexto, cuando otro actor llega a disputar el territorio y eventualmente logra el con trol sobre él, se da paso a las venganzas sobre la población que se considera “base social” del enemigo. (González-Bustelo, 2002, p. 49)
La panorámica expuesta ha conllevado a que la institucionalidad estatal de Colombia adelantara más de once intentos de paz (ver tabla 1) con los más de diez grupos armados que han existido en la historia de Colombia (Villarraga, 2008a y b). Originalmente, estos grupos surgieron como respuesta a la desigualdad, la violencia de las instituciones estatales, el conflicto de la tierra, la participación política, la corrupción, el clientelismo, la relación entre gobernantes y ciudadanos, y un modelo de desarrollo inequitativo. Al respecto, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015) presentó un informe sobre las causas, la persistencia y el origen del conflicto armado en el marco de los diálogos de paz entre las farc y el Gobierno colombiano; dicho informe complejiza su compresión histórica, dado que evidencia consensos y disensos de acuerdo con la verdad oficial5, sobre las interpretaciones de la génesis del conflicto; pero mucho más allá de lo planteado, se exhibe la pluralidad de visiones que se han ido construyendo en el ámbito histórico y con ello, las diversas formas para su comprensión y abordaje con aras a la consecución de la paz. Ahora bien, lo que sí está claro es que “desde el mismo origen del Estado colombiano, la violencia y los conflictos han sido un elemento constitutivo de la identidad nacional y la construcción estatal” (Cárdenas, 2013, p. 42).
Tabla 1. Intentos y procesos de paz
| Año | Acción |
| 1981 | El gobierno del expresidente liberal, Julio César Turbay creó una comisión de paz para iniciar conversaciones con la guerrilla. El expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien tenía la misión de liderar el proceso, renunció con el argumento de que no lo dejaron establecer contactos con la insurgencia. |
| 1982 | El entonces presidente conservador, Belisario Betancur, inició una negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). |
| 1984 | El gobierno de Betancur y las farc firmaron el Acuerdo de La Uribe, que incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. El proceso fracasó y se rompió en 1987. |
| 1988 | El presidente liberal, Virgilio Barco, comenzó acercamientos de paz con las farc, pero el exterminio a manos de paramilitares de ultraderecha de miles de militantes del partido izquierdista Unión Patriótica, vinculado con esa guerrilla, impidió avanzar.Barco también inició diálogos con la guerrilla del M-19 y expidió una ley de amnistía. |
| 1990 | El gobierno de Barco firmó un acuerdo de paz con el M-19, el cual entregó las armas, se reintegró a la vida civil y se convirtió en una fuerza política. |
| 1991 | El entonces presidente, César Gaviria, inició conversaciones con las farc y el Ejército de Liberación Nacional (eln) en la capital de Venezuela y luego se trasladaron a Tlaxcala, en México. En 1992 se rompió el proceso por el asesinato de un exministro secuestrado por la guerrilla.En ese mismo año se desmovilizaronn las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (epl), el grupo indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) después de acuerdos de paz. |
| 1993 | Durante el Gobierno de Gaviria se reintegraron a la vida civil y entregaron las armas los integrantes de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del eln. |
| 1998 | El gobierno del presidente Ernesto Samper le concedió el estatus político al eln en un esfuerzo por lograr un acuerdo de paz. También hubo encuentros con ese grupo rebelde en España y Alemania que no prosperaron.El candidato conservador, Andrés Pastrana, ganó la presidencia de Colombia con la promesa de iniciar un diálogo de paz con las farc para poner fin al conflicto interno. El entonces mandatario retiró las Fuerzas Militares y de Policía de una zona de 42 000 kilómetros cuadrados —dos veces el tamaño de El Salvador— para que sirviera de sede a la negociación. |
| 1999 | Se inició el proceso con las farc, el tercer intento formal para lograr la paz con esa guerrilla. Los diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en febrero del 2002.Durante el Gobierno de Pastrana también se mantuvieron aproximaciones con el eln, sin lograr avances concretos. |
| 2002 | Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó una ofensiva militar contra la guerrilla con el apoyo de Estados Unidos, se iniciaron diálogos con el eln en Cuba.Entre el 2004 y el 2005 hubo facilitación de México y en el 2007 se intentó restablecer el proceso con ese grupo rebelde en Venezuela con la mediación del presidente Hugo Chávez, pero una vez más las aproximaciones fracasaron. |
| 2012 | El presidente Juan Manuel Santos anunció a comienzos de septiembre que su Gobierno y las farc firmaron un acuerdo marco que establecía un procedimiento, una hoja de ruta, para avanzar en negociaciones de paz que comenzaran en la primera quincena de octubre en Oslo, Noruega, y luego continuaran en Cuba.El máximo comandante de las farc, Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o “Timochenko”, se declaró optimista sobre el proceso de negociación. |
Fuente: tomado de Reuters (14 de octubre del 2012). La cronología de los procesos de paz en Colombia.
Al respecto, González Bustelo (2002) manifiesta:
Una característica de este conflicto interno es la multiplicidad de actores involucrados y la dispersión de la violencia. Se trata de una guerra irregular de larga duración, multipolar y muy diferenciada regionalmente. Existen varios grupos guerrilleros que en ocasiones, incluso, luchan entre sí, y diversos grupos paramilitares (no solo las Autodefensas Unidas de Colombia sino grupos regionales de distinto tipo, pequeños ejércitos privados, etc.); mientras, por la parte estatal, se libra una guerra contrainsurgente [...] por organismos de seguridad que, además del ejército y la policía, tienen varios cuerpos especializados con una diferenciada presencia regional, ellos a veces “compiten” entre sí y manifiestan rivalidades. A esto hay que unir milicias y bandas urbanas, organizaciones de los cárteles de la droga, etc. Por ello la dinámica del conflicto armado es muy específica según las regiones y los tiempos, y aquellos que son aliados en un lugar o tiempo determinado pueden ser enemigos en otro, dependiendo de factores coyunturales. (p. 43)
Lo planteado por el autor evidencia que las características del conflicto armado en Colombia se centran en la multiplicidad de actores, la configuración sociodemográfica del territorio, la irregularidad de su duración, dada las causas que dieron su origen y que en la actualidad permiten la consolidación de un escenario que promueve su persistencia y con ello, procesos de construcción nacional.
El enfoque territorial como condición para hacer realidad el acuerdo
Como se mencionó al inicio del capítulo, el impacto del conflicto armado colombiano ha llevado a que en distintas ocasiones se hayan propuesto espacios de diálogo para su terminación, siendo los más recientes en la historia los establecidos con el eln y las farc; este último grupo ha propiciado que Colombia atraviese un proceso de transición hacia la paz, que tiene como punto de partida la firma de los acuerdos alcanzados en La Habana con el Gobierno nacional; el valor que posee el acuerdo de paz radica en la posibilidad de caminar hacia una solución política a la violencia sociopolítica y armada a través del diálogo y la garantía de los derechos a los ciudadanos. No es un camino fácil, porque implica la construcción de escenarios comunes que faciliten el diálogo y la construcción de estrategias basadas en lo político y lo social para poder abordar las causas que dieron origen al conflicto armado y que han permitido su persistencia.
Los procesos de paz son escenarios de alta controversia política y social. En contextos de negociación siempre será muy importante, más allá de lo político y lo legal, la construcción de un consenso social en torno al proceso que permita tener un respaldo sobre el desarrollo del mismo [sic] y sus posteriores consecuencias en el posconflicto. (Cárdenas, 2013, p. 43)
Para el caso colombiano, tanto sus características sociodemográficas como las causas que dieron origen al conflicto armado y la forma en que se dieron los diálogos de paz —en medio de la guerra— conllevan a que se construya una paz desde y para el territorio; por ello, uno de los principales pilares que sustentan lo negociado en La Habana es el et6 y su carácter multidimensional. Para los autores, el et busca promover procesos de participación ciudadana en el ámbito político y democrático, a partir de consensos sociales que tienen como base un análisis del territorio y su transformación desde una visión multidimensional que tiene en cuenta la relación hombre-naturaleza. El et se plantea como una plataforma para el cumplimiento de los puntos del acuerdo: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y justicia transicional, implementación-verificación y refrendación.
Es importante analizar junto con las comunidades y las organizaciones sociales y de víctimas el momento histórico que vive el país; este se asocia al ideal de una paz estable y duradera, promovido a partir de los diálogos con las farc en el 2012, y que terminó con la firma de los acuerdos en septiembre del 2016; se abre la expectativa para el inicio de un nuevo capítulo en la historia con la implementación de lo acordado. Por lo anterior, el reconocimiento de las prácticas y las percepciones comunitarias en relación con los avances en el cumplimiento de los acuerdos de paz y la participación de las organizaciones sociales y ciudadanía, en general, se convierten en insumos importantes en el plano fáctico para la cimentación (consenso social) y formación de bases sólidas para la construcción del camino hacia la paz.
Conviene a esta altura mencionar algunos planteamientos teóricos que se han construido con respecto a los conceptos como paz y et, los cuales se convierten en banderas de gestión y pilares en el proceso de paz que se vive en Colombia. No obstante, es de resaltar que, a lo largo de la historia, tanto la violencia como la paz han permitido la construcción de sus epistemologías y con ello, un acervo literario determinante para la comprensión y el abordaje a través de políticas y subjetividades en los territorios. Por lo anterior, solo se presentarán algunas consideraciones dado que no es el objeto principal del libro.
En el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, la paz se concibe como “un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”. Para la Unesco,
[…] la paz no es solo ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz; el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz; el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos. (2011, párr. 1)
En la misma dirección, Moreno y Salas-Picón (2019), a partir de un análisis con habitantes de Barrancabermeja, señalan que
Suele pensarse la paz como antónimo de la violencia, pero no es lo que se observa en la red semántica; la paz no es ausencia de guerra. La violencia sociopolítica no requiere del uso de armas, sino que es sentida primordialmente como el ejercicio indebido del poder para el lucro de algunos […] la comunidad anhela un estado de tranquilidad, que cree posible construir a partir del respeto, el establecimiento de acuerdos, con principios como la equidad, el amor y la unión; pero percibe que es vulnerable frente a la acción del otro, que puede ser el mismo representante del poder estatal, cuyas acciones pueden ser violentas, conllevando dolor y sufrimiento, y que es causado principalmente por la corrupción, que se expresa en la vulneración de los derechos (pp. 421-422)
Jiménez Bautista (2009) define la paz a través de categorías:
En términos históricos, se han dado tres maneras de estudiar el concepto de paz. Paz como paz negativa (ausencia de violencia directa); paz positiva (ausencia de violencia estructural o indirecta: propia de las estructuras sociales que soportan algún tipo de desigualdad social —económica y política— o militar). La investigación para la paz, con un sentido de paz positiva, relacionada con la creación del término de justicia social, como satisfacción de las necesidades básicas. Y, en últimas fechas, se menciona la paz neutra (ausencia de violencia cultural y/o simbólica). (p. 146)
Antes de abordar algunos elementos del et es necesario tener una noción sobre lo que representa su base, el territorio:
En la coyuntura, se puede decir, que el territorio se entiende desde una perspectiva conceptual y cognitiva, dividida en un factor natural, individual y otro espacial. El factor natural es el encargado de justificar las guerras con finalidades de conquista como imperativo funcional; el individual explica su concepción desde un punto de vista cultural; y el espacial lo ve como un conjunto de relaciones sociales proyectadas en el espacio. (Savério-Sposito, 2003, citado en Carvajal-Lombana, 2017, p. 64)
En el orden conceptual y cognitivo, Manzanal, Lattuada y Neiman (2006) proponen que el et
[…] es el encargado de explicar dinámicas económicas, históricas, culturales y socioeconómicas, y sirve como componente esencial y permanente del desarrollo mientras que el denominado enfoque territorial es permeable a nociones de gobernabilidad, permitiendo que la participación adquiera un estatus, un rol primordial para determinar el nuevo papel de las organizaciones sociales e instituciones locales (Pecqueuer, 1992, p. 455). Así las cosas, es de anotar, que el enfoque territorial está centrado directamente en el tema del desarrollo, desarrollo que solo se puede lograr mediante acciones articuladas con miras a producir cambios socioeconómicos, ambientales y la redirección de las políticas públicas. (p. 446; citado en Carvajal-Lombana, 2017, p. 65)
Ahora bien, Carvajal-Lombana (2017) indica que el et plantea una metodología de trabajo participativa cuyo fin es generar espacios de articulación entre comunidad, empresa y Estado, con miras a identificar las necesidades del territorio y cómo estas se transforman —al igual que un cambio de visión de territorio— mediante el establecimiento de puentes dialógicos y de interacción entre lo político, lo económico, lo social, lo institucional y lo ambiental. A partir de lo anterior se fomenta la autonomía a través de los planes de desarrollo territorial y el redireccionamiento de las políticas públicas. Lo expuesto ya se ha implementado en la Unión Europea, México y Canadá.
Carvajal-Lombana (2017) también identifica los componentes que estructuran el modelo et y los planes de desarrollo territorial (pdt) en grandes nodos: multidimensionalidad, multiculturalidad, capitalización humana, natural y social, articulación entre lo urbano y lo rural, territorial y diferenciación territorial.
[…] (i) la multidimensionalidad que se debe entender como la capacidad de interacción entre lo político, lo ambiental, lo económico, lo social y lo institucional en el territorio; (ii) la multiculturalidad como un conjunto de zonas en donde la población desarrolla distintas actividades que definen su estilo de vida (agricultores, pescadores, comerciantes, etc.); (iii) la capitalización humana, natural y social que tiene en cuenta tres cosas; la capacidad de las personas, las relaciones que facilitan la gobernabilidad y el capital natural, léase recursos naturales; (iv) la articulación entre lo Urbano y lo Rural, que expone la necesidad de articular culturas, enfocándose en las políticas de ordenamiento territorial y en el fortalecimiento de la autonomía y la autogestión como complemento de políticas de descentralización y de participación ciudadana; (v) el valor agregado territorial que resalta la importancia de una economía multisectorial para alcanzar múltiples objetivos propuestos para reformar el territorio; y la (vi) diferenciación territorial que permite identificar los recursos con los que cuenta cada territorio para su producción, proceso en el cual interactúan las instituciones públicas y privadas. (Carvajal-Lombana, 2017, p. 66)
Tres retos para un enfoque territorial
El et como condición y característica para el logro de lo acordado ha de superar unos obstáculos, derivados de condiciones históricas, que han acompañado la manifestación armada y la forma en que se ha hecho el ejercicio del poder centralizado: la descentralización administrativa, la priorización de los municipios y los departamentos en la toma de decisiones sobre sus comunidades, y el cambio de visión respecto de cómo alcanzar el acuerdo.
Para el caso colombiano, la adopción del et como eje articulador del acuerdo de paz y su concepción como camino para alcanzar la paz en el territorio se convierte en un reto, dadas las transformaciones estructurales que se deben realizar en el Estado y en los ciudadanos, en general, desde las subjetividades y las pluralidades que impone aspectos como la geografía y lo social. El primer reto es la descentralización administrativa propuesta en el artículo 1.° de la Constitución Política de Colombia; en la realidad, lo que se evidencia es la desconcentración de poder, de autonomía —lejos de la descentralización— (Penagos, 2003), debido a la dependencia en términos económicos, políticos-administrativos del gobierno central y las competencias limitadas en la toma de decisiones en las regiones. Al respecto, Carvajal-Lombana (2017) manifiesta que las limitantes de un sistema desconcentrado ponen en riesgo la finalidad del acuerdo de paz y la base del et; asimismo, indica:
Si la problemática continua, difícil será materializar las ideas que se tienen proyectadas, e inevitablemente ocurrirá lo expresado por el dnp, esto es, el debilitamiento del acuerdo de paz, si no se empieza con su ejecución durante el primer año inmediatamente posterior de su entrada en rigor.
[…] esta problemática puede anular los demás beneficios que trae consigo la proyección de la reforma, pues de nada sirve que se creen espacios que posibiliten la participación, la priorización de zonas más afectadas por el conflicto, la adquisición de subsidios, el fortalecimiento de la educación y la erradicación de violencia si las instituciones encargadas de ejecutar la tarea no cuentan con la fuerza suficiente para determinar el giro común de las actividades que se emprendan para consolidar de forma exitosa y provechosa los beneficios ofertados por el concepto de enfoque territorial o sencillamente se fugan los esfuerzos en una estructura paquidérmica que termina por desangrar los logros que a mediana escala son alcanzados. (p. 72)
En relación con lo planteado, Castro (2002) propone:
Con una recta aplicación de la descentralización se construye la paz social, pero no puede existir esa paz sin la autonomía de las entidades territoriales, lo que deja una laguna, un futuro incierto sobre la viabilidad de lo propuesto. La improvisación, la incompetencia, la malversación, los peculados y la corrupción han deteriorado el mal llamado poder administrativo territorial, la soberbia cómo se maneja el erario público en ocasiones ha desfigurado la descentralización territorial por falta de credibilidad y soporte democrático. (p. 33)
La materialización del et se realiza a través de los pdt7, los cuales, a su vez, se plantean como los instrumentos que les dan vida a los principios del et. De acuerdo con Carvajal-Lombana (2017), una de las características que posee el et en los acuerdos de paz es priorizar las zonas del país con mayor necesidad y un limitado desarrollo, producto del conflicto armado; no obstante, “el panorama no es claro, y las medidas prioritarias no están definidas” (Carvajal-Lombana, 2017, p. 62). En este punto es importante indicar que, aunque el conflicto armado tuvo impacto en todo el territorio colombiano, solo se priorizaron 170 municipios agrupados en 16 subregiones; tal como lo indica Restrepo (2018), “se convinieron 170 municipios prioritarios para la implementación de dieciséis programas acordados. La lista resulta de la combinación de cuatro características sufridas con especial intensidad: la pobreza, la violencia, la precariedad institucional y las economías ilegales” (p. 10).
La fórmula para la priorizar los municipios y los departamentos genera serios cuestionamientos, dado que, algunos municipios, como el caso de Barrancabermeja, Puerto Boyacá o San Pablo8, no lo fueron, por lo tanto, su departamento, Santander, se encuentra en la misma condición. Esta realidad ocurre en muchos municipios que conforman el Magdalena Medio y en este punto surgen algunos interrogantes: ¿qué hacer con los efectos de los hechos victimizantes vividos por los habitantes de los municipios no priorizados?; ¿qué pasa con las más de 181 700 víctimas reconocidas por el Estado en el registro único de víctimas?; ¿cómo se llevarán a la praxis los acuerdos de paz en los territorios no priorizados?; ¿cuáles serán los desafíos en los territorios? Las respuestas a estos interrogantes sobrepasan el objetivo de la presente obra y derivarían en la escritura de otro libro. No obstante, es importante mencionarlo, dado que es el segundo reto para hacer de la paz una realidad estable y duradera.
Por otro lado, el tercer reto que impone el et y los pdt es un cambio de visión, que en palabras de Carvajal-Lombana (2017) debe enfocarse en
[…] crear una diferenciación de las políticas públicas, fomentar la participación ciudadana con conciencia de cooperación, dar espacio para la provisión de bienes públicos, crear políticas económicas que permitan la ampliación al acceso de información y al conocimiento, y permitir la construcción de democracia y de institucionalidad. (p. 67)
Lo expresado hasta el momento indica que los principios de et y pdt se encuentran alineados a lo planteado por la Comisión de Ordenamiento Territorial en lo referente a la organización territorial y su efecto en el desarrollo del país: “un instrumento del Estado para el logro de la eficiencia, la consolidación de la democracia y la descentralización, respetando las autonomías locales y velando por la unidad nacional” (Comisión de Ordenamiento Territorial, 1994, p. 150).
A partir de lo planteado en el et, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2009) postula que las bases que cimientan el et permiten la consolidación de una plataforma para la paz que surge de una infraestructura caracterizada por “al menos cuatro elementos: el fortalecimiento de la gobernabilidad, la cultura de paz, la participación de las poblaciones tradicionalmente excluidas y el fortalecimiento de la sociedad civil” (p. 25). En tal sentido se indica, de acuerdo con Müller (2015), que la paz requiere una infraestructura en la cual el desarrollo social, humano y la resolución de conflictos sean procesos transversales y relacionados.
Sobre lo expuesto, el pnud (2009) expresa que la intervención de las causas que originan los conflictos armados (estructurales y culturales) deben ser abordadas a través un trabajo participativo y mancomunado entre Estado —en el orden nacional, departamental y regional— y actores locales. Al respecto, Müller (2015) agrega:
Dicha participación implica la intervención en la problemática de las propias comunidades víctimas de la violencia cultural y estructural, como resultado de la decisión de la comunidad y toda la actividad desplegada a partir del diseño de un esquema de trabajos y metas. (p. 76)
El enfoque de trabajo propuesto por Müller evidencia como características el énfasis que se le pone al consenso social, la pluralidad (diversidad), la satisfacción de los derechos y las garantías de seguridad necesarias para la participación política; lo anterior constituye las bases más importantes para la consolidación de paz estable y duradera, que permita la satisfacción de las necesidades económicas, alimentarias, ambientales, políticas, sanitarias y psicosociales. El planteamiento expuesto es reafirmado por Londoño y Ramírez (2007). De acuerdo con lo anterior, Interpeace Guatemala (2016) indica:
Los proyectos de participación y gestión comunitarias pueden fortalecer los procesos de empoderamiento y resiliencia de la población donde emergen. Ya que gradualmente van adquiriendo la capacidad de controlar la propia vida mediante el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas para la toma de decisiones. Lo cual, además permite reforzar los procesos de resiliencia mediante vínculos de solidaridad y confianza entre sus integrantes en las acciones para hacer frente a los problemas prioritarios de su entorno. (p. 18)
El camino recorrido
Lo expuesto hasta el momento, así como los hechos acaecidos en lo recorrido de la implementación del acuerdo de paz evidencian que la realidad sobre la desconcentración del Estado ha sido la principal limitante para el cumplimiento de lo pactado, tal como lo indica Agencia Anadolu (9 de agosto de 2018):
En 18 meses desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el 61 % de los compromisos entre el Gobierno nacional y las Farc está en proceso de implementación o ha sido implementado completamente. El 39 % restante sigue pendiente; […] también alertó que algunos temas importantes y urgentes presentan retrasos. Ese es el caso de la reforma del sistema político electoral, la representación de las víctimas en el Congreso, las normas que se deben aprobar para lograr una reforma rural integral, las medidas necesarias para garantizar que las víctimas nunca vuelvan a vivir la violencia, la reintegración de excombatientes, entre otros; “es necesario agilizar la puesta en marcha de programas y medidas para la reincorporación de los excombatientes. Si no se hace, la paz podría perder calidad”, afirmó Paladini.
“Una de las medidas que habría que sostener para garantizar el cumplimiento de la reforma rural son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En esos espacios los niveles de participación ciudadana son muy altos. Eso es muy importante y es necesario consolidar esa estrategia. Sabemos que eso tomará tiempo”, añadió Paladini. (párr. 1, 7, 8, 12)
Sumado a lo anterior, la participación de las comunidades de base, de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil han sido limitadas y se han desconocido sus aportes y el trabajo realizado durante años en sus territorios9.
En este punto es importante indicar y resaltar que las organizaciones comunitarias y sociales cada vez más se empoderan y se involucran de manera participativa en los procesos territoriales y en el acuerdo de paz representa un rol protagónico para el éxito de este.
Borja (2017) indica que el tema de la organización territorial sigue siendo un problema para el país:
La organización territorial es un asunto irresuelto del país. Así, la relación entre poder político y espacio se ha convertido en un debate permanente. Desde los primeros tiempos de la república, el mapa político-administrativo ha estado sujeto al capricho de las fuerzas dominantes; ignorante de las comunidades. Una geografía institucional que al no interpretar la génesis geohistórica del espacio, produce tensiones geopolíticas internas y externas. (p. 62)
En coherencia con lo anterior, Vásquez, Vargas y Restrepo (2011) expresan que el conflicto armado se asocia con el nivel de desorden territorial, lo cual reafirman y ejemplifican Montañez et al. (2004) con las zonas de cultivo de coca, minería legal y mercado ilegal. Por su parte, Rodríguez (22 de octubre del 2016) manifiesta la relevancia que tiene la nación a través de la organización territorial como factor protector de la paz y la lucha contra las causas que pueden dar origen al conflicto armado. Al respecto, Borja (2016) ratifica el planteamiento y expone que para alcanzar una convivencia pacífica se requieren instituciones que no solo faciliten la organización territorial (geografía) que responda a las necesidades de la tierra y el territorio, con capacidad de reconocer las relaciones entre sociedad-espacio, sino también permitan consolidar la paz.
Por su parte, Restrepo (2018) manifiesta:
Tres características de la arquitectura del ordenamiento territorial condicionarán, sin duda, el acontecer de la implementación de los acuerdos de paz: la descentralización, los compartimentos estancos territoriales con la prelación de las políticas e instituciones sectoriales, y la precariedad del nivel intermedio con la falta de políticas de integración territorial horizontal. (p. 20)
Continuando con los puntos álgidos de la implementación del acuerdo de paz y sus riesgos, se evidencia que la situación de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y de derechos humanos no ha disminuido, lo cual hace que la garantía de derechos se convierta en un reto importante para alcanzar la paz:
Una de las cifras reveladoras del informe es la que se registró durante los ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia: desde 2010 hasta junio de 2018 fueron asesinados 609 líderes sociales, se registraron 2646 amenazas y 328 atentados contra esta población. Lo que quiere decir, según lo muestra la curva de agresiones, que después de iniciados los diálogos de paz los homicidios se incrementaron, en mayor proporción después de la firma del acuerdo. Asimismo, las intimidaciones, que despuntaron en 2016, se incrementaron en 2017 y no se detienen en lo corrido del 2018; “Es claro que el Gobierno de Juan Manuel Santos se lleva para la historia la impronta de haber cerrado el conflicto armado con las farc y dejado el proceso adelantado con el eln. No obstante, el saldo en relación con el derecho a la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos pasa en rojo”; […] las diferentes bases de datos que surgieron después del Acuerdo de Paz para registrar estas víctimas. Así, por ejemplo, mientras la Defensoría del Pueblo dice que 331 líderes fueron asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia apenas reportó, hasta julio pasado, 179 homicidios. Y así existen otras organizaciones no gubernamentales con cifras distintas, pero todas reportando que esta población cada día es más vulnerable en los territorios. En el mismo periodo, Somos Defensores documentó los casos de 263 líderes asesinados. (Bolaños, 24 de septiembre del 2018, párr. 4, 5 y 6)
Otro de los puntos necesarios de revisar son los pdt; el informe brindado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear la implementación del acuerdo, expresa que los avances son muy precarios y ubica la estrategia en una condición crítica, dada la desconexión que sigue existiendo entre los territorios y el Gobierno nacional, la desconcentración y los recursos para su ejecución. Adicionalmente, Vargas y Hurtado de Mendoza (2017) expresan:
[…] algunas de las brechas de infraestructura y servicios que caracterizan a los municipios más afectados por el conflicto tienen su raíz en debilidades estructurales de capacidad estatal y en rasgos duraderos del sistema político, por lo que advierten que cerrarlas requerirá mucho más que recursos y “buena gerencia”. (p. 3)
Al llegar a este punto se podría seguir describiendo y analizando el terreno de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y los retos que cada día se imponen en el territorio por diversas dinámicas ancladas por spoilers10 y sistemas de poder hegemónicos que buscan mantener el control —social, político, económico, territorial— a través del conflicto armado. No obstante, el objetivo del capítulo es presentar algunas premisas en relación con los retos del acuerdo de paz y el et, que permitan sentar las bases para la propuesta que se realiza en la presente obra. No se pretende agotar la discusión, sino por el contrario, suscitar en el lector la posibilidad de seguir encontrando elementos de análisis en la realidad vivida en el territorio donde se encuentra inmerso.
Para tener presente:
El fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social —en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto— y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. (Nuevo Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, página 6, 2016; citado en Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales [Ccong], 2017)
La premisa es clara y concreta: la paz solo se alcanzará y se blindará de los spoilers en la medida en que se hagan realidad el enfoque territorial y diferencial, la pluralidad de los territorios, el conceso social y la participación real de los ciudadanos y las comunidades, la integración real entre Estado, Universidad y empresa y un desarrollo pensando con base en la Ecopaz11.
Por lo anterior se hace necesario reconocer las concepciones que las comunidades y las organizaciones campesinas, negras, indígenas y mestizas, en algunos municipios del Magdalena Medio (Barrancabermeja, San Pablo, Puerto Boyacá), han construido en torno a paz, territorio, conflicto armado y proyectos de vida colectivos, asociativos o solidarios, insumos importantes de cara a la implementación de los acuerdos de paz, pensando en la construcción de agendas intersectoriales y regionales.
1 Palabra derivada del latín que significa “acuérdate”.
2 Planteamiento de los autores sobre la verdad social y la verdad institucional sobre la génesis del conflicto de la tierra y el territorio.
3 Término empleado en la obra por parte de los autores para representar a todas aquellas personas que han sufrido los efectos del conflicto armado. Las cifras expuestas son resultado de la consulta en el Registro Único de Víctimas (ruv).
4 Término empleado por parte de los autores para indicar una situación psicosocial permanente en los ciudadanos que han sufrido los efectos del conflicto armado (despojo de sus derechos), específicamente, en la modalidad de desplazamiento y cuyo impacto conlleva a la reconfiguración de proyectos de vida individuales y colectivos, reconstrucción de su identidad; también se hace alusión a las dinámicas de poder en los territorios, producto tanto de grupos armados legales e ilegales que afectan de manera arbitraría la cotidianidad de la población.
5 Importante revisar la verdad social construida por las comunidades que han vivido el conflicto armado.
6 Premisa de los autores.
7 Para el Departamento Nacional de Planeación, los pdt representan un mecanismo para la paz.
8 Los municipios que se describen hicieron parte del proceso de investigación a través de las organizaciones sociales y de víctimas que se encuentran en dichos territorios.
9 Postulado de los autores.
10 Término empleado por Vargas y Hurtado de Mendoza (2017): “En la literatura sobre construcción de paz el término spoiler se aplica a quienes buscan entorpecer, demorar u obstaculizar un acuerdo de paz” (p. 6).
11 Neologismo empleado por los autores para indicar que la paz es multicausal y polirrelacional que tiene como eje central el reconocimiento de sí mismo y del otro (alteridad) —otro: individuo, territorio y naturaleza—; es de carácter participativa, de acuerdo con un enfoque de derechos, satisfacción de los mínimos vitales y calidad de vida (educación, salud, vivienda, empleo, seguridad, garantías).