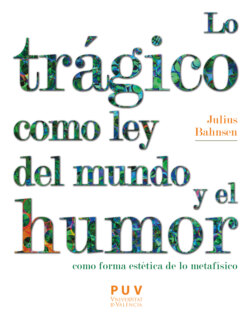Читать книгу Lo trágico como ley del mundo y el humor como forma estética de lo metafísico - Julius Bahnsen - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Lo estético en general y lo simplemente bello
Dado que la estética hegeliano-vischeriana está construida según un esquema dialéctico que también afecta a lo trágico, podría creerse que la dialéctica real debería encontrarse el trabajo ya hecho en este terreno. Sin embargo, esto solo es así en una medida muy restringida; pues es precisamente en este punto donde se pone de manifiesto cuán insuficiente se muestra el mero movimiento aparente de conceptos contrapuestos, cuando lo que se requiere es deducir, no solo verbaliter,1 sino también realiter,2 las relaciones de contraposición fenoménica desde la esencia más profunda de las cosas mismas.
Si la dialéctica real quiere permanecer fiel, tanto a su nombre como a su tarea, debe despreciar cualquier zurcido de los agujeros de su sistema mediante vacíos conceptos auxiliares (un proceder sin el que la dialéctica verbal no ha podido pasarse nunca, y que ha contribuido como ningún otro a acabar con el poco respeto que aún suscitaba este método, antaño tan valioso e imponente). Puesto que para la dialéctica real la antítesis lo es todo, mientras que la tesis y la síntesis carecen de significado, en ella se reduce considerablemente el ámbito de lo auténticamente trágico; pero lo que con ello pierde en amplitud de extensión, lo gana en riqueza, profundidad y fundamentación de su concepto. Pues su centro coincide ahora con el de lo ético, de manera que aquí ética y estética se mezclan inseparablemente [2] formando una unidad, aunque no en el sentido de, pongamos por caso, una estética moralizante, sino en el más radical de la identidad esencial del objeto que ambas comparten, de la misma manera que la estética del humor coincide con una consideración del resultado efectivo de la metafísica dialéctico-real.
Así se despacha, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la dialéctica real, la controversia que enfrenta la «estética formal» a la «estética del contenido»; pues para ella lo específicamente estético es solo una manera especial de considerar los mismos objetos, ya caigan bajo las categorías de lo real (la fuerza), lo ético (relaciones entre voluntades individuales conscientes), o lo verdadero (conocimiento de la contradicción real).
Con esto, la estética asociada a la dialéctica real asume de inmediato un paralelismo con la división tradicional de las formas estéticas fundamentales: lo simplemente bello, lo sublime y lo cómico; y de nuevo vuelve a comprobarse también aquí como dicha estética constituye una concepción del mundo (Weltauffassung), que no se ocupa en absoluto con cosas inauditas y altamente especializadas, sino que se encuentra en la más estricta sintonía con el resto de tradiciones científicas habidas hasta la fecha. Pues lo que la literatura estética más reciente ha puesto con tanta insistencia en un primer plano –por ejemplo, la concomitancia del sujeto percipiente estético (Robert Vischer) y lo simbólico3 en la impresión estética [3] (Johannes Volkelt)–, fue algo que ya anticipé, a mi manera, como creador de la dialéctica real, hace ahora unos veinticinco años, en el proyecto de estética que se encuentra actualmente recogido en las Actas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Tübingen, y que constituye mi Disertación de Doctorado. En ella ya se consideraba la existencia de un íntimo equilibrio de fuerzas entre sujeto y objeto como el componente esencial de la impresión que se encuentra a la base de lo simplemente bello, al tiempo que lo humorístico se conectaba íntimamente, por vez primera, con el pesimismo de Schopenhauer.
De modo que lo que aquí se va a ofrecer disfruta de una madura claridad, probada mediante la confrontación con otras teorías menos consistentes y efímeras, y ha resistido mucho mejor la prueba del tiempo que otras hipótesis de baja estofa, ofrecidas como algo espectacular y «exacto» por los empiristas, para hundirse luego, sin la menor repercusión, en el Orco del olvido.
No deseamos contarnos, sin embargo, entre aquellos que no han aprendido nada, ni tampoco han olvidado nada. Algunos resultados poco claros, los dejaremos confiadamente de lado, y ofreceremos alguna feliz ocurrencia, renegando de todos los caprichos científicos a cambio de aire libre; pero, ateniéndonos a una escuela mejor que aquella que se limita a disponer su material y definirlo esquemáticamente, ha resultado que el cómodo y fácil nulla dies sine linea4 se nos transformó, a menudo, en el pesado e incómodo nulla dies sine experientia.5 Mas es sabido que, en el laboratorio de lo trágico, el disector no se atiene al precepto: experimentum fiat in corpore vili,6 así que nuestro lema podría rezar: and thereby hangs a tale.7 Pues lo que actualmente ya parece indudable es que quien no es capaz de aprehender, engarzar e interpretar las vivencias más propias [4] sub specie aeternitatis8 no tiene nada que hacer, ni como esteta, ni como poeta. El necesario «desinterés kantiano» se da por supuesto, pues sin cierto desprendimiento respecto del propio sentir, nadie fue capaz de objetivarlo; pero también se requiere añadir un grado suficiente de sentimiento vital, que haga de los espectrales esquemas que se deslizan desde la Estigia y el Leteo formas dotadas de cierto calor vital. Por eso, la dialéctica real nunca asume, ni en estética, ni en metafísica, de forma pedantesca y estrecha de miras, la idea de un conocimiento «liberado de la voluntad», de la misma manera que tampoco retrocede ante los reproches de usar un tono elevado y vibrante, con matices subjetivistas; pues, del mismo modo que sin ellos no existe ningún cromatismo musical, tampoco existe la carnación en pintura, mientras el colorido no nos haga creer que vemos la sangre pulsar a través de las venas. Lo que suele llamarse fría objetividad ya se presenta por sí misma, tan pronto como el músculo visual siente la necesidad de acomodarse, cuando el ojo quiere alcanzar un esbozo amplio y claro del preparado que está observando en el microscopio.
Según esto, en esta obra la estética queda ejemplificada mucho menos desde el arte que desde la vida; pues ella no se ha reconocido nunca en ese endiosamiento del concepto, que deja valer el producto secundario como norma absoluta, al tiempo que rechaza lo primero y esencial, tachándolo de individual y contingente. La dialéctica real sabe que hay una necesidad más dura que la que procede de la incongruencia entre el ser particular y el concepto universal, sobre la cual descansa, en el fondo, todo lo que Hegel llama trágico. Por su parte, asume más bien inmediatamente al hombre tomado en su más profunda intimidad, anunciando la ley microcósmica que en él encuentra como una ley macrocósmica, porque para ella el mundo no es en general nada más que la suma existencial del conjunto de esencias homogéneas e individuales.
Como lo bello no es más que mera apariencia, lo trágico amarga seriedad, y lo humorístico ambas cosas a la vez, [5] parece realmente como si aquí escalásemos por una vez la terraza dialéctico-verbal, llegando al nivel de una síntesis. De manera que el poeta, al exclamar: «¡Que aparezca lo bello!»,9 parecería tener razón, frente al critiqueo etimológico de los lingüistas. Pues la voluntad que se satisface, sorbiendo su sustento en la apariencia, a través del manjar del intelecto, es la misma voluntad que se comporta estéticamente, y que exige apagar en el conocimiento su sed de verdad. Ahora bien, arte y ciencia se mueven en un antagonismo que les es inherente: pues la voluntad, por un lado, quiere ser engañada a cualquier precio; pero, por otro, nada desea menos que serlo. Por eso, los amigos del arte han sido seducidos desde hace mucho con la seguridad de que lo bello garantiza la única pausa de reposo sin molestias en la lucha por la existencia, pues lo bello le permite a la voluntad recuperar fuerzas para seguir luchando; de manera que el arte resultaría imprescindible para cualquier época, pues supone un retorno ideal al Paraíso perdido, una suerte de sueño celestial en la tierra; y aquellos que prefieren no entregarse irremisiblemente a los abismos de un pesimismo sin consuelo, no dejan de alabar, tanto ante sí mismos, como ante los demás, el «valor de la ilusión».
Pero todo esto no altera lo más mínimo el valor de la dialéctica real, ante cuya penetrante mirada todo lo que a primera vista parece reconciliado, se trasforma en engaño y locura. Aun cuanto la voluntad necesita alguna vez del mencionado autoengaño, que se vale de la mera apariencia, es ahí donde se encierra el hecho de su auto-desgarramiento.
Dado que la voluntad es en su fundamento más profundo única, no deja nunca de anhelar una plena realización de la unificación desde la fáctica dualidad fenoménica, que se corresponda con la unidad metafísica; y lo que a ella le seduce por encima de toda medida en relación con lo bello, es la creencia momentánea de que en su percepción se produce irresistiblemente una [6] realización existencial de algo que, sin embargo, es eternamente irrealizable. Con un par de instantes de beatitud, la voluntad cree ceñirse la brillante corona celestial de la paz, sin parar mientes en la escisión que atraviesa la realidad entera de su ser y de su devenir; se sueña en posesión ideal de un goce sagrado, retrotraída al seno de una ausencia de lucha pre-mundana (solo posible en tanto esa señera apariencia no tienda a corporeizarse como tal en el fenómeno, pues si esto por ventura sucede, la paz y felicidad no pueden durar mucho). Mientras dura la experiencia, la voluntad disfruta de la embriaguez de una especie de haschisch anímico, ligado a una aparente carencia de cuerpo y peso; pues, finalmente, parece haber logrado aquello hacia lo que ha tendido en vano desde eternidades: producir una figura sin falta ni tacha, que satisface su deseo de placer más íntimo, olvidando que su negatividad nunca penetra en el reino de una felicidad positiva, más allá del querer paliar, aminorar o evitar el mal.
Es entonces cuando lo bello se reconoce como tal en la pura idealidad de su esencia más íntima, idealidad que se corresponde, efectivamente, desde el lado subjetivo, al correlato de una idéntica negatividad dialéctico-real de la voluntad, la cual goza solamente en el olvido de cualquier contenido de goce, esto es, en el olvido de su contenido de necesidad. Solo así pueden trazarse por doquier los hilos de esta trama engañosa: porque, por un lado, se presenta algo imposible (la satisfacción final de la voluntad), y por otro algo impensable (la contradicción lógica que supone un goce sin goce), apoyados ambos originalmente en la negatividad metafísica real de una voluntad que quiere tanto como no quiere, y que es, al mismo tiempo, tanto Voluntas nolens como Voluntas volens.10
Y, sin embargo, se trata siempre de la misma voluntad: la que se engaña a sí misma en lo bello, por medio de su unidad básica, sobre su auto-escisión fundamental; la que se conoce en lo trágico como auto-escindida, y la que se eleva sobre sí misma en el humor, volviendo contra sí misma su propia dualidad, y poniendo al espíritu victoriosamente contra lo querido, en correspondencia con los tres grados de la intuición inmediata [7], la reflexión racional y la especulación metafísica, que abarca ambos grados previos unificándolos, aunque se trata, desde luego, de una unidad no reconciliadora, sino cargada de contradicción.
Así pues, es algo místico lo que se impone por igual en todas las formas de lo estético; pues incluso al ámbito intermedio se le ve deslizarse por encima del conocimiento intelectual que apunta al puro conocimiento de la causalidad, hacia la imposibilidad lógica de unificar factores tan contradictorios como igualmente justificados: pues, para el puro racionalismo, lo trágico permanece siempre como algo enigmático; y lo mismo le sucede con el humor, que le parece una tontería, y lo bello, una insulsa imaginación. Solo la dialéctica real puede consolarnos del oxymoron que supone algo a la vez imaginario y esencial; solo ella enseña a concebir la impresión estética como un poder real, que, a pesar de toda su vaguedad, es algo más que una pura nada o una vacía ilusión.
Si nos permitimos tomar el efecto de lo sublime dinámico, tanto empírica como lógicamente, como la impresión estética primaria, originaria y elemental, esta abarca ya implicite11 y en forma germinal toda la antinomia estética, y anticipa potentialiter12 su última y más elevada autorrealización en la negatividad humorístico-pesimista. El sentimiento de lo sublime supone placer, a la vista de lo que amenaza al individuo; pero según la intensidad y amplitud del intelecto, se comporta respecto de lo humorístico de la misma forma que lo hace el suicidio respecto de la auto-negación ascética del quietismo, dentro de la ética schopenhaueriana. Solo puede alegrarse de la negación del mundo aquel que ha dejado tras de sí la ancha calle que conduce al desvarío optimista, a través de la entera apariencia eudemonológica. Quien quiera estar preparado para ser humorista, y ser capaz de [8] hacer objeto específico de su consideración la íntima nulidad de mundo, ha de haber comprendido primero el carácter simplemente momentáneo de la supuesta reconciliación de lo eternamente escindido que ofrece la red de Maya, valiéndose de la seducción que supone el gracioso engaño de lo bello.
Quien no ha atravesado previamente las amarguras que acarrean los placeres del amor, no ha recibido aún la iniciación para ver cómo las nupcias de la cabeza y el corazón producen este «joven guía», fruto de un mundo que ha envejecido. Esto es lo que hace igualmente impotente para lo trágico y el humor a la desilusión meramente senil, que carece apenas de experiencia realmente vivida. Al permanecer prisionera de la unilateralidad del egoísmo, tiene tan poca receptividad para el dolor asociado a los conflictos trágicos, como escasa ingenuidad de entrega para el estímulo de lo bello, y solo produce en el terreno humorístico la contraimagen de una mofa maliciosa. Aquel que, como Lázaro13 o Jean Paul, se ha aventurado más profundamente en la esencia del humor, se ha visto obligado a reconocer que éste solo puede florecer sobre el suelo de un ánimo sembrado de escombros amorosos.
* * *
1.Verbaliter: verbalmente. (N. del t.)
2.Realiter: realmente. (N. del t.)
3.Si se prefiere llamar a la estética dialéctico-real una «fisionómica» de las esencias, ésta exige, no obstante, que lo bello revele a la contemplación una esencia interna, probando con ello la exigencia de que la forma «aparezca en el arte como si hubiese crecido por sí misma», pues, de no ser así, la esencia más íntima se oculta más que se revela. En general, puede admitirse, asimismo, que una contradicción entre forma y contenido es fea, cuando no «nos dice nada», o no hay nada que nos «agrade» en ella; pero cuando esa contradicción es específicamente subsumida bajo la fealdad cómica, se rehabilita con ello la realidad de la contradicción; de manera que ahora brilla una verdad desde las relaciones contradictorias mismas, verdad, que no es otra, precisamente, que la verdad dialéctico-real; y cuanto más adecuado y conforme a la realidad, y por tanto más comprensible e intuitivo sea esto, tanto más se transfigura lo originalmente cómico, ya sea comedido o excesivo, en lo humorístico ingenioso y espiritual, mientras que lo trágico como tal no nos pone ante los ojos un mero reflejo de la esencia del mundo, como si se tratase de una etérea fata morgana, sino que nos lo muestra estrictamente tal y como este es.
4.«Ningún día sin una línea». Proverbio forjado, al parecer, durante la Edad Media y atribuido a Plinio el Viejo (Naturalis Historia, 35, 84). La cita entera es: «Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo numquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret arte». Apeles, el famoso pintor griego del s. IV a. de C., decía que «tenía la costumbre de no estar ningún día tan ocupado como para no poder ejercer su arte pintando al menos una línea.» (N. del t.)
5.«Ningún día sin una experiencia.» (N. del t.)
6.«Hágase el experimento en un cuerpo de poco valor.» Frase de autoría incierta, aunque se piensa que tiene su origen en un episodio de la vida del humanista M. A. Muret (1526-1585). Prisionero por un cargo abominable, se le liberó, a condición de que abandonara inmediatamente el reino; apenas cruzada la frontera italiana, cayó gravemente enfermo, y los médicos que acudieron a curarlo, deseando experimentar un nuevo tratamiento, se dijeron unos a otros, tomándolo por un hombre iletrado: «Hagamos el experimento en un cuerpo de poco valor.» (N. del t.)
7.«Y aquí se acaba el cuento.» (W. Shakespeare, As you like it (Así es si así os parece), en: Grandes comedias, traducción Luis Astrana Marín, Madrid, Espasa Calpe, 2000, Acto 2, escena VII, p. 674. (N. del t.)
8.«Desde el punto de vista de la eternidad.» (N. del t.)
9.El concepto de «bella apariencia» (schöne Schein) juega, como es sabido, un papel fundamental en la teoría estética de Friedrich Schiller: Cf. J. Ch. F. Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, traducción de J. Feijóo y J. Seca, Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 19 y ss., 345 y ss. (N. del t.)
10.«Sin querer la voluntad» – «Queriendo la voluntad». (N. del t.)
11.«Implícitamente». (N. del t.)
12.«Potencialmente». (N. del t.)
13.Bahnsen se refiere, quizás, a Lázaro de Tormes (El Lazarillo de Tormes había sido traducido al alemán en Augsburgo en 1617). (N. del t.)