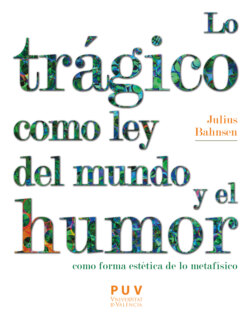Читать книгу Lo trágico como ley del mundo y el humor como forma estética de lo metafísico - Julius Bahnsen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPresentación
Manuel Pérez Cornejo
1.APUNTE BIOGRÁFICO
De los tres pensadores que continuaron la filosofía de Schopenhauer: Eduard von Hartmann, Philipp Mainländer y Julius Bahnsen –integrantes de la llamada «escuela pesimista», una de las más influyentes en la constitución de la peculiar Weltanshauung del siglo XIX, según el profesor Franco Volpi1–, es sin duda este último uno de los menos conocidos y estudiados, a pesar de su relevancia como filósofo y como esteta en particular.2
Julius Friedrich August Bahnsen era natural de Tondern, población del Land de Schleswig, donde nació el 30 de marzo de 1830. Hijo del director del Seminario de esta ciudad, estudió desde 1847 filosofía y filología en Kiel, participando posteriormente como voluntario contra los daneses en la Primera Guerra de Schleswig (1848-1851), que acabó con una vergonzosa derrota para los patriotas. Una vez licenciado de la milicia, Bahnsen se trasladó a Tübingen, donde alcanzó el grado de doctor en 1853 con una tesis sobre estética, dirigida por F. Th. Vischer.
Finalizados sus estudios, Bahnsen trabajó varios meses como tutor en Eutin-Schwartau, realizando a continuación un viaje a Londres, del que volvió en 1855, para impartir clases hasta 1857 en una escuela privada de Altona. Optó entonces a un puesto en el Gymnasium de Oldenburg, pero al no ser elegido (por la diferencia de un voto), aceptó en 1858 el puesto de docente que le ofrecían en la localidad pomerana de Anclam.
Tales circunstancias, unidas a una creciente antipatía tanto hacia los suabos como hacia los pomeranos, y en general hacia la disciplina prusiana, provocaron en Bahnsen el desarrollo de una fuerte animadversión hacia Prusia, al tiempo que surgía en él la idea de que el futuro de Alemania pasaba, ciertamente, por la creación de un Imperio unificado, pero no bajo la férula de Berlín, sino dentro de un marco jurídico en el que cada territorio particular pudiese desarrollar su peculiar identidad local.
Seguramente las tribulaciones enumeradas influyeron en el interés que comenzó a experimentar por esos años Bahnsen hacia el pensamiento de Arthur Schopenhauer, con el que al parecer llegó incluso a entrevistarse. En realidad, lo que impresionó al joven filósofo no fueron tanto las teorías del maestro del pesimismo, como su acendrada misantropía y profunda desconfianza hacia el género humano, que Bahnsen creyó ver confirmadas posteriormente a través de su propio fracaso a la hora de educar a sus pupilos, lo que le llevó a convencerse de que las ideas schopenhauerianas sobre la inmutabilidad del carácter humano eran completamente acertadas.
Mientras sus méritos como observador y pensador eran reconocidos por sus superiores, especialmente por el consejero ministerial, Ludwig Wiese, sus simpatías hacia Schopenhauer –un filósofo todavía un tanto «marginal» en aquella época– solo pudieron causar una impresión desfavorable en las autoridades, haciéndole aparecer, al mismo tiempo, como un educador fracasado (¿no había reconocido él mismo la imposibilidad de cambiar el carácter de sus discípulos a través de la educación?). El resultado fue que, al poco tiempo de ejercer como profesor, el consejero le escribió una carta en la que, cortésmente, le expresaba su recomendación de encontrar otro medio de vida más adecuado para su talento, y desde luego al margen de las principales instituciones educativas prusianas.
La opinión que el consejero prusiano se había formado de Bahnsen selló su destino profesional. Fue transmitida a las autoridades pertinentes, que ejecutaron de inmediato la orden ministerial de transferir a este hombre incómodo al Progymnasium de la pequeña localidad de Lauenburg, situada en un remoto rincón de Pomerania, indicando expresamente que su eventual promoción habría de depender de la voluntad de los directores que eligiesen los ciudadanos del municipio. Ni que decir tiene que esa promoción nunca llegó a producirse, y sus emolumentos se mantuvieron siempre muy escasos, a pesar de las reiteradas solicitudes que formuló el vapuleado profesor en pos de un aumento de sueldo. De este modo, realizando un trabajo totalmente alejado de su auténtica vocación filosófica, Bahnsen experimentó en su propia carne, día a día y año tras año, la amarga dialéctica real que la vida impone al hombre.3
De su oscura vida en Lauenburg, donde siguió ejerciendo como oscuro maestro de escuela hasta su muerte, acaecida el 7 de diciembre de 1881, poco queda por decir. Se casó en 1863 con Minnita Möller, joven natural de Hamburgo, pero perdió pronto a su esposa, tras la muerte de su hija, al poco de nacer. Se casó entonces en segundas nupcias con Clara Hertzog, de la que tuvo cuatro hijos, pero este matrimonio fue infeliz desde el comienzo, debido a la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, de manera que ambos terminaron solicitando el divorcio en 1874.
Por lo que se refiere al ámbito filosófico, Bahnsen permaneció prácticamente aislado, si exceptuamos el contacto que estableció en 1872 con Eduard von Hartmann. No parece haber sentido, sin embargo, un especial aprecio por el autor de la Philosophie des Unbewussten (Filosofía del inconsciente, 1869), aunque el entusiasmo inicial que sintió hacia su obra, le había llevado a imponer a su tercer hijo el estrafalario nombre de Arthur Eduard Hartmann Bahnsen.
2.LA OBRA FILOSÓFICA DE BAHNSEN Y SU RECEPCIÓN
Aunque Rudolf Louis aplica a Bahnsen el calificativo de «filósofo», no lo hace en el sentido sistemático aplicable a Kant o Hegel, sino refiriéndose a él más bien como un notable escritor de ensayos, que tuvo la mala suerte de verse mal entendido e ignorado.4 Louis achaca estas circunstancias a las autoridades docentes que, como acabamos de ver, silenciaron su pensamiento, cortando las alas de su vuelo intelectual; sin embargo, parece mejor pensar que, si bien en el malogrado destino de Banhsen ejerció sin duda un importante papel la burocracia prusiana, fueron tanto su carácter quisquilloso como su propia idiosincrasia personal las que marcaron su destino académico.
Los manuales y diccionarios de filosofía mencionan a Bahnsen como el fundador de la moderna caracterología, ciencia que desarrolló en sus Beiträge zur Charakterologie (Contribuciones a la caracterología, 2 vols., 1867), obra en la que se ocupa sobre todo de cuestiones pedagógicas, y de la que llegó a realizar varias versiones, que propiciaron la redacción de su escrito más importante: Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt (La contradicción en el conocimiento y en la esencia del mundo), publicado entre 1880 y 1882.
El principio al que aludía el subtítulo de esta obra: Prinzip und Einzelbewährung der Realdialektik (Principio y prueba concreta de la dialéctica real), fue desarrollado por Bahnsen en una serie de monografías que precedieron a su obra principal, recién citada: Verhältnis zwischen Wille und Motiv (Relación entre voluntad y motivo, 1870), Zur Philosophie der Geschichte (Contribución a la filosofía de la historia, 1872), y dos obras que aparecieron de forma anónima: Landläufige Philosophie und landflüchtige Wahrheit (Filosofía común y verdad fugitiva, 1876), y el Extractum vitae, que desde su aparición en 1879 constituye el verdadero «breviario» de este pesimista impenitente.
Asimismo, para paliar la insuficiente difusión de sus estudios caracterológicos, Bahnsen había publicado en 1877 Mosaiken und Silhouetten (Mosaicos y siluetas), y el que a nuestro entender constituye su mejor trabajo: Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysischen (Lo trágico como ley del mundo y el humor como forma estética de lo metafísico), también aparecido en 1877, en el que Bahnsen pone de manifiesto como en ningún otro de sus ensayos su personal estilo de filosofar. Se trata, indudablemente, de la presentación más completa que nos queda de su pensamiento, puesto que en este breve volumen Bahnsen no solo expone las bases de su estética y los aspectos fundamentales de su filosofía de la contradicción, sino que también cuenta con la ventaja de ser, dentro de su producción, el escrito más asequible para el lector actual de un autor que, si dejamos de lado los estudios sobre el carácter realizados por Ludwig Klages (1872-1956), y la peculiar aplicación que de la dialéctica real hizo Nicolai Hartmann (1882-1950) en su monumental Ontología, apenas ha tenido eco en la filosofía posterior. Sí se detecta, en cambio, una importante influencia de Bahnsen en la novela fantástica de Alfred Kubin La otra parte (Die Andere Seite, 1909).
3.LÍNEAS PRINCIPALES DEL PENSAMIENTO DE JULIUS BAHNSEN
Bahnsen parte de una imagen del mundo cuya dinámica se despliega en base a un sistema dialéctico-real, que aplica los elementos lógicos de la dialéctica hegeliana únicamente al ámbito de lo abstracto, al tiempo que acepta la voluntad de Schopenhauer como esencia fundamental del mundo.
Mientras pensadores menores como Agnes Taubert5 representan la «derecha» del movimiento pesimista, Bahnsen representa, por así decirlo, la «extrema izquierda» de esta doctrina, debido a su radicalísima interpretación del pensamiento schopenhaueriano.6 Su sistema es un pesimismo absoluto,7 toda vez que Bahnsen no ve en la doctrina del filósofo de Danzig más que un presentimiento del verdadero pesimismo, que en su teoría adquiere rasgos de un nihilismo exacerbado.
Banhsen se propone mediar, como queda dicho, entre Hegel y Schopenhauer; pero frente a la dialéctica hegeliana, Bahnsen plantea una «dialéctica real», es decir una metafísica pesimista, según la cual la cosa en sí, la voluntad, está en permanente contradicción consigo misma. Ahora bien, la voluntad no constituye para Bahnsen una esencia única, sino que se encuentra subdividida en una pluralidad de voluntades individuales («hénadas»), que se encuentran en contradicción unas con otras; de manera que, estando ya el principio mismo sobre el que se sustenta el mundo auto-escindido por doquier, y habiendo quedado el ente encerrado dentro de la imposible «unidad del querer con el correspondiente no-querer», que lo torna «antilógico», los propósitos de la voluntad resultan –en tanto que contradictorios, y por principio– completamente irrealizables.8
La lucha que emprende la ciega voluntad individual consigo misma, constituye el núcleo «dialéctico-real» que determina y condiciona la infeliz vida de todos los seres en general, y del sujeto humano en particular (al que Bahnsen define como «una nada autoconsciente de sí»). Dicha existencia, de la que no hay salvación posible, y que no es propiamente más que una «nihilencia» (Nihilenz),9 revive en cada individuo particular, sin que pueda escapar de ella. Por esta razón, la filosofía bahnseana, al derivar hacia una especie de «atomismo de la voluntad», permite una consideración «fenomenológica» de cómo se manifiesta dicha voluntad en los diferentes individuos, y da lugar a la fundación de una «caracterología», cuyo punto de partida se encuentra en la diferencia entre la «voluntad» como impulso de actuar y los «motivos» como factores de desencadenamiento de la acción: una cuestión que constituye el punto de partida de un posible análisis del carácter de los distintos tipos humanos.
Bahnsen concibe el mundo como una suerte de drama, en el que la voluntad atomizada se impone a sí misma un tormento sin tregua, a través de los múltiples individuos en los que se proyecta. Pero frente a su maestro Schopenhauer, Bahnsen niega tajantemente que haya finalidad, ni siquiera inmanente, en la naturaleza, y que el orden de los fenómenos manifieste ningún enlace lógico. No solo sostiene Bahnsen que toda existencia, en cuanto manifestación de la voluntad, es necesariamente ilógica, tanto en su contenido como en su forma, sino que la sinrazón se extiende aún al orden mismo de las cosas existentes.
Se comprende de este modo que Banhsen, al negar que la razón haya cooperado en el mundo, rechace la única fórmula de placer puro conservada por Schopenhauer: el placer de la contemplación intelectual y de la creación artística, es decir, el goce estético y científico: ¿Cómo ha de existir una dicha semejante en un mundo en que ya no hay ni orden lógico, ni armonía de ninguna especie, sino tan solo un caos de fenómenos y formas? Partiendo de esta base, la observación del universo y la representación de las formas artísticas, aunque en ocasiones puede ser una fuente de placer tranquilo, en general solo sirve para procurar nuevos tormentos al espíritu filosófico, al acentuar y hacer patentes las contradicciones que en él se encierran.
Aún más: incluso la misma esperanza de volver a la nada, que es el remedio soberano propuesto por Schopenhauer, Eduard von Hartmann y Mainländer para la humanidad doliente, desemboca para Bahnsen en una pura ilusión.10 Recordemos que, según estos tres filósofos, la voluntad de vivir (que es el principio de toda existencia y a la vez de todo mal) puede ser aniquilada, bien mediante la renuncia, la piedad y el ascetismo, bien –como sucede en Mainländer– mediante la práctica del suicidio (porque en su interior late una «voluntad de morir»): estos «remedios» vuelven la voluntad de vivir contra sí misma, y nos preparan para ingresar en la verdadera felicidad del Nirvana. En cambio, Bahnsen sostiene que la peor de las ilusiones es creer que el infierno en el que nos encontramos tiene una salida; pues la voluntad es, en su más íntima esencia, auto-contradictoria, y está profundamente escindida, de manera que a cada paso quiere y a la vez no quiere algo, de tal manera que lo lógicamente imposible, la contradicción, llega con ello a ser real, y lo lógicamente necesario (es decir: la ausencia de la contradicción) resulta imposible. Dado que el propio individuo se nos presenta a cada momento como un inconciliable agregado de elementos afirmativos y negativos, y puesto que lo lógico, según afirma nuestro autor, reduce su ámbito de acción al ámbito del pensamiento, sin extender su dominio al ámbito de lo real, parece evidente que no existe salida posible para este dilema; de manera que cualquier esperanza de redención no es más que una vana fantasía, y la negación de la voluntad por medio de la razón resulta irrealizable.
Un problema con el que se enfrenta la filosofía desarrollada por Bahnsen estriba en su intento de enunciar a través del lenguaje –un medio de expresión estructurado lógicamente– una realidad que, por ser dialéctica y auto-contradictoria, nunca puede someterse a la lógica: ¿cómo exponer sin contradicción la verdad de un mundo lleno de contradicciones?11 Bahnsen afronta esta tarea empleando un estilo muy metafórico y en ocasiones humorístico, casi «barroco», cargado de innumerables referencias y de comparaciones ingeniosas, a veces un tanto oscuras, con las que trata de aclararnos la permanente contradicción como esencia fundamental del mundo. Así se explica que Bahnsen no parezca seguir ningún método sistemático de exposición, procediendo más bien con afirmaciones y enunciaciones de hechos, convencido de que el conocimiento discursivo obtenido por los procedimientos escolásticos no penetra en la realidad, y es necesario sustituirlo por una visión intuitiva del Universo. Resulta difícil, en consecuencia, seguir el desarrollo de su doctrina, si bien nunca falta alguna fórmula aguda y luminosa, que nos permite adivinar la potente originalidad de su discurso.12
4.TRAGEDIA Y HUMOR
Una de las formulaciones más lúcidas del carácter dialéctico-real, absolutamente contradictorio, de la realidad que nos rodea, la encuentra Bahnsen en el análisis que realiza de lo trágico, categoría estética que saca a relucir la auto-escisión fundamental de la voluntad, y que se encuentra indisolublemente unida en su ensayo Das Tragische als Weltgesetz a los conceptos filosóficos del deber y la moralidad.
Bahnsen mantiene en su escrito sobre lo trágico que este concepto tiene dos dimensiones: una ontológica, por cuanto la ley fundamental que rige nuestro mundo es de naturaleza conflictiva, y por consiguiente «trágica»; y otra estética, puesto que el arte dramático responde al propósito fundamental de poner de manifiesto ante los espectadores la tremenda fuerza de esta ley, que desgarra la voluntad, mostrando cómo sucumben los hombres ante su peso aplastante.
En efecto, Bahnsen apunta al hecho, esencialmente trágico, por el cual, cuanto más se alza un individuo hacia la moral, más autónoma y fuerte deviene su voluntad, de manera que su sufrimiento se hace mucho más intenso; primero, porque la propia noción del deber a menudo resulta poco clara para él, y, en segundo lugar, porque sus principios, precisamente por su extremada elevación, se encuentran en permanente conflicto con las tendencias egoístas y los malos instintos que se agitan en su seno, impulsándole hacia el mal. Esto sin contar con que, por encima de todo, la naturaleza del deber resulta en muchas ocasiones en sí misma contradictoria, pues el sujeto se encuentra situado ante dos obligaciones contrapuestas, de manera que, obedeciendo a una de ellas, no puede evitar violar la otra.13 Y lo terrible de este destino es que se trata de algo inevitable, inscrito, por así decirlo, en la naturaleza de las cosas: está en la naturaleza, por ejemplo, que el ser humano pertenezca a la vez a su familia y a una patria, y que, en tiempos de peligro nacional, ambas se lo disputen.
Este dilema atañe, igualmente, a la naturaleza de la voluntad: pues cualquier acto se encuentra precedido de una deliberación entre dos tendencias del querer opuestas, cuya resolución, que parece concluir el debate, no hace otra cosa que terminarlo mediante un brusco golpe de fuerza que no prueba nada; si se prolongase, la disputa podría muy bien haber finalizado de otro modo, sin contar con que el querer que ha sido vencido, subsiste en estado de frustración, y siempre podemos dudar de si la razón no estaba también de su lado. Por todas estas causas, la vida no es sino una sucesión de faltas inevitables y una acumulación de remordimientos; dicho de otro modo: cuanto más clara y delicada es en nosotros la conciencia del deber, más nos toca sufrir.
Es la permanente tragedia de la vida común, esa «desgarradura que recorre el mundo del macrocosmos al microcosmos»,14 centrada en el insoluble conflicto de deberes, lo que pone ante nuestros ojos el teatro dramático; pues, en efecto, ¿qué hará el héroe del drama ante dos imperativos contrarios? Si actúa, viola un deber; si duda, falta a los dos. Y si, para acabar con su indecisión, opta –no en virtud de una preferencia razonada, sino por librarse de su angustia– por lanzarse a la acción de forma azarosa (como solemos decir «de cabeza»), pronto se da cuenta de que su acción ha tomado un sesgo funesto, pródigo en crímenes involuntarios.
Así lo demuestra el ejemplo de Hamlet,15 quien dudando entre el respeto debido a su madre y la venganza prometida a su padre, acaba por matar accidentalmente al inocente Polonio. Y es que el solo hecho de actuar –esto es, de «actualizar la voluntad»–, supone una falta al mismo tiempo que un deber; de manera que el deber no eleva al ser humano más que para destrozarle mejor, y hacerle experimentar un sufrimiento más intenso que, eso sí, lo ennoblece por encima de cualquier otro ser.
Es preciso, por consiguiente, renunciar a la esperanza que habían concebido otros autores pesimistas de liberar al hombre del dolor a través de la moralidad; por el contrario, todo héroe es, de alguna manera, un mártir; y ninguna teoría podrá liberarle de la necesidad de responder a alguna de las contradictorias exigencias que emanan de deberes contrapuestos. El más alto punto al que puede alzarse el ser humano estriba en comprender que la ley suprema del deber es absurda, y sin embargo augusta e irresistible, y que él, a pesar de todo, está obligado a obedecerla velis nolis, con plena conciencia de su carácter absurdo y desesperante.
Solo en el arte trágico, con su amarga seriedad, conoce la voluntad su propio desgarramiento. A través del arte bello, en cambio, que no es más que simple apariencia, intenta eludir esta verdad, e ilusionarse a sí misma, engañándose sobre su radical auto-escisión. Disfrutando de la belleza, a partir de un par de instantes de felicidad, y sin tener presente la realidad de la falla que atraviesa todo su ser y devenir, la voluntad se sueña a sí misma en la posesión de una beatitud ideal, mediante la cual se imagina tornar al seno de la ausencia de lucha premundana. Satisfecha con una belleza que no es más que aparente, la voluntad cree asistir a una supuesta –y en realidad imposible– unificación de lo contradictorio, y aspira a superar la escisión del mundo, haciéndose por un momento la ilusión de haber escapado de ella.16
Queda, no obstante, una tercera categoría estética: el humor, que permite a la verdad trasladarse a la forma de la apariencia (mientras lo bello exhibe una simple apariencia como si fuese verdad). Por medio del humor y la comedia, el contenido de la voluntad ingresa en la esfera intelectual, elevando con ello al espíritu, que logra volverse así contra lo querido, mostrando al mismo tiempo, junto al padecimiento, lo monstruosamente grotesco y cómico, tanto de nuestra existencia, como del querer mismo. En el humor, «el intelecto, en medio de todos los martirios que padece por causa de la voluntad, se deshace de ésta y de su humillante violencia»,17 dando un salto que le permite alzarse a un ámbito de libertad en el que el individuo, sin perder lo más mínimo en la intensidad de su sentir, deja por debajo de si, sobrevolándolo, todo aquello que le preocupaba y le hacía padecer hasta ese momento, mostrando su completa nulidad.
De este modo, la comedia le permite al sujeto lograr «un relajamiento de la extrema tensión que supone el dolor de la existencia, sin el cual terminaría dando un salto, bien a la muerte, bien a la locura».18 El humor, sin prescindir del sentimiento (pues no debe confundirse con la burla), logra que el sujeto enfoque de forma objetiva y reflexiva las contradicciones del mundo y de la vida, haciendo que la tase en su verdadero valor, que es casi siempre poco menos que nulo, produciendo en él un efecto liberador, en que se mezclan la ironía y, por qué no, cierto grado de ternura.
«Solo el humor –concluye Bahnsen– está en posesión de la medida ética correcta»,19 pues solamente él hace justicia a la falsedad que afecta a nuestra existencia. Es la sonrisa de Talía, y no el llanto de Melpómene, el mejor compendio de la sabiduría humana.
5.SOBRE LA PRESENTE TRADUCCIÓN
La edición utilizada ha sido la siguiente:
JULIUS BAHNSEN, Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysischen: Monographien aus den Grenzgebieten der Realdialectik, Herausgegeben und eingeletet von Winfried H. Müller-Seyfarth, Berlín, VanBremen VerlagsBuchhandlung, 1995 (reimpresión del libro editado en 1877 en Lauenburg i. Pommern por la Ferley Verlag).
He procurado ajustarme en lo posible a la riqueza terminológica del texto de Bahnsen, conservando el gracejo que caracteriza su complejo estilo literario. La cantidad de fuentes y referencias que aparecen a lo largo del libro, muchas de ellas prácticamente desconocidas para el lector actual, me ha obligado a introducir abundantes notas, cuya lectura, no obstante, puede pasarse por alto, sin perjudicar en absoluto la comprensión de su contenido principal. He incluido entre corchetes la paginación primitiva, para facilitar la localización de los pasajes.
La traducción de los textos greco-latinos se debe a las profesoras María Dolores Rivero y María Antonia Sierra, a las que agradezco su siempre eficaz y desinteresada colaboración. Agradezco, asimismo, al Profesor Dr. D. Romà de la Calle y a la Universitat de València su permanente interés y apoyo, sin los cuales Bahnsen seguiría siendo un autor injustamente postergado. Su inestimable labor está permitiendo sacar a la luz algunas de las principales obras de los pesimistas decimonónicos. Una iniciativa meritoria y valiente…; y un consuelo indispensable, para la dolorosa época que nos ha tocado vivir.
Madrid, agosto de 2014
MANUEL PÉREZ CORNEJO, Viator
BIBLIOGRAFÍA
BAHNSEN, J., Beiträge zur Charakterologie mit besonderer Berücksichtigung pädagogiscer Fragen. Zwei Bände, Leipzig, Brockhaus, 1867 (reimpresión: University of Innsbruck, 2011).
— Zum Verhaltnis zwischen Wille und Motiv: eine metaphysischer Voruntersuchung zur Characterologie, Danzig, Groening, 1870 (reimpresión: Trapeza, 2012).
— Zur Philosophie der Geschichte: eine kritische Besprechung des Hegel-Hartmann’schen Evolutionismus aus Schopenhauer’schen Principien, Berlín, Carl Duncker’s Verlag, 1872.
— Landläufige Philosophie und Landflüchtige Wahrheit: unprivilegierte Forderungen eines nicht-Subventionirten, Leipzig, Krüger und Roskoschny, 1876.
— Mosaiken und Silhouetten. Charakterographische Situation und Entwicklungsbilder, Leipzig, Wigand, 1877 (reimpresión: Mosaiken und Silhouetten. Charakterographische Situations und Entwicklungsbilder, Herausgegeben und eingeleitet von Winfried H. Müller-Seyfarth, Berlín, VanBremen Berlagsbuchhandlung, 1995).
— Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysischen, Verlag von F. Ferley, 1877 (reimpresión: Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysischen, Herausgegeben und eingeleitet von Winfried H. Müller Seyfarth, Berlín, VanBremen Berlagsbuchhandlung, 1995).
— Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt. Prinzip und Einzelbewährung der Realdialektik, Zwei Bände, Berlin / Leipzig, Griehem, 1880-1882 (reimpresión: Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt. Prinzip und Einzelbewährung der Realdialektik, Zwei Bände. Mit einem Vorwort zur Neuausgabe von Winfried H. Müller-Seyfath, Hildesheim, 2002).
BAHNSEN, J. y R. LOUIS (ed.), Wie ich wurde, was ich ward, nebst anderen Stücken aus dem Nachlaß des Philosophen, Munich / Leipzig, G. Müller, 1905 (Recensión en: The Monist, vol. 16, n.º 1 (1906), pp. 152-155).
BIGALKE, D., «BAHNSEN, J., Das Tragische als Weltgesetz», recensión en: <http://www.buechertitel.de/das-tragische-als-weltgesetz>.
CARO, E. M.ª, El pesimismo en el siglo XIX (traducción de Armando Palacio Valdés), Casa Editorial de Medina, Madrid («La escuela pesimista en Alemania y Francia en el siglo XIX», Revista Observaciones Filosóficas. Libros y Recensiones, abril, 2007, pp. 1-63, <www.observacionesfilosoficas.net/download/esclavesimis.pdf>)
FECHTER, P., Grundlagen der Realdialektik, Erlangen, Friedrich-Alexander Universität, (T. Doc.), 1906.
— «Julius Bahnsen zum seinem 100 Geburtstag», Kantstudien, Bd. 35, H. 2/3 (1930), pp. 195-205.
HEIN, Th., Julius Bahnsen Bibliographie: Im Auftr. d. pessimist. Gedankens, H. Staglich, 1932.
HEYDORN, H.-J., Julius Bahnsen, Göttingen-Frankfurt am Main, 1953. — «Julius Bahnsen», en: Imago Mundi. Dictionnaire biographique, <www.cosmovisions.com/Bahnsen.htm>.
KERN, H., Julius Bahnsen tragische Weltsicht, 1942.
LEISTE, H., Die Charakterologie von Julius Bahnsen, 1928.
PÉREZ CORNEJO, M., «Tragedia y humor en la estética pesimista de Julius Bahnsen», Cuadernos del Matemático. Revista ilustrada de creación, 48 (2012), pp. 37-42.
RUEST, A., «Julius Bahnsen», Jahrbuch der Schopenhauergesellschaft, 19 (1932), pp. 165-204.
SCHLOWER, H., «Julius Bahnsen, Philosopher of heroic despair», The Philosophical Review, vol. 41, n.º 4 (jul. 1932), pp. 368-384.
SCHOPF, H., Julius Friedrich August Bahnsen, 1930.
TALAYRACH, I., «La philosophie de L’Histoire de Julius Bahnsen, d’après des documents Inédits», Revue de Métaphysique et de Morale, 21 (6), pp. 787-810.
THODOROFF, Ch., Julius Bahnsen und die Hauptproblem seiner Charakterologie, Thesis Ph. D. Friedrich Alexanders-Universität Erlangen, 1910.
VETTER, August, «Bahnsen, Julius Friedrich August», Neue Deutsche Biographie, 1 (1953), p. 540.
VOLPI, F., El nihilismo, Biblos, Buenos Aires, 2010.
1.Cf. F. Volpi, El nihilismo, Buenos Aires, Biblos, 2010, p. 48.
2.Tenemos noticia de los principales acontecimientos de la vida de Bahnsen a través del relato que él mismo hace en su autobiografía: Wie ich wurde was ich ward (Cómo llegué a ser lo que fui), editada por su amigo y admirador Rudolf Louis en 1905 (existe una reseña sobre la misma, publicada en The Monist, vol. 16, n.º 1 (1906), pp. 152-154).
3.Cf. D. Bigalke, «Recensión de: BAHNSEN, J., Das Tragische als Weltgesetz», en: <http://www.buechertitel.de/das-tragische-als-weltgesetz>.
4.Cf. The Monist, op. cit., p. 152.
5.Agnes Taubert (1844-1877) fue esposa de Eduard von Hartmann. Su aportación más importante a la historia del pesimismo filosófico es: Der Pessimismus und seine Gegner, Berlín, Carl Duncker’s Verlag, 1873.
6.Cf. E. M.ª Caro, El pesimismo en el siglo XIX (traducción de Armando Palacio Valdés), Revista Observación Filosófica (abril, 2007), pp. 1-63.
7.Así lo describe Winfried H. Müller-Seyfarth en su prólogo a la 2.ª ed. de Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysischen, Berlín, Van Bremen Verlagsbuchhandlung, 1995, p. VI.
8.Cf. D. Bigalke, Web site cit.
9.Cf. F. Volpi, El nihilismo, op. cit., p. 48.
10.Cf. J. Bahnsen, Das Tragische als Weltgesetz, op. cit., pp. 123 ss.
11.W. H. Müller-Seyfarth, prólogo a la 2.ª ed. de Das Tragische als Weltgesetz, op. cit., p. VI.
12.«Julius Bahnsen», en: Imago mundi. Dictionnaire Icographique. <www.cosmovisions.con/Bahnsen.htm>.
13.Cf. J. Bahnsen, Das Tragische als Weltgesetz, op. cit., pp. 9 y ss.
14.Ibid., p. 45.
15.Ibid., pp. 39-40.
16.Ibid., pp. 5-7.
17.Ibid., p. 102.
18.Ibid., p. 107.
19.Ibid., p. 133.