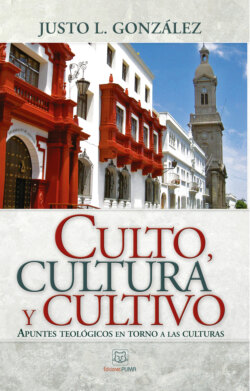Читать книгу Culto, cultura y cultivo - Justo Gonzalez - Страница 5
ОглавлениеPrólogo
Prologar un libro es, en cierto modo, presentar a su autor. Si esto es así, entonces un prólogo a este libro resulta innecesario, ya que el doctor González es ampliamente conocido en el mundo académico y eclesiástico. Sus obras en torno a la historia de la iglesia cristiana hablan por sí mismas.
Considero, sin embargo, un privilegio el haber sido invitado a prologar el presente libro, ya que mi relación con el doctor González se remonta a muchos años atrás, aun cuando ésta ha sido un tanto intermitente. Es mucho el tiempo transcurrido desde nuestro primer encuentro, y varias las ocasiones en que nuestros respectivos senderos han coincidido; de modo que agradezco y aprovecho la oportunidad que se me brinda de aventurar algunos comentarios al presente volumen, ya que esto me permite agregar un breve recuento de nuestra relación.
Conocí al doctor Justo L. González, “Justito” para los amigos, en la primavera de 1968, en la ciudad de New Haven. Las Sociedades Bíblicas Unidas habían iniciado la traducción del Antiguo Testamento en versión popular, y el doctor Eugene Nida me había pedido entrevistarme con Justito, que en aquellos días estaba terminando sus estudios de doctorado en la Universidad de Yale. Aún recuerdo su rostro, siempre afable, a la tenue luz de una lámpara de mesa atiborrada de libros. Algunos días antes tuve el privilegio de conocer en Nueva York a su hermano Jorge, destacado erudito y profesor de Antiguo Testamento en Berry College, Atlanta. Los dos hermanos González habrían de contribuir a la versión popular con los primeros borradores de Jueces y los Profetas Menores. Ése fue nuestro primer contacto.
Años después nos reencontramos en la Comunidad Teológica de México con motivo de la inauguración de su biblioteca, donde el orador invitado fue el doctor González. En esa ocasión fue la primera vez que escuché un discurso suyo, pues en los años que colaboramos en la traducción de la Biblia sólo intercambiábamos correspondencia o conversábamos en la mesa de trabajo durante nuestras reuniones de comité. Debí sospecharlo, pero confieso que quedé impresionado con su detallado recorrido histórico de las bibliotecas, comenzando por la proverbial biblioteca de Alejandría y concluyendo con la que ese día se inauguraba.
Los últimos años del siglo pasado nos volvimos a encontrar, cuando el doctor González me invitó a participar en un ambicioso proyecto, pues me invitó a comentar el libro de Proverbios para la serie del Comentario Bíblico Hispanoamericano. Esto nos permitió volver a intercambiar correspondencia, al tiempo que pude aprovechar sus atinados consejos.
Ahora, gracias a la publicación de este libro, nuestros senderos vuelven a cruzarse. Conociendo como conozco al doctor González, y sabiendo como sé de sus vastos conocimientos, acepté prologar su libro no sólo por razones de amistad sino también porque el tema me es afín y apasionante. Debo decir que hablamos “dialectos” diferentes, pero ciertamente tenemos una preocupación común: la relación entre la cultura y la fe cristiana. El cristianismo ya hizo bastante teología. Es oportuno y pertinente, a la vez que reconfortante, ver que cristianos de la talla del doctor González proponen dialogar con la antropología. Entremos, pues, en materia.
Los siete capítulos que integran esta obra fueron presentados en una serie de conferencias dictadas por el doctor González en el Instituto Bíblico de Lima, y dan expresión a su temprana preocupación personal, que aún le acompaña, en cuanto a “la relación entre cristianismo y cultura”, vista desde la perspectiva de su propia experiencia como cristiano evangélico en la Cuba de los años 1940–1950. Dice el autor, como también podrían decirlo no pocos cristianos evangélicos, que allá «[...] se daba a entender que nuestra cultura era por definición católica romana», mientras que el protestantismo era visto como instrumento del imperialismo yanqui.
En la búsqueda por su identidad como protestante latinoamericano, el autor no recata su temprana admiración por el libro de Fréderic Hoffet, Imperialismo protestante, que le mostraba la otra cara del protestantismo, ya que en dicho libro, por un lado ponía a los países católicos, y por el otro protestantes. Mientras que en los primeros —comenta— podía verse «El analfabetismo, los nacimientos ilegítimos, las enfermedades venéreas, el subdesarrollo económico, la mortalidad infantil, las desigualdades sociales [...]», en los otros era patente «un alto nivel de educación y longevidad, lo mismo que mayores oportunidades de empleo, los que a la larga redundaban en niveles de ingresos más altos».
En un breve pero bien informado repaso histórico, y sin interés de polemizar, el autor —que es, fundamentalmente, historiador— hace notar otro aspecto digno de atención entre el catolicismo de los siglos xviii y xix, y el naciente protestantismo latinoamericano. «En cierto sentido» —dice el autor— «era todo eso lo que estaba tras el libro de Hoffet, que tanto nos gustaba a mis correligionarios y a mí». Mientras que, por un lado las nuevas repúblicas proclamaban el derecho del individuo a tener sus propias opiniones y convicciones, a escoger y evaluar sus lecturas, y a actuar en conformidad con su propia conciencia, lo cual, sin duda, era resultado directo del espíritu de la Reforma Protestante y del humanismo de los dos siglos anteriores, la Iglesia Católica, por otra parte, parecía replegarse en sí misma y en sus tradiciones ancestrales. Cita el autor el caso específico del Papa Pío ix, que en 1854 promulgó el Sílabo de errores, en el cual quedaban señalados: «[...] el Estado secular, el derecho al libre juicio, la educación pública bajo el control del Estado [...]», y otras manifestaciones semejantes que resultaban aberrantes a los ojos de la iglesia mayoritaria. No sólo esto, sino que también instituyó, durante el Primer Concilio Vaticano, el dogma de la infalibilidad papal. Al respecto, dice el autor:
Por ello, frecuentemente les señalábamos a nuestros compañeros católicos que en nuestras iglesias se practicaban principios democráticos, que en nuestras iglesias cualquiera podía hablar, que todos leíamos la Biblia y llegábamos a nuestras propias conclusiones. En nuestras iglesias celebrábamos el culto en nuestra propia lengua, y no en latín, de modo que todos pudieran entender lo que se decía, y en ellas no se le prohibía a nadie leer lo que quisiera.
Como historiador, el autor ve en esto algo más que diferencias de percepción y manifestación religiosa. Nos dice que la relación entre cristianismo y cultura debe verse siempre dentro de un contexto histórico. Una sana visión de la historia puede ayudarnos a entender que es posible ser evangélico y al mismo tiempo latinoamericano, del mismo modo que históricamente el cristianismo fue griego, romano y anglosajón. Esta realidad histórica nos muestra que el mensaje del Evangelio no es exclusivo de una cultura en particular, sino que, siendo de carácter universal, puede y debe vivirse en la particularidad de cada cultura específica. Claro que no escapa a la realidad el hecho de que quienes proclaman el Evangelio en una cultura distinta a la suya inevitablemente lo harán desde la perspectiva de su propia cultura. Y aunque reconoce que esto es inevitable, señala dos procesos que se dan en todo fenómeno de contacto cultural, a saber, la aculturación y la enculturación (seguramente ha querido decir inculturación). Define a la primera como «lo que intentan hacer los buenos misioneros» cuando buscan adaptarse a la cultura receptora, primeramente mediante el aprendizaje del idioma de aquellos a quienes pretenden evangelizar, y luego al adaptarse a los nuevos usos y costumbres. La enculturación, por otra parte, es la asimilación o apropiación del evangelio por parte de la comunidad evangelizada, que «comienza a interpretarlo y vivirlo dentro de sus patrones culturales, y no ya dentro de los patrones del misionero».
Aunque interesado en la cultura, el autor declara expresamente que no pretende hacer antropología sino teología. Con este propósito en mente, y en su peculiar estilo, hace un ameno e interesante recorrido por la historia del lenguaje para establecer la relación lingüística y cultural entre culto, cultura y cultivo, conceptos en torno a los cuales giran sus reflexiones. Esto, que podría parecer un mero juego de palabras, resulta un singular ejercicio hermenéutico, en el que se entrelazan la lingüística histórica, el sentimiento religioso presente en toda cultura, y la exégesis bíblica.
Muy sugestiva resulta su visión de los primeros relatos del Génesis y del segundo capítulo del libro de los Hechos, lo mismo que su concepto de mayordomía, elegantemente fundamentado a partir de las lenguas bíblicas.
Sin embargo, y aunque su interés primordial es de carácter teológico, resulta interesante ver que sus amplios conocimientos de la historia, del lenguaje y de la cultura lo llevan, al parecer sin pretenderlo, a hacer antropología, pues en sus exposiciones hay una clara noción de la cultura en general, y de las culturas en particular, como fenómeno eminentemente humano. Su formación de historiador lo lleva a observar el devenir de la historia como un constante e inevitable contacto cultural, no siempre en los mejores términos, puesto que la cultura y el lenguaje van siempre de la mano con el contacto cultural y en consecuencia se produce el contacto lingüístico. Es así como, en un rápido vistazo a la historia de nuestra lengua española, nos recuerda las diferentes vertientes lingüísticas que, de una u otra manera, contribuyeron al enriquecimiento de nuestro acervo lingüístico y cultural.
Pero en el libro hay mucho más. Sin hacer referencia a las fuentes sociolingüísticas de nuestros días, el autor da varios ejemplos de la estratificación social del lenguaje. Señalo dos. En el caso de nuestra lengua, el autor alude a la relación asimétrica que aún experimentamos en nuestras relaciones sociales de todos los días, y que es posible detectar en el uso pronominal de segunda persona, es decir, en nuestra alternancia diaria entre tú y usted, hecho que a partir del estudio seminal de Brown y Gilman, los pronombres de poder y de solidaridad, se ha venido estudiando más y más. El otro caso se relaciona con los términos culinarios que se dan en la lengua anglosajona como resultado del dominio normando en Inglaterra. Lo mismo podría decirse de nuestra lengua española, ya que en ella están presentes varias lenguas así como el árabe, o de la tendencia actual, no siempre exitosa, que busca desarrollar un lenguaje inclusivo. De estos aspectos sociolingüísticos el autor da innumerables ejemplos, muy consciente de la arbitrariedad del signo lingüístico, aun cuando deja de ser arbitrario al ser aceptado por la comunidad hablante.
Al referirse a la alternancia pronominal tú-usted, el autor parece evocar a Franz Boas cuando dice que «esto es índice de que en nuestra cultura se entiende que hay dos niveles esenciales de familiaridad, de respeto y de autoridad». Sin embargo, más adelante, parece inclinarse a favor de la visión de Edward Sapir, al afirmar que «el idioma es también reflejo y molde de la cultura que expresa». Ambas perspectivas son válidas, pues una no excluye a la otra, pero considero pertinente señalar esto, ya que revela los profundos conocimientos que posee el autor acerca del lenguaje y de la cultura.
Lenguaje y cultura son dos fenómenos de carácter universal que se manifiestan de manera específica en las diferentes lenguas y culturas, las cuales pueden considerarse mundos en sí mismos. Pero la historia muestra que, en algún momento, tuvo lugar lo que se conoce como contacto cultural y lingüístico. Una vez que ocurre esto, resulta inevitable el cambio lingüístico y cultural. En el caso que ocupa y preocupa al autor, este tipo de cambio tuvo lugar en el primer siglo de nuestra era con el surgimiento del cristianismo, y ocurrió también en los años de la Reforma Protestante, como también con el movimiento misionero que dio origen al protestantismo latinoamericano, para citar sólo unos cuantos casos bien conocidos. Y es la cultura o la lengua dominante la que siempre se muestra renuente a reconocer la existencia de las nuevas lenguas o nuevas culturas. Esto, naturalmente, entiende el autor, ya que en algún momento dice:
[...] Pentecostés, al tiempo de crear unidad, no crea uniformidad, pues lo que allí sucede es que el evangelio se predica y se encarna en una multitud de lenguas y culturas.
Podría comprenderse mejor la visión del autor si, por un lado, se recurriera a la noción de culturas y subculturas, y por otro a la de lenguas y dialectos. Entendida la cultura como «ese todo complejo» del ser y hacer de un grupo humano determinado, las subculturas vendrían a ser las diferentes manifestaciones de ese grupo (unos pescan, otros cazan y otros tejen) y esto dentro del todo de una cultura general. Y en el aspecto lingüístico, el idioma es el sistema comunicativo común de un grupo humano, con una gramática común, que no obstante, le permite desarrollar variantes propias de algún sector, o sectores, de esa comunidad lingüística. Si entendemos el fenómeno religioso llamado cristianismo como una cultura, “la cultura cristiana”, entonces las diferentes manifestaciones cristianas podrían verse como subculturas cristianas. De igual manera, si se viera el mensaje cristiano como una lengua, “la lengua cristiana”, las diferentes expresiones cristianas vendrían a ser dialectos de una misma lengua: “la lengua cristiana”. Ejemplos de estas variantes culturales y lingüísticas pueden verse y oírse en los distintos países hispanohablantes, donde unos “hablan”, otros “charlan”, otros más “conversan”, y otros “platican”, y donde en el campo religioso unos “oran” y otros “rezan”, pero todos se identifican como hablantes de una sola lengua que llamamos español. O, para decirlo en los términos del autor: «La multiplicidad de culturas en la iglesia, lejos de amenazar su fidelidad, la posibilita».
Ciertamente, el asunto es un poco más complejo, porque la visión evangélica del cristianismo no es concebible sin ese elemento sine qua non llamado evangelización. Y es en las fronteras de ese vasto territorio donde se da un contacto lingüístico y cultural con tintes de colisión. Al respecto, dice el autor: «Cada vez que el mensaje del Evangelio atraviesa una frontera, cada vez que echa raíces en una nueva población, cada vez que se predica en un nuevo idioma, se plantea una vez más la cuestión de la fe y la cultura». Y añade:
No se trata ya solamente de ser evangélicos en una cultura católica. Se trata [...] de cómo ser cristianos evangélicos en las nuevas culturas en donde el creciente impulso misionero latinoamericano está llevando nuestra fe [...] de cómo ser cristianos evangélicos en una cultura que va variando, que se va haciendo cada vez menos monolítica y menos católica. Y [...] de cómo ser cristianos evangélicos cuando [...] el enorme contraste entre el catolicismo y el protestantismo que existía [...] va también perdiendo sus aristas (algo que es una realidad a partir del Segundo Concilio Vaticano, y a pesar de evidentes movimientos retardatorios y hasta retrógradas).
Invita entonces a sus lectores, a «hacer teología» mediante la investigación. «Pero hacerla» —aclara— «[...] a nuestra manera, dentro de nuestros términos, y con pertinencia para los desafíos a que nos enfrentamos».
Aunque expresamente el autor declara que su interés es teológico, no puede evitar incursionar en la antropología, ya que ésta se relaciona con el fenómeno humano en su totalidad. Entonces dice: «El desafío a que hoy nos enfrentamos consiste en entender correcta y teológicamente qué es eso de la cultura, y cuál es la relación de la iglesia con la cultura, porque sólo así podremos entendernos a nosotros mismos y nuestra misión». Pasa entonces a definir la cultura como «[...] el modo en que un grupo humano cualquiera se relaciona entre sí y con el ambiente circundante». Da entonces un ejemplo bastante gráfico:
Para tener cultura [...] basta con ser humano, pues no se puede ser humano sin cultura. Así entendida, es la herencia común de todo grupo social. Es la cultura la que nos enseña cómo sembrar el maíz, hilar algodón, cocinar la carne; en fin, cómo vivir en el ambiente en que vivimos, y con los recursos de ese ambiente.
Aunque en lenguaje religioso, al hablar de la relación entre culto y cultura, el autor incursiona en el campo del rito y, en consecuencia, del mito que lo origina. Al respecto dice:
Si la cultura se relaciona con el cultivo porque es el modo en que un grupo social se enfrenta a los retos y oportunidades de su ambiente, se relaciona también con el culto porque es el modo en que ese mismo grupo social interpreta y le da sentido a la vida y al mundo [...] como cultivo, la cultura se enfrenta al medio ambiente; como culto, lo interpreta y le da sentido [...]. Y así el cultivo del maíz, y toda la sabiduría que ese cultivo encierra, atribuye en nuestras culturas ancestrales a los mismos dioses que nos dieron la vida.
Halla entonces el autor una elegante comprensión del culto cristiano en su singular interpretación de los dos ritos más sobresalientes del cristianismo, a saber, el bautismo y la comunión, o Santa Cena. El primero, que se realiza con agua, como símbolo innegable de lo natural, dado por Dios; y, la segunda, que se realiza con pan y vino, como símbolo del cultivo de la tierra, como clara expresión cultural con significado cúltico. Esto demuestra que una visión empírica del culto cristiano puede conducir a una hermenéutica menos especulativa y más contundente.
Siendo que esto es un prólogo y no una reseña. No debo retardar el encuentro del lector con el profundo pensamiento del doctor González. Sin embargo, no quisiera terminar estos apuntes sin antes recordar al eminente cristiano Alberto Rembao, a quien el autor cita en un principio y llama “iconoclasta”, más como halago que como crítica (¡o tal vez como una invitación tácita a sus lectores a emular tal iconoclastía!). Es menester recordar a Rembao porque, como reconoce el autor, a este pensador «[...] no se le conoce mucho hoy en nuestra América». Sin embargo, en la búsqueda de su identidad, el cristianismo evangélico (yo preferiría protestante) haría bien en rescatar el pensamiento de Rembao, orgullo del protestantismo mexicano y latinoamericano. Tal rescate ha sido iniciado ya por el estudioso mexicano Carlos Mondragón, en su libro Leudar la masa. El pensamiento social de los protestantes en América Latina (1920–1950). En alguna parte de su libro, Mondragón cita el Discurso [de Rembao] a la nación evangélica:
Hay en el protestantismo un común denominador de cultura laica y libertad democrática que lo “desajoniza”, que lo hace universal; porque de verdad es universal; porque florece primero entre sajones por motivos accidentales; bien pudo haber surgido en España, y estuvo a punto de hacerlo a través de los místicos del Siglo de Oro [...]. El protestantismo es, antes que todo, espíritu; espíritu que se exprime de acuerdo con los vasos particulares que lo contienen.
Estas palabras coinciden con la postura del doctor González, quien concluye sus conferencias con una visión que evoca al autor del Apocalipsis:
Lo que esperamos quienes creemos en Jesucristo no es el día en que desaparezcan las distinciones culturales, ni las diversas lenguas, ni los pueblos o las naciones, sino el día en que todos juntos —naciones, tribus, pueblos y lenguas— podamos cantar las alabanzas del que está sentado sobre el trono, y del Cordero.
Alfredo Tepox Varela
Valle Dorado, México