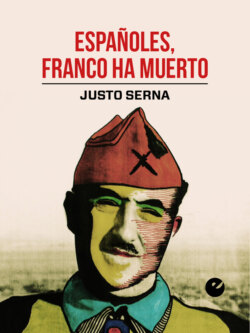Читать книгу Españoles, Franco ha muerto - Justo Serna - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Historia y memoria
¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria colectiva?
¿Podemos hablar de memoria cuando el pasado histórico no lo hemos vivido personalmente? Por alguna razón, la noción de memoria colectiva, que es habitual, que es frecuente entre nosotros, y cuyo uso también se da en el ámbito académico, en la vida corriente y en los medios de comunicación, me produce incomodidad. Me produce malestar como individuo, y este hecho, simple y particular, me obliga a interrogarme.
¿Por qué razón experimento esa desazón cada vez que oigo apelaciones a la memoria colectiva? ¿Será acaso por las condiciones en que nací y crecí? Nací cuando acababa la autarquía franquista, cuando despuntaba un desarrollo turístico que parecía amenazar la estabilidad del orden católico, cuando empezaba la oposición universitaria al régimen franquista y, sobre todo, cuando comenzaba la televisión, cuando comenzaban las emisiones en España. Es decir, pertenezco a la primera generación estrictamente catódica, aquella primera generación que aprendió a ver la tele, el mundo y el entorno cuando los severos programadores de Prado del Rey aprendían también su uso y su gestión.
Nací, además, en el seno de una familia adaptada al Régimen, una familia que no se consideraba ni vencedora ni derrotada, una familia característicamente contemporizadora, propia de lo que se llamó el franquismo sociológico, y en la que se mezclaban el miedo, el silencio, la resignación y la expectativa. Mis mayores invocaban una y otra vez el pasado colectivo, el recuerdo de un desastre y de un pánico, el de la Guerra Civil y el del hambre de la posguerra. Mis padres hacían continuos ejercicios de memoria o lo que ellos creían que eran constantes ejercicios de memoria para instruirme, para educarme, para aplacarme.
Insisto: ¿por qué me molesta tanto la apelación habitual y pública que en España se hace a la memoria? Soy un individuo que se desconcierta. Pero soy también historiador, ese historiador que fue adolescente y que ha crecido, que ha leído, que ha estudiado y que no contesta sólo con emociones, con rencores y con afectos. Intentaré responder con frialdad y con pasión. Este libro es la prueba… Decía Vladímir Nabokov que deberíamos escribir con la frialdad del poeta y con la pasión del científico. Trataré de contestar con temperancia. Empezaré con preguntas, con muchas preguntas. Todo son preguntas.
¿Cuál es la tarea que emprende un historiador cuando entrevista a los supervivientes de un hecho? ¿Qué hace cuando rastrea las huellas dejadas por los protagonistas de un suceso en un documento escrito y ya cuarteado, en un documento que amarillea, cuando examina el trazado de una urbe en la que aprecia atisbos y vestigios de otros tiempos? ¿Qué pesquisa es ésa cuando se empeña en averiguar algo ignorado por sus contemporáneos, algo que, en principio, sólo a él le interesa y que les sucedió a unos antepasados remotos? ¿Rememora?
Es común designar dichas actividades con ese verbo o con otros sinónimos. Lo que llevaría a cabo el investigador —suele decirse— es hacer memoria de unos hechos olvidados. Desde antiguo, en nuestro lenguaje corriente, son frecuentes estas expresiones y con ellas nos referimos al pasado, a ese pretérito perfecto, acabado, al que regresaríamos con el fin de evocarlo, de desenterrarlo, de recuperarlo, de refrescarlo, de despertarlo.
Es tan habitual esta forma de hablar, es tan clásico ese modo de designar las cosas, que empleamos dicho verbo o sus sinónimos de manera literal, como si no tuvieran un sentido figurado, como si fueran evidentes. Y, sin embargo, son eso justamente, expresiones figuradas, y no denotan un acto, no describen al pie de la letra, sino que nos dan una representación sólo aproximada de algo que no es posible en esos términos literales.
Salvo que evoquemos hechos en los que tuvimos una participación directa, excepto que rememoremos circunstancias de las que fuimos testigos o en las que nos vimos involucrados, decir que una investigación histórica sobre el pasado es hacer memoria es, cuando menos, una licencia del lenguaje, una licencia que nos permitimos para pensar lo colectivo con un recurso individual. Esta licencia del lenguaje la empleamos porque asociamos un almacén de vestigios y de testimonios como el depósito de las reminiscencias. ¿Es legítimo hacerlo así?
Es legítimo, por supuesto, porque hacemos una analogía, pero esa lícita analogía suele entrañar múltiples problemas. Invocando la necesidad de ejercer la memoria por parte de una colectividad, apelando a la memoria de un pueblo o de otro agregado más o menos vasto, ha sido frecuente exigir de los contemporáneos pertenencias irrevocables, ataduras indesligables, herencias evidentes. Con ello se les expropia su primera condición, que es la de ser individuos, la de ser actores finitos y contingentes.
Aunque sólo fuera por eso, la idea de memoria colectiva, que —insisto— la entiendo y cuyo uso comprendo, me resulta dudosa, incluso antipática. La movilización general, ese odioso invento moderno que excita en nosotros el ardor guerrero, llevó a millones de europeos al frente de batalla en 1914 para inmolarlos. La estupidez criminal y la sordidez homicida se basaron en el deber de memoria, en el respeto de la identidad nacional y en la fidelidad a los muertos de siglos atrás. Me distancio de esas invocaciones para emprender un discurso distinto.
Volvamos a la pregunta que antes me formulaba. ¿Es efectivamente posible hacer memoria de un episodio ocurrido hace sesenta o setenta años por parte de un historiador que no estuvo en el lugar de los hechos, un individuo que ni siquiera había nacido? Reparemos brevemente en el caso de la fuente oral, el testimonio de alguien que sí estuvo allí y recuerda.
Supongamos que la tarea del investigador sólo fuera transcribir la evocación de los protagonistas, supongamos que sólo fuera un amanuense que reproduce el relato verbal de los supervivientes, supongamos que sólo registrara notarialmente lo que otros dicen o sostienen. ¿Estaríamos entonces ante un auténtico acto de memoria?
En primer lugar, lo usual es que no todas las evocaciones coincidan, que haya conflicto de relatos, que haya incongruencias entre esos registros de los testigos. Por tanto, como mucho, nuestro historiador no haría memoria, sino que recopilaría memorias, así en plural, yuxtaponiendo en ordenada sucesión narraciones de hechos que no son completamente coherentes entre sí.
En segundo lugar, no menos frecuente es el deterioro de las evocaciones posibles, es decir, no todas las exhumaciones de recuerdos las hacen los auténticos protagonistas o principales testigos, porque la muerte ha eliminado a algunos de aquellos testimonios imprescindibles y porque el paso del tiempo ha erosionado la viveza y la fidelidad con que los supervivientes recuerdan. Por tanto, esas memorias no siempre serían las mejores o las directamente relacionadas con los hechos evocados.
Si los recuerdos no coinciden al relatar los hechos antiguos o remotos, próximos y recientes y si además no siempre son los mejores, los más fieles, los más directos, la tarea del historiador es más compleja. Es más: al margen de la calidad de las evocaciones, al margen de la exactitud y congruencia de esas rememoraciones, el historiador interviene creando las condiciones que hacen posible el recuerdo y, por supuesto, al intervenir modifica, puesto que la observación altera lo observado.
¿Cómo? Al establecer un espacio y un tiempo que no estaban dados de antemano. Por tanto, los recuerdos de sus testigos son inducidos, estimulados, y esa tarea del historiador, que es la básica, al crear él mismo el documento oral, no se identifica con la memoria porque su trabajo es algo externo. Pero cambiemos ahora de argumento y reparemos en esas memorias individuales de las que el investigador haría registro o transcripción.
En principio, la memoria es una facultad individual, una función de nuestro aparato psíquico; pero es también el recuerdo mismo, la evocación concreta. Crecemos, maduramos, envejecemos y nuestra vida se adensa, se satura con recuerdos de circunstancias, de acontecimientos: en nuestro interior se agolpan y se yuxtaponen evocaciones que se alojan al margen de la importancia que a esos hechos recordados les demos, al margen de la relevancia histórica o personal.
Hay cosas que nos dejan indiferentes y que, por razones que ignoramos, persisten en nuestro fuero interno, lascas o minucias del pasado que perseveran en nuestro interior. Pero hay, además, otras cosas que jamás nos han sucedido, fantasías de hechos no ocurridos, laceraciones de las que creemos haber sido víctimas, audacias que nos atribuimos, quimeras o actos inexistentes que, sin embargo, se depositan en nuestra psique, ocupando un lugar, desplazando incluso el recuerdo de hechos verdaderamente acaecidos.
Es decir, en el ejercicio de la memoria se da la evocación de acontecimientos reales y de los que hemos sido protagonistas o testigos; se da también el recuerdo de episodios menores que, por algún azar asombroso, los retenemos sin que haya circunstancia especial que lo justifique; se da, en fin, la rememoración de hechos no sucedidos, de hechos que no nos han ocurrido, y que, por alguna suerte de prodigio o de delirio, de mentira piadosa o de herida irrestañable y dudosa, los tomamos como ciertos, hasta el punto de tener de ellos una imagen vívida, literal.
La memoria no es un atributo secundario: es nuestra principal cualidad. Después de la muerte, lo peor que nos puede suceder es justamente perder la memoria, olvidarnos de nosotros mismos, que es la forma de eliminar una identidad. Identidad es eso, lo que es igual a sí mismo, lo que perdura por encima o por debajo de lo diferente. Recordar es sobre todo recordarnos e ir añadiendo uno tras otro los hechos que nos constituyen y que son jirones de nosotros mismos, trozos adheridos. Ahora bien, la memoria no es una facultad que tenga por meta lo cierto; la memoria es una función desigual y engañosa que lleva a cabo operaciones muy poco fiables, incluso contrarias a la verdad; la memoria es relato, una narración en la que se encajan y en la que se hacen congruentes hechos, circunstancias, episodios; pero la memoria es sobre todo un sentido de las cosas, el significado que otorgamos a lo que recordamos.
Olvidar no es una tragedia. De hecho, en el caso de que fuera posible, recordarlo todo aún sería peor. Cuando tropezamos con este hecho y con este argumento es costumbre citar un célebre apólogo de Jorge Luis Borges: Funes, el memorioso. Me consentiré también esta rutina. Funes el memorioso vivía en un eterno presente de hechos populosos y antiguos que se le agolpaban impidiéndole pensar. El personaje de Borges era patético justamente por eso, porque no podía olvidar, que es lo más parecido al infierno, a ese espacio enorme, abarrotado, lleno de minucias y de detalles, repleto de abalorios inútiles de los que no podríamos desprendernos.
Lo que es dramático, lo que es verdaderamente dramático, no es el olvido, sino perder el sentido que le damos a lo que nos acontece, perder el sentido de lo que recordamos; lo verdaderamente doloroso es ignorar el significado particular y general que cabe dispensarle a los hechos que han constituido o que creemos que han constituido nuestra identidad.
Nuestra vida no es un relato, pero la pensamos como tal. O, mejor aún, la pensamos como una sucesión no siempre ordenada ni congruente de relatos en los que nos narramos y nos explicamos, encajando piezas. Pese a lo que se cree, el psicoanálisis no es sólo recordar lo que se había olvidado, no es sólo hacer regresar lo que estaba reprimido; el psicoanálisis es principalmente un ejercicio de rehabilitación, un ejercicio en virtud del cual se busca sentido para evitar que hechos dolorosos, que fantasmas persecutorios, que miserias antiguas, reales o fantaseadas, sigan dañando; el psicoanálisis no es recordar, es recordar con sentido, incluso con un sentido distinto aquello que jamás habíamos olvidado. Espectros... Punto y aparte.
En la existencia corriente es más doloroso perder el significado global de lo poco o mucho que recordamos, el relato que nos da asiento y estabilidad, aunque sea dañino, que olvidar este o aquel hecho. Es decir, muchas veces preferimos vivir en la mentira, en el sentido engañoso de las cosas pasadas, que afrontar las verdades incoherentes y fragmentarias de nuestro ser. Por eso, en la vida ordinaria lo falaz no suele ser el fardo del que corajudamente nos desembarazamos; por ello, no nos aprestamos todos e inmediatamente a buscar la verdad. Deseamos antes una mentira coherente y estable que una verdad hecha añicos. Más que perseguir lo cierto, andamos tras lo congruente, aquello que hace consistente y duradera mi identidad, aquello que da estabilidad y sentido a mi biografía.
Podemos vivir en la mentira, podemos crecer, madurar y morir envueltos en recuerdos engañosos, en recuerdos creadores o encubridores, y sin embargo no sentir fastidio, no sentir la doblez de nuestra vida. La idea de orden y sucesión con que pensamos nuestra vida requiere un relato. Eso es lo capital, no lo que recordamos o el número de las cosas que recordamos. Si se me permite hacer una analogía, diría que el historiador y el psicoanalista van contra esta tendencia común, es decir, se proponen desestructurar el relato de memoria que nos hemos dictado, las falacias, pero también las cómodas coherencias que nos dan estabilidad al margen de la verdad.
Hablamos de memoria colectiva, pero admitamos de una vez que las sociedades no recuerdan por la sencilla razón de que carecen de aparato psíquico, por la mera razón de que carecen de cerebro rector. Sin embargo, hay personas diferentes, individuos distintos, que aceptan que tal cosa es posible, que podemos recordar colectivamente.
Es una paradoja: decimos hacer memoria colectiva cuando los hechos que no nos pertenecen, que sólo pertenecieron o le pasaron a un tercero, los expresamos como propios, como si estuvieran alojados en nuestro interior en forma de recuerdo. Pero esto es algo más que una paradoja: es un proceso real. Al ser objetos de socialización, de aculturación, nos hacen crecer con recursos, hechos y legados del pasado que no son nuestros pero a los que se les da ese sentido y que son o forman parte de nuestro relato personal. Nos hacen crecer con un relato o relatos de episodios y de significados que sólo otros vivieron y que los tomamos como propios, como la narración en la que he de incluir mi vida y mis reminiscencias. A eso lo llamamos memoria colectiva, pero, hablando con propiedad, hemos de recordar el hecho simple, trivial pero cierto, de que no hay memoria auténtica, hay una narración de circunstancias pasadas que se nos lega como patrimonio personal.
Las identidades colectivas se han forjado así. Recuerda lo que hicieron tus antepasados —se nos dice—, evoca sus gestas, no olvides aquello que nos une a ellos y a nosotros, porque lo que ellos hicieron forma parte de ti. Has de saber de dónde venimos, has de retener cuál es la filiación y cuál es tu progenie, has de conservar su legado, la huella que hay en ti. Sin embargo, quien más inteligentemente se ocupó de estas cosas, de la memoria colectiva, Maurice Halbawchs, ya lo dejó dicho: la memoria y la historia no coinciden, son cosas diametralmente distintas, ya que en cuanto interviene el historiador el relato del pasado no se atiene a los principios de reminiscencia de que disponemos. En fechas más recientes, Pierre Nora lo subrayó con tino.
Reproduzco un pasaje de una de sus obras más influyentes:
«La memoria es la vida, siempre acarreada por los grupos vivos y, a este respecto, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y la amnesia, inconsciente de sus sucesivas deformaciones, vulnerable a todos los usos y manipulaciones, susceptible de estar latente durante mucho tiempo y de manifestar súbitas revitalizaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La memoria es siempre un fenómeno actual, un vínculo vivido en el eterno presente: la historia, una representación del pasado. Dado que es emocional y mágica, la memoria sólo se acomoda a aquellos detalles que la confortan: se nutre de recuerdos borrosos, chocantes, globales o flotantes, particulares o simbólicos, sensibles a todas las transferencias, velos, censura o proyecciones. La historia, en tanto que operación intelectual y laica, apela al análisis y al discurso crítico».
Por tanto, la historia, la disciplina histórica, no es equivalente a la memoria, sino que es más bien un antídoto contra la memoria, contras las falacias y coherencias absolutas de la reminiscencia. La auténtica labor histórica no debería afirmar identidades estables entre el presente y el pasado, sino que debería abrir una brecha entre el yo y los antepasados, debería mostrarnos lo que nos separa, el abismo que nos distancia, los pasados posibles y descartados que la memoria justamente reprime o cancela.
La historia nos enseña cómo han cambiado las cosas, no la identidad inmóvil que es un relato que mancomuna el pasado con el presente como si nada se modificara. Los historiadores del siglo XIX —y otros muchos del Novecientos— se empeñaron, sin embargo, en asumir la identidad entre historia y memoria. ¿Por qué razón? ¿Porque ignoraban la función de su disciplina? No, por supuesto. La razón es otra y bien simple: porque fueron reclamados como creadores y gestores de una nacionalización en curso o ya establecida, y aún hay colegas, muchos colegas que se dejan seducir por esta invitación; porque fueron convertidos en legitimadores de un agregado que precisaba argamasa, un cemento expresado bajo la forma paradójica, imposible, pero políticamente eficaz, de recuerdos comunes, antiguos, remotos o recientes. El régimen de don Francisco Franco basó la educación en esta falacia. Y en otras mentiras aún más atroces.
Si la memoria individual es fuente de malentendidos, de recuerdos creadores, es decir, de falsos recuerdos; si la memoria individual es un semillero de recuerdos encubridores, esto es, de evocaciones de hechos ciertos pero irrelevantes, que tapan, que ocultan, otros dolorosos o graves, ¿qué podemos decir de la analogía que convierte el pasado en memoria colectiva de los contemporáneos?
La memoria es relato estable, sucesivo, ordenado, un relato que la inspección desestructura. La memoria colectiva es también un relato estable, sucesivo, ordenado, una narración hecha a partir de una concepción embrionaria, de una racionalidad retrospectiva que da legitimidad y asiento, continuidad y necesidad a lo que en principio no la tiene. Si las identidades personales son objeto de discusión, si el relato del yo es dudoso al hacer coherente lo fragmentario, ¿qué puede decirse de lo colectivo?
Por eso, la mejor tarea que puede emprender un historiador es hacer frente a la memoria, a sus rutinas y evidencias; es desestructurar esa memoria que perezosamente creemos estable. Pero para que eso ocurra, para que al menos algunos lo pensemos, han debido hacerse evidentes los efectos desastrosos de las nacionalizaciones resueltas a sangre y fuego, con ardor guerrero y con memoria colectiva. No hay un curso necesario del devenir. Al menos ciertos historiadores hace ya tiempo que empezaron a tomarse en serio los riesgos de seguir hablando de la identidad colectiva como si fuera un dato incontrovertible o recurso intercambiable.
El problema no es oponer esta memoria colectiva a aquella otra, esta identidad coherente a aquella otra, elaborada con una narración alternativa pero igualmente congruente; el problema es operar con esa expresión figurada ignorando que lo es, ignorando los riesgos que se derivan de su empleo e ignorando que la memoria individual, ese recurso sobre el que se asienta la analogía, nos miente bella y persecutoriamente. El franquismo fue un régimen que mintió fea y persecutoriamente.
Echar al olvido
Leo Hoy no es ayer (2010), de Santos Juliá. Son unos ensayos sobre la España del siglo XX, particularmente sobre la laceración que supuso el franquismo. Sobre la historia y la memoria… El autor tiene aciertos notables. Por ejemplo, el énfasis que pone en la España prometedora de principios del Novecientos. Igualmente, las partes que dedica a la modernización de 1914-1931 son muy valiosas: levantan el velo de la fatalidad y de la anomalía españolas, mostrándonos por contraste la gran fractura de 1936 y de 1939.
Por esas páginas del primer Novecientos reaparecen Manuel Azaña y José Ortega y Gasset, espectadores de un país que muda y que se actualiza. Son igualmente atinados los capítulos que dedica a la Guerra Civil, al Caudillo y a su régimen: especialmente, a la sociedad aplacada y desmovilizada que sólo comienza a desperezarse a partir de 1956, con las primeras revueltas estudiantiles. O, en fin, son páginas muy aleccionadoras aquellas en las que Santos Juliá hace sutiles observaciones sobre el valor de la transición posfranquista, sobre las dificultades de pactar, de levantar un armazón democrático tras décadas de represión, de exilio y de incultura política.
El autor se siente muy reconocido en la obra constitucional de aquella España de 1978, una obra que no es amnesia —como tantas veces se dice erróneamente—, sino transacción entre partes: un echar al olvido las culpas y las deudas con que los antiguos enemigos podrían recriminarse mutuamente. ¿De qué se trataba? De iniciar, de poner en práctica una política de consenso y de superación del pasado, un consenso lejanamente inspirado en los planes de reconciliación nacional que el Partido Comunista de España ya alentaba desde los años cincuenta.
Como luego insistiremos, el régimen de Franco fue un sistema políticamente calamitoso, una hendidura profunda de la que todavía no hemos sanado por entero. Fue una combinación de confesionalismo, militarismo y falangismo. Nunca dejará de ser un sistema contrario al liberalismo y a la democracia, como fue habitual en las tiranías de cuño fascista. Y eso lo destaca una y otra vez Santos Juliá, que se ampara en Manuel Azaña y en José Ortega y Gasset para realizar sus análisis.
«La forma que en política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal», decía José Ortega y Gasset en un párrafo memorable de La rebelión de las masas. Vale decir, la forma más sofisticada, la técnica más compleja de funcionamiento social es el sistema democrático porque hace convivir a los diferentes, a los que piensan distinto, a los que se contrarían. Lejos de eliminar las tensiones, la democracia liberal reconoce los conflictos, conflictos de intereses o de opinión, y les da un cauce de expresión.
«Ella lleva al extremo la resolución de contar con el prójimo y es prototipo de la acción indirecta...», añadía Ortega. Contar con el prójimo, pero no porque piensa igual que nosotros, sino porque sostiene cosas diferentes, porque sus juicios, por muy equivocados que puedan estar, expresan puntos de vista que sería una pérdida eliminar.
«El liberalismo es el principio de derecho político según el cual el Poder público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo y procura, aun a su costa, dejar hueco en el Estado que él impera para que puedan vivir los que ni piensan ni sienten como él, es decir, como los más fuertes, como la mayoría», insistía Ortega.
Resulta difícil esta autolimitación, entre otras cosas porque los recursos institucionales o policiales de ese Estado podrían aplicarse con gran eficacia para acallar a quienes incordian o molestan y no sólo a quienes amenazan o mienten con el afán de destruir. Es decir, entre la inacción (el todo vale en virtud de la libertad de expresión) y el intervencionismo que fiscaliza, controla, limita, persigue la disensión, sólo hay un trecho corto, y la tendencia de los poderes es a usar aquello que más a mano tienen: la represión.
Por eso, añade Ortega, la democracia liberal es un marco en el que se hace explícita «la suprema generosidad». En ella se pregona «el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo; más aún, con el enemigo débil».
La generosidad suprema no es la que se da con el igual o con el afín, con el adherente o con el próximo, sino con el distante, con aquel con quien no nos une o no compartimos casi nada. Según admite Ortega inmediatamente, «era inverosímil que la especie humana hubiese llegado a una cosa tan bonita, tan paradójica, tan elegante, tan acrobática, tan antinatural» como es la democracia liberal. Aceptar la pluralidad de intereses, admitir la legitimidad de los conflictos y de las opiniones diversas es un logro civilizado, lo que no significa que esos juicios que nos son contrarios debamos aceptarlos sin más para silenciar los nuestros.
Lo bonito de la democracia liberal es dar visibilidad legal a esos conflictos y sobre todo excluir la violencia. ¿Y qué es lo civilizado? «La barbarie es ausencia de normas y de posible apelación». Y lo civilizado se mide por la mayor o menor precisión de las normas. En efecto, se mide por la densidad normativa de la sociedad y del sistema político. Eso no quiere decir que el Estado deba regularlo todo, sino que debe crear un espacio jurídico en el que no haya lugar a la improvisación o a la arbitrariedad, un ámbito o dominio en el que todos sepan a qué atenerse y en el que la vulneración de esas normas bien fijadas y claras tenga la respuesta institucional prevista. Ese dictamen, que está en Ortega, reaparece en las páginas de Santos Juliá una y otra vez, de manera directa o indirecta. Por un lado, la España de Franco es intervencionista, ordenancista, leguleya; por otro, ese país es también el del estraperlo, el de la corrupción, el del nepotismo, el de la patrimonialización. Aparte de la dictadura, lo que lo hace repudiable es, precisamente, la suma de intervencionismo y corrupción.
Aunque se presente bajo la forma de ensayo analítico de excelente factura y de distante y brillante pulso narrativo, Hoy no es ayer tiene un fondo o un eco inevitablemente autobiográficos, emocionales incluso. Por eso, entre sus páginas, el autor manifiesta un dolor generacional que es, a la vez, personal. Es un volumen escrito por alguien nacido en 1940, alguien que llega a la juventud tras las primeras contestaciones juveniles (1956) y tras el Plan de Estabilización (1959), alguien cuya madurez corresponde ya a la muerte de Franco y, por tanto, al período de la Transición. Haber vivido la historia en esas etapas, haberlas vivido con lucidez, debió de ser lamentable y prometedor.
Digo lamentable porque vivir bajo una dictadura durante treinta y cinco años es una mala fortuna: te hurtan buena parte de tu juventud, potencialmente díscola y levantisca. Y digo prometedor porque la salida del régimen franquista a esa edad te permite la madurez lúcida y prudente. Personas como Santos Juliá, con esos condicionantes biográficos, hay muchas, pero no todas se han dedicado a la investigación histórica. O, como decía Antonio Gramsci, todos podemos ser intelectuales (en el sentido de observar, pensar, reflexionar, dictaminar), pero no todos desempeñamos esa función en la sociedad.
Pues bien, Santos Juliá es uno de esos observadores fina y finalmente intelectuales que trabajan con el intelecto, sí, y que además hace públicas sus reflexiones para ilustración de sus lectores. No es un académico recluido en la oscuridad de su gabinete, sino alguien que interviene en los medios. Tiene libros de investigación y tiene obras de síntesis, pero sobre todo tiene análisis periodísticos de notable perspicacia, concebidos para el examen de los hechos y de sus contextos, del presente y de ese pasado que aún pesa; intervenciones para edificación de los lectores y para réplica de ideas recibidas, de errores políticos.
Su generación es la que protagoniza la Transición, la que hace un ejercicio de moderación y de modestia, de entrega y de esfuerzo, sin un plan establecido y cerrado, sin un programa fijado: aprendiendo el lenguaje de la libertad y de la democracia. «Pero la vieja generación, la que durante los años cincuenta y sesenta procedió a construir un nuevo sujeto que se presentó en el espacio público por vez primera en 1956 como hijos de los vencedores y de los vencidos, tuvo que echar a andar sin ningún referente europeo antifascista que le indicara el camino y, la verdad, ahora da un poco de pereza construirlo y es muy tarde para sacárselo de la manga o para inventarlo en un relato sobre lo que pudo haber sido y no fue».
Es mucha la carga histórica que le ha tocado arrastrar y, por eso, no le agrada el desdén con que muchos tratan la Transición, una labor costosa de la que por poco no salimos con bien. Insistir en la memoria frente a una presunta amnesia encoleriza a Santos Juliá y, por eso, todo el volumen acaba dependiendo de esta controversia: Juliá se opone a quienes reivindican la memoria colectiva o la memoria histórica como deuda insaldable del presente.
Pero tomémonos en serio este asunto, el de la memoria, el de la memoria colectiva. Sobre este tema, Santos Juliá polemiza, por ejemplo, con Pedro Ruiz Torres en uno de sus ensayos finales. ¿Qué hacemos con la memoria colectiva? En principio, los recuerdos personales sólo lo son de hechos de los que se tiene experiencia, insiste Santos Juliá frente a Pedro Ruiz Torres. ¿Y los acontecimientos anteriores que no hemos vivido directamente pero de los que tenemos noción efectiva e incluso emoción? Ruiz Torres responde procurando ensanchar la idea de experiencia y tratando de incorporar la fórmula «memoria colectiva». Como antes señalaba, podemos hablar de memoria colectiva sólo en un sentido propiamente metafórico, pues hemos de reconocer que las sociedades no recuerdan: carecen de un centro neurálgico, insisto.
La respuesta de Santos Juliá tiene este tenor. Ahora bien, como somos objeto de socialización, crecemos con relatos del pasado más o menos remoto, de un pasado que no hemos vivido y que nos afecta hondamente. En eso convengo con Ruiz Torres y Juliá. En efecto, hemos recibido historias con sentido, con cierto sentido, que aplicamos a lo que vivimos o a lo pretérito. Por tanto, esa «memoria» vicaria también es o forma parte de nuestra narración personal, precisa Ruiz Torres. Que la formen relatos foráneos o «recuerdos» estrictos es una cuestión nominal, un asunto a debatir, pero lo esencial es esto: la experiencia de los hechos no es lo único que constituye nuestra identidad; también nos forma y nos forja lo que nos hacen vivir como recuerdos prestados.
Por otra parte, frente a la tesis de Juliá, podemos oponer esta evidencia: somos contemporáneos de hechos y a la vez carecemos de experiencia propia, directa. En realidad, es lo común: cuando hablamos de recuerdos personales de acontecimientos colectivos también es una licencia, pues esos sucesos los solemos vivir mediatizados, narrados por otros que son nuestros coetáneos. Mis mayores vivieron la Guerra Civil y la posguerra, pero su conocimiento real de aquellos sucesos o del devenir diario estaba sesgado, era limitadísimo. Que fueran testigos de su parcela de realidad no les hace depositarios de la verdad histórica. Es decir, lo significativo no es el número y la calidad de nuestros recuerdos de hechos vividos directamente (que es una experiencia infrecuente), sino el sentido que los hechos narrados tienen para nosotros.
Javier Cercas, en El impostor (2014), ataca precisamente el prestigio inmoderado del testigo, la reputación que aureola a las víctimas, personas ancianas cuyos recuerdos deberíamos respetar sólo por el hecho de haber sobrevivido. Esa actitud nos hace olvidar la tarea depurativa y analítica del historiador, que jamás debe ignorar la congruencia con la que tantas veces forzamos nuestro pasado.
La Guerra Civil impresiona al mundo: fractura de manera irreparable a los beligerantes, con pérdidas humanas y materiales incontables aunque perfectamente evaluadas, una Guerra Civil que se salda con la instauración de una dictadura, una contienda que pesará onerosamente en el recuerdo de los contemporáneos. La Transición impresiona igualmente al mundo, puesto que permite echar al olvido —en afortunada expresión, como sabemos, de Santos Juliá— los crímenes que los antiguos enemigos podrían reprocharse: una Transición que se consuma con el establecimiento de una democracia, una transformación que clausurará la experiencia convulsa y guerrera del país.
Para numerosos observadores, esto será poco menos que un prodigio: el cambio próspero y modesto de una España tantas veces torturada. Santos Juliá sabe oponer ambos fenómenos, el de la contienda y el de la transición, mostrando las cegueras y las habilidades de los españoles que las protagonizaron. No hay un plan preestablecido que todos sigan; no hay un fatalismo que a todos arrastre. El futuro está abierto: son los individuos con sus acciones y son las autoridades con sus decisiones quienes hacen por empeorar o mejorar o aliviar la suerte del mundo en contextos siempre limitados.
Lo que el franquismo fue
Empecemos con una definición muy sencilla, una síntesis que resuma aquello que pienso del régimen del general Franco. Estas ideas son propias y ajenas y quien mejor las resume es José Luis Ibáñez Salas en su libro sobre el franquismo. Lo que voy a decir no es nada original, pero parece que hay que repetirlo, dada la frivolidad con la que algunos historiadores o publicistas presentan la vida del Caudillo. Pido disculpas al lector para quien todo esto resulte conocido, archisabido.
¿Qué es el franquismo? Es una dictadura militar; pero es a la vez un sistema político unipartidista: vale decir, formalmente constituido por un partido único (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista o Movimiento Nacional). A la cabeza hay una jefatura del Estado rodeada de plenos poderes: el régimen se calificará como un Reino sin Rey.
El franquismo es un régimen castrense o pretoriano que dirige un general, un Jefe de los Ejércitos que es a la vez Jefe del Estado con el título de Generalísimo o Caudillo. Al Jefe se le rinde culto: ha ganado una Guerra Civil, una Cruzada, y por tanto ha probado su valía en el campo de batalla. Su inspiración es religiosa, nacional-católica.
El Alzamiento de Francisco Franco, que da lugar a la Guerra Civil, es tradicional y moderno. Primero, es una asonada típica del militarismo español. Segundo, es un movimiento de inspiración fascista. Como otros países que han experimentado los efectos de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución de Octubre, la España que Franco se propone rehacer –la España que quiere extirpar el marxismo y el liberalismo, la democracia y el parlamentarismo– es un país aquejado por una grave crisis económica; es un país alterado por crisis sociales duramente reprimidas y de consecuencias violentas; es un país que ha padecido derrotas militares (en África) o amenazas revolucionarias (1934).
Los fascismos se presentan como una solución tajante a los males de la modernidad: el principal de ellos, la presencia de las masas siempre levantiscas o potencialmente violentas. Pero a la vez los movimientos fascistas hacen uso de la técnica moderna, de la movilización intensa y extensa de la población: hay encuadramiento y hay represión feroz; pero hay también dominación ideológica, socialización política.
En los regímenes fascistas de Benito Mussolini o de Adolf Hitler, el partido y el Estado se confunden. Es por eso por lo que el totalitarismo –según la doctrina mussoliniana– tiende a eliminar las instituciones mediadoras. El objetivo es acoplar enteramente la sociedad al Estado, cuya encarnación es el Duce o luego el Führer. En la base del régimen de Franco hay un pequeño partido o movimiento de corte igualmente fascista y hay equivalencias o similitudes con los regímenes totalitarios.
Pero en el franquismo el régimen y el partido no son lo mismo. El sistema nace de una Guerra Civil y, por tanto, nace de una coalición de fuerzas combatientes y políticas que luego tendrán distinta influencia o predominio. Hay diversas familias políticas con ideologías variadas: desde el falangismo hasta el carlismo, pasando por el Opus Dei o los propios militares.
Es un régimen que dura y evoluciona. Dura gracias a la circunstancia estratégica que lo beneficia –particularmente la lucha occidental contra el expansionismo soviético– y evoluciona desde el totalitarismo de corte fascista hasta el autoritarismo: desde el sistema fascista de partido único hasta la dictadura unipersonal de pluralismo político limitado. Pero lo que no dejará de ser el franquismo es un sistema represivo, antiliberal y antidemocrático, como otras dictaduras de origen fascista. El régimen del Caudillo añade el elemento religioso, propiamente reaccionario: el catolicismo ultramontano.
El régimen de Franco fue un sistema social y políticamente desastroso, una profunda grieta en la historia española de la que aún hoy no nos hemos repuesto por entero. Combinó el fascismo de Falange con el tradicionalismo de la Iglesia católica y el militarismo de un ejército africanista.
No está de más repetir algo que en otro contexto ya se dijo más atrás. El franquismo impuso primero la autarquía económica –de grandísimos costes– para luego evolucionar liberalizando sólo en parte el mercado, un mercado frecuentemente intervenido: con numerosos frenos, con corrupciones. Todo fue transformándose (hasta la corrupción). La moraleja sería más o menos ésta: hacia los años sesenta y setenta, España está dirigida por un viejo militar, un abuelo quizá algo severo pero capaz de sonreír, un soldado que aún viste de bonito aunque ya es sobre todo un civil.
O como dice José-Carlos Mainer (y reproducen Gonzalo Pasamar e Ignacio Peiró en su Diccionario Akal de historiadores españoles, 1999): Franco, en su vejez, se presenta como un «pulcro y distante anciano que alternaba el traje de tres botones, chaleco y sombrero breve, con los atuendos de patrón de yate, de sabio jugador de golf (según el modelo impuesto por Eisenhower), paciente pescador de salmón o cazador al rececho». Repasamos todas esas imágenes y nos damos cuenta de que tras esa sonrisa bonachona del abuelo vestido de civil están el autócrata, el dictador arbitral, el militar alzado en armas, el golpista.
El régimen del general Franco dura y se adapta a las condiciones del contexto internacional. Su prolongada supervivencia se basa, en primer lugar, en la autarquía: en el cierre del tráfico y en la restricción arancelaria, provocando una gran penuria; en segundo lugar, se fundamenta en el desarrollismo, en una apertura limitada del mercado, con monopolios y concesiones, con contratas y privilegios. Pero la dictadura se prolonga gracias a la represión minuciosa y constante de los opositores; se basa en el miedo, en la delación, en la vigilancia. La policía cumple celosamente su cometido y a la vez con gran ineficacia, cosa que obliga a demostrar mayores ferocidad y crueldad.
Se dice que Franco concibió España como un cuartel. Hay mucho de cierto en ello. En realidad, la vida en España se desarrolla exactamente como en el patio de un cuartel. Permítaseme esta analogía: los individuos respiran aliviados por el simple hecho de estar vivos, de estar paseando, aunque sea con temores y con dolores; respiran si se les deja en paz, si no son directamente acosados, perseguidos, eliminados. Es posible sobrevivir malamente no significándose, pasando inadvertidos.
Hay mucha gente empapelada, sí: muchas personas que desaparecen, que son ajusticiadas, personas que no pueden oponerse a la firme y punitiva represión. De repente, en el patio de un cuartel, ciertos individuos ya no están. ¿A qué se debe? Los vigilantes no responden o incluso amenazan, pero acaban estableciendo colusiones con ciertos internos. De esas alianzas extraen beneficios unos cuantos.
Al principio, el único alimento permitido es lo que los propios internados cultivan en los pequeños huertos o lo que consiguen con la venta de lo que fabrican en los talleres penitenciarios: una magra cantidad que servirá de escaso sustento. Hay mercado negro y avispados que hacen negocios. Con los años, el establecimiento alivia las pésimas condiciones de vida. No cesa la persecución y una parte de esa población sigue pasándolas canutas. Pero la intendencia ha mejorado.
Al alcaide, que va envejeciendo, se le recuerda por la gesta originaria, por la guerra en que se batió; pero ahora suele presentarse sin uniforme, viéndosele como un anciano civil, como un padrecito que vigila a su prole, siempre dispuesta a los desmanes. Ha traído la paz entre los internos gracias a la supervisión, la persecución y la eliminación de los díscolos o rebeldes. Ha traído la paz…, eso creen él y sus funcionarios, y así se lo hacen creer a los presos gracias a la megafonía estridente.
Hay desde luego una cierta prosperidad: esa intendencia llega a casi todos y quienes visitan el patio se sorprenden de las buenas condiciones materiales, incluso de las vistas interiores de que disfrutan los ingresados.
Hay mejoría, sí, pero hay también una corrupción generalizada de la que no pocos internos participan. El alcaide, que lleva una vida austera, hace la vista gorda y deja hacer a sus subordinados: y deja hacer a su propia familia y allegados, que aprovechan esa cercanía para hacer pingües beneficios con la intendencia.
Pero todo acaba: ciertos internos, que no han conseguido escapar o que incluso han regresado, se organizan para terminar con aquello. Hay una ingratitud en la respuesta, piensan el alcaide y sus adláteres. ¿Ése es el pago a quien veló por todos ellos? Hay que ser desagradecidos para oponerse a un régimen que ha facilitado una mejora y ha impuesto el orden.
Una grave enfermedad desarbola al alcaide. Todo se precipita…