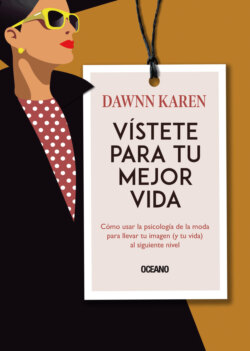Читать книгу Vístete para tu mejor vida - Karen Dawnn - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
La historia de mi estilo
Nos deleitamos con la belleza de la mariposa, pero rara vez admitimos los cambios que ha sufrido para alcanzarla.
—Maya Angelou
¿Qué pasaría si te dijera que la moda es una forma inmediata, sólida y confiable de sentirte con mayor control de tu vida? ¿Si te dijera que hay formas de combinar tu ropa con tu estado de ánimo, usar accesorios que evoquen bienestar, reducir la ansiedad por medio de opciones de color y tela, proyectar poder cuando más lo necesitas? La ropa nos puede ayudar a mantener nuestra identidad cultural, incluso cuando nuestro entorno exige que nos integremos a él. A la inversa, puede ayudarnos a encajar cuando sea una ventaja hacerlo. Con todo lo que he descubierto acerca de la psicología del color, no puedo esperar para ayudarte a escapar del estancamiento del estilo, crear uniformes cuando éstos sean útiles, prevenir el temido sentimiento de “no tengo nada que ponerme”, refrenar los comportamientos de compra compulsiva y evitar las tendencias que no funcionan para tu estilo de vida o tu presupuesto. ¿Qué pasaría si te dijera que la ropa te puede ayudar a salir del abatimiento? La moda no carece de significado. Muy lejos de ello. La moda es la voz que usamos para manifestarnos ante el mundo.
La primera vez que se me ocurrió aplicar la psicología en el marco de la moda, tenía veintiún años y estaba estudiando dos maestrías (Artes y Educación) en el Departamento de Orientación Psicológica en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Columbia. Me acababa de graduar de la carrera de Psicología de la Universidad Estatal Bowling Green en Ohio, y había pasado toda mi vida en el medio oeste de Estados Unidos. Pero cuando llegué a Nueva York para realizar mi posgrado, empecé a trabajar a toda marcha. Además de tomar clases trabajaba con éxito como modelo y asistente de relaciones públicas. Aunque porté lewks* extremos en la pasarela, la verdad es que soy introvertida y una observadora aguda de las personas que me rodean. Me sorprendió el caleidoscopio de estilos que encontré en el metro y en las calles de mi nueva ciudad. Conforme observaba los atuendos de mis compañeros, de otras modelos detrás del escenario y los neoyorquinos de todos los días, no podía sacar de mi cabeza esta pregunta: ¿Qué revela tu ropa acerca de tu psique? Esta idea fue la semilla de la cual creció la psicología de la moda (como comencé a llamarla). En ese entonces supe por instinto lo que ahora conozco gracias a la investigación académica y la experiencia clínica: la gente expresa sus emociones, su bienestar e incluso sus traumas a través de su ropa. Y, en cambio, la ropa puede ser una poderosa herramienta para sanar. Lo sé, porque yo misma lo he vivido.
Desde el momento en que pisé Manhattan me sentí en casa. El ritmo era simplemente agradable. Ya estaba acostumbrada a un estilo de vida de esfuerzo y trabajo, lista para equilibrar las rigurosas demandas académicas con mis pasiones creativas. Cuando era niña era cantante, estudiaba ópera y teatro musical en la Escuela de Artes de Cleveland. Siempre había destacado en mis clases —incluso me adelantaron de año y no cursé quinto—, gracias a mi mente curiosa y a mi deseo interminable de complacer a mis padres. El éxito significaba mucho en mi familia, sobre todo para mi papá, que era un inmigrante jamaiquino que trabajaba como conserje en una secundaria. Mi mamá era asistente administrativa en un hospital, y nos criaba casi sola a mí y a mis hermanos, porque mis padres nunca se casaron. Mi hermano mellizo y yo íbamos y veníamos entre las casas de nuestros papás: entre semana con nuestra mamá y los fines de semana con nuestro papá. (Mi hermano pequeño es hijo de otro padre, al cual él visitaba por separado.) Estudiar duro y aparecer en el escenario me identificaron como “la intérprete” y “la temeraria”, lo que ayudó a distinguirme de mis hermanos, que son más tímidos y reservados.
Pero definitivamente el hecho de ser el centro de atención creaba cierta tensión entre mis compañeros y yo. Un chico que me criticaba en la secundaria por mi apariencia (era alta, delgada y usaba lentes), quince años después me encontró en Facebook y me invitó a salir. A una chica en particular (mi “mejor amiga” que era todo menos eso, ¿ya sabes qué tipo de amiga?) le encantaba hablar de su ropa de diseñador y me preguntaba deliberadamente sobre la mía. Yo no tenía ese tipo de ropa. Mi papá creía que las etiquetas elegantes eran un desperdicio, porque uno podía comprar el mismo artículo —sin el nombre de la marca— por una fracción del precio. En la preparatoria me acosaban por tener una voz operística y no una voz “de iglesia”. En la universidad, una chica de la fraternidad se burlaba de mí despiadadamente porque decidí raparme y después, en época de frío, por usar mascadas en la cabeza similares a los hiyabs de las mujeres musulmanas. Aunque todo esto me provocó mucha inseguridad, siempre sentí una necesidad imperiosa de desafiar las normas a través de mi aspecto. Ser creativa con mi estilo, usando cualquier cosa que tuviera en mi clóset, fue una gran fuente de placer. Las buenas calificaciones y las audiencias para ser porrista eran afirmaciones externas de que yo pertenecía ahí y que no estaba fuera de lugar, como mis acosadores me habían hecho creer.
Así que, cuando comencé mi posgrado en Columbia, seguí la fórmula en que confiaba. Estudiaba duro, trabajaba duro y decía que sí a todos los trabajos de modelaje que me proponían. En mi tiempo libre, diseñaba y hacía joyería dramática con perlas y plumas, y estrené mi línea Optukal Illusion (#truth). Hice algunos nuevos e intensos amigos, quienes modelaron mis creaciones para fotografías promocionales. También fui voluntaria en el Centro Barnard/Columbia de Apoyo contra la Violencia y Crisis por Violación. Sentí ese trabajo como un llamado y más tarde se volvió más significativo de lo que jamás hubiera previsto. Yo era lo que mis profesores llamarían una emprendedora ambiciosa. Al ser una de los pocos estudiantes negros en el programa y de provenir de un entorno de clase media baja, sentía que tenía algo que demostrar.
Estaba motivada, enfocada y trabajando a todo lo que da. Con gran entusiasmo me acerqué a varios profesores para pedirles su consejo, vendiéndoles la idea de que yo tenía práctica en psicología de la moda, con la esperanza de que me ayudaran a conseguir trabajo. Pero por lo que me di cuenta en aquel entonces, ese campo no existía. Una profesora me dijo que mi currículum era como un 50/50, con la mitad de mi experiencia arraigada en el mundo de la moda y la otra mitad en el mundo de Freud. Ella me conminó a buscar un puesto de nivel básico como asistente de una estilista de celebridades muy conocida. Pero esa estilista tenía la pésima reputación de destruir a los clientes antes de reconstruirlos con un cambio de look. Su enfoque no iba del todo conmigo. Tampoco parecía una mujer progresiva, dado que ya estaban surgiendo en la cultura pop los mensajes de aceptación de uno mismo, de pensamiento positivo acerca del cuerpo e inclusión, aunque aún no se habían masificado en la industria de la moda en aquel momento.
De todas formas, aunque no era fácil encontrar el tipo de trabajo en el que yo creía, no podía dejar de lado la noción del estilo de dentro hacia fuera. Me parecía obvio que uno debería reconocer el perfil humano de un cliente: explorar su historia emocional, su entorno familiar, su autoestima y todas esas cosas personales que me atraían de la psicología, para comprender cómo afectaban a su aspecto. Quería estar involucrada con todos los demás y también ayudarlos a ganar confianza con prendas maravillosas. La gente y la moda me fascinaban con igual placer.
Comencé a hacer por mi cuenta esta combinación de psicoterapia y asesoría de guardarropa, primero con mis amigos y familia y después con amigos de mis amigos. Se corrió la voz y mi directorio de clientes comenzó a crecer poco a poco. Pero mi camino hacia el éxito no ha sido fácil. Mi idea de crear esta nueva disciplina psicológica sigue inquietando al ámbito académico, y algunos de mis colegas me llaman “psicóloga pop”. Pero como dicen las mujeres poderosas ahora: Aun así, persisto. Después de todo, no se puede aprender a ser persistente sin resistencia. Y siempre recuerdo que la gente a la que le rindo cuentas es a la que quiero ayudar: mis clientes, mis estudiantes y ahora tú. Ellos —y tú— son mi Estrella Polar.
El tiempo que pasé en Columbia fue fundamental para ayudarme a pulir mi mensaje y clarificar mi misión. Llegué a definir psicología de la moda como el estudio y el tratamiento de la manera en que el color, la belleza, el estilo, la imagen y la figura afectan el comportamiento humano, al mismo tiempo que examina la sensibilidad y las normas culturales. ¿El ángulo cultural? Mis clases me lo enseñaron. Aprendí cómo el entorno racial o étnico de un paciente representa una consideración contextual esencial en la terapia, noción que era enfatizada de forma rutinaria por mis profesores. Verás, mis profesores eran académicos innovadores, ciudadanos del mundo, conocedores de las más recientes investigaciones, socialmente responsables. Aunque yo encarnaba una minoría en mi programa, el trabajo del curso parecía estar diseñado para reconocer mi realidad. Como futuros terapeutas, nos enseñaron a estar siempre conscientes de cómo las distintas culturas responden a las dificultades emocionales y cómo influyen en la gente que busca ayuda para solucionar sus problemas. Nos enseñaron de qué manera el contexto cultural de un cliente podía determinar su visión de la terapia, a veces incluso más que la clase socioeconómica. Por ejemplo, en las culturas colectivistas asiáticas los problemas personales de un individuo pueden percibirse como un reflejo de su familia como un todo. Por lo regular, quedar mal, admitir la debilidad, buscar ayuda para los problemas de salud mental sólo provocan vergüenza. Abrirse con un terapeuta —un extraño— sencillamente es inadecuado.
De forma similar, para los afroamericanos o caribeños americanos, como yo, existe un estigma en torno a asistir a terapia. De donde provengo, desempacar tu bagaje frente a un desconocido es una especie de blasfemia o difamación. La mayoría de los miembros de mi familia preferirían automedicarse que hablar con alguien para exponer y evaluar sus traumas. En un artículo de Psychology Today, la doctora Monnica T. Williams, especialista en psicología clínica, cita un estudio de 2008 publicado en el Journal of Health Care for the Poor and Undeserved: “Entre los negros […] más de un tercio sintió que la depresión o la ansiedad leves serían consideradas ‘locura’ en sus círculos sociales. Hablar de los problemas con alguien ajeno (es decir, un terapeuta) puede ser visto como orear la ‘ropa sucia’ y […] más de un cuarto de ellos percibió que las discusiones sobre la enfermedad mental no serían apropiadas incluso entre la familia”.1
Me siento reflejada en eso. Mi papá es mi campeón. Mi roca. Mi mejor amigo. Pero a la fecha, si lloro cuando hablo con él por teléfono, me dice que cuelgue, que me tranquilice y que le llame una vez que esté mejor. Si algo malo pasa en mi familia, tenemos una regla tácita: no hablar al respecto. Como siempre he sido rebelde, opté por no seguir esa regla cuando una crisis personal le dio un vuelco a mi vida. Un año y medio después de entrar a la universidad, en la primavera de 2011, el que en ese entonces era mi prometido vino a Nueva York desde Ohio para visitarme el fin de semana. Nos habíamos conocido en la preparatoria. Habíamos salido durante dos años. Nos amábamos. Y me violó.
El fin de semana de mi violación comenzó y terminó con prendas de vestir. Como sabía que mi prometido llegaría de Ohio un sábado, elegí mi vestido negro para cenar esa noche. Nos estábamos distanciando; ese hecho me carcomía, aunque intentaba enterrarlo. Yo estaba evolucionando en mis posgrados, incubando mis diversos proyectos. Mi prometido seguía viviendo en Ohio y trabajaba como mesero en un restaurante, supuestamente para ahorrar lo suficiente para reunirse conmigo en la Gran Manzana después de casarnos. Al menos, ése era mi plan. Aunque me pavoneaba en los desfiles de moda y asistía a audiciones de modelaje, nunca me tentó entrar en el ambiente de fiestas, bebida y derroche de dinero, al que fueron atraídas y después escupidas tantas amigas que conocí detrás del escenario. Para mí era distinto. Esta noche no puedo, mañana tengo clase, era mi excusa de todos los días para quedarme en casa y pasar el rato con mi propio ser introvertido. Yo estaba encaminada y podía ver que esa senda sólo me llevaría en una dirección: hacia arriba. Ya lo había planeado todo. Cada día repasaba mi fantasía, como un mantra. Incluso ilustré mis metas en un collage de ideas: viviría en Manhattan, casada con mi amor universitario. Tendríamos 2.5 hijos y un perro. Y tendría una carrera floreciente como psicóloga en la práctica privada. Dediqué mi tiempo libre a planear mi boda. Mi boda. No nuestra boda. Estaba tan atrapada en esta visión de cómo se suponía que debía ser mi vida. Él encarnaba un rol: la figura del novio sobre un pastel de bodas en una página de Pinterest. ¿Acaso lo conocía verdaderamente? Ciertamente no tenía idea de que mi pareja se convertiría en mi violador.
Él llegó a mediodía. Mientras caminábamos a un restaurante cercano a mi departamento en la parte alta de la ciudad, me sentía embelesada: repleta de ideas para las invitaciones, comparando recintos para la recepción de la boda, debatiendo sobre combinaciones de colores, preocupada por los dramas de las damas de honor. Todo lo volqué mientras hablaba a un kilómetro por minuto entre cada bocado. Él parecía desanimado y distante. Bebió más de lo normal. Pero… estábamos celebrando. Yo estaba feliz. Él parecía aburrido. Me dije que él nunca había sido el platicador de la relación. De todas formas, estaba perpleja sobre qué era lo que podía haber abierto esa brecha entre nosotros. Al mirar atrás, creo que yo estaba tan ocupada persiguiendo mi futuro que no logré asumir mi presente. Ya habíamos terminado. En un ensayo sobre las mujeres y el poder publicado en New York Magazine, la autora Lindy West escribió: “Las mujeres estamos condicionadas a subsumir nuestras propias necesidades a las necesidades de otros e intentar hacer que todo esté bien para todos, emocional y prácticamente. Y eso se vuelve realmente insidioso cuando las mujeres no están condicionadas a priorizar su propia seguridad e incluso su propio sentido de sí mismas”.2 Yo todavía no tenía esa conciencia. Pero ahora estoy de acuerdo con ella. Ahora que sé cómo se siente la verdadera impotencia.
Al llegar a casa esa noche, ya no podía soportar la tensión. Me puse sensible y le pregunté qué estaba sucediendo. Él se puso totalmente agitado, no se parecía al chico que yo conocía. Las señales de alarma comenzaron a sonar por todos lados en mi cabeza. ¿Por qué no me decía lo que le molestaba? Esta extraña mezcla de inseguridad, ansiedad e irritación en el aire era casi palpable. Teníamos una historia. Habíamos compartido una vida cálida e íntima por años. Más tarde esa noche comenzamos a tener sexo. Me negué a hacerlo a menos que nos comunicáramos. En su libro The Gift of Fear and Other Survival Signals That Protect Us from Violence, el experto en seguridad Gavin de Becker escribe: “Cuando se trata de peligro, la intuición siempre es correcta al menos en dos formas importantes: 1) Siempre responde a algo. 2) Siempre tiene en mente tu mejor interés”.3 Esa noche, mi intuición buscó protegerme del hombre que ya consideraba mi futuro esposo. Era terriblemente confuso. Mi intuición no era suficiente. Mi prometido me violó. Mi mejor amigo me violó. La terapeuta en ciernes, la defensora de la salud mental, la empática se había convertido en la víctima. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: “Alrededor de una de cada cuatro mujeres y casi uno de cada diez hombres han experimentado violencia de contacto sexual, violencia física y/o acoso por una pareja íntima durante su vida”.4 Me convertí en una estadística. De hecho, me desmayé por la conmoción. Me apagué por completo.
A mitad de la noche, me desperté y mi prometido comenzó a disculparse, diciendo que se arrepentía de lo que había hecho. El que reconociera lo que había sucedido hizo que algo se detonara dentro de mí. Salí corriendo del departamento en pánico total y le llamé a mis papás que estaban en Ohio. Cada uno de ellos me preguntó qué quería hacer. Les dije que no quería denunciarlo. Sólo quería terminar mis estudios y adaptarme a una vida sin él. Lo que realmente quería era regresar el tiempo. Me enfurecí conmigo misma. ¿Cómo no lo preví? Estaba estupefacta. ¿Cómo podría reconciliar el amor con semejante brutalidad? Me sentía aislada. ¿Quién me creería al decir que mi prometido me violó? ¿Cómo podría llamar a la policía y mandar a la cárcel a otro hombre negro?
Regresé a casa, lo saqué de mi departamento y le dije que nunca más se acercara a mí. No sé dónde encontré la fuerza. Él empacó sus cosas sin decir una sola palabra y se fue. Unas horas después alguien tocó la puerta. Pensé que era él. Ni siquiera dudé en abrir. Pero era la policía del campus. Uno de mis padres (hasta la fecha no sé cuál de los dos fue, nunca les pregunté) los había llamado porque yo debía presentar una denuncia. Le conté a los dos oficiales los detalles, y sentía como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Y entonces, una vez que mi exprometido ya estaba en un autobús camino a Ohio, oficialmente me rehusé a seguir adelante con el asunto. En cuanto se fue la policía me dije que seguiría adelante con mi vida. Pasé el domingo en cama. No comí. No me bañé. Apenas me moví. Después, en la mañana del lunes, me desperté y abrí mi clóset.
Me puse un vestido ceñido al cuerpo estilo 1950, reminiscencia de las icónicas siluetas Givenchy de Audrey Hepburn. Guantes largos. Un sombrero de ala ancha. Maquillaje completo. Labial atrevido. Mis aretes de pluma gigantes hechos a mano. Supuse que, si me sentía bien con mi atuendo, me sentiría bien, punto. En los meses siguientes, seguí subiendo la apuesta en cuanto a la moda. Usaba vestidos de noche para ir a clases. Otros estudiantes, con sus jeans y playeras, me veían de soslayo. No me importaba. Vestirme en la mañana era algo positivo en mi día. Mi departamento se convirtió en mi atelier, donde yo estaba en control total. Al seleccionar mi ropa y mis accesorios volvía a la creatividad de mi infancia, mi sentido de diversión, de juego. Lo que alguien podría definir como vestimenta de poder, yo lo llamaba vestir mi dolor. Desde entonces he llegado a pensarlo como vestir desde el corazón. Lo único que sé es que, después de mi violación, me aferré a mi ropa como un niño pequeño a su osito de peluche, como alguien que se aferra a un bote salvavidas.
En una serie de entrevistas realizadas por investigadores para un libro titulado Appearance and Power, les preguntaban a los sobrevivientes de abuso sexual cómo elegían vestirse a raíz del ataque. Más de la mitad cambiaron su forma de vestir después del evento. Algunos se vestían para evitar llamar la atención, para protegerse a sí mismos, para impedir los comentarios sobre su apariencia. Pero otros cambiaron su estilo para comunicar un poder indomable.5 Ésa era yo. Años más tarde descubrí más investigaciones que describían este tipo de comportamiento y las analicé con la boca abierta, sintiendo que estaba leyendo mi propio maldito diario. En la Escuela de Negocios de la Universidad de Queensland en Australia, el conferencista de marketing, el doctor Alastair Tombs determinó que las mujeres asocian los sentimientos positivos con ciertos artículos de vestir y los pensamientos negativos con otros, con base en las experiencias emocionales previas y los recuerdos de cuando usaron esas prendas. Después de extensas entrevistas con treinta mujeres, Tombs concluyó que, como lo dijo al Sydney Morning Herald: “Los atuendos se eligen para combinar el estado de ánimo y como una forma de expresión personal, pero también hemos descubierto que la ropa se usa para controlar o enmascarar las emociones”.6 ¡Bam! Ahí estaba yo: controlando, enmascarando e intentando transformar mis emociones con mis atuendos. Y me ayudó un poco, en verdad que sí.
Llegué a definir este comportamiento como vestir para mejorar el ánimo: cuando usas la ropa para elevar u optimizar tu estado emocional, para animarte. Hay un dicho que dice: “No te vistas para el trabajo que tienes, vístete para el trabajo que quieres”. Bueno, podemos traducir esa idea en emoción. Con el vestir para mejorar el ánimo, te atavías para evocar los sentimientos que quieres sentir. Usar colores brillantes para darme alegría, tacones altos para sentirme poderosa y maquillaje para sentirme pulcra y articulada: todos estos eran actos de mejoramiento del ánimo. Era una manera de invertir en mí misma cuando alguien a quien quería y en quien confiaba me había demostrado que pensaba que yo no valía mucho. Se ha dicho que “verse bien es la mejor venganza”, lo cual hoy se ha convertido en el popular hashtag #RevengeBody. Pero yo no me estaba vistiendo para él. Ya no y nunca más. Me estaba apuntalando para enfrentar el mundo. Vestirme bien fue mi primer paso para recuperar mi vida.
Por supuesto, no fue suficiente. No necesitas ser un psiquiatra para saber que recuperarse de la violencia de un compañero íntimo requiere mucho más que una falda de tubo y sandalias con cordones. A lo largo de ese verano e invierno, mis looks se volvieron cada vez más extravagantes, pero irónicamente me volvía cada vez más introvertida, un cascarón de mi ser anterior. Mis profesores lo notaron. (Honestamente, por la forma en que estaba vestida, ¿cómo podían no darse cuenta?) En una serie de sesiones a puerta cerrada, reuniendo toda mi valentía, les conté todo. Y aunque estaban al tanto de mi situación, con el estigma de la salud mental de mi cultura incorporado en sus planes de estudio, en diciembre me aconsejaron que abandonara el programa. Habían determinado que yo “carecía de la empatía necesaria para ser terapeuta”.
Al mirar hacia atrás, creo que tal vez estaba sufriendo alguna clase de estrés postraumático, y era incapaz de conectarme por completo con los pacientes o con mis compañeros en mi vida cotidiana. Esto no es un pretexto de lo que sucedió. Simplemente para mí es importante clarificar que, en el fondo, debajo de la superficie, yo sabía que seguía siendo la persona empática, sensible e intuitiva que siempre he sido. Tan sólo estaba distanciada de esa parte de mí misma. Y al parecer no encontraba una forma de sacarlo y gritarlo a los cuatro vientos desde el fondo de la habitación. Estaba a sólo cinco créditos de obtener mi segundo título de maestría en educación para asesoramiento psicológico, cuando me expulsaron de Columbia. Salí con mi maestría en humanidades y oficialmente era una terapeuta certificada. Desde entonces, he soltado todo el resentimiento. Creo firmemente que cuando te enfrentas con una puerta cerrada, tienes dos opciones: darte por vencido o encontrar otra.
Así que ahí estaba, con veintitrés años y en medio de una crisis existencial y emocional absoluta. Había perdido la estructura de la escuela. Había perdido a mi prometido. No era una opción irme a casa a lamerme las heridas, aunque podría haber comprado el boleto para regresar a Ohio. Me sentía tan sola, como si mis entrañas hubieran sido vaciadas. Si sólo hubiera sabido que estaba bien acompañada. De acuerdo con una encuesta realizada en 2009 por la American Psychological Association, 87 por ciento de los graduados de psicología reportaron que experimentaron ansiedad y 60 por ciento, depresión. No por nada, se dice en broma que el estudio de la psicología es “la búsqueda de uno mismo”, porque es común que la gente que gravita en torno a las profesiones de la salud mental desea abordar sus propios problemas (mientras ayudan a otros).7 Y vaya que yo tenía problemas.
Y como sucede con muchas otras personas, descubrí que muchos de los temas que habían surgido en mi vida provenían de mi crianza. Como ya mencioné, mi papá trabajaba como conserje en una secundaria. Pero ésa no es toda la historia. De una manera similar a mi estilo de vida de estudiante de día y modelo de noche, mi papá también tenía una especie de doble identidad. Cuando yo tenía trece años, él fue condenado por narcotráfico y estuvo dos años en prisión. Los problemas de mi mamá con el abuso de drogas se agudizaron durante este tiempo. Desde entonces hemos alcanzado un final más o menos feliz. En los últimos años, mis papás entraron a la universidad. Esto me llena de un orgullo que las palabras no pueden expresar. Pero ese periodo nos afectó mucho. Al dejar Columbia padecí una depresión que no había experimentado desde mi adolescencia, cuando mi padre fue encarcelado. Y aun así ya no podía culpar a mis padres de mis problemas. El aprieto en el que me encontraba no era mi culpa, pero sólo yo podía resolverlo. Estaba en un territorio inexplorado.
En el pasado, mi reacción ante la tragedia, el desamor o los contratiempos siempre había sido trabajar aún más duro y me impulsaba a sobrepasar las expectativas. Mi misión era hacer que todos estuvieran orgullosos, robar el centro de atención y, por lo tanto, asumir la responsabilidad y compensar los tropiezos de mis padres. Aprendí desde pequeña que el trabajo duro podía ayudarte a salir casi de cualquier agujero. La hermana de mi papá fue la primera de su familia que emigró de Jamaica. Trabajaba como empleada doméstica limpiando pisos, y eventualmente ganó suficiente dinero para traer a mi papá a Estados Unidos. Fui la primera persona de mi familia que fue a la universidad, y no sólo eso: una de la Ivy League. Así que cuando las autoridades escolares me dijeron, en esencia, que yo no pertenecía ahí, fue un golpe bajo, no sólo para mí sino también para mi familia. ¿La reacción de mi papá? “Naciste aquí en Estados Unidos. Y nos estás retrasando dos, tres generaciones.” Me sentí como un fracaso. Se suponía que tenía que ser mejor. Iba a ser la que nos salvaría a todos. En vez de eso, mi desgracia irradió hacia fuera, como un efecto de ondas expansivas, manchando a mi frágil familia con la vergüenza. ¿Esta reacción era justa o merecida? ¿Quería seguir haciendo el papel de salvadora de la familia? Éstas son preguntas que sigo resolviendo en terapia hasta la fecha.
La ética de trabajo intransigente no fue lo único que heredé de mi familia. Me han contado que cuando mi abuela materna intentó hablar sobre su propio abuso sexual la internaron en un hospital psiquiátrico. Como grupo, las mujeres negras hemos contenido todo esto en nuestro interior —prejuicio racial brutal, violencia sexual, abusos o pequeñas agresiones cotidianas— a lo largo de generaciones. Es un legado devastador. Con razón explotamos. Con razón somos reticentes en pedir ayuda. Los científicos que trabajan en el campo de la epigenética exploran si heredamos el trauma y teorizan sobre si las heridas psíquicas pueden ser transmitidas genéticamente de una generación a la siguiente.8 El científico Lawrence V. Harper de la Universidad Davis en California escribió lo siguiente en el Psychological Bulletin, publicado por la American Psychological Association: “Actualmente, se cree que el desarrollo del comportamiento es resultado de la interacción entre la herencia genética, las características congénitas, los contextos culturales y las prácticas de crianza, ya que impactan directamente en el individuo. La ecología evolutiva señala otro contribuyente, la herencia epigenética, la transmisión a las crías de las respuestas fenotípicas de los padres a los desafíos del medio ambiente, incluso cuando los hijos no experimentan por sí mismos esos desafíos”.9 En otras palabras, nuestras experiencias posiblemente están grabadas en nuestros genes. Algunos científicos afirman que el trauma puede ser heredable.
Después de mi violación, decidí romper este círculo de abuso soterrado silenciosamente. Hablé al respecto para que mi futura hija no naciera con la carga de mi dolor, con la carga del dolor de mi abuela. Y seguí hablando. Después de abrirme con mis padres y mis profesores, a la larga busqué terapia. Recientemente di una plática TEDx sobre ello. La vergüenza florece en el silencio. Así que hablé fuerte, y así seguí.
Pero durante la secuela de la agresión que sufrí, sólo me preocupaba por el asunto práctico de mi supervivencia. Para quedarme en Nueva York y mantenerme a flote financieramente tomé un trabajo de niñera. Lo sentí como un retroceso enorme, una retirada y derrota por no cumplir mis metas. Al principio, el trabajo parecía lo mismo que limpiar pisos y baños, como los trabajos que mi papá y mi tía habían desempeñado como inmigrantes nuevos. Pero yo no tenía recursos. No conocía a nadie fuera de mi programa. Sólo podía ser niñera o trabajar en un McDonald’s. Si mi vida fuera una película, éste sería el momento de que entrara la música dramática en el escenario de vindicación. El niño al que cuidaba era un pequeño de siete años con necesidades especiales y verdaderamente maravilloso. Estar con él, cuidándolo y calmándome para él resultó ser la mejor terapia que pudiera haber esperado. Después de mi ataque, se abrió un abismo entre antes y después. La Dawnn que solía ser, se convirtió en la Dawnn que nunca más volvería a ser. Reviví esa noche una y otra vez en mi mente. Pero como te lo dirán muchos sobrevivientes de abuso sexual, cuando lo sufres el mundo no se detiene a notarlo. Somos los caminantes invisibles heridos, parados en la fila en las cafeterías, comprando en el supermercado, observando el pavimento cuando pasamos junto a ti al cruzar la calle. “Hay un campo de batalla ignorado”, tuiteó la cantante Liz Phair acerca de los sobrevivientes de la violencia sexual, “somos los veteranos sin condecoración”.10
De vuelta en Columbia durante esos meses cuando me sentí tan vulnerable, mis vestidos hechos a la medida me volvieron a prueba de balas. Eran mi armadura. Mi fachada. Mi forma de telegrafiarle al mundo que no sólo estaba bien, sino que era fabulosa. Pero además de enmascarar mi sufrimiento, de ponerme prendas frescas y limpias para ocultar el desastre que era mi vida, también intentaba levantarme el ánimo con desesperación. No era locura. Era algo metódico. Me tomó tiempo sanar realmente de mi violación. Años. ¿Sabes qué? Todavía sigo sanando. Examinarme —muchos días en pijama—, la terapia, el apoyo de mis amigos y familia, mi propia apertura —y sí, incluso hablar en público— respecto a mi ataque, han sido esenciales en mi proceso de reconstrucción. Al igual que trabajar con ese niñito. (Con él usaba pantalones deportivos.) Nos subíamos al metro y fingíamos que éramos astronautas. Ninguno de los dos tenía idea de qué íbamos a ser cuando fuéramos grandes. Ahora me doy cuenta de que esto significaba que mi visión del futuro estaba abierta a modificaciones. Juntos descendíamos bajo tierra. Dejábamos que nuestra imaginación nos llevara al infinito y más allá. En el periodo posterior a mi violación, el contenido de mi clóset me hizo sentir con los pies en la tierra. Las prendas eran las únicas cosas tangibles y físicas que tenía, que me conectan con el yo que temía haber perdido para siempre.
“No todas las tormentas llegan a perturbar tu vida”, tuiteó el novelista Paulo Coelho. “Algunas llegan para aclarar tu camino.”11 También me gusta la siguiente frase de la escritora Katherine MacKenett: “Las montañas no se levantan sin causar terremotos”. Ésa la leí en Instagram. Mi papá, en su búsqueda desesperada de una mejor vida, asumió riesgos, tomó ciertas decisiones y sufrió las consecuencias. Mi mamá, para lidiar con el desamor, se adormecía con drogas. (Ahora está en recuperación.) Me gusta pensar que aprendí de sus dificultades, usé lo que me sirvió y trascendí mi historia para forjar un futuro distinto. Estoy convencida de que palpar mis sentimientos y ayudar a otras personas —demostrándoles que tu pasado no determina tu futuro— me ha dado la posibilidad de alcanzar finalmente lo que mis papás siempre desearon: el Sueño Americano.
Siete años después de mi violación, The New York Times me llamó la “Doctora del Vestir” y describió que mis pasiones transversales eran como “la relación entre atuendo y actitud: no sólo cómo te hacen ver las prendas, sino cómo te hacen sentir”.12 Desde hace poco mi mamá ha estado manejando para Lyft para ganar algo de dinero extra. Cuando salió el artículo del Times, ella escuchó a dos pasajeros discutir sobre él en el asiento trasero de su auto. Llena de orgullo, les dijo que yo era su hija. Ellos no le creyeron.
Seis años después de que me convertí en niñera, comencé a colaborar con CNBC. Casi una década después de que mis profesores menospreciaron la idea de la psicología de la moda —término que desde entonces registré como marca— un periodista de New York Magazine la llamó una “herramienta explosivamente popular” que ayuda a “explicar el mundo en que vivimos”.13 Si hace una década me hubieras dicho que daría una presentación sobre el tema en una Conferencia Internacional del Empoderamiento de las Mujeres organizada por las Naciones Unidas, me habría reído para no llorar.14 A lo largo de los años y cliente tras cliente, he construido una reputación —y mi propio instituto educativo— de boca en boca. Un encuentro causal con un periodista derivó en apariciones en la televisión de treinta y cinco países. Me convertí en la primera mujer negra psicóloga en ser profesora del Fashion Institute of Technology —un afamado centro de capacitación para diseñadores, incluyendo a Calvin Klein y Michael Kors. Me contrataron en mi segunda década de vida y era una de las más jóvenes. En unos cuantos años, he construido el santo grial de las metas profesionales de los millenials: mi propia marca. Ahora sabes que tuve que ascender desde el infierno para llegar hasta aquí. Y carajo, ascendí en tacones.
Por supuesto todavía tengo mis críticos. Algunos de mis compañeros académicos dudan de que la psicología de la moda sea factible en la práctica clínica y cuestionan su legitimidad como búsqueda científica (hablaré más de eso en el capítulo 1). Pero aquí estoy para decirles que sí funciona y sus lecciones son accionables. Para todos. Si me preguntas, la duda proviene de su noción de que la moda en sí es superficial o frívola. Eso no es serio. En nuestro ambiente actual no puedo evitar preguntarme si algo tan cercanamente vinculado con la feminidad se vuelve vulnerable a los ataques. Al veneno y al escarnio. Al recelo. Y por ello, unir la moda “tonta” y de “chicas” con un campo tan prestigioso como la psicología parece elevar falsamente la primera y abaratar la última. Si se me permite el atrevimiento: a la mierda con eso. Yo afirmo que, desde una perspectiva emocional y económica, la moda no es frívola. Es importante, es un asunto serio.
Y el estilo —la forma en que usamos la moda para decir algo sobre nosotros mismos— es uno de los elementos más importantes que vinculan nuestra vida privada con nuestra imagen pública. Nuestra ropa es el tejido conectivo entre lo físico y lo emocional. Es lo que protege nuestro ser más verdadero y sensible, como un escudo contra un mundo a menudo hostil. Cuando Melania Trump o Kim Kardashian se ponen un abrigo sobre los hombros como si fuera la capa de un superhéroe, oscureciendo sus brazos y manos, están mandando un mensaje: Mira, pero no toques. En nuestras vidas y profesiones cotidianas no se nos permite mostrar nuestros sentimientos “a flor de piel”, por así decirlo. En la sociedad educada, somos entrenados para ocultar nuestros sentimientos y cubrir nuestras emociones. Para que todo esté tranquilo. Pero aunque logremos ocultar nuestros sentimientos, seguimos enviando mensajes subliminales con nuestra ropa.
Cuando observo mi trayectoria, a menudo pienso en la mañana posterior a mi violación. ¿Por qué elegí usar uno de mis mejores atuendos en un día que razonablemente podría ser descrito como el peor? ¿Por qué la ropa era tan esencial, tan inextricablemente vinculada a mi voluntad de vivir? He llegado a darme cuenta de que el estilo es prueba de nuestra condición humana. Un atuendo de buen gusto y pensado con cuidado es evidencia de que eres un miembro altamente funcional de la sociedad. Tu ropa tiene el poder de hacerte notar o, a la inversa, ocultar cualquier cosa que así desees mantener. Todos vamos por ahí con alguna clase de dolor. Cuando enfrentas dificultades debido a problemas familiares, presiones económicas o situaciones de salud mental, sigue siendo necesario que estés presentable. Tienes que seguir asistiendo a la escuela o al trabajo. Tienes que seguir presentándote; mostrarte a ti mismo, o alguna versión de ti. Vestirse es una gran forma de equidad. Como dicen, todos nos ponemos los pantalones una pierna a la vez. También dicen que la ropa hace al hombre (y a la mujer). ¿Por qué no usar algo que esté a la mano —una herramienta física real que ya tengas ahí, en tu clóset— para tranquilizarte, fortalecerte y empoderarte? La idea es simple: si yo puedo abrir los ojos a POR QUÉ eliges usar lo que te pones, puedo ayudarte a escoger mejor.
Y lo que te pones es, sobre todo, una elección, aunque no te des cuenta de que estás optando por ella. Puedes decidir verte glamorosa, cómoda, ser prácticamente invisible o exigir ser vista. Lo que usas es lo que eres, para todas las intenciones y propósitos. También es lo que yo soy. Mi ropa. Mi armadura. Arreglarme no sólo me ayudó a atravesar la puerta para ir a la escuela esa terrible mañana de lunes: fijó el curso del resto de mi vida. No estoy aquí para pedirte que transformes por completo la forma en que te vistes. No creo en las “reglas del estilo”. No tengo ninguna que ofrecer. Pero sí sé que lo que me pongo tiene un gran impacto en cómo me siento. Este conocimiento es poder. Poder que es tuyo para que te adueñes de él.
* Lewk es un término empleado en el mundo de la moda que refiere a un sello de estilo personal tan individual que es casi inseparable de quien lo porta. (N. de la T.)