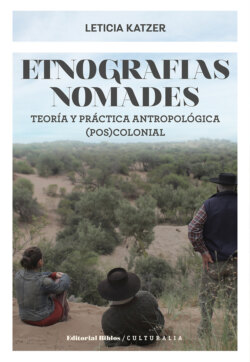Читать книгу Etnografías nómades - Leticia Katzer - Страница 5
Introducción
ОглавлениеCampeando se aprende.
A casi un siglo de la aparición de los manuales y monografías etnográficas fundantes, la etnografía como propuesta metodológica y terreno de reflexión sobre la teoría de la cultura y la concepción de lo humano ha ido protagonizando profundas transformaciones respecto de su marco teórico, sus procedimientos y sus positividades. En este proceso, la crítica anticolonial de las décadas de 1950-1960 y la crítica poscolonial de las de 1970-1980 son radicalmente definitorias. Diversas lecturas han dado cuenta de los límites de este universo teórico para problematizar las mismas relaciones coloniales en las que se han visto imbricados los grupos étnicos respecto de las administraciones y de la misma academia, analizándolas como constitutivas de la textualidad colonial y como agentes decisivos en el proceso de colonización imperialista (Asad, 1973; Godelier, 1974; Wolf, 1982; Amselle, 1999 [1985]; Bazin 1999 [1985]; Clifford y Marcus, 1986). En el marco de una crítica a la relación entre antropología y colonialismo (Leclerc, 1972, Asad, 1973, Wolf, 1982, Stocking, 1991) se ubica la estructura del poder colonial como constitutiva del objeto de estudio antropológico (Asad, 1973), emergiendo el género de la noción de colonial ethnography para dar cuenta del condicionamiento de la especificidad de la producción de conocimiento y práctica etnográfica por parte de las interacciones situacionales coloniales (Stocking, 1991; Wright, 1995; Pacheco de Oliveira, 1999). Con las nociones de social situation de Max Gluckman (1987 [1958]), situation coloniale de Georges Balandier (1951), y colonial encounter de Talal Asad (1973), la etnografía como “método” comienza a desarmarse gradualmente, quitándosele su léxico positivista y su estatus de neutralidad. Ya no se lee el trabajo de campo en términos de una operación de observación (la “observación participante”) sino de una “objetivación participante” (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 2008 [1973]), una “investigación participativa” (Fals Borda, 1992 [1980]). En este marco nace también la crítica de Writing culture (Clifford y Marcus, 1986) y de Anthropology as Cultural Critique (Marcus y Fischer, 2000 [1986]), donde la etnografía deja de definirse como mera fuente transparente de datos para pasar a entenderse como “textos”, como narrativas. Leídas en estos términos, las etnografías se construyen como el soporte de una forma específica de producción del “otro”, y son situadas en complejos contextos de relaciones de poder, de dominación y colonización. Esta línea tendrá continuidad en las producciones de Johannes Fabian (1991), Nicholas Thomas (1991), Nigel Rapport y Joanna Overing (2000), Michel-Ralph Trouillot (1995, 2003), Jonathan Spencer (2001). Para la crítica cultural en su conjunto, L’archéologie du savoir (1969) de Michel Foucault y Orientalism (1978) de Edward Said son obras llave.
Es decir que ya no se trata de la observación de una tribu, de una “observación participante”, sino de prácticas, relaciones y procesos. La definición del trabajo de campo como “situación” resalta su especificidad política, que deviene de la puesta en escena de intereses y estrategias diversas y con frecuencia contrastantes dentro de la red de relaciones que delimita. Implica entender a los actores partícipes de la interacción como inmersos en relaciones de fuerza y de sentido, cuyas acciones, creencias y expectativas se articulan. En esta perspectiva el trabajo de campo no es considerado como experiencia iniciática que legitima la formación antropológica sino una práctica constante (Bartolomé, 2007 [2002]); tampoco un accidente episódico y fortuito que instaura una mera relación cognoscitiva, sino que los valores y saberes indígenas constituyen parte imprescindible de la construcción sociológica del sujeto observante (Pacheco de Oliveira, 2006). Así, se considera el espacio etnográfico como un espacio de producción de conocimiento conjunto (Tamagno, 2001), definido como una “coteorización” académico-indígena (Rappaport, 2005) y un proceso colaborativo (Lassiter, 2005), y las relaciones entre los interlocutores como relaciones simultáneamente balanceadas y mutables, con alteraciones y ajustes.
A la par de estas transformaciones, el registro situado y localizado de “comunidades” que hace a la especificidad de la práctica etnográfica desde sus inicios ha tenido dos grandes mutaciones: 1) ya no se objetiva “una comunidad”, entendida como una totalidad cerrada y autónoma, sino que se objetiva una relación, y una relación de tipo colonial entre la comunidad y la sociedad global; 2) esta relación no es delimitada en tanto sistema bipolar y dicotómico –“la comunidad étnica”, entendida como una unidad (el grupo colonizado) y el “blanco”, la sociedad occidental, el Estado, el colonizador–, sino más bien como una red de circuitos diferenciados y jerarquizados que cruzan transversalmente tanto a lo que se define como “el grupo étnico” como a lo que se delimita como “la sociedad global”. Este repliegue nos convoca a preguntarnos sobre qué axiomas o síntomas filosóficos, culturales e históricos se sostiene y legitima la práctica etnográfica y a qué noción y práctica de “comunidad” y “política” la envían.
Muchas formas de etnografías son posibles. Muchas maneras hay de concebir y vivenciar el trabajo de campo. Desde nuestra experiencia si bien no exclusiva, sí fundamentalmente centrada en el “desierto”, también llamado secano y zona no irrigada de Lavalle en la provincia de Mendoza, no nos queda duda de que se trata de un proceso y una experiencia comunitaria, cuyas cualidades en cuanto a dinámicas de relación, recursos, personalidades, posiciones sociales y sus formas de articulación delinean y posibilitan a la vez la expresión de formas específicas de pensar y estar-en-común, tanto en lo que respecta al propio espacio de campo como a los registros que de él surgen.
Nuestra experiencia de campo es una experiencia de “desierto”, en un sentido teórico y en un sentido empírico, sensible. La etnografía en el desierto es sobre todo una “espectrografía” (como la definió Jacques Derrida, una no-ontología): nos encontramos con taperas, vestigios de ranchos con objetos diversos, de corrales; restos cerámicos, cadáveres y huellas de caminantes, difícilmente asimilables a una representación unívoca, a un cuerpo individualizado. El espacio etnográfico es un espacio trazado por múltiples huellas de “otros”; está asediado por variados fantasmas y espectros, y por ello mismo nos envía a la espacialidad del resto, del retazo, del rastro, que no es ni más ni menos que el espacio de lo común, en tanto alteridad presente-ausente. “Salir a cortar el rastro”/“salir a campear” es en el desierto lavallino la forma de interacción social posible donde las distancias entre puestos puede llegar a muchos kilómetros y, por tanto, el contacto cara a cara es casi nulo; es una forma de socializar que implica salir a encontrarse con el otro a través de sus huellas; es, entonces, salir a encontrarse con el espectro del otro, con el espectro de la itinerancia del otro, la huella que deja el otro caminante en su andar, en su campeada (Katzer, 2015). El espacio etnográfico es desierto, en el sentido de lugar de los rastros. Aquí “desierto” queda despojado de su sentido más vulgar, prejuicioso, univerzalizado y naturalizado de espacio vacío, sin vida. Sentido que instalaron las campañas de la Nación del siglo XIX y que continuaron reproduciendo los mismos antropólogos en su propia impugnación “no hay desierto”. Nosotros mantenemos una concepción afirmativa. “Desierto” es el espacio semántico y sensible espectral ajeno al logocentrismo, la apropiación, el cálculo del interés y la estructuración analítica. “Desierto” es una manera de pensar, de estar y vivir. Está lleno de vida. Es el espacio del vivir itinerante, nómade. Por ello también proponemos una etnografía nómade, del espacio de lo nómade.
Si bien esto está muy reconocido en ciertas filosofías, el nomadismo no tiene el mismo eco en la producción antropológica hegemónica americana. En nuestro país y, nos animamos a afirmar, en toda América (excepto en la Amazonia brasileña) el nomadismo es una práctica no reconocida ni en los estudios académicos ni en los marcos jurídicos; constituye una palabra ausente. En los numerosos registros de sociedades pastoras de diferentes regiones solo se habla de “trashumancia” o simplemente de “movilidad”, no de nomadismo. Nosotros creemos que existe una distinción fundamental entre nomadismo y trashumancia. Para ello presentamos argumentos teóricos y registros empíricos. Siguiendo a Gilles Deleuze y Félix Guatarri (1980), el nómade no es trashumante ni migrante, aunque puede serlo por consecuencia o por contingencia, pero no por esencia. Porque estos últimos dos no siguen un flujo, sino que trazan un circuito, son itinerantes por vía de consecuencia. La determinación primaria de nómade es que acecha un “espacio liso”, entendido como el que carece de división, de regulación, de medida calculada, que se expresa en trazos y huellas, como energía fluyente. Como sostiene también Massimo Cacciari (2009 [1985], para el nómade del desierto migrar no es una contingencia sino la misma raíz, para él la vida es vía, la errancia-como-raíz misma. En cambio, “trashumancia” responde a un modelo económico y a un ciclo ecológico estacional; constituye un término usado para caracterizar a poblaciones pastoras, vinculadas a la actividad económica ganadera. Y en todo caso “trashumancia” es una forma de nomadismo, pero no la única, ni expresión necesaria. El nomadismo es una categoría más global, que puede incluir o no una práctica trashumante (un caso paradigmático es el pueblo rom, que no es trashumante), que puede incluir o no a una actividad ganadera/pastora. Nosotros mostramos que el nomadismo es mucho más que una práctica económica ganadera y que se expresa en una multiplicidad de otras prácticas (en las formas de sociabilidad, en las prácticas de liderazgo, en las rutinas religiosas). Por ende, hablar de trashumancia para nuestro caso etnográfico sería reductivo y empobrecedor.
Si bien la creciente y heterogénea multiplicación de “sentidos de pertenencia” por referencia a marcos identitarios plurales que caracteriza al mundo contemporáneo propicia un patrón de legitimidad para la proliferación de expresiones de “lo común” heterogéneas (desde las más marginales y ocultas hasta las más públicas, como los movimientos sociales, culturales, de género, organizaciones, asociaciones civiles, cooperativas, comunidades indígenas) e impulsa a investigadores de las ciencias sociales al trabajo de campo, esa proliferación se vuelve oclusiva cuando los marcos y trazos epistémicos y sociales en los que se basan aparecen las más de las veces como limitantes de las formas en que esa diversidad de lo común es expresada. Tal es el caso del nomadismo, categoría ausente en producciones teóricas, y no reconocida en marcos legales, como vimos. En este sentido, creemos que la revisión crítica debe apuntar tanto a lo que compete a los axiomas teóricos que se instalan como a las formas de relación, a los modos de estar-en-común que se construyen en las experiencias etnográficas y académicas. En este volumen nos proponemos mostrar que la etnografía en su acepción de “dominio histórico” (en sentido foucaultiano), de dispositivo y acto de saber/poder, como la hemos denominado (Katzer, 2009a, 2015), es un espacio que canaliza la pluralidad y agentividad política con que los diversos universos humanos devienen, según los marcos epistemológicos y teóricos sobre los que se fundamenta y según las formas de interacción que construye. Nos abocamos a la caracterización de la etnografía en el ámbito de los estudios étnicos y desde nuestra propia experiencia de campo entre 2004 y 2017 en el secano/desierto de Lavalle con adscriptos étnicos huarpes. Quisiéramos por un lado mostrar sus posibilidades creativas en tanto espacio que pone en circulación léxicos y prácticas de lo común y que identifica u opone al etnógrafo o etnógrafa con sus interlocutores en búsquedas compartidas, preocupaciones, sensibilidades, modos de vida, matrices ideológicas; y por otro lado ponderar su “valor caminante”, parafraseando a Jacques Derrida, puesto que implica un andar diseñado por las trayectorias y contingencias de quienes transitan y comparten el recorrido etnográfico.
De este proceso al que nos referiremos en adelante y a lo largo del volumen surgió la idea de la realización del documental Nómadas. La búsqueda compartida (producido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA), proceso que incorporamos también como objeto de registro y análisis en este libro. El documental muestra, por un lado, una particular forma de relación entre la academia y el campo del departamento de Lavalle y, por otro, personajes, lugares, dinámicas, formas de sociabilidad, prácticas económicas en las rutinas e iniciativas nativas de vida comunitaria asociadas a lógicas nómades reactualizadas. Precisamente el documental objetiva como espacio de filmación el espacio etnográfico delimitado por la etnógrafa –la autora del presente libro– y el interlocutor amigo, y los espacios sociales que ambos van transitando, mientras se va filmando y escribiendo el libro de manera simultánea. Un libro que a la vez tiene dos versiones, una versión académica –la presente– y una versión de divulgación, con los mismos materiales etnográficos pero sin lenguaje técnico, accesible a los mismos nativos y público en general. La exposición de la propia relación etnográfica y de aquellas rutinas nomádicas propias del secano de Lavalle, resguardadas y violentamente invisibilizadas por nuestros marcos culturales, busca desafiar las barreras a las que somete la lógica colonial a la práctica científica (lo que Silvia Rivera Cusicanqui, 1990; Edgardo Lander, 2000; Walter Mignolo, 2000, y Aníbal Quijano, 2002 han llamado la “colonialidad del saber”, respecto de los marcos geopolíticos institucionales y del estatus de verdad otorgado al conocimiento producido). Esta lógica colonial se estructura y se reproduce tanto en la jerarquización de los saberes producidos culturalmente (saberes académicos/saberes populares) como en la propia práctica científica (respecto de los modos de relación academia-campo, etnógrafos-etnografiados). La colocación de esto como blanco de problematización traduce la consideración de las etnografías como “método” a su consideración como proceso y texto, a lo cual se halla orientado el film. En este el ojo, el centro que observa y objetiva, no es ya el del investigador, quien pasa a ser un otro igualmente intervenido, objetivado, atravesado, etnografiado. En la idea se entrecruzan huellas de muchos “otros”, de experiencias personales y académicas, muchas placenteras y muchas también duras y difíciles, pero sobre todo anuda búsquedas, ganas de andar, compartir y disfrutar de manera creativa de lo que va deviniendo en eso que se llama “investigación científica”.
El énfasis puesto en la “visibilidad” de lo que entendemos se encuentra “oculto” nos trae a la memoria una interesantísima intervención de Carlos Masotta bajo los interrogantes “¿quién necesita visibilidad?”, “¿es una necesidad la visibilidad?”, “¿acaso en ciertos casos no ha sido la invisibilidad un beneficio?”. En nuestro caso estas preguntas adquieren un matiz muy particular, por cuanto la visibilidad, pensada colectivamente junto con los individuos y las familias, ha sido un deseo (no una necesidad), a la vez que una preocupación por las implicancias que pueda tener. Un deseo que nació de un proceso acompañado lleno de preguntas: ¿nos hacemos visibles?, ¿cuándo, con quién y ante quién? En conjunto, hemos deseado y decidido “hacernos visibles” todos los que participamos del proceso etnográfico, mostrando prácticas, relatos y personas absolutamente desconocidos por fuera del ámbito nativo, como también exponiendo nuestro propio espacio de campo, las formas en que hemos construido la relación etnográfica; en todo lo cual identificamos una belleza por la que sentimos orgullo y placer de compartir. En la versión documental etnográfica esta visibilidad se traduce a visualidad, lo cual le da más fuerza y legitimidad frente a prejuicios y desconfianzas instaladas.
La parte constitutiva de nuestro enfoque científico que tiene que ver con la intuición, las situaciones de azar, las ingenuidades y astucias, el papel que nos toca desempeñar en las estrategias o iniciativas locales, la amistad que nos vincula con el personaje que se convierte en nuestro principal interlocutor, sus reacciones de entusiasmo o de disgusto, todo el mosaico complejo de sentimientos, de cualidades y de oportunidades que los preceptos de la escritura etnológica obligan a silenciar (Descola, 2005 [1993]: 428) es lo que hemos elegido como parte central del objeto de textualización de este volumen.
Si la especificidad de la etnografía es la de ser una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (Guber, 2004 [1991], 2001), esta solo es posible cuando se establece auténticamente una relación entre el etnógrafo o etnógrafa y esos otros. Los nativos seleccionan qué decir y qué no, qué distorsionar y que no, según sea a quién, por qué y para qué. Lo que la gente muestra, expone y cuenta tiene mucho más que ver con la relación empática que se construye y con lo que se puede conocer también de las rutinas compartidas producto de esa relación, que con una mera neutral e instrumental relación cognoscitiva. Cuando se desconoce al otro, y más aún cuando el otro que indaga encarna la historicidad de una relación colonial (como es la relación de la academia y el Estado respecto de las etnicidades), hay desconfianza y no hay motivación para contar nada, o la hay solo para mostrar y contar muy poco. ¿Por qué, para qué contar? Basta con recorrer los extensos volúmenes y las exhaustivas descripciones de las etnografías clásicas para notar, incluso en los mismos registros de etnógrafas y etnógrafos, la ausencia narrativa de los nativos y su firme y resistente silencio. Cuando se lee con frecuencia “se mostraban ariscos ante los requerimientos de la investigación”, no es difícil entender que se trata mucho más de fantasmas etnográficos, o de lo que Fabian (1991) ha caracterizado como la representación de un otro ausente. Puesto que la etnografía no es una mera relación técnica y cognoscitiva sino un vehículo imaginativo y personal (Clifford y Marcus, 1986), la calidad y autenticidad del trabajo etnográfico y su grado de logoetnocentrismo dependerá del modo en que se articulen sus posibilidades creativas. Aquí cobra fundamental preponderancia, a nuestro entender, la transferencia dentro del espacio etnográfico. Para que la gente diga lo que piensa y hace tiene que estar el deseo y la confianza de hacerlo. La gente elige qué decir, cuándo y de qué modo. Cuando se inicia una trayectoria compartida, surgen las ganas de contar, los relatos surgen espontáneamente, como también las rutinas más sutiles y más significativas, o salen a la vista o pueden ser vistas, porque ha cambiado la matriz de visión, percepción e interacción. En ese proceso aparece el deseo de decir, el deseo de compartir, y la palabra dicha toma sentido puesto que cada interlocutor se reconoce como tal. Si no hay amistad –más precisamente, una específica política de amistad–, no hay etnografía sensata. La investigación etnográfica, que se inicia desde un inevitable lugar de mutua extrañeza, prejuicio, timidez, desconfianza y temor con los nativos, se convierte en el devenir etnográfico en un espacio deseado al que se extraña, quiere y espera, como también en un espacio dirigido casi absolutamente por los otros: los tiempos, los relatos, los problemas, las expectativas y las exigencias. Y también en un espacio placentero, en el sentido del disfrute de lo compartido, de que nos brinda orgullo y certeza a la vez. Ese es el espacio etnográfico, ese en el que la forma del “nosotros” excluyente se diluye para dar lugar a la exposición radical de los otros, entre los cuales el etnógrafo o etnógrafa es otro más. De eso se trata el proceso etnográfico: de romper las cáscaras para que pueda asomar lo que se quiere y valora, como una nuez, y vehiculizar de manera colectiva el potencial creativo, imaginativo y personal que lo caracteriza.
La metáfora de la etnografía como nuez se halla inspirada en la maravillosa obra de John Caputo Deconstruction in a Nutshell (La deconstrucción en una cáscara de nuez) (2009 [1997]). Caputo utiliza la metáfora de la nuez como aporía, de manera irónica y afirmativa a la vez. La idea de la nuez como decir “en pocas palabras” surge en relación a una anécdota que narra Derrida a quien en Cambridge un periodista le pregunta: “¿Podría hablarme, en pocas palabras, sobre la deconstrucción?”. Pregunta que suena ridícula e imposible de ser contestada, pero que a la vez necesita respuesta sintética y comprimida. La nuez se convierte así en una aporía de la deconstrucción que nosotros traducimos a la etnografía. La nuez remite a encapsulamiento, a confinamiento que resguarda y protege, comprime y ocluye, y a la vez a algo que debe romperse, triturarse, abrirse para que pueda germinar. En la trayectoria que expone nuestra etnografía se rompen silencios, olvidos, secretos, ocultamientos, como también etiquetas, presupuestos, montajes, distorsiones, prejuicios, desconfianzas, desilusiones, verdades y mentiras. La etnografía, como búsqueda compartida, es romper cáscaras de nuez. Y puesto que este proceso de ruptura es una ruptura-en-común y desde lo común, su problematización envía a la cuestión de la comunidad. Por lo tanto, hacemos explícita, en la misma reflexión epistemológica y teórico-metodológica, qué idea de comunidad y qué idea de política estamos sosteniendo.
Aun cuando la filosofía pareciera estar privada del derecho de ciudadanía antropológica y del derecho a la consideración antropológica y, a la inversa, la antropología privada del derecho de consideración filosófica; aun cuando leer los textos derridianos desde una perspectiva antropológica y analizar la etnicidad y la práctica antropológica desde una perspectiva filosófica pareciera un rumbo resistido e interdicto por la “corona académica”, este libro se inscribe en una específica conversación entre filosofía y etnografía, en una lectura antropológica de los textos derridianos y foucaultianos. Las reflexiones conectan como marco de análisis la crítica epistemológica del colonialismo (incorporando planteos de la crítica poscolonial y decolonial), la crítica genealógica y biopolítica foucaultiana y la deconstrucción. Es una lectura singular de los textos derridianos, y un modo singular de articular estos tres corpus teóricos. La singularidad reside en los registros, en las formas de teorización y en la forma de traducción al universo antropológico/etnográfico, teórico y empírico. También es una lectura específica de la teoría etnográfica, marcada esencialmente por la interpretación epistemológica y filosófica, por la traducción de los textos etnográficos en material de reflexión filosófica y de lo humano. Trama una parte teórica y una parte empírica, descriptiva, vivencial. Esta conversación constituye un esfuerzo por señalar el inconmensurable potencial teórico y analítico que tiene la articulación de estos universos tan disímiles y distantes en apariencia, como son la filosofía –en tanto espacio abstracto– y la etnografía –en tanto espacio empírico–, como también un esfuerzo por valorar la etnografía como un espacio de reflexión filosófica, sobre la teoría de la cultura y la concepción de lo humano. Esto no es nada novedoso ya que, en su momento fundante, la asociación de la etnografía con la filosofía es nodal y explícita. En Patterns of Culture Ruth Benedict (1934a: 72-73) traduce las formas de valores de existencia expresados en la tragedia griega estudiados por Friedrich Nietzsche (apolíneos y dionisíacos) al análisis de los pueblos indígenas por ella estudiados. La idea de “plasticidad” que hallamos tanto en la obra de Ruth Benedict como en la de Margaret Mead es una noción nietzscheana. Para Edward Evans-Pritchard (1990 [1962]) la antropología es un tipo de historiografía y de filosofía, en el sentido de que no estudia sistemas naturales sino sistemas éticos, diseños y patrones. En nuestra propia experiencia, la práctica etnográfica y la lectura filosófica hicieron de mutuo estímulo, empatía e identificación: lo que veíamos y sentíamos entre la arena del desierto lavallino, lo leíamos en las filosofías del desierto y el nomadismo.
Si bien la crítica del colonialismo emerge en las décadas de 1950-1960, coyuntura en que la estructura de poder colonial se vuelve objeto de preocupación, se reconoce aquí un antecedente clave ya a fin de siglo XIX en el trabajo del historiador americano Frederick Jackson Turner presentado en la American Historical Asociation en 1893 y publicado en 1920, “The significance of the frontier in american history”, donde plantea la colonización como expansión, control y antagonismo de las fronteras entendiendo por frontera la forma histórica de expansión y colonización europea en otras regiones. También otro antecedente relevante lo constituyen las obras del sueco Rudolph Kjellén (mencionado por Roberto Esposito en Bios), quien ya en 1905 sostiene que los Estados poderosos necesitan ampliar sus fronteras mediante la conquista y colonización de tierras. A este autor se debe también la acuñación de la palabra “geopolítica” en 1916; en su libro del mismo año, El Estado como forma de vida, afirma que es una necesidad geopolítica ligada a una concepción organicista (Esposito, 2011 [2004]: 27-28). Los trabajos de Peter Worsley (1970 [1964]) y Eduardo Menéndez (1972) también son claves por la precisa relación que establecieron entre colonialismo, racismo y razón económica, en un esfuerzo por analizar su aspecto subjetivante, en el sentido de los procesos de estigmatización y universalización de patrones de personalidad. Worsley sostuvo que el imperialismo europeo produjo “la creación del mundo como un solo sistema social” de la toma de conocimiento de su incorporación dentro de un solo mundo (subjetivación) y de la colonización de la personalidad (la estigmatización del otro). A esta dimensión subjetiva del colonialismo, Edward Said (1990 [1978]) se referiría como “invención del otro”, Gayatri Spivak (1988) como “subalternización” y Homi Bhabha (1990) como “discursos coloniales”. Said (1990 [1978], 2004 [1983], 1993) limita dos grandes problemáticas: 1) la desobjetivación-desontologización del otro en tanto “otro”, y 2) la relación entre texto/poder/lógica colonial, conocimiento/poder/lógica colonial. Como lo analizara Said (1990 [1978]) con el “orientalismo”, las etnografías son expresión cultural del imperialismo y expresión colonial de la cultura. Dentro del aspecto epistemológico del colonialismo, y de la relación de las ciencias humanas con este, además del aporte de Said y Bhabha, otra de las inspiraciones más relevantes para pensar la relación entre antropología y colonialidad se encuentra, siguiendo a Eduardo Restrepo (2007), en la propuesta de “provincializar a Europa”, elaborada por Dipesh Chakrabarty (2000), quien sostiene la necesidad de desnaturalizar y desuniverzalizar/descentrar los sistemas epistémico-políticos eurocentrados.
La línea decolonial refiere a la colonialidad en tres dimensiones: el poder, el saber y el ser (Mignolo, 2000; Lander, 2000; Quijano, 2002). Quijano (2002) habla del poder como el control de la subjetividad, en especial el imaginario y el modo de producir conocimiento, refiriéndose a que las relaciones coloniales de poder no se limitan solo al dominio económico-político y jurídico-administrativo de los centros sobre las periferias, sino que poseen también una dimensión epistémica, es decir, cultural. Lander (2000) refiere a la constitución histórica de las disciplinas científicas y las ciencias sociales en el marco de una construcción eurocéntrica. Las formas de conocimiento (categorías, conceptos, perspectivas) funcionan como patrones universales de análisis de la realidad y a la vez como presupuestos normativos sobre lo que se debe ser. Así, la idea de “colonialidad del saber” refiere a la dominación, jerarquización e invisibilización de formas de conocimiento, cuestión presentada por Silvia Rivera Cusicanqui en la década de 1990 y de algún modo ya presente en El pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss, quien en 1967 explicita el potencial epistémico del “pensamiento salvaje” y desnaturaliza el saber moderno-científico como única forma de saber legítima. En esta línea se inscriben también los planteos de Boaventura de Sousa Santos (2006) de una “sociología de las ausencias” y una “ecología de los saberes”. Sousa Santos (2010) confronta la ciencia moderna con la ecología de los saberes, aludiendo a que es una ecología porque está basada en una pluralidad de conocimientos, a los que concibe como “prácticas de saberes que permiten o impiden ciertas intervenciones sobre lo real” (38). Entiende por “sociología de las ausencias” al análisis de esos espacios vacíos de las jerarquías entre los discursos hegemónicos y contrahegemónicos. Con “ecología de los saberes” refiere al cuestionamiento de la “monocultura del saber”, del tiempo, de las experiencias de conocimientos, de los reconocimientos, de productividad, y a la posibilidad de reconocer y valorar la pluralidad de concepciones.
Las principales referencias tomadas dentro del universo de la filosofía son Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix Guattari, y lo que se llama el “pensamiento de la comunidad”. En sus exámenes sobre lo común, el nomadismo y la infinitud del desierto, la filosofía de la deconstrucción y la comunidad han planteado cuestiones fundamentales que pueden traducirse a la forma de experiencia en el ámbito de la etnografía. El pensamiento de la comunidad en la línea francesa (Blanchot, 2002 [1983]; Derrida, 1994; Nancy, 2003 [1998]) e italiana (Agamben, 1996 [1990]), Cacciari, 1999 [1997]), Esposito, 2009 [2007]) expone los problemas que plantea la noción tradicional o moderna de comunidad. Inspirada en la idea de la “comunidad de los que no tienen comunidad” de Georges Bataille, en la década de 1980 se produce una intensa reflexión sobre la cuestión comunitaria en Europa, como lo muestra Maurice Blanchot en su libro La comunidad inconfensable. El “pensamiento de la comunidad” muestra cómo esta se define como propiedad común de un agregado de sujetos, replegado sobre sí, de manera inmunitaria, imunizados/protegidos ante el contacto del otro en la clausura de la representación soberana. Resultado de la deconstrucción de la noción moderna de sujeto y de lo que Roberto Esposito (2009 [2007]) ha denominado la diferenciación personal de la vida humana, la escisión ontológica entre el mundo artificial y el de lo viviente mediante el “dispositivo” de la “persona” expone otro modelo de comunidad, que responde a otro modelo de subjetividad: la subjetividad exteriorizada, “desobrada”, deposeída de “obra”, la subjetividad nómade. El nomadismo/asedio entendido como la perfecta itinerancia espectral es una forma de pensar y vivir que resiste el residir, el habitar; que reconoce que no hay hogar posible de ser habitado/ocupado en su totalidad. El pensamiento nómade confluye en el valor caminante, del naufragio, de la circulación háptica. Como señala Frédéric Gros en Andar, una filosofía, “andar” constituye la simple circulación silenciosa fuera de cualquier sometimiento técnico. Este andar o merodear busca en la conexión sensible abrir el campo de lo viviente y despojarlo de las ataduras logocéntricas, calculadas y analíticas a las que lo somete la razón moderna. Como lo han señalado Deleuze y Guattari (1980), el trayecto nómade distribuye la vida en un espacio abierto, un espacio liso, sin cálculo analítico que solo está marcado por “trazos”, por huellas. El pensamiento nómade refiere a una estructura epistémica, a una metafísica; los saberes nómades, a las positividades que desde esa estructura son delimitadas.
Interpretamos a Derrida como un pensador de la política, desde su propuesta espectropoética, de pensamiento de la huella y en tanto crítica metafísica y epistemológica del colonialismo. Nuestra lectura se da en torno a dos motivos fundamentales: espectro y filolítica (ambos desplegados con énfasis particular en su producción de la década de 1990, entre cuyos trabajos podemos citar Spectres de Marx de 1993, Politiques de l’amitie de 1994, Résistances de la psychanalyse de 1996 y Le monolinguisme de l’autre del mismo año). La “espectropoética”, como vino a denominarla Derrida (1993) en tanto experiencia, política de memoria y poética/política de relación basada en el asedio y tejida por fuera de la axiomática de la representación, la apropiación y la igualdad, es entonces un pensamiento nómade que puede traducirse a la poética y política etnográfica (Katzer, 2015, 2016b). Lo espectral de la subjetividad refiere a la huella, a lo que no clausura en representación y en la forma de una relación que se arma no desde la forma de colonia, desde la asimilación y autoclausura de sí, sino desde la desligazón y la exteriorización: el otro en el “nosotros” como huella y no como objeto fagocitable. La deconstrucción no es cualquier crítica ni mero cuestionamiento; la deconstrucción no es un método de análisis textual (no refiere solo a la tarea interpretativa ni su material es solo texto). La deconstrucción es un “modo de estar en el pensamiento” (Cragnolini, 2001), y en nuestra interpretación particular (Katzer, 2016b) es una forma específica de genealogía (la filolítica) y de experiencia. Si es que es una crítica, se delinea como crítica del fantasma.
La distinción entre fantasma y espectro no ha sido trabajada en los textos derridianos. Nosotros consideramos que existe una distinción crucial (Katzer y De Oto, 2013). Con “fantasma” –una noción ligada más a la figura de “fantasía” del psicoanálisis freudiano-lacaniano–, Derrida se refiere a fenomenalización, a monogenealogía y a soberanía. Fantasma porque la creencia, la ilusión de la “identidad” (en la forma de la nacionalidad, la ciudadanía, la etnicidad, la lengua) como una propiedad “disponible” para ser apropiada por un sujeto, el “origen” como su fundamento, y la representación como su unificación/consumación, son construcciones ideológicas. Fantasma envía a clausura por filiación y por trascendencia representativa, en una categoría, término, concepto y cuerpo individual. En el plano vivencial/experiencial Derrida cuenta su propia experiencia como argelino franco-magrebí y desde ahí propone su filososfía, refiriéndose a la superposición de pertenencias, de universos referenciales que nunca son apropiados de manera absoluta en tres universos distintos: étnico, religioso y de la ciudadanía. En el marco de un relato autobiográfico, Le monolinguisme de l’autre (1996) refiere la experiencia de no pertenencia a los “conjuntos” que se imponen como los “disponibles” para ser “apropiados” en el marco de la ciudadanía y la lengua francesa, como también a las “marcas” que dejan esas mismas exclusiones. Así franco-magrebí constituye una figura aporética de pertenencia sin pertenencia, un trastorno de la identidad, una figura asediada por múltiples huellas (lo que Derrida llamó différance) de referencias variadas: ser francés y no serlo, tener la ciudadanía francesa y no tenerla, hablar francés y no poseerlo como “lengua propia”, ser magrebí sin poder serlo, es decir, lo que aconteció y lo que no aconteció. En este sentido, la figura del espectro refiere no al ámbito de lo ficcional, ideológico (como es el fantasma), sino al de la experiencia, a la vivencia de la desapropiación y la huella.
Respecto del programa foucaultiano, nuestra lectura se estructura en torno a cuatro elementos centrales: la arqueologia del saber y la hermenéutica geneaológica (producción desde 1960 hasta 1975), las disciplinas (1974-1976) la biopolítica (1976-1979) la gubernamentalidad (1978-1980) y la hermenéutica del sujeto y las prácticas de subjetivación (1980-1984). Recuperamos su propuesta epistemológica y metodológica así como su crítica biopolítica y analítica de la subjetividad moderna para reflexionar sobre la traducción de los procesos de formación de conducta y prácticas de subjetivación en el campo de la producción etnológica clásica. Foucault organiza su crítica genealógica de la modernidad en torno a cuatro motivos o “invenciones” centrales: episteme (campo lógico regulado por reglas e instituciones bien definidas), disciplinas (fórmulas de individualización, teconologías individualizantes), gubernamentalidad (forma de racionalidad y regimen de poder basado en el gobierno de la población, en la práctica de conducir la conducta) y biopolítica (régimen de biopoder tendiente a la producción y “normalización” de la vida, bajo la forma del control de las poblaciones), desde los cuales la “vida” se torna centro de interés, como objeto de saber-poder. Siguiendo a Foucault, la etnología coloca las formas singulares culturales en la esfera en que se anudan las tres grandes positividades de las ciencias humanas: las necesidades de la vida, el trabajo y el lenguaje. En nuestra lectura, no son solo objetos de las ciencias humanas sino de la misma biopolítica. Es decir, la etnología clásica coloca las formas singulares culturales en el punto de intersección de las tres grandes positividades de la biopolitica, puesto que, tal como lo refiere el autor, muestra cómo se efectúa en una cultura la normalización de las grandes funciones biológicas, las reglas que delimitan las formas de cambio, producción y consumo, y los sistemas de clasificación social (de base mitológica) que se organizan en torno a estructuras lingüísticas (Katzer, 2016b).
La circulación de motivos derridianos y fundamentalmente foucaultianos en el ámbito de las ciencias sociales y de las investigaciones empíricas en las últimas décadas es notable. Sin embargo, colocados en términos de “caja de herramientas”, las más de las veces, como ha señalado Didier Fassin (2004), terminan por ser reducidos a un simple greffe; como también termina por asimilarse de manera generalizada y banalizada “deconstrucción” a método de análisis de discurso o a simple crítica o cuestionamiento.
Nuestro análisis se inspira en Derrida y Foucault no como “caja de herramientas” sino como un modo de pensar, recuperando lo más microfísico de su propuesta. La deconstrucción y la espectrología derridianas y la hermenéutica genealógica de Foucault, tratadas con toda la rigurosidad e iniciativa microfísica con la que fueron creadas, resultan ser inspiradoras para ir en una dirección no oclusiva ni ocluyente. Es esta iniciativa la que motiva el registro etnográfico de distintas trayectorias de subjetivación de la vida-en-común en el ámbito de la etnicidad y lo que puede acercarnos, en su articulación a la crítica poscolonial, a una ruptura epistemológica en un sentido hermenéutico, genealógico y político. Creeemos aquí que, al incorporar estos horizontes teóricos a la reflexión epistemológica poscolonial-decolonial, esta se potencia. Cuando se pierde de vista la analítica microfísica, cuando vuelen a reinscribirse totalizaciones en el marco de las teorías sobre la diversidad, cuando en el afán por descentrar y “provincializar”, parafraseando a Chakrabarty (2000), se individualiza y ocluye la alteridad como un Otro Soberano; entonces el logocentrismo y la universalización vuelven a reinscribirse de manera molecular bajo la máscara de “plural”. Así rearticulada, esta trama teórica posibilita no reinscribir en términos teóricos la alteridad en nuevas individualidades, posibilita descentrar la dimensión representativa de las formas de vida-en-común, apuntando al registro de lo que “no hace texto”, y motiva el registro etnográfico de distintas trayectorias de subjetivación de la vida-en-común en el ámbito de la etnicidad (y no solo en el de la subjetivación/comunalización).
Si bien en los estudios contemporáneos de la etnicidad las posiciones deconstruccionistas han constituido una piedra angular de la teoría poscolonial ya que esta problematiza las articulaciones de la metafísica occidental con el proyecto colonial europeo (Restrepo, 2004: 101) y la penetración del logocentrismo y la metafísica occidental en la alterización de lo no europeo, la articulación rigurosa de los corpus teóricos señalados no resulta ser frecuente, más bien forman duplas mutuamente excluyentes. La asociación analítica entre la deconstrucción y la crítica del colonialismo se remonta a lo que fueran llamados estudios subalternos y poscoloniales (en las referencias principales de Spivak, Said y Bhabha) y a lo que se denominó como crítica de writing culture (Clifford y Marcus, 1986). Sin embargo, salvo la obra de Spivak In Others Worlds, estos trabajos recogieron solo la producción de Derrida de la década de 1970, focalizándose en el aspecto textual de la “producción de la alteridad”. Así, la incorporación de los planteos de Derrida como pensador de lo político y de la espectropoética es prácticamente nula.
La incorporación de planteos derridianos en un sentido político como epicentro analítico dentro de la antropología cultural y de los estudios étnicos tampoco tiene demasiado desarrollo. En los trabajos antropológicos de matriz deconstructiva (Clifford y Marcus, 1986; Trouillot, 1995, 2003; Siegel, 1997; Sánchez, 2001; Asad, 2003; Morris, 2007; Spyer, 2008) es notable que los motivos derridianos son periféricos al núcleo analítico, a la vez que recortados mucho más al Derrida de la crítica literaria de la década de 1970 y mucho menos al Derrida político. Recuperan la producción de manera fragmentada, tomando elementos muy puntuales, y vinculados a lenguaje, la escritura y su noción de différance. Los materiales de investigación son en gran parte literarios, o se trata de lecturas teóricas y comentarios de autores. Dentro de los estudios étnicos, se encuentran en su mayoría en los estudios asiáticos y religiosos (Macleod y Durrheim, 2002; Mandair, 2004; Korf, 2006; Nayak, 2006; Morris, 2007; Kuei-fen, 2009; Bell, 2010; Astore, 2012; Monticell, 2012; Werry, 2008; Siegumfeldt, 2013; Watson, 2014). Lo mismo ocurre con las producciones en las que aparecen asociados Derrida y Foucault con la crítica poscolonial, en general, respectivamente excluyentes. Salvo excepciones entre las que podemos mencionar a Arvind Mandair (2004), Margaret Werry (2008) y Matthew Watson (2014), los trabajos que articulan las perspectivas no presentan un recorte etnológico.
Entre las interpretaciones de Derrida que se focalizan en la espectrología y que vinculan la deconstrucción con la crítica epistemológica del colonialismo se encuentran los trabajos de Hélène Cixous y Catherine Clément (1975), Gayatri Spivak (1988), Robert Young (2009 [2001]), Christoper Wise (2002), Bishnupriya Ghosh (2004), Arvind Mandair (2004), David Carroll (2006), Rey Chow (2008), Charles Scott (2012), Matthew Watson (2014), coincidiendo en buena parte con intérpretes de origen no occidental (argelino) y que, por tanto, imprimen en sus análisis la experiencia colonial. En esta línea recuperamos la noción de “espectrología poscolonial” (Ghosh, 2004) que refiere a los efectos fantasmáticos de la violencia colonial y a la invisibilidad de las prácticas subalternas, como también la lectura del colonialismo como proceso político de construcciones fantasmáticas (Chow, 2008). Debe notarse que en su mayoría los soportes de análisis de las interpretaciones de Derrida son literarios, y estos se canalizan desde la narrativa, la cuestión de la lengua y el lenguaje.
La propuesta de trabajo que se presenta aquí inscribe la hermenéutica genealógica de Foucault y Derrida como modo de abordaje de materiales de investigación que delimitan las dinámicas de diferenciación social en el ámbito de la etnicidad, lo cual delimita una definición de “etnopolítica” en tanto “dominio de historia/de saber”, en el sentido de una articulación de teorías, prácticas e instituciones (Gramsci, 1976 [1963]; Bourdieu (2002 [1966]), Foucault, 1969, 1971a, 1971b; Said, 2004 [1983]; Williams, 1997 [1989]). Un dominio histórico es para Lévi-Strauss (1962) un sistema de códigos particulares resultado de la abstracción/totalización por parte del agente del devenir histórico que decodifica los “hechos históricos” transformándolos en acontecimientos significativos. Un “dominio de saber” es para Foucault (1974) un campo regulado de acuerdo con fórmulas bien específicas, y que responden a lógicas institucionales y de poder. Es decir que en nuestra definición la “etnopolítica” constituye una articulación de prácticas y saberes específicos que se hallan regulados por una trama particular, una episteme estructurada por los dispositivos y las reglas que marca la misma lógica colonial/biopolítica de las geopolíticas del conocimiento. Esta delimitación conceptual introduce la dimensión acontecimental, lo cual implica entender la subjetivación étnica y la etnografía en tanto acontecimiento, atendiendo a la especificidad/relatividad etnológica del acontecimiento, es decir, al modo en que en el marco de la teoría etnológica y en el de la experiencia etnográfica se estructura y se da una forma significativa a hechos, sucesos, prácticas, roles, instituciones, actores que definen el espacio étnico. Pero la particularidad de la lectura espectrológica es que trata de desarmar el estatus clausurante de “todo”, de “totalidad” que lo liga a “singularidad presente”. La expresión metodológica en términos etnográficos de tal horizonte semántico la reorienta desde los mapeos de los procesos de personalización/subjetivación (una etnografía personal, una cartografía de la presencia, que identificamos con los espacios públicos y visibles de las “comunidades” –personas jurídicas–, organizaciones y asociaciones a la etnografía de los procesos de despersonalización/desubjetivación –una etnografía impersonal, una cartografía de la ausencia, una espectrografía que refiere a los espacios no públicos, no formalizados, invisibles y que identificamos en el secano de Lavalle con las prácticas, formas de sociabilidad, trabajo y residencia nómades). Este modo de objetivación implica, en términos teórico-metodológicos, dos componentes centrales. Por un lado, una “epistemografía”, es decir, la descripción de los discursos institucionalizados como discursos científicos apuntando, en los marcos de una genealogía arqueológica, a excavar los dispositivos y léxicos inscriptos en las epistemologías etnográficas (clásicas). Esto involucra una dimensión morfológica, o sea, el recorte de un campo de objetos, la definición de una perspectiva legítima para el sujeto de conocimiento y la fijación de normas para la elaboración de los conceptos y de las teorías. Es la epistemografía y morfología del dominio de saber etnológico/etnográfico, es decir, las prácticas discursivas, normas y positividades que lo constituyen, cuyo desmontaje lo deslocaliza de su mundo histórico contextual. Por otro lado, la práctica de una política de contaminación, en sentido derridiano (a saber, un principio de no pureza temporal, representacional, ontológica), tanto a nivel disciplinario filosófico-antropológico como a nivel epistemológico. Esta política de contaminación es la práctica filolítica, la espectrografía, es decir, la desedimentación y disolución de formaciones discursivas en el marco de una interpretación no fenomenológica sino deconstructiva que apunta a lo no corporativo, a lo menos textual, a lo menos representativo de las obras, encarándolas desde sus marcos, sus “restos”, sus “huellas” (aquello que no se enuncia explícitamente). Se reconocen aquí, siguiendo a Trouillot (1995), los “silencios” de la narrativa etnográfica como operadores ideológicos en la trama colonial. En la formación discursiva disciplinar de la antropología, el nomadismo parece haber sido sepultado y remitido a un pasado, a ese de las bandas de cazadores-recolectores de antaño. Los cazadores y recolectores “pertenecen” a otro tiempo, a otra temporalidad, son atributo de otra temporalidad y son positividad de otro dominio de saber, el de los arqueólogos. Porque a su vez hay un supuesto universalizado y naturalizado de que, producto del propio proceso evolutivo humano, el nomadismo es necesariamente reemplazado por el sedentarismo, un supuesto de que la tendencia evolutiva inevitable y establecida es la de pasar de bandas nómades a sociedades sedentarias. Nuestra hipótesis va en un sentido completamente diferente, porque los registros etnográficos muestran que el nomadismo está presente, se reactualiza y reconfigura, sigue vivo. En nuestra lectura la epistemografía que propone Foucault se liga a una espectropoética, lo cual implica una política de interpretación, una manera de leer los textos etnográficos y un marco de problematización teórico-práctica. La genealogía es, en cierta forma, el despliegue microfísico de los enfrentamientos entre los “discursos ordenados” (formaciones discursivas) y los saberes subsumidos (silenciados), a la vez que no articulados a estos (la epistemografía). En este marco es notorio cómo epistemologías de vida y prácticas nómades restan aún sin espacios concretos de reconocimiento tanto teórico como jurídico-político.
En tal sentido, recuperamos la propuesta de Santiago Castro-Gómez (2005) de una “arqueología del colonialismo”, que implica explorar las lógicas, los dispositivos, las reglas de regulación y los recursos materiales con los que se produce la subjetividad en situación colonial (Lander, 2000; Mignolo, 2000; Quijano, 2002). Tal perspectiva se nutre de la propuesta de agrupar las categorías de modernidad y colonialidad como contracaras de un mismo proceso, pero también la de desmenuzar en toda su microfísica la manera específica en que la lógica colonial se expresa y se organiza en el modo moderno, tal como lo ha expuesto el (pos)estructuralismo. El modelo decolonial nos permite poner en diálogo el paradigma de modernidad con los discursos, las positividades y las relaciones de poder propias de la experiencia colonial, a la vez que el modelo foucaultiano y el derridiano nos posibilitan inscribir ese diálogo en sus derivaciones microfísicas, en toda la micromecánica de poder, dispositivos e instituciones biopolíticas intervinientes en la trayectoria de la subjetivación. Así, el hilo conductor analítico es lo que podríamos llamar una teoría política de la cultura y una teoría política de la etnografía tendiente a desmenuzar las formas epistémicas y jurídico-políticas en que cultura, sujeto y comunidad se articulan en lo que entendemos sus dos acepciones centrales: la concepción biopolítica de la cultura y el trabajo etnográfico, desde una política sobre la vida que pone la vida al servicio del saber y la política (y que reconocemos en las etnografías coloniales) y la concepción zoopolítica de la cultura, desde una política de la vida que pone la política y el saber al servicio de la vida, y que reconocemos en las etnografías nómades.
De este modo, nuestra propuesta es la de una etnografía “arqueológica” y “filolítica”, la cual se nutre de la crítica genealógica de Foucault y del programa deconstructivo posestructuralista, demarcando como ámbitos de registros etnográficos no solo las trayectorias de subjetivación, de corporalización pública (la de los liderazgos y activismos legítimos) sino centralmente las trayectorias de vida en común no públicas y que entendemos no comunalizadas o descomunalizadas; las trayectorias de apropiación-desapropiación de la “persona” indígena, de los procesos de subjetivación-desubjetivación cultural, en el marco de la identificación de formas de vida nómade.
Si bien lo central de este libro es mostrar una etnografía del desierto, una etnografía nómade y de lo nómade, presentamos también líneas analíticas para una etnografía que llamamos “etnografía de la gubernamentalidad” (categoría propuesta por Ferguson y Gupta, 2002), a través de la exploración e intervención en las propias producciones científicas –que son dispositivos de gubernamentalización (Katzer, 2009a, 2018)– y de los propios circuitos jurídicos-políticos y administrativos. Es decir, la etnografía de las lógicas y los procesos políticos tramados desde la colonialidad a través de instituciones, organizaciones, circuitos de dirigentes, teorías liberales de la diversidad y las etnografías clásicas. Se trata de la deconstrucción de las epistemologías y metodologías coloniales de la etnografía, tanto en los textos (etnografías clásicas) como en la experiencia etnográfica actual, de la exposición de experiencias y trayectorias no contenidas en aquellas. A ello se suma también una biografía etnográfica, una “autoetnografía”, como fuera definida hace tres décadas desde la crítica cultural.
En nuestro trabajo hay una permanente articulación entre la revisión teórico-conceptual transdisciplinar y el registro empírico desde una perspectiva etnográfica situada. A la vez que la deconstrucción se focaliza en desedimentar las formas ontologizadoras y logocéntricas de subjetivación, los mismos registros etnográficos que se complejizan y diversifican por las cualidades coyunturales del propio proceso social que implica la etnografía permiten dar cuenta de identificaciones selectivas y de desidentificaciones respecto de las referencias étnicas tal como aparecen delimitadas por los marcos jurídico-políticos y las categorías académicas. Estos registros nos conducen a identificar etnográficamente dos niveles de análisis: el modo en que la individualización colectiva (la conformación de “comunidades indígenas”) es vivenciada y el modo en que los individuos y las familias vivencian la existencia comunitaria, más allá de la formación del colectivo. Entonces, se articula una “etnografía de la agencia indigenista” (Pacheco de Oliveira, 2006), apuntando a los registros de las articulaciones entre actores y posiciones sociales públicas (entrevistas a líderes indígenas y a agencias no indígenas, estatales y no estatales) que reconstruyen el proceso de subjetivación étnica, de personalización (la formación de las comunidades indígenas como “colectivos” y en tanto que “personas jurídicas”) y una etnografía de matriz filolítica (Katzer, 2015) que apunta a deconstituir conceptos, presupuestos, instituciones y a identificar tanto vivencias como marcas y huellas que no se inscriben en las dinámicas de las “comunidades indígenas” y de las agencias indigenistas. La etnografía filolítica busca el registro de las trayectorias de vivencias por fuera de la personalización, de los ámbitos de las formas institucionales, aquellas que se articulan en prácticas y formas de sociabilidad que pueden ser entendidas en referencia más a lo vivencial y no a lo representacional, y que no son visibles en la escena representativa de lo público. Como tales, estos registros provienen más de conversaciones abiertas y de la observación participante en actividades y rutinas dentro del ámbito de estudio.
Es decir que el libro explora aspectos que refieren a la articulación de corpus teóricos disciplinares diferentes como también, y derivado de ese marco, explora la forma histórica de la relación academia-campo, apuntando a la reflexión y el seguimiento del propio proceso etnográfico, de las formas de relaciones construidas con los interlocutores.
Cuando historizamos nuestra experiencia de investigación identificamos dos momentos, lo cual a su vez nos coloca en una doble advertencia teórico-metodológica. Un primer momento estuvo focalizado en la localización de nucleamientos constituidos como “comunidades indígenas”, en la revisión de los marcos legislativos que los reconocían y en el análisis crítico de los supuestos teóricos de la noción de “emergencia étnica”. Al avanzar la investigación etnográfica y multiplicarse los registros empíricos sobre prácticas y formas de sociabilidad no contenidas en las lógicas de las comunidades, fue centrándose como problemática fundamental la disonancia o no coincidencia entre las dinámicas de “comunalización jurídica” (el nucleamiento de adscriptos étnicos en “comunidades indígenas” en tanto “personas jurídicas” (Katzer, 2010) y la vida-en-común nativa, como se ve reflejado enfáticamente en el desconocimiento y la exclusión de las prácticas nomádicas (Katzer, 2013b, 2015). Pero en cualquiera de estos dos avances, advertimos que la forma de objetivación étnica, su grado de visibilización y las formas de su legitimación se hallan condicionadas no solo por los marcos legislativos sino también por las teorías, los campos y las prácticas de saber que los describen. Nuestra agentividad como téoricos/académicos es innegable. Hay una inscripción directa de nuestros postulados a la hora de definir tanto criterios de reconocimiento de derechos diferenciados como criterios de restitución de territorios indígenas. Las formulaciones teóricas son las que delimitan los fundamentos epistémicos de las formas jurídico-políticas. Los criterios jurídico-políticos de comunalización como de territorialización se definen sobre la base de las teorizaciones sobre la cultura, el pluralismo y la comunidad.
La legislación insiste en asociar una comunidad con un territorio fijo, pero en realidad lo que observamos al menos en nuestro caso etnográfico es una red de itinerarios que superponen territorialidades múltiples y móviles que hace imposible fijar las familias a una unidad geográfica o una unidad política. Esta inapropiada asociación se ve también expresada en la tensión entre comunidad y familia. Algunos adscriptos defienden la idea de “tribu” y no de “comunidad”. También se ve expresada en la tensión entre cómo se concibe lo público y lo privado, entendiendo por público las “comunidades” y las “familias” como ámbito privado, y allí es a la inversa. Ahora bien, esto conduce a un problema de tipo metodológico y ético: ¿cómo nos articulamos en esas dinámicas y cómo se legitima nuestra práctica científica? Para solicitar/recibir autorización, ¿cuáles son los actores legítimos? ¿La comunidad? ¿La tribu? ¿La familia? Interrogantes que introducen el problema de la legitimidad de los circuitos colaborativos.
En este sentido también, y reconociendo la etnopolítica como dominio de saber, pensamos en una etnografía que no es solo cartografía de un grupo o colectividad étnica, sino también de los itinerarios propios de la práctica científica respecto de axiomas teóricos, lógica institucional, lógica de articulación interinstitucional y lógicas de relación con el sujeto de estudio. Toda totalización envuelve una operación genealógica y, por el mismo motivo, coloca en el centro de problematización a las “políticas de relación” y a las “formas de memoria”, tanto en el ámbito de la propia práctica intelectual y de las configuraciones de saber como en el ámbito de las formaciones jurídico-políticas en las que se forman los marcos de legitimidad de institucionalización de la multiplicidad étnica. El mismo proceso de “diferenciación étnica” en ambas dimensiones, teórica y jurídico-política, hace de la vida-en-común un cuerpo, un sujeto constituido de acuerdo con patrones y criterios bien específicos demarcados por la lógica moderna. En toda forma jurídico-política, en toda forma de corporalización pública hay un fundamento epistemográfico. Las epistemografías dan sustento, fundamento y legitimidad a las formas de corporalización o no corporalización pública. En tanto dominio, la etnopolítica vertebra un conjunto de instituciones y configuraciones de saber, entre las que se incluyen los modos de relación con los otros en la experiencia etnográfica.
En esta línea, una tesis derridiana-foucaultiana resulta orientadora como piso de reflexión: las prácticas de los pensadores y lo que se construye como objeto de indagación y problematización no se encuentran desarticulados. Así, las problematizaciones con relación a la etnicidad son dirimidas a través de la práctica etnográfica. El modo en que construimos la etnicidad como temática, como ámbito de exploración se articula a formas particulares de prácticas etnográficas. Entonces, si nos remontamos al momento de institucionalización de la etnología como ciencia y la etnografía como su “método” específico, ¿qué forma de práctica se registra, qué problemas, qué positividades se construyen y cómo se articulan entre sí? ¿Qué elementos pueden ser identificados y desidentificados con la etnografía actual?
Con Argonauts of the Western Pacific (1922) de Bronislaw Malinowski y Manuel d’ethnographie (1926) de Marcel Mauss, donde se presenta una ordenada sistematización de la etnografía en cuanto a principios de observación, técnicas, recursos y positividades, la etnografía se consagra como “método” de la antropología social y cultural, y se inaugura lo que vino a denominarse “etnografía moderna”. Ya es ampliamente sabido sobre el tinte estructural-funcionalista de su matriz teórica y de su diseño de investigación, el cual apunta a objetivar y hacer coincidir “patrones culturales” con sociedades a la vez que totalidades con funciones y “hechos sociales”. Pero ¿qué hay detrás de estos modos de objetivación? ¿Qué supuestos epistemológicos y filosóficos los sostienen? ¿Que léxicos y semánticas traduce el estatus de “moderna”? Y, fundamentalmente, ¿qué modos de relación y vida-en-común con los otros, los sujetos de estudio, traducen en la experiencia etnográfica?
Delimitando la “etnografía” no como método sino como “dominio histórico/de saber” el propósito de este libro es explorar y analizar la articulación entre formas de prácticas etnográficas, positividades y objetos de problematización teórica atendiendo no solo a los recursos metodológicos y técnicos que se proponen como “plan de estudio” de una sociedad, sino también a los supuestos filosóficos, epistémicos y teóricos sobre los que se basan y a las implicancias que tienen en los modos de relación con los otros, en los modos de devenir-en-común en la experiencia etnográfica. Tomamos dos referencias situacionales: 1) el dominio histórico que inaugura la “etnografía moderna” (primera mitad de siglo XX) en sus diversos satélites geopolíticos y en nuestro propio espacio etnográfico, y 2) nuestra experiencia de investigación de trece años (2004-2017).
En la acepción de “dominio histórico-de saber” entendemos la etnografía como acontecimiento en tres dimensiones: en tanto texto, en tanto proceso y en tanto experiencia. Así, nuestro abordaje articula la dimensión textual y la procesual del trabajo etnográfico como dimensiones indisociables. Circunscribe los “textos” y los procesos como “unidades de análisis”, focalizando tanto en la dimensión narrativa como en la organizacional. Esto quiere decir que, además de ser espacios narrativos –vale decir, configuraciones de saber, formaciones discursivas–, las etnografías son relaciones entre sujetos, cuya calidad y forma de interacción condicionan la calidad y el tipo de relatos que ponen en circulación.
En tanto “texto”, la crítica de Writing Culture entiende la etnografía como un género distintivo de escritura y de producción de conocimiento, y, situando como objeto de indagación la escritura etnográfica en sí misma en sus contextos de producción/circulación/recepción, se busca analizar los modos de presentación de la alteridad que operan y definen el saber producido. Implica atender a formas específicas de producción de saber, cuestión que es analizada desde postulados foucaultianos sobre cómo se forman los discursos y mediante qué prácticas (Katzer, 2015).
En tanto “proceso” –propuesta de una multi-sited ethnography de George Marcus (1995) y de una “etnografía situacional” de João Pacheco de Oliveira (2006)–, implica entender la etnografía como una red multisituada de relaciones configuradas históricamente cuya matriz demarca una macrohistoricidad (relaciones coloniales previas occidental/nativo en general y con los etnógrafos en particular) y una microhistoricidad (historicidad de la propia relación con los sujetos de estudio en el ámbito etnográfico concreto; Katzer, 2018). En esta dimensión se demarca como unidad de exploración una cadena de agencias que articula la propia academia, los organismos gubernamentales, los organismos religiosos, las ONG, las empresas y diversas referencias indígenas (líderes y no líderes). Como todo campo histórico constituido, delimita y es delimitado por una red de fuerzas organizada en una jerarquía y un orden de subordinación. El “grupo étnico” no funciona como un “bloque”, más bien individuos con posicionamientos diferenciados conforman redes con actores provenientes de diversas agencias constituyendo circuitos colaborativos diferenciados. De lo que se trata es de relaciones agónicas entre circuitos adversarios dado que los acuerdos y desacuerdos se dan no tanto con actores aislados, ni grupos cerrados, sino al interior de los circuitos. Los circuitos, en términos de redes de actores-agencias en interacción, se van redefiniendo coyunturalmente según sean las movilizaciones de actores, posiciones y alianzas dentro del conjunto y según se reconfiguren los marcos sociales y jurídico-políticos globales a escala provincial, nacional e internacional. No se trata entonces de recortar un supuesto “universo indígena”, expresión de una voluntad general y un sistema de representación unívoco, sino más bien de localizar una red de actores y agencias diversificadas que conforman circuitos en contextos de producción de relaciones de alianza y negociación con distintas agencias: academia, agentes estatales, instituciones religiosas, ONG, empresas, atendiendo a lo que cada una de estas agencias produce textualmente (por ejemplo, respecto de legislación, normativas y saberes científicos) como organizacionalmente (mediante observación y entrevistas sobre prácticas concretas). Así, cada red, cada circuito lleva consigo un sistema de representación, un esquema de poder, un conjunto de estrategias y un conjunto de tácticas específicas. En este sentido, se identifican distintas trayectorias que abarcan diferentes posiciones subjetivas (actores, roles y redes sociales), expresan distintas memorias y formas de vida-en-común y conforman distintos circuitos colaborativos. Así, más que recortar un “grupo”, el “grupo étnico”, se diferencian circuitos y redes que lo cortan transversalmente.
En tanto “experiencia”, implica pensar el trabajo etnográfico en tanto una forma específica de estar, pensar y sentir en-común. La experiencia refiere a cómo se vivencia el trabajo de campo de manera interna y colectiva, respecto de las modalidades e implicancias afectivas y políticas de las relaciones que se tejen, las identificaciones y oposiciones que se generan, las preocupaciones y expectativas comunes, las sensibilidades, los estilos de vida, las búsquedas compartidas.
El abordaje etnográfico genealógico que se propone aquí recupera la hermenéutica foucaultiana y la filolítica derridiana como “modo de pensar” e interpretar los procesos de subjetivación y desubjetivación étnica en articulación con los registros etnográficos (Katzer, 2015) “eventualizando”1 tanto en el campo de los textos como en el propio trabajo de campo. La propuesta analítica genealógica arqueológica y filolítica articula estas tres dimensiones de texto, proceso y experiencia de un modo específico y se traza sobre dos ejes centrales: uno, acerca de los supuestos epistémicos a través de los cuales la diversidad étnico-cultural y las dinámicas indígenas son reconocidas y legitimadas por medio de la práctica etnográfica clásica; el otro circunscribe la exploración y descripción de experiencias y contextos de interacción social en el espectro del trabajo de campo multisituado local. Implica una reflexión acerca de la asimetría existente respecto de circulación pública de narrativas y puntos de vista. En el campo de las disputas narrativas, que son en definitiva relaciones de poder entre actores sociales y circuitos colaborativos, la etnografía puede constituirse en un espacio colonial. Pero cuando brinda marcos de interacción social que contribuyen tanto a superar las evidencias del sentido común y las formas de gobierno como a acceder a modos diferentes de organizar/significar la experiencia puede convertirse en un espacio de liberación: a través de la hermenéutica de los singulares culturales posibilita contribuir a la deconstrucción de “regímenes de verdad” instalados como universales. En este sentido también, en tanto “textos”, las etnografías pueden reconocerse como espacios filosóficos, que ponen en circulación axiomas filosóficos y supuestos epistémicos sobre el sujeto humano y la cultura.
Dentro de la reflexión teórico-metodológica nos abocamos al análisis del propio proceso etnográfico porque entendemos que la cualidad y calidad de la experiencia etnográfica es la que posibilita que la pluralidad de rutinas se exprese (Katzer y Samprón, 2011). Hemos sostenido que la posición de los interlocutores en la estructura social, las expectativas individuales, experiencias y relaciones previas de los sujetos, y los recursos simbólicos y materiales constituyen intermediaciones que definen las propiedades de las relaciones y por ende los alcances del conocimiento producido. Así leída, la experiencia etnográfica se construye como el soporte de una forma específica de producción del “otro”. Estas reflexiones intentan contribuir a desnaturalizar y visibilizar la complejidad de los contextos de interacción, considerando que abarcan distintas dimensiones y aspectos –tales como posición de los interlocutores en la estructura social, expectativas individuales, experiencias y relaciones previas de los sujetos, y recursos materiales y simbólicos en intermediación– que no siempre son problematizados por los analistas, enfatizando así el carácter situacional y dinámico de esas relaciones de interlocución. Entender el trabajo etnográfico como compuesto de “situación” implica asumir una posición metodológica que lo define como un campo dinámico de relaciones, en el que se delinean diversas estrategias e iniciativas discursivas y de acción por parte de los actores involucrados, configurando marcos de negociación, colaboración y conflicto a la vez.
Finalmente, con relación a las implicancias políticas de las etnografías consideramos tres aspectos: 1) la forma de relación academia-campo; 2) el alcance teórico y la operatividad respecto de las posibilidades de traducción de los registros etnográficos en materia de políticas públicas, y 3) el alcance que tiene, en tanto trabajo multisituado, respecto de la articulación interinstitucional (academia, comunidades, organismos gubernamentales, ONG, empresas). El trabajo etnográfico multisituado involucra como objeto de registro a agencias e instituciones gubernamentales, aquellas que operativizan los marcos legislativos y el delineamiento de las políticas públicas en materia de diversidad cultural (entidades gubernamentales, empresariales y ONG vinculadas a proyectos de desarrollo económico y social), a agencias y actores locales dentro de la población que se adscribe étnicamente. El diversificar y ponderar científicamente diferentes puntos de vista puede expresarse en la diversificación y delimitación de políticas más inclusivas o menos excluyentes de criterios culturales distintos. El desafío es achicar la brecha que se establece entre las lógicas (y los mecanismos propios de la gubernamentalidad a través de los cuales los sentidos de “pertenencia étnica” son reconocidos y legitimados) y las reelaboraciones que los individuos o familias concretas hacen de ellos.
Hemos tomado contacto con diferentes referentes indígenas, tanto del secano como del área urbana del Gran Mendoza y el área andina, huarpes y mapuches. Pero el área donde se ha desarrollado el trabajo etnográfico con mayor intensidad es el secano, puesto que esa zona presenta especificidades históricas, ambientales y culturales que hemos considerado fundamental puntualizar, sobre todo porque dan muestras de una práctica nómade contigua, tema central de nuestra investigación. Dentro del extenso territorio que cubre el secano, que son cerca de 10.000 km², hemos recorrido diferentes parajes y puestos. Los lugares donde nos hemos centrado son Lagunas del Rosario, San José, El Cavadito, Asunción; en los cuatro casos, tanto en los parajes como en diferentes puestos de alrededor, a saber: El Puerto, Agua Dulce, La Golondrina, Las Cuentas, Las Delicias, La Primavera, El Picaso, por mencionar solo algunos.
El libro articula una dimensión teórica y una dimensión empírica. Presentamos problemáticas de orden teórico-metodológico y epistemológico, aglutinando léxico antropológico y filosófico. Este itinerario teórico delinea dos recorridos: 1) inscribe planteos derridianos y foucaultianos en fórmulas y supuestos de la crítica poscolonial y decolonial para nosotros centrales respecto de la investigación etnográfica, y 2) incursiona en el potencial epistemológico que tiene esta lectura en la exploración del ámbito de la etnopolítica contemporánea. La dimensión de orden más descriptiva y empírica reúne registros, notas y reflexiones etnográficas desde nuestra propia experiencia y biografía de campo. En el marco de estos registros presentamos también una descripción y un análisis del proceso de realización del documental reflexivo Nómadas. La búsqueda compartida.
En el capítulo 1 realizamos la descripción del espacio etnográfico, respecto de ambiente, formas de trabajo y residencia, mecanismos de utilización de recursos y formas de organización locales. En el capítulo 2 exponemos los desarrollos epistemológicos de la deconstrucción, la hermenéutica genealógica de Foucault y la crítica poscolonial y sus articulaciones. Apuntamos a remarcar su potencial teórico como matriz de abordaje etnográfico. Analizamos la etnografía en tanto “dominio histórico” (texto-proceso-experiencia) describiendo, en su historicidad, su delimitación como “método” y su delimitación como proceso político, en el marco de una arqueología y una filolítica del saber etnológico/etnográfico. En el capítulo 3 realizamos una revisita de la crítica cultural, explorando los alcances y las limitaciones de sus supuestos y colocando como propuesta de relectura la espectrografía y la etnografía filolítica. En este marco presentamos el “desierto” y la “nomadológica” como “modo de pensar”, como “modo de estar” y como espacio de análisis. En el capítulo 4 atendemos a la textualidad y experiencia etnográfica en la etnografía clásica de los satélites geopolíticos y del ámbito provincial mendocino (décadas de 1920 a 1960). En el capítulo 5 describimos la etnografía como proceso/experiencia, a través de nuestra autobiografía de campo y en el marco de los registros actuales. Realizamos una descripción y un análisis del proceso de la realización del documental etnográfico Nómadas. La búsqueda compartida, presentando registros empíricos, notas sobre la experiencia y reflexiones teórico-metodológicas.
No basta con reconocer teóricamente que la etnografía no es una mera relación cognitiva, que son textos que vehiculizan potencialidades creativas. El punto es qué espacio social y político construimos como etnógrafos en la misma experiencia etnográfica, qué práctica de lo común habilitamos y cómo lo compartimos, cómo nos relacionamos con los otros etnografiados, y qué implicancias políticas tiene todo ello en conjunto. En todos estos aspectos ¿hay un cambio radical con aquellas etnografías que tanto cuestionamos en las tesis, manuales y libros de antropología actuales? ¿Qué positividades estamos construyendo? ¿Qué sujeto, si es que lo hay, estamos objetivando como blanco de descripción etnográfica?
Con todo, hay formas de filósofos y formas de etnógrafos, y entre esas formas en que pueden identificarse nos hemos encontrado en esa que hace jugar el rol de arqueólogo (en sentido foucaultiano) y de recolector de harapos (en sentido derridiano), en esa que se reconoce como un juego a secas. El trabajo etnográfico se convierte en material de reflexión filosófica, es decir en material de reflexión sobre lo humano, sobre nuestra vida-en-común. El abordaje etnográfico posibilita leer de-otro-modo la filosofía. La filosofía, al mismo tiempo, posibilita registrar de-otro-modo el campo, como también abrir otros registros. Si la deconstrucción, como cualquier filosofía, es un modo de pensar el mundo, la etnografía constituye una posibilidad para el registro empírico, concreto, para la conexión háptica, táctil y sensible de esos modos. Si para Derrida la deconstrucción es un lenguaje-otro y de lo otro, el desierto es ese lenguaje-otro traducido a la experiencia de la arena.
Muchas formas de etnografías son posibles. Las hay cartográficas, coloniales, fenomenológicas, cerradas, atadas a códigos y principios modernos de observación y relación social; las hay que distribuyen las jornadas en espacios analíticos y calculados. Nosotros elegimos la trayectoria impersonal, el camino de una etnografía plural, desatada, caminante, que busca encontrarse con los otros a través de lo menos visible, tangible y representado, y lo más sutil e imperceptible; la etnografía de los retazos, de los rastros. La etnografía que distribuye la vida en un espacio abierto, un espacio liso, marcado por “trazos”, por huellas podríamos decir, que se borran y se desplazan con las trayectorias y contingencias de quienes transitan en el devenir etnográfico. Esa trayectoria impersonal es la que documentamos en el film. Y en este andar nos preguntamos: ¿es que la etnografía tiene un fin?, ¿es que la escritura de la monografía etnográfica constituye su cierre? En absoluto. La escritura de un libro etnográfico conforma un reinicio del viaje, actualiza sus huellas, y en ello testimonia un nuevo comienzo. Testimonia la certeza y el orgullo a la vez de una poética de lo común, de lo desconocido/compartido, como también de un potencial por todo lo que ello puede generar colectivamente y en cada uno de los que se sienten parte y se nutren de ese caminar.
Nuestra etnografía tiene un sentido experimental, puesto que los propios huarpes con quienes hemos estado y estamos en contacto, en el trabajo de campo que emprendimos, nos fueron llevando a una escritura, a un informe muy distinto del que habíamos imaginado al inicio de acuerdo con los regímenes y las disposiciones del dominio de saber antropológico. Como hemos aprendido del desierto lavallino, “campeando se aprende”. La etnografía se aprende y se aprende campeando. Las páginas que siguen buscan ponerle letra a este apasionante itinerario nómade entre textos y arena. Seguro quedarán restos indescifrables, incomunicables, intraducibles, secretos.
1. Véase Eduardo Restrepo (2008).