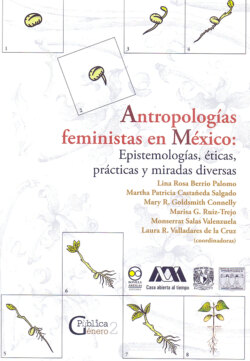Читать книгу Antropologías feministas en México - Lina Rosa Berrio Palomo - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Las del Fondo: 1 Lina Rosa Berrio Palomo, Martha Patricia Castañeda Salgado, Mary R. Goldsmith Connelly, Marisa G. Ruiz-Trejo, Monserrat Salas Valenzuela y Laura R. Valladares de la Cruz
La antropología feminista forma parte de las profundas modificaciones que la disciplina experimentó a nivel mundial a partir de la década de 1960. De entonces a la fecha, ha delimitado su campo de trabajo, sus temas de interés, ha propuesto metodologías y ha contribuido a las discusiones epistemológicas y éticas que deben enfrentar las ciencias sociales y las humanidades en nuestros días.
Este libro es el resultado de la confluencia de un grupo de colegas, colaboradoras y amigas que compartimos, entre otros muchos intereses, la vindicación de los avances de la antropología feminista en México. Desde 2016 hemos instalado entre nosotras un diálogo múltiple para convertir lo efímero de algunos encuentros en una experiencia que pudiera asentarse y fortalecerse con el paso del tiempo. El grupo se constituyó a partir del llamado de dos antropólogas feministas muy significativas para México, Mary Goldsmith y Patricia Castañeda, profesoras e investigadoras en dos de las más importantes universidades públicas del país, quienes también han participado activamente a nivel político. Al sumar otras integrantes, el grupo resultó heterogéneo y heterotópico, lo cual, en un sentido amplio, resulta representativo de la antropología feminista en el ámbito académico actual en México, ya que abordamos distintos campos, como política, salud, alimentación, trabajo, movimientos y procesos indígenas, cuerpo y corporeidades, entre otros.
Como grupo, nos reunió el interés inicial de evidenciar que la antropología feminista en México cuenta con una trayectoria de varias décadas, que es pertinente e indispensable reconstruir su genealogía mediante la conjunción de voces múltiples, y que podríamos contribuir a esta tarea presentando las diversas maneras de construir y acercarse al objeto de estudio, de realizar análisis y de brindar resultados, incluso desde nuestras propias voces y experiencias. Fue así como decidimos convocar a una serie de paneles sobre antropologías feministas en México, en el marco del IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, organizado por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. (CEAS), realizado en Querétaro en 2016, de donde se deriva la mayor parte de los trabajos incluidos en este libro. En dicho Congreso también se llevó a cabo el Segundo Conversatorio de Antropología Feminista, en el cual se reunieron una treintena de mujeres, quienes participaron activamente en la creación de tres productos: una línea del tiempo con base en las experiencias de las asistentes de varias generaciones (1940-2016), una silueta de mujer para marcar en ella nuestras líneas de trabajo y el impacto en nuestros cuerpos, y un mapa de México señalando nuestros lugares de vivir y nuestros lugares de laborar. Esta forma de trabajo se basa en experiencias previas de grupos activistas y de base, encaminadas a la participación activa y protagónica y al reconocimiento de la importancia de la experiencia y la vivencia en el quehacer colectivo. Ciertamente, las relaciones previas en vías intercomunicadas nos permitieron encontrarnos: unas, profesoras de otras; algunas, pares académicas con historias compartidas en el mundo universitario; otras, coincidiendo en las calles en movilizaciones y marchas por diversos derechos, en seminarios, espacios académicos, conversaciones de cafetería y también en largas entrevistas acumulando horas y horas de grabaciones con quienes construyen y son la historia viva de nuestra disciplina.
Contribuir a delinear el panorama actual de la antropología feminista en México nos remite ineludiblemente a reconocer el contexto nacional y latinoamericano. La compleja situación política, la violencia persistente contra las mujeres, el racismo, la inseguridad, el despojo, las diversas expresiones de la desigualdad, configuran escenarios ante los cuales la antropología feminista perturba con preguntas que nombran y materializan los entrecruzamientos de la dominación. Ser y experimentar la antropología feminista implica trabajo teórico, político y también personal. Por ello, en voces simultáneas apuntamos que continuamos valorando la importancia de nuestras actividades compartidas, y la perspectiva de activar redes de especialistas en estudios antropológicos feministas y de género para contribuir a la comprensión de los problemas nacionales y a la generación de conocimientos orientados a su solución, en colaboración con distintos actores sociales.
Para darle contenido a esta obra, nos hemos preguntado cuáles han sido los replanteamientos introducidos en la antropología mexicana con la irrupción de los feminismos, cuáles han sido los aportes de éstos a la antropología, así como de la antropología a los movimientos feministas, qué abordajes epistemológicos plantea, cuáles son las reflexiones éticas que suscita.
Al mismo tiempo, nos interesa destacar los nombres, las genealogías, las experiencias de las antropólogas cuyas trayectorias profesionales y personales se distinguen por consolidar y ampliar el campo de la antropología feminista a través de sus prácticas docentes, de investigación y de vinculación con las distintas expresiones de las movilizaciones feministas, tanto en México como en otros países de América Latina.
Sin ser nuestro propósito la caracterización en profundidad de la antropología feminista y su sinuosa trayectoria en el México actual, este libro constituye un acto de reflexividad de muchas mujeres que han sido parte de esta historia y ofrece, por tanto, un abanico de lo que son las experiencias y andares de un conjunto de antropólogas feministas, de un feminismo culturalmente situado. Buscamos contribuir al debate teórico y político en los que se imbrican teorías, metodologías y estudios de caso, desde la diversidad de lugares geográficos, institucionales y momentos de vida. La diversidad en los modos de escritura, en los temas abordados y en las distancias / cercanías en torno a las problemáticas presentadas, constituyen manifestaciones contemporáneas de los feminismos y sus pluralidades, pero, sobre todo, nos permite colocar en un primer plano las diversas formas como las mujeres se constituyen en sujetas de conocimiento, actoras sociales y protagonistas de sus propias vidas. Somos conscientes de la amplitud de voces que conforman la antropología feminista en México y sabemos que no todas están aquí incorporadas, justamente por el contexto en el cual comenzamos esta iniciativa como fue el IV COMASE; sin embargo, reconocemos sus aportes y esperamos que esta obra sea una posibilidad de seguir construyendo colectivamente nuestra historia.
Las antropologías feministas para nosotras
En Feminism and Anthropology (1988), obra señera sin duda, Henrietta L. Moore afirma que la relación entre feminismo y antropología surgió de la preocupación por la negación de las mujeres y el tratamiento ambiguo que habían recibido dentro de la disciplina, dado que su presencia etnográfica era innegable, pero no se les otorgaba representatividad. De acuerdo con la autora, esta situación respondía a tres sesgos (reportados ya en los análisis sobre antropología de la mujer que antecedieron a su obra): el sesgo androcéntrico, el de jerarquías de género y el etnocéntrico occidental. Esta constatación constituyó un hito en la delimitación de lo que ahora consideramos el campo de estudio de la antropología feminista.
El androcentrismo imperante en las ciencias sociales y en particular en nuestra disciplina ha generado disputas académicas y profesionales que buscan desmantelarlo a partir del estudio de lo que realmente es la vida y el hacer de las mujeres en contextos diversos (Daich, 2014: 5). Para ello, la antropología feminista ha introducido una perspectiva crítica frente a los debates disciplinarios en los que se siguen reproduciendo lógicas de pensamiento androcéntricas (Lamphere, 2014). Esta tendencia comenzó como un replanteamiento a la manera en que “el feminismo podría reformular cómo la antropología pensaba a las mujeres y varones de otras culturas” (Lamphere, 2014: 112) y poco a poco se fue convirtiendo en “una crítica a la descripción objetivista que obligó a las antropólogas feministas y a otros a posicionarse dentro de sus textos, a tomar la reflexividad en serio y a inventar nuevas formas de escribir de manera dialógica” (Lamphere, 2014: 117). De esta manera, “la antropología feminista no sólo planteó nuevos objetos y nuevas problemáticas, sino que obligó también a replanteamientos teórico-conceptuales que afectan a toda la disciplina y a las ciencias sociales en general” (Daich, 2014: 6). Además, trabajos como “Pioneras Afroamericanas en antropología” de Ira E. y Faye Harrison (1999) marcaron un momento importante para la antropología feminista al cuestionar el etnocentrismo y el racismo de la propia disciplina y al demostrar cómo las primeras carreras de las intelectuales afroamericanas tuvieron experiencias muy diferentes a las de las feministas blancas debido a las fronteras y parámetros históricos que han jerarquizado y demarcado los asuntos antropológicos.
En América Latina, las antropologías feministas se han convertido en una “subcomunidad académica” (Castañeda, 2015: 14) diversa, heterogénea y crítica. Antropólogas feministas negras como Mara Viveros Vigoya (2016) han aportado elementos para analizar la complejidad de las relaciones de poder introduciendo las nociones conceptuales de intersecciones de género, clase, etnia y raza, basadas en los feminismos negros y feminismos latinoamericanos descolonizadores.
En México, esta perspectiva crítica se ha visto favorecida por la experiencia de participación de muchas antropólogas en movimientos políticos así como por sus esfuerzos por transformar la academia; así, ha ido cristalizando paulatinamente su pertenencia a una comunidad epistémica amplia –nacional e internacional- que ha introducido innovaciones en la teoría antropológica, en los conceptos y categorías de análisis, en la selección de los temas y sujetos, en las metodologías y las técnicas de investigación, en la manera de concebir la relación que se genera con las personas con quienes se trabaja, así como en el llamado a reconocer la subjetividad y las corporalidades de quienes investigan.
Ahora bien, las confluencias, debates, articulaciones y desencuentros entre diferentes corrientes teóricas y políticas dentro de la antropología y del feminismo han dado lugar a que se delineen distintas posturas que se traducen en antropologías feministas particulares. Cada una de ellas se centra en formas específicas de ser mujeres, hombres, sujetos no binarios o sujetos feminizados; en el análisis de las condiciones de opresión y desigualdad que les son más significativas en sus contextos culturales, económicos y políticos, así como en el desarrollo de postulados teóricos que conectan a la antropología con intereses compartidos con la teoría social y los distintos feminismos. Al mismo tiempo, se han preocupado también por los problemas estructurales y las situaciones de coyuntura en la medida en que ambos afectan a las personas y los colectivos de formas específicas con base en la organización social de género. Los capítulos que conforman este libro dan cuenta de esos énfasis.
Breve panorama histórico
El estudio de la historia de la participación de las mujeres en la conformación y consolidación de la antropología mexicana está en ciernes. Como parte de esos esfuerzos iniciales ahora contamos con algunas publicaciones a través de las cuales podemos conocer y reconocer la vida de antropólogas pioneras que abordaron principalmente temáticas relativas a los sistemas de parentesco, familia, simbolismo, lingüística, antropología física, etnohistoria y cosmovisiones, entre las cuales podemos mencionar a Isabel Ramírez Castañeda, Gertrude Duby, Johanna Faulhaber, Calixta Guiteras Holmes, Eulalia Guzmán, Beatriz Barba, Isabel Kelly, Isabel Horcasitas y Rosa María Lombardo Otero (Goldsmith y Sánchez, 2014; Rodríguez-Shadow y Campos, 2010).2 A su vez, se ha explorado la importancia de las mujeres en la etnografía y se han analizado las contribuciones de aquellas que comenzaron a escribir en la década de los sesenta y setenta, entre quienes se encuentran Mercedes Olivera, June Nash, Esther Hermitte, Lourdes Arizpe, Marta Lamas, Marcela Lagarde, entre otras (González, 1993; Castañeda, 2012; 2014; Ruiz-Trejo, 2016).
Reconocemos que muchas de las antropólogas pioneras3 enfrentaron obstáculos o problemas similares que hasta la fecha atañen a las mujeres en este campo (Goldsmith y Sánchez, 2014), afrontaron la falta de reconocimiento y realizaron malabarismos entre vida familiar y trabajo; incursionaron en temas muy variados y con marcos teóricos distintos; algunas fueron más prolíficas que otras y hasta hoy en día son reconocidas. Todas, con un quehacer profesional que respondió a las condiciones particulares en que se practicaba la antropología en México.
Con la antropología estrechamente vinculada a la creación y consolidación del estado-nación posrevolucionario (González, 1993; Castañeda, 2012; 2014; Ruiz-Trejo, 2016), los trabajos iniciales de la antropología sobre mujeres en México se ocuparon de las mujeres indígenas, en el marco amplio de la conformación de la identidad nacional basada en la política indigenista. Un punto de inflexión en este proceso fue la aparición del texto De eso que llaman antropología mexicana (1970), en el que Arturo Warman, Guillermo Bonfil, Margarita Nolasco, Mercedes Olivera y Enrique Valencia criticaron el quehacer de la antropología institucionalizada, lo que contribuyó a una mayor apertura a perspectivas políticas y teóricas de nuestra disciplina. En el grupo se encontraban dos antropólogas, aunque sólo una de ellas escribió sobre las mujeres (Olivera 1976, 1979), con trabajos que marcaron la antropología de las mujeres de toda una generación.
Con el fin del indigenismo como política de Estado, las relaciones entre el gremio antropológico y el Estado mexicano se fueron modificando, hasta configurar un panorama laboral fragmentado entre el mundo de la academia y las instituciones gubernamentales, que escasamente contrataban antropólogos o antropólogas, por lo cual se generaron pocos estudios sobre mujeres, y aunque algunas se reconocían como feministas, esta postura política no siempre se reflejaba de manera explícita en sus trabajos.
Fue en el marco (y como producto) de los movimientos estudiantiles y sociales de 1968, cuando la ola feminista global impactó en la práctica y en las posturas de algunas antropólogas mexicanas que estudiaron problemáticas de la mujer, en sus propuestas teóricas y en el cuestionamiento profundo sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, que podemos identificar como el preludio de una reflexión sistemática de algunas colegas con respecto al feminismo, la cual perdura hasta la actualidad.
Así, podemos encontrar entre los referentes de las antropólogas feministas pertenecientes a las primeras generaciones de especialistas formadas a partir de la década de 1970 las meta-narrativas del conjunto de las ciencias sociales, las escuelas y tradiciones antropológicas anglosajonas, y también las perspectivas marxistas latinoamericanas que ofrecieron herramientas para analizar las diversas manifestaciones de la desigualdad en la sociedad mexicana; algunas de esas jóvenes colegas se nutrieron de la lectura de libros y artículos publicados en otras latitudes, mientras otras tuvieron la oportunidad de desplazarse para formarse en centros de estudios más allá de nuestras fronteras; finalmente, otras tantas se formaron en el día a día de la práctica antropológica, con profesoras / investigadoras mexicanas y extranjeras que realizaron su trabajo de campo en nuestro país. En esos primeros años se dio un camino paralelo al de homólogas de otras latitudes al inscribir nuestras aportaciones en los “estudios de la mujer”, “la antropología de la mujer” o la “antropología de género”.
El nuevo siglo nos encuentra profundizando estos procesos de interlocución, ahora con colegas tanto del norte como del sur global, debido a que están especializadas en procesos socioculturales y políticos de México, y porque compartimos inquietudes como feministas de las mismas generaciones o de generaciones sucesivas. Los referentes teóricos se multiplicaron a través de las distintas derivaciones del postmodernismo y el postestructuralismo, así como de la adopción de las posturas postcoloniales y decoloniales. A este proceso se suma la producción de pensamientos que se reivindican como “propios” por parte de intelectuales indígenas, lesbianas, trans y personas no binarias, afrodescendientes y de las feministas populares.
Como productoras de antropologías situadas, han sido los cambios en el modelo económico en México, las nuevas formas de extractivismo y acumulación de capital, los cambios en el mercado internacional, las variadas y novedosas formas de organización de la sociedad civil, las modificaciones en el mundo del trabajo, los programas sociales y de bienestar, el crecimiento del narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada, el contexto nacional de violencias en particular hacia las mujeres que han reconfigurado el mapa político de México en las pasadas tres o cuatro décadas, los que han definido los asuntos que estudiamos y las formas en que construimos nuestros problemas de investigación, vinculados a los grandes problemas nacionales, complejos y difíciles de resolver.
Temáticas
Las críticas a la antropología mexicana como una disciplina de Estado y colonialista, y al feminismo como un movimiento de mujeres blanco-mestizas, de clases medias, heterosexuales y urbanas, han logrado cambiar el foco de la producción de conocimiento y se han incorporado cada vez más las voces de las mujeres indígenas, negras, lesbianas y trans. Este viraje lo han propiciado, en buena medida, las propias antropólogas cuyas condiciones sexo-genéricas, étnicas, raciales y territoriales las facultan para hacer críticas fundamentadas a las orientaciones androcéntricas y etnocéntricas tanto de la disciplina como de algunos enfoques feministas.
Lo anterior ha traído como consecuencia que abordemos los temas “clásicos” de la antropología feminista, como la sexualidad, la participación política y los derechos, en particular, los derechos sexuales y reproductivos (Barrera, 2002; Viera, 2016; Castro, 2013; Berrio, 2017; Berrio y Lozano, 2017; Berrio y Singer, 2016), derivando en propuestas de política pública sobre equidad, trabajo y violencia. Pero también hemos propuesto nuevos abordajes a los temas recurrentes de la antropología convencional (parentesco, migración, ritualidad), al tiempo que planteamos temas novedosos y difíciles de abordar, como la violencia feminicida (D’Aubeterre, 2000; González, 1999, 2012, Huacuz, 2018; Oral, 2006; Vizcarra, 2002).
Los profundos cambios económicos y sociales que ha experimentado la sociedad mexicana en las últimas décadas han impactado a los grupos de antropólogas y antropólogos más atentos a su vínculo con la población, lo que les ha conducido a reorientar sus temáticas y las formas de trabajo, tanto empírico como teórico. En ese contexto, uno de los principales problemas que enfrenta la antropología general hoy día son las condiciones en que se realiza trabajo de campo, en particular cuando se trata de entornos violentos, problema que atañe de forma directa a las prácticas activistas y académicas feministas. Sobre las distintas manifestaciones de la violencia y otras dimensiones de la realidad, la antropología y en particular la antropología feminista aporta preguntas sobre cómo están operando los diversos actores sociales, las intersecciones en la subalternidad, las manifestaciones específicas de desigualdad, las reacciones sociales ante las transformaciones de las condiciones sexo-genéricas, la emergencia de nuevos sujetos políticos o la pluralidad de manifestaciones de la creatividad cultural. En paralelo, antropólogas feministas comprometidas dan acompañamiento a personas afectadas directamente por situaciones derivadas de los grandes problemas nacionales, como lo hace el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) en relación con las familias de personas desaparecidas, así como el acompañamiento y asesoría a la organización de trabajadoras del hogar o a familiares de víctimas de feminicidio.4
En este sendero, queremos destacar al menos dos de los campos temáticos en los que se han dado cambios fundamentales en las décadas recientes. Por un lado, tenemos los estudios sobre mujeres indígenas en América Latina, inevitablemente vinculados con los procesos de movilización indígena que recorrieron el continente americano de norte a sur desde las últimas décadas del siglo XX. Una de sus novedosas expresiones fue la activa participación de las mujeres indígenas, quienes expresaron, además de su compromiso con las luchas autonómicas de sus pueblos, una agenda política que reivindicaban espacios de dirección en organizaciones y sus pueblos de origen, así como aquellas vinculadas con demandas de género específicas (Hernández, 2001, 2008; Millán, 2014; Castañeda y Del Jurado, 2014; Valladares, 2008). Dos décadas después podemos señalar que existe un giro epistemológico y metodológico significativo, protagonizado por las propias mujeres indígenas (Méndez, López, Marcos y Osorio, 2013; Vargas, 2011).
El segundo tema atañe a la necesidad que han tenido las antropologías feministas y de género de repensar sus enfoques y categorías ante los cuestionamientos que han planteado personas cuyas identidades y condiciones sexo-genéricas no son binarias. La producción de antropólogas trans o que adhieren a las diversidades o disidencias sexuales está modificando los lugares de confort de las perspectivas de género binarias, además de introducir formas de investigación centradas en la autoetnografía y en estudios en los que la colectividad política, plural y heterogénea es la unidad de análisis (Gómez, 2004; Pons, 2017; Soler, 2017; Ruiz-Trejo, 2013).
Posiciones teóricas
Las antropólogas feministas que conforman la comunidad epistémica de nuestro país ejemplifican el caleidoscopio de posiciones teóricas que se adoptan dentro de este campo de estudios. En la década de 1970, los principales énfasis provenían del feminismo radical, del feminismo socialista y de la antropología crítica marxista. Años más tarde, las posturas postmodernas, postestructuralistas y de influencia psicoanalítica desarrolladas dentro del feminismo y la antropología tuvieron una fuerte influencia en México, de la mano de la adopción de las críticas postcoloniales a la antropología hegemónica. Otra tendencia importante entre las antropólogas feministas en México es la que se reconoce en el feminismo ilustrado.
La emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pero, sobre todo, la promulgación en 1993 de la Ley Revolucionaria de Mujeres introdujo aires de revuelta entre las antropólogas feministas que hacían investigación con mujeres indígenas, dando paso al reconocimiento de la autoridad epistémica de las intelectuales y las antropólogas indígenas. Con ello, observamos una amalgama del feminismo decolonial con el feminismo indígena a través de lo que Ochy Curiel (2009) caracterizó como feminismo descolonizado. En ese concierto, el diálogo de saberes y la ecología de saberes (Spivak, 1988) se suman, junto con el posicionamiento de las antropologías del sur, a las voces críticas de todas las formas de dominación social, incluyendo las que se ejercen dentro de la academia y en las relaciones entre mujeres que no comparten las mismas condiciones de género, clase, raza y etnia.
El panorama contemporáneo se nutre, además, de los feminismos populares, los feminismos comunitarios, los feminismos emancipatorios latinoamericanos, los transfeminismos, los feminismos transnacionales y las tendencias neomarxistas que se vuelven a mostrar indispensables para la comprensión y análisis del momento actual del capitalismo, la globalización y el neoliberalismo.
Este sucinto recuento, sin duda somero, es el trasfondo de la diversidad de posturas teóricas que suscriben las autoras presentes en este libro. Esta diversidad fue buscada de forma intencional por las coordinadoras en un intento incluyente y demostrativo de que cada uno de los feminismos es necesario y pertinente para los objetivos que se han propuesto, pero también para generar conocimientos situados respecto a problemáticas tan complejas que no admiten una vía de explicación única.
Contexto actual de las antropologías feministas en México
Los movimientos feministas en México han luchado con distintas consignas: derecho al voto y representatividad política, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, en contra del acoso, la violación, el feminicidio, el racismo y también se han unido a las luchas campesinas e indígenas en contra del extractivismo minero y por la defensa de la vida y de la tierra.
La problemática de las mujeres se ha colocado como una de las agendas prioritarias para los Estados contemporáneos y se ha institucionalizado la perspectiva de género, demanda largamente reivindicada. Sin embargo, prevalecen escenarios de inequidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, sustentados en una organización social jerárquica y una cultura política de género que limitan el pleno ejercicio de derechos que garanticen a las mujeres tener una vida libre de violencias.
En el ámbito de los derechos, constatamos que existen avances importantes en materia normativa a favor de las mujeres a nivel internacional y nacional, contamos con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convención De Belém Do Pará, 1994), así como el establecimiento del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW,1976) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), creado en 1985, hoy ONU Mujeres.
En el ámbito nacional contamos con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece el principio pro persona y se señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. A ello coadyuvan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Víctimas. Por su parte, el Código Penal Federal en su título décimoquinto señala los delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, se define el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación, estableciendo penas para cada uno de estos delitos. Es decir, contamos con un marco normativo que, por un lado, reconoce derechos a las mujeres y otras normas que sancionan la violación a los mismos, pero que compite con situaciones concretas en las que la equidad, el respeto a los derechos, la dignidad y la vida libre de violencia siguen siendo una asignatura pendiente.
En ese marco, continuar estudiando, documentando y proponiendo cambios en las normas y la construcción de una cultura de igualdad en la diferencia seguirán siendo no solo necesarias sino urgentes, por ello consideramos que la producción de conocimientos especializados tiene como uno de sus objetivos servir como insumos para crear normas y políticas públicas pertinentes y efectivas en términos de género, diversidad étnica y sexual. Así mismo, la generación de conocimientos situados que produce la antropología feminista desde diversos ámbitos, como el académico, las organizaciones de la sociedad civil o el activismo político, es indispensable frente al escenario de enorme violencia que se vive en el país, teniendo una de sus expresiones más ominosas en la violencia que se ejerce estructuralmente contra las mujeres.
Como productoras de antropologías situadas, es la reconfiguración del mapa sociopolítico, económico y cultural vivido de México en las últimas décadas, la que ha definido los asuntos que estudiamos y las formas en que construimos nuestros problemas de investigación, en muchos casos vinculados a los grandes problemas nacionales, complejos y difíciles de resolver.
Las antropólogas feministas contemporáneas nos ubicamos en un panorama de resonancia mórfica en el que están sucediendo fenómenos sociales y gremiales interesantísimos que no son exclusivos de nuestro país, pues en distintos lugares están sucediendo las mismas cosas al mismo tiempo, lo que los potencia. Ejemplo de ello es la apertura de espacios institucionales dentro de las agrupaciones profesionales para discutir los temas de la antropología feminista; se propician espacios de encuentro intergeneracional; se fomenta la producción y visibilización del conocimiento antropológico feminista; se incluye la enseñanza de este campo de estudios en algunos planes y programas universitarios de formación antropológica.
La antropología en México
En un país pluricultural, pluriétnico y profundamente desigual, las y los profesionales de la antropología hemos vivido escenarios sociales cambiantes que constantemente modifican nuestro quehacer. De ser una profesión estrechamente vinculada y al servicio del Estado como operadora del indigenismo para contribuir a la definición de la identidad nacional mexicana, ha pasado a ser una profesión más comprometida con movimientos sociales y civiles.
La disolución del vínculo orgánico de la antropología indigenista con el Estado, además de contribuir a una mayor apertura a perspectivas políticas y teóricas durante el periodo que se ha denominado de “quiebra política” (García Mora y Medina, 1986), dio pie a una notable ampliación de los espacios en los que se ejerce la antropología en México, que hoy se muestra como un panorama diverso y fragmentado entre los organismos gubernamentales, las instituciones del mundo académico, las empresas privadas y las diversas organizaciones de la sociedad civil en las que el ejercicio profesional de la disciplina encuentra cabida.
El proceso de irrupción de la sociedad civil organizada en la escena política mexicana, especialmente a partir de la década de los noventa (de manera muy significativa el surgimiento del EZLN y por tanto el cuestionamiento a las narrativas oficiales sobre mestizaje e identidad nacional) provocaron una fuerte sacudida a las bases de la antropología mexicana, como ciencia social que busca conocer y entender las lógicas culturales que coexisten, al tener frente a sí manifestaciones sociales de comprensión apremiante, como las nuevas identidades, la migración interna y externa, los asuntos electorales, las reconfiguraciones espaciales, la crisis de las políticas agrarias y urbanas, la ampliación del marco de derechos, las desigualdades de género y en particular, la presencia de las mujeres en ámbitos en los que no habían sido reconocidas o simplemente estaban ausentes, derivó en una continua producción de nuevos sujetos de estudio y la resignificación de algunos antiguos procesos y sujetos, cada vez menos dentro de un marco culturalista, para reconocer, documentar, explicar y acompañar los procesos de resistencia de culturas vivas en el presente. Esta diversidad y dinamismo de los temas abordados, no se presentó en otras disciplinas sociales, o al menos no representó una reorientación tan significativa como la que experimentó la antropología.
Si bien la pregunta antropológica respecto a la alteridad persiste, en el marco de los procesos de expansión capitalista, asistimos a un proceso de recrudecimiento de complejas formas de violencia estructural, violencias de género, incluido el feminicidio y la trata de personas, inseguridad, corrupción y profundización de las desigualdades, que nos han obligado a hacernos nuevas preguntas y a transitar por otros caminos metodológicos, para encontrar, como señala Krotz (1994: 6) la igualdad en la diversidad y la diversidad en la igualdad.
La formación de antropólogas y antropólogos en México
Podemos constatar que la perspectiva de género y los enfoques feministas en el ámbito de la formación académica se han expandido de forma considerable, pues actualmente existen centros de investigación y programas de formación de posgrado y especialización cuyo núcleo de análisis son los estudios de género. Reconocemos como pioneros, los cursos en estudios de la mujer en la ENAH y la UNAM. En la línea formativa fue el Taller de Antropología de la Mujer, posteriormente Área de Sexualidad y Cultura, instaladas como instancias curriculares de introducción a la investigación dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Antropología Social impartida en la Universidad Autónoma de Puebla. Su funcionamiento comprendió de 1980 al 2000, y tuvo continuidad en el Seminario de Género y Procesos Socioculturales que se impartió en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad, del 2000 al 2017.
El Área de Género: Mujer Rural de El Colegio de Posgraduados a partir de mediados de la década de los ochenta, también fue pionera en la formación de especialistas en el estudio de la situación de las mujeres rurales y las correspondientes políticas focalizadas.
En la Escuela Nacional de Antropología e Historia se imparten cursos y seminarios sobre antropología de género. A nivel posgrado se incentiva la elaboración de tesis desde esa línea y desde la antropología feminista. En 2018 se impartió un seminario con ese nombre específico.
En 2015, en Chiapas, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica abrió el primer Doctorado en Estudios e Intervención Feminista, con una clara orientación hacia la transformación social.
La investigación y la formación en estudios de género y estudios feministas, en general se da en el marco de centros y programas interdisciplinarios. Sin pretender ser exhaustivas, mencionamos algunos de estos. En la UNAM destacan el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), que alberga al Programa de Investigación Feminista, así como el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), además de que en los distintos Institutos y Facultades de la propia universidad se imparten especialidades, diplomados, cursos, seminarios, y se realizan investigaciones desde una perspectiva de género y/o feminista.
Lo mismo podemos decir de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en cuyas cinco unidades laboran especialistas que desde hace varias décadas y desde diferentes disciplinas –como la sociología, la antropología, psicología, literatura, entre otras– abordan sus temas de investigación desde una perspectiva feminista y de género. En la Unidad Xochimilco se fundó en 1984 el área de investigación “Mujer, identidad y poder”; desde 1989 se ofreció el Curso de Actualización en Estudios de la Mujer, que en 1994 se convirtió en la Especialización en Estudios de la Mujer y en 1998 en la Maestría en Estudios de la Mujer, siendo una de las primeras ofertas de posgrado sobre el tema en el país y en América Latina y el Caribe. A partir de 2017 se abrió el Doctorado en Estudios Feministas en esa misma unidad. En ambos programas hay una fuerte influencia de la antropología feminista, aun cuando no se centren en este único campo.
En El Colegio de México, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) fundado en 1983, hoy denominado Programa Interdisciplinario de Estudio de Género (PIEG), ofrece la Maestría en Estudios de Género, junto con una oferta de cursos de verano, un Seminario Permanente de Investigación y cuentan con la revista Estudios de Género con lo cual contribuyen a la formación de especialistas en la materia.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México también ha desarrollado, desde hace más de una década, diplomados y cursos que han formado a profesionales en la perspectiva de género. Su Maestría en Políticas Públicas y Género (MPPG) es un programa pionero que atiende la demanda de profesionalización para incorporar la perspectiva de igualdad de género en el análisis, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas.
En el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, encontramos un número importante de colegas que se definen como antropólogas feministas y desarrollan en las seis unidades regionales líneas y proyectos de investigación que abordan subcampos temáticos muy diversos, pero coinciden en su abordaje desde una apuesta feminista. En la sede Ciudad de México se desarrollan dos líneas de investigación para las cuales la antropología feminista es central: la de Géneros, Violencias, Sexualidades y Migraciones y la de Antropología Jurídica, Género y Derechos Humanos, en las cuales participan estudiantes de maestría y posgrado.
En este siglo a lo largo del país, se han creado centros y programas: Por su parte, la Universidad Veracruzana cuenta con el Centro de Estudios de Género y una Maestría en Estudios de Género y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. En El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Sur y El Colegio de Sonora, realizan importantes investigaciones, lo mismo que en otras universidades y centros de investigación del país en donde se ofrecen cursos y se forma a profesionistas con esta perspectiva.
En el transcurso de las pasadas dos décadas se titularon en nuestro país casi 7 000 profesionistas de la antropología “que se enfrentan a un mercado laboral precario y atomizado, en el cual son las mujeres jóvenes, egresadas de escuelas de provincia, quienes tienen menos posibilidades de encontrar trabajo estable” (Reygadas, 2019: 227). La precarización de las condiciones laborales se presenta simultáneamente con la academización del ejercicio profesional (estrategia de consolidación académica) (2019: 230) en una novedosa convergencia de los sujetos de estudio y los profesionales de la antropología.
En lo que se refiere a los espacios de formación en antropología, un último dato que nos parece importante señalar es el relacionado con las tesis de licenciatura y posgrado que se han presentado en las instituciones nacionales de formación en antropología y que están dedicadas al tema de mujeres. De acuerdo con el Catálogo de Tesis de Antropología, coordinado por Dr. Roberto Melville y la Dra. Eva Salgado como parte del proyecto Formación Antropológica en México, 2017-2018 del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el cual cuenta con el apoyo de la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología (RedMIFA), hasta el año 2017 sumaban casi cuatrocientas tesis dedicadas al estudio de la situación de las mujeres desde distintas perspectivas y cómo en la última década han tenido un repunte los estudios desde una perspectiva feminista. Consideramos que este catálogo es una fuente relevante para conocer los temas, regiones, temáticas, enfoques y propuestas de los estudios antropológicos especializados en género y feminismo de nuestro país.5
Las contribuciones de las antropólogas feministas en México pueden conocerse a través de distintos tipos de publicaciones, entre las que destacan los artículos en revistas especializadas, tanto en antropología como son Nueva Antropología, Desacatos y Alteridades, como en feminismo y estudios de género, como lo fueron Fem, La Revuelta, La Correa feminista, Ccihuat y La Boletina, así como Debate Feminista, La Ventana y GénEros.6 Actualmente hay una multiplicación de revistas, canales digitales, videos y otras formas de divulgación electrónica a través de las cuales se expande la cultura feminista académica.
Redes y diálogos de las antropólogas feministas
Las antropólogas feministas mexicanas han sostenido diálogos continuos con sus colegas de otras latitudes, lo cual responde tanto a la vocación internacional de la antropología y del feminismo, como a sus enfoques comparativos y a la conformación de comunidades epistémicas globales.
En ese contexto, las reuniones académicas, los congresos, coloquios, simposios y otros espacios de exposición han fortalecido las elaboraciones teóricas, pero, sobre todo el intercambio de experiencias, personales, políticas y de investigación. En ese contexto vale la pena destacar como eventos importantes el congreso La Mujer y la Antropología Mexicana (Universidad Autónoma de Puebla, 1983), las mesas sobre antropología de la mujer realizadas en los congresos de la Sociedad Mexicana de Antropología a partir de la segunda mitad de la década de 1980, la Primera Reunión Latinoamericana de Antropología de la Mujer (El Colegio de México, 1990), los paneles y conferencias presentadas en el XIII Congreso de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (CICAE, 1993), las mesas redondas convocadas en diversas ocasiones por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, los paneles, simposios y talleres organizados en las sucesivas ediciones del Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMASE), así como numerosas actividades académicas impulsadas por las instituciones formadoras de antropólogas y antropólogos en todo el país.
La presencia de antropólogas feministas también ha sido muy relevante en asociaciones profesionales como la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, e instancias interdisciplinarias, como la Red Género, Sociedad y Medio Ambiente, la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, por mencionar solo algunas del orden nacional.
A nivel internacional, destaca la organización de tres Coloquios Latinoamericanos de Antropología Feminista (Buenos Aires, Argentina, 2013; Ciudad de México, México, 2015 y El Salvador, Brasil, 2018), la participación en ediciones recientes del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, y de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, entre otras.
Las asociaciones profesionales también han reconocido la importancia de la antropología feminista y de género a través de comisiones, secciones y grupos de trabajo, como lo muestran el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (a pesar del nombre en masculino), la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, la American Anthropological Association, el World Council of Anthropological Associations, la Asociación Brasileña de Antropología y la Asociación Latinoamericana de Antropología, entre muchas más.
A ellas se suman las asociaciones, sindicatos y redes de muy diversa índole en las que participan las antropólogas feministas como académicas, como asesoras y como activistas, destacando entre éstas los fructíferos diálogos con las antropólogas feministas de la región, especialmente con las colegas del Cono Sur, de Brasil, del área andina, de Centroamérica y del Caribe, quienes a su vez han recorrido caminos similares para abrir espacios y posicionar nuestras preocupaciones específicas, metodologías, temas y posicionamientos dentro del propio campo disciplinario.
La historia de la región está marcada por experiencias de dictaduras, regímenes autoritarios, violencias estructurales, que han implicado para muchas colegas, la salida de los respectivos países y la inserción en nuevos espacios académicos, organizativos, políticos, o bien para otras, la participación en espacios de apoyo solidario a las diversas luchas sociales de la región. Estas movilidades han posibilitado a su vez la circulación de ideas, constituyen parte del pensamiento colectivamente construido y contribuyen a dar un sello tanto en términos temáticos como en el tipo de metodologías utilizadas y en la caracterización como una antropología feminista que a su vez se plantea dar respuesta frente a los embates de las miradas más conservadoras y el avance de los procesos de derechización en América Latina.
Sin embargo, las redes que quizás sean más significativas y entrañables son las que van generando las antropólogas feministas entre sí y con quienes trabajan. De ahí han surgido infinidad de proyectos, actividades, publicaciones, iniciativas de políticas públicas, posicionamientos políticos, amistades y complicidades.
Presencia de las antropólogas feministas en México
En congruencia con la premisa feminista de investigar para transformar y de investigar los temas que las mujeres quieren y necesitan (Harding, 1987), consideramos necesario mencionar al menos a cuatro destacadas e influyentes antropólogas feministas mexicanas –con amplia presencia internacional– que, desde posicionamientos teóricos y políticos distintos, han impulsado numerosos proyectos formativos, investigaciones, procesos legislativos y acompañamiento a mujeres en situaciones de extrema precariedad, contribuyendo con ello al avance de los derechos de las mujeres. Las cuatro cuentan con una trayectoria académica y de investigación ampliamente reconocida, por lo cual aquí nos interesa poner de manifiesto la importancia que reviste su presencia pública, entre otras cosas, como evidencia de la relevancia social y política que llega a alcanzar la antropología feminista en nuestro país.
Mercedes Olivera ha sido una de las antropólogas más reconocidas en el sureste de México y en América Latina no sólo por sus trabajos teóricos sobre la situación de las mujeres, sino también por su conexión activa con los movimientos indígenas y campesinos. Sus preocupaciones por los conflictos por la tierra, la explotación en los campos agrícolas y la manera en que las mujeres indígenas han experimentado dobles y triples opresiones, la violencia sexual y el feminicidio, la llevaron a fundar el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. desde donde se han ideado diversas reivindicaciones por la igualdad de género, clase y etnia en las regiones indígenas y campesinas y colaboraciones con procesos creativos y autonómicos. Su quehacer en la antropología de las mujeres ha partido de la idea de generar puentes entre la investigación y la transformación social.
Marcela Lagarde y de los Ríos, en calidad de diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, creó y presidió la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada en el marco de la LIX Legislatura del Parlamento Mexicano (2003-2006). Desde ahí impulsó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual fue el apoyo académico para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De forma previa a ese cargo y con mayor fuerza a partir de él, elaboró las definiciones de violencia feminicida y feminicidio (Lagarde, 2010) que se han convertido en un referente conceptual y político a nivel latinoamericano.
Marta Lamas, con María Consuelo Mejía, Patricia Mercado, Sara Sefchovich y Lucero González, creó en 1991-1992 el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el cual ha tenido una presencia constante en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su participación en el debate que se suscitó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en torno a la iniciativa de ley para despenalizar el aborto fue por demás relevante. Asimismo, sus aportes en la sistematización de la historia de la discusión y en la presentación de los argumentos político-académicos que guiarían las acciones de las activistas en la exigencia de la modificación a la ley, fueron decisivos para cumplir con el objetivo central de GIRE en ese momento: proporcionar información seria a la sociedad y a las autoridades para lograr la aceptación del derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria (Lamas, 2003). En abril de 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aprobó la reforma local al Código Penal y la adición a la Ley de Salud, las cuales declararon legal la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.
Rosalva Aída Hernández Castillo, además de ser una prolífica investigadora, es colaboradora habitual del periódico La Jornada, espacio en el cual debate temas de actualidad desde su postura feminista decolonial y de apoyo permanente a las luchas sociales, en particular indígenas. En los años más recientes ha vertido su labor en dos áreas significativas: el trabajo con mujeres privadas de su libertad (Hernández, 2015) y el acompañamiento a madres y familiares en búsqueda de personas desaparecidas, en particular en el norte del país. En relación con este último proceso, su participación en la conformación del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) y los subsecuentes resultados del trabajo de este grupo a través de la Guía de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque en la verdad y la justicia (2018) es un buen ejemplo de la devolución a la comunidad de un conjunto de conocimientos prácticos que orienten sus acciones políticas.
Desafíos para el trabajo de campo antropológico en el contexto actual
Con el recrudecimiento de la violencia en el país y su repentina generalización, en particular a partir del periodo en que Felipe Calderón Hinojosa ocupó la Presidencia de la República (2006-2012), en las aulas y en las prácticas en terreno se han puesto sobre la mesa de discusión los retos que lleva consigo hacer trabajo de campo antropológico en el contexto actual, en particular cuando se trata de estudiantes jóvenes o de investigadoras en proceso de consolidación. Si bien es cierto que los riesgos atañen a mujeres y hombres, no se puede negar que la agudización del vínculo entre violencia estructural y violencia de género pone en situaciones de mayor vulnerabilidad a las antropólogas y a quienes ejercen la antropología perteneciendo a grupos subalternos o feminizados. A ello se suma el impulso que ha recibido la cultura de la denuncia
en lo que toca a acoso y hostigamiento sexual, con lo que el estudiantado (mujeres y hombres, pero, sobre todo las primeras) cuentan con mayor decisión para poner en evidencia a profesores y colegas que les agreden en contextos de trabajo de campo.7
Estas situaciones han traído consigo, por una parte, la adopción de nuevas formas de obtención de información empírica y ajustes a las prácticas de campo; por otra, una mayor disposición de las instituciones educativas y laborales para implementar códigos de seguridad y códigos de ética que pretenden regular las relaciones entre pares y entre quienes ocupan posiciones jerárquicas e inequitativas. La preocupación por encontrar soluciones a estos problemas ha dado protagonismo a las antropólogas feministas y a las antropólogas de género debido a que son profesionales expertas en esos temas, con alta calificación para asesorar, diseñar, acompañar, evaluar e institucionalizar los mecanismos que conduzcan a la construcción de relaciones equitativas dentro de los espacios en que se ejerce la antropología, así como para definir los mecanismos de articulación que pueden procurar seguridad en el trabajo de campo a quienes realizan investigación empírica en contextos adversos.
Aportes del libro
La presente obra, como señalamos previamente, proviene en su mayoría de trabajos presentados inicialmente como ponencias (y luego convertidos en capítulos) en el IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, organizado por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. (CEAS), realizado en Querétaro en octubre de 2016, en el cual se llevaron a cabo cuatro Simposios de Antropología Feminista: Epistemologías feministas y prácticas corporales; Ética y antropología feminista; Tres generaciones de antropólogas feministas: voces presentes y futuras; y Retos de la antropología feminista ante las nuevas expresiones de violencia y despojo.
El libro, una colección de veinte textos, está organizado en cinco secciones, a través de las cuales se despliegan contribuciones de antropólogas feministas pertenecientes a distintas generaciones (etarias e intelectuales), con distintos enfoques teóricos, preocupaciones epistemológicas y políticas particulares, con diferentes adscripciones institucionales y laborales, así como con distintas formas de activismo, dentro y fuera de la academia.
El trabajo de cada capítulo se enriqueció gracias a la generosa lectura que hicieron un conjunto de antropólogas feministas con reconocidas trayectorias, dos por cada capítulo, así como por los cuatro dictámenes anónimos que recibió el libro en su conjunto. De manera que, además de las coordinadoras y las autoras, es el producto del trabajo de más de 60 especialistas. Lamentamos las ausencias de queridas colegas que, por diversas razones, no participan en esta publicación, pero que han estado presentes de forma permanente en nuestras formaciones, nuestros diálogos, nuestros desacuerdos y nuestras reflexiones.
A continuación, presentamos una breve descripción de cada sección y de los capítulos que están comprendidos en ellas.
Apuntes desde las epistemologías feministas
La sección “Aportes desde las epistemologías feministas” surgió del interés de las coordinadoras de este libro por hacer una reflexión profunda sobre si las epistemologías y las metodologías feministas han contribuido a generar una antropología crítica y diferente a la del canon antropológico e intentar analizar cómo lo han hecho, a través de qué herramientas y cómo ha ido cambiando la manera de entender el “objeto de estudio” pero también cómo se ha pasado de la distancia estricta entre “sujeto de investigación” y “objeto de estudio” a la comprensión de la articulación y a la transformación de éstos. Las autoras de esta sección se han preocupado por analizar la manera en cómo se han producido las teorizaciones y las metodologías de la antropología feminista en México. La circulación de teorizaciones ha traído conceptos y propuestas metodológicas de los Estados Unidos y de Europa y, al mismo tiempo, las antropologías feministas en México han tenido puntos de partida, contextos y discusiones muy diferentes a los que se han dado en las universidades del Norte Global. Una de las características ha sido el compromiso y la responsabilidad de las antropólogas feministas con los grupos y comunidades con los que han trabajado, pero, sobre todo sus apuestas críticas para repensar constantemente no solamente la disciplina, sino el propio subcampo. En este sentido, este apartado reúne una serie de capítulos de autoras interesadas en repensar las cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas que la antropología ha aportado a los feminismos, así como las contribuciones que los movimientos de mujeres, feministas, indígenas, negras, campesinas y de la disidencia sexual han hecho a la antropología. En ese sentido, Martha Patricia Castañeda Salgado contribuye en esta sección con el capítulo titulado “Antropología feminista y epistemología”. En él, la autora expone algunos de los puntos clave que las antropologías feministas han heredado de las reflexiones epistemológicas y las rupturas que se han generado a partir de los cuestionamientos teóricos sobre la producción de conocimiento. Castañeda retoma algunas de las características de las antropologías feministas, así como algunos de sus nodos problemáticos. Considera, entre otras cosas, que una de las cualidades distintivas de las antropólogas feministas es generar conocimientos implicados, resultado de su inclinación a retomar la relación sujetos-prácticas como un punto de partida central para la investigación que realizan.
El segundo capítulo, de la autoría de Marisa G. Ruiz-Trejo, quien pertenece a una generación de investigadoras interdisciplinarias que inició sus estudios en antropología en 2008, en “Acercamientos a las antropologías feministas en Chiapas y Centroamérica”, realiza un recorrido sobre lo que podemos denominar estudios de mujeres y de género en América Latina, así como las particularidades de la antropología feminista en Chiapas y Centroamérica. Antropología que está marcada desde los años setenta por los conflictos sociales, los enfrentamientos bélicos, golpes de Estado, militarización, paramilitarización, el genocidio en Guatemala y las políticas contrainsurgentes en El Salvador y Nicaragua, conflictos que provocaron el desplazamiento forzado de una buena parte de su población, el arribo a campos de refugio en Chiapas y el recrudecimiento de la violencia. Este contexto adverso tuvo, entre sus muchas consecuencias, la reducida incorporación de las mujeres a la vida académica. Sin embargo, la autora muestra cómo a pesar de esas hostiles condiciones existe un fértil debate que se traduce en aportes teóricos sugerentes a la reflexión sobre los feminismos en antropología. En su texto destaca los aportes de las pioneras en etnografía (1940-1960), las contribuciones de antropólogas influenciadas por las corrientes feministas marxistas (1970-1989) y las aportaciones teóricas de investigadoras indígenas, afrodescendientes, lesbianas y trans (1990 a la fecha). Se trata de un texto sugerente ya que además de aportar un recuento de la antropología cultivada por mujeres centroamericanas y chiapanecas en el último siglo, nos invita a conocer los debates múltiples y las expresiones del feminismo decolonial contemporáneo en la región.
Por su parte, el capítulo de Gisela Espinosa se desarrolla en el Valle de San Quintín. Lleva por título “Desplazando la mirada del resultado al proceso: investigación colaborativa y co-producción de conocimiento” y es un aporte desde la “objetividad fuerte” a la comprensión de la situación de las ex jornaleras que forman parte la asociación civil Naxihi na Xinxe na Xihi (Mujeres en Defensa de la Mujer), en constante lucha por los derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. El trabajo de Espinosa es una experiencia que supuso una alianza entre la academia y las mujeres exjornaleras. El texto aporta reflexiones sobre la colaboración como un proceso y la manera de “co-producir conocimiento”. Es un trabajo que ilustra de forma clara el complejo proceso del trabajo de campo y la manera en que se organizan los datos, se sistematiza la información y se llega a la escritura colaborativa. El último apartado de este capítulo: “Reflexiones a la luz de la experiencia”, sintetiza las condiciones, las premisas y los múltiples resultados de esta investigación colaborativa.
Posturas éticas en las antropologías feministas
En los tres capítulos que conforman la segunda sección de este tomo, se aprecia cómo la ética es un eje para quienes desarrollan la antropología feminista. Si bien las tres autoras se avocan a temáticas distintas –trabajo del hogar remunerado, las mujeres indígenas rurales y la violencia contra las mujeres– comparten algunas posturas y preocupaciones éticas comunes a la antropología feminista, la antropología colaborativa y la antropología emancipadora. Las tres asumen de manera explícita su compromiso ético-político con las mujeres sujetos de investigación. Implica un proceso constante de reflexividad crítica con respeto a las diferencias, similitudes, privilegios y el poder. Las tres proponen ejercer responsabilidad y respeto en la interpretación y la representación de las experiencias de las sujetos. Se comprometen a ser co-partícipes en las luchas por la justicia definidas a partir de las problemáticas de las propias mujeres y propiciar relaciones no jerárquicas entre las y los participantes.
En el primer capítulo de esta sección, “El trabajo del hogar remunerado: Reflexiones políticas y éticas a partir de mi colaboración con organizaciones de trabajadoras del hogar en México”, Mary Goldsmith escudriña las dimensiones éticas y políticas del trabajo del hogar remunerado, que es emblemático de las desigualdades persistentes que atraviesan la sociedad mexicana. Narra con tintes autoetnográficos su acercamiento a la cuestión del trabajo del hogar remunerado y describe cómo se construyó su posicionamiento como investigadora, activista y colaboradora con el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar y otras organizaciones. Hace un recorrido histórico de los debates en torno al trabajo doméstico remunerado y el feminismo en America Latina, así como un análisis de recientes discusiones teóricas, metodológicas y éticas sobre cuidados y el trabajo del hogar. Aborda los puentes e intersticios entre las prácticas y ética de la antropología feminista y algunas propuestas éticas feministas de corte más general con el fin de contar con un marco conceptual para la discusión posterior. Para ahondar en estas cuestiones, analiza las interacciones entre organizaciones de trabajadoras del hogar, empleador/as, feministas y el gobierno mexicano. A lo largo de su texto, considera tres problemáticas que han sido debatidas (y lo siguen siendo) por investigadoras, activistas, feministas, organizaciones de trabajadoras: si es moral contratar a una trabajadora del hogar, si es posible construir relaciones no opresivas en el trabajo del hogar remunerado y si se puede erradicar las condiciones de servidumbre y discriminación.
En el segundo capítulo de esta sección, “Tejer redes en el trabajo de campo con mujeres rurales e indígenas de Rancho Nuevo de la Democracia: los desafíos feministas”, Verónica Rodríguez Cabrera examina las implicaciones éticas, teóricas y metodológicas del trabajo etnográfico y el quehacer feminista con mujeres en la Montaña Baja de la Costa Chica del Guerrero, en el sur de México. Rodríguez argumenta que la etnografía, sobre todo la que privilegia el punto de vista del actor, es una herramienta potente para comprender las experiencias cotidianas, saberes y conocimientos de las mujeres indígenas y rurales en toda su diversidad, así como para develar los problemas que enfrentan, sus potencialidades y capacidades para responder a éstos. Afirma que la investigación feminista al reconocer las experiencias y situaciones concretas de las mujeres ha puesto en duda los paradigmas dicotómicos, universalizantes y monolíticos. Sin embargo, observa que esta crítica feminista dificilmente se incorpora a las acciones gubernamentales. Más bien las políticas públicas focalizadas a las mujeres indígenas y rurales (conceptualizadas como grupos vulnerables) son orientadas por una versión simplista de la perspectiva de género y responden al cumplimiento de metas y objetivos financieros y gubernamentales, no a las necesidades y demandas de las propias mujeres. Por necesidad, las mujeres indígenas y rurales se encuentran frente a la paradoja de aceptar los recursos gubernamentales (que prometen mejorar sus condiciones) y a la vez sujetarse a nuevas formas de control que conllevan estos programas. La desilusión, la desconfianza y el desgaste de las comunidades y de las mujeres en particular, frente a las promesas incumplidas de políticas y proyectos forman parte del escenario en el cual Rodríguez desarrolla su trabajo.
Para ahondar en la etnografía feminista que apuesta a la perspectiva del actor, Verónica Rodríguez analiza minuciosamente cinco aspectos de su trabajo de campo: la compatibilización de los objetivos de la investigadora-activista con las expectativas de las mujeres; la construcción de vinculos de confianza que propician un diálogo íntimo, profundo y a veces doloroso que conlleva la responsabilidad ética de guardar la confidencialidad de las involucradas y de comprometerse con la búsqueda de posibles caminos que respondan a los problemáticos vislumbrados; la participación constante en la vida cotidiana donde una se vuelve parte de la historia que narra; las confrontaciones entre mundos de vida de las investigadoras y las sujetas de la investigación donde se visibilizan creencias, valores, privilegios, poderes y recursos diferenciados; y los procesos de devolución que van más allá de la simple entrega del manuscrito final. Rodríguez destaca en cada uno los retos éticos y metodológicos para la antropología feminista.
En el último texto que conforma esta sección, “Empatía e identificación emocional en investigaciones feministas sobre violencias contra las mujeres,” Estela Casados González además de presentar algunos resultados de su estudio sobre la violencia hacia las mujeres en el estado de Veracruz, explora la implicación de las antropólogas feministas en sus pesquisas sobre la violencia. Ante el recrudecimiento de la violencia en general y hacia las mujeres en particular y la ausencia de datos oficiales confiables sobre la violencia en contra las mujeres en dicha entidad, resultó imperativo construir un registro y diagnóstico de los casos de feminicidios, desapariciones, homicidios y otras modalidades de violencia de género. Casados, coordinadora del proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana”, describe cómo las integrantes del equipo de la Universidad Veracruzana detectaron y rastrearon los casos a través de portales informativos, medios impresos, páginas gubernamentales y redes sociales. Sistematizaron y analizaron cada caso a partir de la teoría feminista y de género. El diágnóstico elaborado en 2015 fue fundamento para solicitar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, solicitud que fue aprobada el año siguiente.
Para evitar riesgos a la integridad de las investigadoras, que incluyó a estudiantes y egresadas de la carrera de antropología, se decidió recopilar la información exclusivamente a través de medios digitales e impresos. Por lo tanto, a diferencia del trabajo etnográfico de campo, en este proyecto no hay un contacto personal directo entre el equipo de investigadoras y las mujeres violentadas, ya que se relacionan a través de los documentos. Casados plantea que uno de los retos que enfrentan es encontrar un manejo ético de la información sobre las víctimas, donde se preservan el respeto a la dignidad y el valor de las mujeres.
A través del proceso de registrar, sistematizar y analizar los casos de los feminicidios, homicidios y despariciones, las integrantes del equipo del proyecto se percataron de que compartieron características y condiciones similares con las víctimas, lo cual produce una identificación con ellas. Como antropólogas feministas asumen el compromiso ético y político de visibilizar y denunciar la violencia y buscar justicia para sus víctimas; sin embargo, en la medida que se visibiliza la violencia ejercida contra las víctimas de feminicidio, homicidio y otras agresiones, se devela el grado de riesgo al que la propia investigadora está sujeta y los alcances aún limitados de la lucha feminista por la justicia.
Protagonistas diversas, voces multisituadas
La tercera sección de este libro está integrada por cinco trabajos preparados por antropólogas de diversas generaciones, quienes expresan sus posicionamientos políticos y académicos, ya sea como antropólogas feministas, como activistas sociales, acompañantes de procesos organizativos o analistas comprometidas con los procesos en los que participan o de los que forman parte. Reflexionan sobre sus experiencias de investigación, entrecruzadas con su participación en experiencias de resistencia/construcción, cuyo horizonte tiene como objetivo central la construcción de mundos con mayor equidad y libres de violencia contra las mujeres. Así mismo, estos capítulos muestran los vasos comunicantes con otros feminismos como son los de las afrodescendientes, las posturas descolonizadoras o decoloniales y sobre las especificidades de la construcción de los feminismos indígenas. Sobre esta última perspectiva los artículos muestran que en su diversidad forman parte un giro epistémico y político en clave feminista y autonómica que ha sido propuesto por indígenas y académicas de Guatemala, Bolivia, Ecuador y México, contextos de referencia de las autoras.
Inicia esta sección con el texto de Mercedes Olivera, “La dominación estructural en la construcción de rebeldías, de nuestro feminismo y de nuestras alianzas”. La autora propone la noción de feminismo “autonómico indo–campesino” para dar cuenta de la articulación de dos posicionamientos. Por una parte, las mujeres con quienes trabaja conciben a su práctica feminista como autonómica, porque busca construir su autodeterminación en el plano personal y la construcción de autonomías políticas en sus comunidades. Y, lo llaman indo-campesino porque las mujeres indígenas y campesinas han colocado en el centro de sus reivindicaciones sus problemas de sobrevivencia familiar, marcados por un creciente empobrecimiento –resultado de la polarización, discriminación y segregación de la dominación patriarcal-capitalista– y las consecuencias violentas que les ha acarreado en su vida cotidiana. Por lo cual asevera que estas urgencias lo diferencian de los feminismos urbanos que priorizan demandas relacionadas con el sexo y la sexualidad. El fundamento del análisis es la trayectoria de dos organizaciones de mujeres indígenas existentes en los Altos de Chiapas: la Coordinadora Diocesana de Mujeres y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Puntualiza sobre la existencia de una serie de confluencias entre las dos organizaciones analizadas, siendo la fundamentalsu lucha contra la dominación estructural del sistema capitalista y afirma que ésta puede ser base para una alianza de largo alcance. En particular, se refiere a la cercanía de ambas con las mujeres zapatistas, por lo que se trata de un capítulo revelador de la envergadura, contenido y tensiones de la organización de las mujeres indígenas zapatistas y las bases de apoyo en esta entidad.
El siguiente capítulo, “Construyendo la equidad: La experiencia de tres generaciones de mujeres indígenas en México”, fue preparado por Laura Valladares, antropóloga de la siguiente generación a la de Mercedes Olivera. Mientras ésta última inicia su praxis antropológica en los años sesenta, Laura lo hará a partir de finales de los ochenta del siglo pasado. En el capítulo presenta un panorama sobre el andar de las mujeres indígenas desde una mirada intergeneracional y transgeneracional. Elabora una suerte de genealogía a partir los cambios que se han registrado en tres generaciones de mujeres que tienen en común una participación política activa en defensa de los derechos políticos y culturales de sus pueblos, transitando hacia una apropiación cultural de la perspectiva de género, hasta arribar a una propuesta teórica política de aquellas mujeres que se asumen como feministas desde distintas denominaciones: feminismo indígena, feminismo descolonial, feminismo comunitario o los ecofeminismos, entre otras auto adscripciones. La autora concluye que existe un enorme interés por la formación de mujeres líderes con una perspectiva de género a partir de sus propias culturas, con los conocimientos y compromisos que les permitan disputar cargos de representación, dirigir instituciones, organizaciones, desarrollar capacidades y habilidades de negociación y cabildeo, para su incidencia en los necesarios procesos de cambio, tanto al interior de sus propias colectividades étnicas, como en el marco de la defensa de la cultura, de sus derechos como mujeres, de sus pueblos y de sus territorios, los cuales están en peligro por la expansión del modelo extractivista vigente.
El tercer capítulo de esta sección corresponde a Carmen Cariño, quien lo intitula “Colonialidad del saber y colonialidad del género en la construcción del conocimiento. Hacia epistemologías feministas otras y apuestas descoloniales”. Este texto está dedicado a realizar un recuento pormenorizado de las discusiones y debates que forman parte de la corriente feminista decolonial, haciendo énfasis sobre lo que es denominado como colonialidad del saber, es decir la colonialidad, o las dependencias frente a los conocimientos occidentales y su imposición como conocimientos científicos, así como sus vínculos con lo que se denomina la colonialidad del género en la construcción del conocimiento científico. La autora se posiciona como parte de las mujeres indígenas que en los últimos años han llegado a las universidades y que forman parte de una generación de mujeres que buscan aportar sus reflexiones en la construcción de conocimientos “otros”, con un pie en la academia y con el otro en las luchas de sus pueblos y comunidades en la defensa de lo que denominan tierras-territorio-vida. Se autoafirma como mujer de origen Ñuu Savi y campesino, activista y feminista descolonial, además de socióloga y antropóloga. Estos elementos identitarios cruzan su pertenencia y el lugar desde el que hace un recorrido basto sobre las y los autores que han contribuido a la construcción de una posición decolonial, feminista y anticapitalista. Concluye con un llamado a “crear coaliciones, que generen conocimientos, ideas, que abran surcos y abonen a la lucha de los pueblos por la defensa de la vida, desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, descolonial, dentro y fuera de la academia”.
El cuarto capítulo de esta sección ha sido preparado por Georgina Méndez, quien es una joven académica de origen Ch’ol con una importante trayectoria de trabajo con diferentes organizaciones indígenas. Su texto “Mujeres indígenas el poder de la palabra y la escritura para una militancia en el presente” es una apuesta por la palabra y la agencia de las propias mujeres indígenas, con el énfasis colocado en las propuestas, narrativas y estrategias del activismo feminista de dos organizaciones de mujeres indígenas: la Escuela de Formación de Mujeres Líderes ‘Dolores Cacuango’ de Ecuador y el grupo de Mujeres Mayas KAQLA, de Guatemala, en particular en lo que toca a la capacitación y la formación de cuadros de mujeres indígenas. Retoma las propuestas de Joanne Rappaport (2005) cuando afirma que las tradiciones orales y escritas de las mujeres indígenas pueden ser consideradas como la militancia del presente, que dan continuidad a la memoria de las comunidades indígenas.
Cerramos con el capítulo “Devenires feministas de mujeres jóvenes en México”, de Nadia Rosso, la más joven antropóloga feminista que escribe en esta sección. El objetivo principal que se propone es acercarse a la identidad discursiva y a la narración de lo que se denomina como el devenir feminista de siete mujeres jóvenes. Se trata de un texto interesante que da cuenta de una de las nuevas estrategias metodológicas utilizadas en la antropología: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como fuentes de información. El corpus de las narrativas personales de las mujeres que aceptaron participar en su pesquisa fue obtenido a partir del uso de las redes sociales y de manera virtual. Con esta forma de aproximación se separa de las que considera perspectivas adultocéntricas feministas, las cuales niegan o desconocen que las feministas jóvenes son actoras centrales de los feminismos en todas las latitudes. Afirma que la apropiación de las redes sociales por parte de las mujeres ha significado una toma de la palabra y con ello un quiebre en la organización del poder patriarcal que niega el uso de la palabra a las mujeres –en especial algunas mujeres: lesbianas, racializadas, empobrecidas. Concluye señalando que la presencia y visibilidad de feministas en las redes ha escalado casi exponencialmente: perfiles, personajes, colectivas, páginas que dan foro a la expresión de ideas censurables por el poder. La autora concluye que la identificación de estas mujeres como feministas jóvenes no sólo transforma su propia identidad –incluida la identidad de género– y con ello la forma de vivirse en el mundo, sino también la forma de interpretar y entender todo su entorno.
La antropología y el feminismo: narraciones en primera persona sobre experiencias de investigación y de docencia
En la cuarta sección se presentan cinco textos escritos mayoritariamente en singular, pero también en plural, en los que las autoras describen sus diversas formas de ser y hacer como antropólogas y sus vicisitudes al enfrentarse a campos con claros dominios masculinos. Son mujeres de varias generaciones, que han vivido un país y un entorno laboral cambiante, dedicadas a campos diversos de nuestra disciplina. Aunque describen historias particulares, diferentes en años de formación y experiencia, comparten una postura transformadora y crítica, tanto en los ámbitos académicos, como en el activismo, o en ambos. En sus relatos, establecen diálogos múltiples entre la antropología y el quehacer feminista, expresados en sus particulares experiencias, entremezclando reflexiones y cuestionamientos en torno a los vínculos entre sus propias historias y los contextos.
Así, producen narrativas personales como historias evocadoras específicamente centradas en su formación académica, en sus investigaciones y en sus propias vidas. También podrían considerarse etnografías reflexivas pues, entre otros asuntos, describen las maneras en que cambiaron en su trabajo de campo (Ellis, Adams y Bochner, 2015). Así, los textos se acercan a la propuesta autoetnográfica, “como proceso y como producto a la vez” (2015: 250), dado que las miradas retrospectivas que seleccionan sólo “son posibles porque ellas mismas son parte de una cultura y tienen una identidad cultural particular” (íbidem: 253). De esta forma, contribuyen a una forma legítima de construir conocimiento, ya que, si bien sus textos contienen remembranzas y evocaciones, van más allá de esto, pues proponen interpretaciones antropológicas de sus propios itinerarios vitales.
Sara Elena Pérez Gil Romo presenta el relato de su experiencia como investigadora en “A 45 años: lo que hice y lo que hago ahora”, desde que su objeto de estudio fue la desnutrición infantil y la cuantificación del consumo, hasta el presente, cuando la percepción del cuerpo y las prácticas alimentarias de las mujeres, se han constituido en temática de investigación, cruzada por la visión de género convertida en un “yo” y un “nosotras” compartido en torno a las representaciones sociales de la alimentación, los saberes sobre la comida y la comensalidad.
Con “Una mirada feminista en Antropología”, Gilda Salazar Antúnez nos presenta su reflexión en torno a la experiencia emocional e ideológica de más de cuatro décadas, que orientó sus decisiones vitales para definir su práctica profesional, vinculada a una práctica de militancia política y feminista. Experiencia convertida, en síntesis, en una manera particular de hacer antropología y construirse como antropóloga, en un ejercicio de creación del propio auto-concepto.
En el capítulo “Antropología de la alimentación infantil: apuntes entre el feminismo, la interdisciplina y la vida misma”, Monserrat Salas Valenzuela expone su posicionamiento respecto a cómo la alimentación infantil se puede constituir en un campo de estudios antropológicos desde una perspectiva feminista y/o de género. A partir de su experiencia de investigación en ese campo, propone una conceptualización feminista de las tareas alimentarias y de la crianza como crítica al planteamiento biomédico que considera a las mujeres como informantes, como blanco de programas y políticas, no como protagonistas de los procesos alimentarios, que toman decisiones basadas en la información, en sus experiencias, en el constante ir y venir de sus vidas.
Adriana García Meza nos ofrece en “Trayectoria profesional y laboral: una narrativa feminista y personal”, un recuento como antropóloga social feminista en las dos décadas recientes, en el que enfatiza las experiencias y expectativas profesionales, laborales y personales, los significados que los y las docentes en formación construyen respecto a su trabajo académico en el marco de las políticas modernizadoras de la educación superior y cuestionando su práctica como formadora de docentes en un ámbito siempre trastocado por el género y el feminismo. Además de reflexionar en torno al ámbito pedagógico de su vida, la autora evoca en el relato su participación activa en el colectivo feminista poblano “Las Bigotonas”, entre 2009 y 2010.
Finalmente, Meztli Yoalli Rodríguez Aguilera, joven antropóloga feminista, en “Senti-pensando la antropología: mi experiencia y contradicciones en el pensar-hacer”, convoca a posicionar nuestra disciplina fuera del salón o la universidad, llevarla a la calle y a la vida cotidiana. Ofrece una interesante crítica al sujeto universal (masculino y blanco) planteado por la antropología clásica respecto a quienes hacen trabajo de campo, y propone, por tanto, tomar en cuenta las diversas experiencias de mujeres antropólogas, des-universalizando al sujeto. Lo anterior conduce a pensar los riesgos y medidas de seguridad en campo que las antropólogas feministas necesitamos desde nuestra subjetividad particular.
Expresiones contemporáneas de la violencia
En esta última sección, se abordan las distintas maneras como asistimos a un proceso de recrudecimiento de diversas formas de violencia estructural que afectan a amplios sectores de la población en su articulación con procesos de despojo, extractivismo, expulsión territorial y ocupación de espacios comunes. A través de ellos se expresa la preocupación académica y política de las autoras por documentar y analizar, desde una perspectiva feminista, esas formas específicas que hoy día asumen las violencias y los conflictos en la región. Los textos hablan de violencias armadas en las cuales participan actores estatales y paraestatales, articulados con iniciativas de expansión económica en territorios que se convierten en fuente de disputa por su importancia en el flujo de capitales. Igualmente se abordan temas relacionados directamente con los cuerpos de las mujeres, como el feminicidio, la trata de personas y la violencia obstétrica como parte de las violencias naturalizadas en las que el Estado es un actor central, bien por acción, por complicidad o por omisión.
El primer trabajo corresponde a Lina Berrio, quien en su texto denominado “Cuerpos intervenidos, violencias naturalizadas. Reflexiones sobre la violencia obstétrica e institucional experimentada por mujeres indígenas en Guerrero”, aborda la violencia obstétrica en los servicios de salud y sus impactos en las vidas de mujeres Na Saavi y Meph´a de la Costa Chica de Guerrero. Entrecruces de violencias de género, violencias estructurales y prácticas de discriminación y racismo, son el telón de fondo que este trabajo permite pensar; abonando a una reflexión sobre una de las vetas más prolíficas de producción académica y activista desde el feminismo, como es el campo de la salud y el género, así como la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
La autora argumenta que la violencia obstétrica es otra forma de violencia institucional ejercida al interior de los servicios de salud, por lo que hay una responsabilidad del Estado en la producción de dichas violencias en tanto le corresponde garantizar los derechos humanos y, particularmente, los derechos reproductivos de las mujeres. Estas violencias que afectan a las mujeres durante sus embarazos, partos o puerperios; no pueden entenderse desligadas de las violencias estructurales que agudizan desigualdades en personas específicas, en un contexto de transformación y debilitamiento del estado. El análisis feminista sobre el contexto posfordista de precarización de la vida y de agendas neoliberales que apuntan a la descentralización y reducción gubernamental, permite analizar la articulación entre violencia y salud en su dimensión institucional. Al igual que otros capítulos del libro, su trabajo muestra cómo las dimensiones de clase y etnicidad se suman de manera contundente a la de género y permiten comprender los impactos diferenciados de la violencia en ciertos sujetos específicos.
Natalia de Marinis da continuidad a esta reflexión con su texto denominado “Apuestas para comprender los entrecruces de violencias: reflexiones desde una investigación antropológica y colaborativa con mujeres nahuas de Zongolica, Veracruz”, en el cual muestra la experiencia de organizaciones de mujeres de la sierra de Zongolica, particularmente la de la “Casa de la Mujer Indígena de Zongolica”, analizando los procesos de prevención y atención que organizaciones locales como ésta desarrollan acompañando a cientos de mujeres indígenas víctimas de violencia.
A partir del caso de Ernestina Ascencio, quien falleciera luego de una brutal agresión y violación por parte de integrantes del Ejército, se reconstruyen las vivencias y emociones de otras mujeres nahuas, evidenciando lo que significa en los espacios locales el incremento exacerbado de la violencia contra las mujeres desde la propia experiencia de quienes las acompañan en las acciones de prevención o demandas jurídicas, mostrando los enormes desafíos a los cuales se enfrentan estas acompañantes defensoras de derechos humanos de las mujeres. Igualmente analiza los ámbitos de la justicia y los entrecruces de violencia que enfrentan las mujeres indígenas de la sierra al interior de sus hogares, en sus comunidades y en los espacios institucionales; visibilizando cómo las múltiples formas de violencia se conectan de manera interseccional. Ello permite repensar los márgenes como sitios ambiguos construidos a partir de límites porosos entre diferentes expresiones de violencia actuales e históricas; márgenes que a su vez están definidos por la construcción histórica racializada de las identidades en los bordes de la sociedad mayor. La autora comparte también, algunas preocupaciones sobre las posibilidades de aterrizar metodológicamente la perspectiva interseccional en nuestros trabajos, para concretar y potenciar políticamente esta perspectiva.
La sección continúa con un trabajo de Cristina Oehmichen Bazán. Su investigación va más allá de las fronteras nacionales, permitiendo encontrar puentes de continuidad con fenómenos similares en otros países de la región. En su texto “El continuum de la violencia neocolonial contra las mujeres indígenas en México y Canadá”, enmarca la violencia experimentada por las mujeres indígenas en el contexto de los fenómenos de despojo y expropiación enfrentados por los pueblos indígenas y las poblaciones rurales debido al avance del capital hacia regiones que antes no habían sido codiciadas y que ahora se convierten en objeto de despojo. La autora plantea una necesaria y valiosa reflexión sobre las relaciones de los pueblos originarios con los estados nacionales de México y Canadá, para comprender las violencias crecientes enfrentadas por las mujeres en ambos países, la naturaleza de cada una de estas violencias, así como las condiciones de desigualdad que hacen posible la reproducción de las asimetrías de género y las agresiones contra las mujeres indígenas en ambos países.
Desde la frontera sur e incorporando la mirada de mujeres guatemaltecas residentes en Tapachula, Vanessa Maldonado nos introduce con su trabajo “¿Combate a la trata de personas o criminalización del trabajo sexual? Etnografía de las políticas anti-trata y su relación con el trabajo sexual y migración en la frontera México (Chiapas)-Guatemala” al cuestionamiento, desde la antropología feminista, de la producción y consecuencias de un discurso hegemónico sobre trata de personas en contextos neoliberales. A partir de un trabajo antropológico realizado a ambos lados de la frontera sur con mujeres guatemaltecas vinculadas al trabajo sexual en Tapachula, quienes habían experimentado previamente situaciones de violencia o trata, argumenta que se ha elaborado un discurso que mezcla el ejercicio del trabajo sexual y la prostitución con la trata sexual, contribuyendo así a estigmatizar a las mujeres en esa región fronteriza. Su etnografía y las historias recuperadas de mujeres guatemaltecas migrantes permiten evidenciar las dinámicas y relaciones vinculadas a las representaciones hegemónicas sobre la trata, el trabajo sexual y las migraciones indocumentadas.
Concluimos el libro con un conjunto de consideraciones en torno a los ejes conceptuales y temáticos que logra abarcar, así como un reconocimiento de los caminos no andados en él, así como los que aparecen en el horizonte. Confiamos en que los textos aquí reunidos contribuyan a las reflexiones entre antropólogas feministas, pero también a establecer diálogos con personas interesadas por adentrarse en nuestro campo desde otras posturas antropológicas, desde fuera de la disciplina y, en particular, con todas aquellas que encuentran en los feminismos las posibilidades de imaginar y de poner en práctica relaciones humanas emancipatorias.
Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas y Oaxaca,
septiembre de 2019.
Bibliografía
Barrera Bassols, D. (2002) Participación política de las mujeres y gobiernos locales en México. México: GIMTRAP.
Berrio Palomo, L. (2017a) Diez años de intervenciones y políticas públicas para reducir la mortalidad materna en Guerrero. Balances necesarios. En: Salud y mortalidad materna en México. Balances desde la antropología y la interdisciplinariedad. Freyermuth Enciso, Graciela (coord). CIESAS. Ciudad de México: Colección México Temas Nacionales,168-251
Berrio Palomo, L. y Lozano Daza, A. (2017b) De lo local a lo federal: repensando las estrategias de incidencia en políticas públicas para la incorporación de agendas en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. La experiencia de Kinal Antzetik D.F en la Coalición por la salud de las Mujeres. En: Hacia mayor equidad en salud: el papel de las organizaciones de la sociedad civil y su incidencia en las políticas públicas para la salud de las mujeres indígenas en México. Juárez, Clara y Hevia, Felipe (coords.) IDRC, Alternativas y Capacidades/CIESAS. Ciudad de México,105-155
Berrio Palomo, L. y Singer, E. (2016) La salud sexual y reproductiva. Un ámbito de disputa en la construcción de ciudadanía para las mujeres indígenas. En: Mujeres frente a las paradojas de la ciudadanía. Cejas, Mónica (coord.). Ciudad de México: UAM-Xochimilco / Editorial Terracota 115-144.
Cabnal, L. (2010) Sobre feminismos comunitario autonómico: Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas comunitarias de Abya Yala. Feminismos diversos: feminismo comunitario. Bolivia: ACSUR, Las Segovias,10-25.
Castañeda Salgado, M. P. (2015) Etnógrafas feministas en la antropología mexicana: acercamientos para la elaboración de una genealogía disciplinaria. En: Perspectiva de género. Una mirada de universitarias. Chávez Carapia, Julia (coord.). México: ENTS-UNAM,119-141.
_____ (2014) Antropologías feministas en contexto: Tránsitos y recorridos en tres países latinoamericanos. En: I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista. Daich, Deborah (comp.). Buenos Aires, Argentina: Librería de Mujeres Editoras, 41-64.
_____ (2012) Antropólogas y feministas: apuntes acerca de las iniciadoras de la antropología feminista en México. Cuadernos de Antropología Social, 36, diciembre, Universidad de Buenos Aires, 33-49.
Castañeda Salgado, M. P. y Del Jurado, F. (2014) La Agenda Política de las Mujeres Indígenas de México: una propuesta de cambio para el México actual. En: Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la Humanidad. Delgado Ramos, Gian Carlo (coord.). México: CEIICH-UNAM. 217-232.
Castro Espinosa, M. (2013) La construcción de la ciudadanía de las niñas y las jóvenes en el Distrito Federal. El avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una vía para enfrentar la violencia sexual como violencia de género. Tesis de Maestría en Antropología. México: UNAM.
Cumes, A. (2015) La presencia subalterna en la investigación social: reflexiones a partir de una experiencia de trabajo. En: Prácticas otras de conocimiento (s). Entre crisis, entre guerras. AA.VV. Chiapas, México: Retos, 135-158.
Curiel, O. (2009) Descolonizando el feminismo. Una perspectiva desde América Latina y el Caribe. Disponible en: insaut.blogspot.mx/2014/07/descolonizando-el-feminismo-una.html [consulta 15 de diciembre 2018].
Daich, D. (2014) Presentación. Por una antropología feminista. En: I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista. Daich, Deborah (comp.). Buenos Aires. Argentina: Librería de Mujeres Editoras, 3-12.
Davis, A. (2005) Mujeres, raza y clase. Madrid: Akal.
D’Aubeterre Buznego, M. E. (2000) El pago de la novia. Matrimonio, vida conyugal y prácticas transnacionales en San Miguel Acuexcomac. Puebla: El Colegio de Michoacán / BUAP.
Ellis, C., Adams, TE., y Bochner, A. (2015) Autoetnografía: un panorama. Astrolabio, 14, 249-273
García Mora, C. y Medina, A. (eds.) (1986) La quiebra política de la antropología Social en México. Antología de una polémica: la polarización, 1971-1976. México: UNAM.
Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (2018) Guía de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque en la verdad y la justicia. México: GIASF / Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra / Cooperación Alemana / GIZ.
Goldsmith Connelly, M. R. y Sánchez Gómez, M. J. (2014) Las mujeres en la época de oro de la antropología mexicana: 1935-1965. Mora, 20,121-135.
Gómez Regalado, A. (2004) Trascendiendo.Desacatos, 15-16, 199-208.
González Montes, S. (2012) La violencia de género en el campo mexicano: contribuciones recientes a su conocimiento. Estudios Sociológicos, 30, Extraordinario, 213-238.
_____ (1993) Hacia una antropología de las relaciones de género en América Latina.En: Mujeres y relaciones de género en la antropología latinoamericana. Soledad González Montes (coord.) México: El Colegio de México. pp. 17-54.
_____ (1999) Las “costumbres” de matrimonio indígena en el México indígena contemporáneo. En: México diverso y desigual: enfoques sociodemográficos. V Reunión de investigación sociodemográfica en México. 4 México: El Colegio de México / Sociedad Mexicana de Demografía, 87-141.
Güemes, L. O. y García Mora, C. (coords.) (1988a) La antropología en México. Panorama histórico. 9. Los protagonistas (Acosta-Dávila). México, INAH.
_____ (1988b) La antropología en México. Panorama histórico. 9. Los protagonistas (Díaz-Murillo). México: INAH.
Harding, S, (1987) Is there a Feminist Method? Feminism and Methodology. Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 1-14.
_____ (1991) Thinking from the Perspective of Lesbian Lives. Whose Science? Whose Knowledge? Ithaca, New York: Cornell University Press. pp. 249-267.
_____ (2016) Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women’s Lives. Cornell University Press.
Harrison, E. y Harrison, F. (1999). African American Pioneers in Anthropology. University of Illinois Press.
Hernández Castillo, R. A. (coord.) (2015) Bajo la sombra del guamuchil. Historias de vida de mujeres indígenas y campesinas en prisión. México: CIESAS / International Work Group for Indigenous Affairs. 2ª edición.
_____ (coord.) (2008) Etnografías e historias de resistencia. Mujeres indígenas, procesos organizativos y nuevas identidades políticas. México: CIESAS.
_____ (2001) Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico. Las mujeres indígenas y sus demandas de género. Debate Feminista, 24. 206-229.
Huacuz Elías, M. G. (2018) ¿Violencia de género o violencia falocéntrica? Variaciones sobre un sis/tema complejo. México: INAH.
Krotz, E. (1994) Alteridad y pregunta antropológica. Alteridades, 4, 8, 5-11.
Lagarde y de los Ríos, M. (2010) Violencia de género. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En: Reflexiones sobre la violencia. México. Sanmartín Esplugues, José, et.al. (coords.). Siglo XXI Editores / ICRS. 59-91.
Lamas, M. (2003) La lucha por modificar las leyes de aborto en México. En: Interrupción voluntaria del embarazo. Reflexiones teóricas, filosóficas y políticas. Castañeda Salgado, M. P., (coord.). México, CEIICH-UNAM, 83-105.
Lamphere, L. (2014) Releyendo y recordando a Michelle Zimbalist Rosaldo. Mora, 20. 109-119.
Lugones, M. (2008) Colonialidad y género: Hacia un feminismo descolonial. En: Género y descolonialidad. Mignolo, W. (comp.). Buenos Aires: Ediciones del Signo. 13-42.
Méndez, G., López, J., Marcos, S. y Osorio, C. (coords.) (2013) Senti-pensar el género: perspectivas desde los pueblos originarios. México: Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios, A.C.
Millán, M. (2014) Des-ordenando el género/¿Des-centrando la nación?: el zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuencias. México: UNAM.
Moore, H. L. (1988) Feminism and Anthropology. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Olivera Bustamante, M. (1979) Consideraciones sobre la opresión femenina como una categoría para el análisis socio económico. Anales de Antropología, 13, 1. 199-215.
_____ (1976) Sobre la explotación y opresión de las mujeres acasilladas en Chiapas. Cuadernos Agrarios, 9. 43-55.
Oral, Karla K. (2006) Somos todo aquí y allá: trabajo reproductivo y productivo de mujeres en una comunidad transnacional en Chihuahua, México. La Ventana, 24, 405-437.
Oyewumí, O. (2017) La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Bogotá: En la Frontera-GLEFAS.
Pons Rabasa, A. (2017) Vulnerabilidad analítica, interseccionalidad y ensamblajes: hacia una etnografía afectiva. En: Pons Rabasa, Alba y Siobhan Guerrero McManus, (coords.) Afecto, cuerpo e identidad. Reflexiones encarnadas en la investigación feminista. México: IIJ-UNAM, 23-52.
Quijano, A. (1992) Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú indígena. 11-20. Perú. Disponible en: problematicasculturales.files.wordpress.com/2015/04/quijano-colonialidad-y-modernidad-racionalidad.pdf [consulta 26 de septiembre de 2019].
Reygadas, L. (2019) Antropólog@s del milenio. Desigualdad, precarización y heterogeneidad en las condiciones laborales de la antropología en México. México, UAM-I/UIA/CEAS/INAH (en prensa).
Rostagnol, S. (2014) Haciendo antropología feminista o la búsqueda de legitimidad desde los márgenes. En: Daich, Deborah (comp.), I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista. Buenos Aires, Argentina: Librería de Mujeres Editoras. 27-40.
Ruiz-Trejo, M. G. (2016) Aproximaciones a los estudios críticos feministas de las ciencias sociales en México y Centroamérica. Revista Clepsydra: Revista de Estudios de Género y Teoría Feminista, 15,11-34.
_____ (2013) Reflexiones autoetnográficas: luchas desde la diferencia crítica y luchas por lo común. Revista de Antropología Experimental, 13, 23-40.
Scheper-Hughes, N. y Phillipe Bourgois, (eds.) (2003). Violence in war and peace: an anthology. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Soler Casellas, S. (2017) Hacia una etnografía de la inclinación: afecto y cuerpo en la economía informal del centro de la Ciudad de México. En: Afecto, cuerpo e identidad. Reflexiones encarnadas en la investigación feminista. Pons Rabasa, Alba y Siobhan Guerrero McManus, (coords.). México: IIJ-UNAM, 79-98.
Spivak, G. C. (1988) ¿Puede hablar el subalterno? En: Marxism and the interpretation of Culture. Cary, N. y Larry, G. (eds.). University of Illinois Press: Chicago, 271-315.
Tarducci, M. (2014) La antropología feminista como activismo desde la academia. En: I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista. Daich, D. (comp.). Buenos Aires, Argentina: Librería de Mujeres Editoras. 13-26.
Valladares de la Cruz, Laura R. (2008) Los derechos humanos de las mujeres indígenas: De la aldea local a los foros internacionales. Alteridades, 18. 35. 47-65.
Vargas, L. V. (2011) Las mujeres de Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca, frente a la impartición de la justicia local y el uso del derecho internacional (2000-2008). México: Instituto Nacional de las Mujeres.
Viera, M. (2016) Somos peligrosas. Cuerpo y sexualidad en rockeras. En: Feminismo, cultura y política. Prácticas irreverentes. Cejas, M. I, (coord.). México: UAM-Xochimilco / Itaca, 189-212.
Viveros, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista, 52, 1-17.
Vizcarra Bordi, I. (2002) Entre el taco mazahua y el mundo: La comida de las relaciones de poder, resistencia e identidades. Toluca: UAEM.
Warman, Arturo, Bonfil, G., Nolasco, M., Olivera y Valencia, E. (1970) De eso que llaman antropología mexicana. México: Nuestro Tiempo.
Notas de la introducción
1 Las del Fondo es la autodenominación que acuñamos las coordinadoras de este libro para referirnos a nuestro grupo, debido a que nuestras conversaciones iniciales tuvieron lugar en la cafetería de una de las librerías del Fondo de Cultura Económica, en la Ciudad de México.
2 Existen trabajos sobre la antropología mexicana en los que se incluyen antropólogas, pero desde una perspectiva que podemos caracterizar con “pretensión de neutralidad valorativa” porque no problematizan las condiciones en que desarrollaron sus carreras profesionales, como es el caso de la compilación de Carlos García Mora y Lina Odena Güemes (1988a y b).
3 Si bien la mayoría de esas pioneras navegaban entre la etnografía, la etnología y la etnohistoria, también es relevante mencionar que hubo quienes realizaron trabajos pioneros en las otras especialidades antropológicas, es decir, arqueología, antropología física y lingüística. Véase Castañeda, 2012. Las del Fondo colaboramos en la EDITATONA (marzo 2018) actividad convocada por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos de México, para incorporar los perfiles de muchas de estas antropólogas pioneras en Wikipedia, la Enciclopedia de Contenido Libre.
4 Los capítulos de Gisela Espinosa, Mary Goldsmith y Vanessa Maldonado incluidos en este libro son buenos ejemplos de estos acompañamientos.
5 Los títulos e instituciones de origen pueden consultarse en mx.antropotesis.alterum.info.
6 La información y la obtención de artículos se podrá hacer mediante el uso de dos plataformas: por medio de una búsqueda avanzada, en la plataforma del programa ALEPH o bien a través del acceso y navegación gráfica en el Portal de Archivos Históricos del Feminismo del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM (CIEG). archivos-feministas.cieg.unam.mx/.
7 Las del Fondo hemos signado comunicados en apoyo a las denuncias de acoso que han hecho estudiantes a sus profesores y de colegas a sus pares, en departamentos de antropología y centros de investigación de distintas universidades de México.