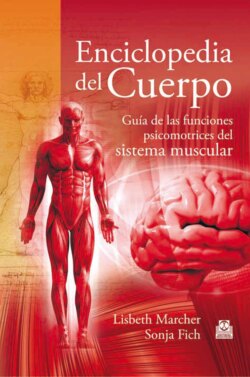Читать книгу Enciclopedia del cuerpo - Lisbeth Marcher - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDefiniciones usadas en el Sistema de la Dinámica Corporal
Nos gustaría explicar por qué hemos elegido conceptos específicos y cómo los definimos.
Relación de reciprocidad
Definimos relación de reciprocidad como la estrechísima conexión entre dos o más personas; esto también requiere que cada persona mantenga su individualidad en esa relación. En una vinculación basada en la relación de reciprocidad, los compañeros aportan verbal y/o no verbalmente sus experiencias y emociones; son conscientes de sus diferencias y las aceptan, y llegan juntos a un nuevo nivel en el que cada persona adquiere nuevos conocimientos sobre sí misma y sobre el otro. Además de moldear un nuevo aprendizaje para todas las personas implicadas, la relación de reciprocidad se expande como ondas concéntricas en el agua a medida que las personas implicadas revelan su nuevo conocimiento a otras en nuevos contactos, etc.
La relación de reciprocidad también existe a un nivel más global: hay conocimientos profundos innatos sobre cómo la vida en la tierra es un proceso de interacción con todos, y a pesar de las diferencias, como las que existen entre un mosquito y un elefante, todas las formas de vida dependen de esa coexistencia, que ofrece una experiencia de la interacción global con todos.
La parte espiritual de la relación de reciprocidad se acerca a esta descripción, pero también implica la interacción con el inconsciente colectivo y con lo que llamamos energía espiritual-energía vital o Yo Superior.
Dignidad
Usamos el término dignidad para describir las sensaciones y sentimientos internos de una persona respecto a sus propios valores y ética, cuando los respeta y vive de acuerdo con ellos. La dignidad también implica la sincera aceptación de ciertos compromisos, acciones y derechos.
En el diccionario de la lengua danesa se describe dignidad con una cita de Immanuel Kant (1724-1804): «No es lo que pensamos sino lo que somos en nuestro fuero interno lo que nos concede verdadera dignidad humana» (Krarup, 1996, 9). La dignidad implica autenticidad de la persona y suele conducir al desarrollo de uno mismo. La dignidad nos urge a reconocernos y desarrollarnos, lo cual se produce en nuestras relaciones e interacciones con otras personas.
El Yo
A pesar de nuestra conectividad con la escuela cultural-histórica de la teoría de la psicología del desarrollo, fundada por los psicólogos soviéticos, hemos optado por usar la palabra Ego, voz griega que significa «Yo» y, por tanto, no exclusiva de Freud, Jung o cualquier otro. No hemos optado por la palabra Uno mismo, porque, por experiencia propia, a menudo se utiliza de forma muy vaga y no establece un límite claro respecto al Yo superior, y tal vez resulte confuso con el concepto de núcleo interno de alma-energía. Al dar clases en inglés en Estados Unidos, hemos experimentado que el efecto de la palabra Ego es tan poderosa en los sistemas de codificación como Jeg («Yo») en Escandinavia.
El Yo es una combinación de la estructura de la personalidad y las funciones del Yo.
El Ello
El Ello es la parte de la persona que se activa en situaciones de supervivencia, donde las acciones tienen que sucederse con más rapidez de lo que el Yo es capaz con el fin de que uno sobreviva, para que la especie sobreviva, o para que la persona sepa afrontar una gran intensidad de energía. Las acciones del Ello dependen del instinto, de los sistemas reflejos, de las destrezas y conocimientos automáticos, además del código genético, así como de combinaciones de dos o más destrezas automáticas que no implican pensamiento alguno. Esto significa que puedes crear nuevas destrezas sin pensar (ver también M. H. Brantbjerg et al., 2006).
Una definición según el retardo de medio segundo de Libet
Benjamín Libet fue el primero en examinar y describir el retardo de 0,55 segundos que se produce entre un impulso generador de una acción y la acción consciente que resulta del impulso. Libet afirma que la «Conciencia no puede iniciar una acción, pero puede decidir que no se lleve a efecto», ya que la «percepción de la voluntad consciente para realizar el acto se manifiesta sólo 0,15-0,2 segundos antes del acto» (Norretranders, 1999, 231-250).
James Clark Maxwell examina la teoría de Libet en el mismo libro (Norretranders 1999, 251-278). Maxwell cree que hay una instancia superior, que nuestro organismo activa cuando hay que tomar decisiones y ejecutarlas tan rápidamente que no hay tiempo para usar el Yo con sus retardos, y cree que el Ello se encuentra más allá del Yo.
En el Sistema de la Dinámica Corporal creemos en esta teoría y hemos documentado cómo una persona, sobre todo en situaciones de shock, estrés o experiencias extremas, actúa con tanta rapidez y competencia que a menudo oímos a nuestros clientes decir «no sabía que pudiera hacer esto».
Sabemos que en situaciones de shock, estrés o experiencias extremas los procesos de pensamiento «normales» del Yo son anulados por funciones y factores neurológicos, y más adelante por otras sustancias, tal como una producción excesiva de hormonas del estrés, y posiblemente por otros factores. También sabemos por nuestro trabajo práctico que es dificilísimo que el Yo acepte que hay una instancia superior al mismo Yo.
El Yo Superior
El Yo Superior es la parte de la persona que asume la responsabilidad cuando el Ello no puede asumirla ni actuar. Algunos autores han descrito ese proceso como «disociación», mientras que otros afirman que la persona «sale del cuerpo». Lo importante es que este estado del ser ofrece nueva información del inconsciente colectivo y de otros niveles de conciencia más espirituales.
Este estado del ser concede al Ello un breve reposo –una isla de tranquilidad en medio de un estrés intenso– y, por tanto, ofrece un nuevo conocimiento y un nuevo poder, transformando la experiencia general en algo que solemos llamar «espiritual». La espiritualidad está profundamente conectada con el cuerpo mientras estamos vivos.
Códigos y codificación
En el Sistema de la Dinámica Corporal hablamos de códigos abiertos, códigos cerrados y códigos inexplorados. Estos códigos se establecen en la infancia. Los sistemas de codificación se configuran por interacciones y relaciones entre los niños y los adultos, y entre los niños entre sí.
Códigos abiertos
Los códigos abiertos se conforman cuando un niño en una edad relevante se relaciona con los padres u otras personas significativas de modo que tenga una comunicación y contacto óptimos. De este modo, el niño recibe e integra el reto, el respaldo, la adecuación y la dirección que permiten que aprenda el tema. Como resultado, el niño accede a un nuevo nivel de desarrollo a partir del cual podrá seguir experimentando con el mismo contacto u otros nuevos. Es decir, los códigos abiertos construyen cimientos sólidos para establecer contactos y para los niveles superiores de desarrollo.
Códigos cerrados
Los códigos cerrados se forman cuando un niño en una edad relevante se relaciona con los padres (u otras personas significativas) mediante contactos poco óptimos. El niño se niega en banda a explorar el potencial de la situación y, por tanto, impide toda nueva exploración que le conduzca a un nuevo nivel de aprendizaje y desarrollo. Es decir, los códigos cerrados establecen unos cimientos débiles para establecer contactos y acceder a niveles superiores de desarrollo.
Códigos inexplorados
En la vida de una persona son capacidades potenciales que han permanecido latentes porque no fueron el objetivo de ninguna situación o contacto, por lo que no se aprendieron óptimamente (como sucede con los códigos abiertos) ni se interrumpieron (como con los códigos cerrados). Cualquiera de ellas podría aprenderse o negarse en el futuro, por ejemplo, aprender a pescar, convivir con animales, mantener debates filosóficos, etcétera.
Improntas
Configuramos una especie de sistema de codificación en el Ello y el Yo superior, aunque los códigos configurados a esos niveles implican grandes cantidades de hormonas del estrés. Para acceder a dichos códigos, necesitamos crear un marco de intensa energía similar. Como esos códigos hiperenergéticos emergen de distinta forma que los códigos de desarrollo, y como tenemos que acceder a ellos de distinta forma, los llamamos improntas para distinguirlos de los códigos de desarrollo más habituales.
Músculos hiperreactivos
Cuando tiramos de un músculo con los dedos en la dirección de sus fibras –como hacemos en el trazado de mapas corporales– y el músculo responde con una fuerza involuntaria de retracción más rápida y fuerte que la tracción inicial, decimos que ese músculo es hiperreactivo.
Para la mano que palpa, un músculo hiperreactivo será como una banda elástica en tensión que reacciona con fuerza cuando se estira. La fuerza y la velocidad de la retracción serán mayores que la fuerza y velocidad aplicadas mientras se estira el músculo. En la función motriz habitual, los músculos hiperreactivos retienen el contenido psicomotor e impiden su expresión.
Músculos hiporreactivos
Cuando ejercemos tracción sobre un músculo con los dedos en la dirección de sus fibras –como hacemos en el trazado de los mapas corporales– y el músculo responde con una retracción voluntaria más débil y lenta que la tracción ejercida, decimos que el músculo es hiporreactivo.
Para la mano que palpa, un músculo hiporreactivo será como una banda elástica que ha perdido su naturaleza, de modo que, cuando la estiramos, no se retrae totalmente. La fuerza, velocidad y distancia de la retracción serán menores que las que aplicó la mano al estirar el músculo. En la función motriz regular, los músculos hiporreactivos se retraen del impulso psicológico, por lo que –en efecto– su expresión se difumina y desaparece.
Tensión
Usamos la palabra tensión para describir un músculo que parece estar contrayéndose a pesar de que la persona no lo hace voluntariamente.
Sistemas de tensión
La hiper o hiporrespuesta de los músculos se aprecia en las personas en forma de sistemas de tensión, que comprenden grupos de músculos situados en distintas partes del cuerpo que se mantienen tensos aunque la persona haya relajado el cuerpo voluntariamente. 1
Personalidad
En el sentido original de la palabra griega, carácter es la marca que dejamos cuando arañamos o ponemos un sello a un objeto, como una moneda o una pieza de cerámica, para distinguirla de otros objetos parecidos. Se convierte en codificación de cierta estructura, y esto es exactamente de lo que estamos tratando. En tiempos más recientes se han usado las palabras carácter y personalidad para describir las peculiaridades personales, las cualidades que caracterizan a cierta persona. Igualmente, el material psicomotor queda codificado en el cerebro y arraiga en los músculos, de modo que se desarrollen patrones psicológicos de la conducta en rasgos corporales y estructuras específicos, y en patrones vitales concretos, y viceversa.
Estructura de la personalidad
Somos totalmente conscientes de que los términos personalidad y estructura de la personalidad se han usado en distintos sistemas psicológicos, que a menudo han implicado que la personalidad y sus estructuras son fijas e inmutables. Asumiendo el riesgo de ser comparado con otros sistemas, nos hemos atrevido a volver al sentido original de la palabra y a usarlo.
Definimos las estructuras de la personalidad como series de códigos experimentados por las personas a edades específicas que se almacenan en el cerebro formando patrones de conducta específicos, normas y estados mentales. La codificación de la estructura de la personalidad se encarna en los músculos de un modo que nos permite observar si los códigos son cerrados o abiertos.
El Sistema de la Dinámica Corporal considera que toda codificación e improntas pueden cambiar mediante las muy distintas situaciones que influyen en el ser humano que se ve expuesto a ellas. Cambiamos involuntariamente, a menudo sin pensar en ello. Pasa a diario y está relacionado con el respaldo y los retos a los que nos enfrentamos durante el contacto con colegas, amigos, compañeros, niños, etc. El cambio también puede ocurrir mediante otros procesos más estructurados cuyo objetivo es el desarrollo personal, como la psicoterapia.
Función del Yo
Este concepto abarca temas vitales que discurren verticalmente por todos los períodos de la vida. Comprende las funciones aprendidas que el Yo puede usar, codificadas mediante procesos de socialización y matizadas por las distintas estructuras de la personalidad.
Formación del Yo mediante los elementos de codificación
El Sistema de la Dinámica Corporal se funda en un conocimiento uniforme del desarrollo humano, la función psicomotriz y la propiocepción. Este conocimiento se aplica en la psicoterapia para adultos y también como medio para respaldar el desarrollo en la infancia.
Creemos que los seres humanos se caracterizan por presentar una urgencia innata por desarrollarse y que el Yo se forma mediante procesos surgidos de esa urgencia, junto con un movimiento sutil constante y un equilibrio entre dos principios fundamentales que llamamos relación de reciprocidad y dignidad. Creemos que es mediante el contacto en las relaciones e interacciones con los demás como desarrollamos nuestra individualidad. También creemos que ese contacto tiene que ser de tal calidad que tanto los individuos como todos los implicados den algo de sí mismos en el contacto y adquieran algo con él. Esto queda ilustrado muy bien en estos versos:
En realidad toda vida está relacionada.
Todos los hombres están presos en una red ineludible
de dependencias, vestidos con la misma prenda del destino.
Lo que afecta a uno directamente afecta a todos indirectamente. Nunca podré ser lo que debería ser hasta que tú seas lo que deberías ser.
Y tú no podrás ser lo que deberías ser
hasta que yo sea lo que debería ser.
Ésta es la estructura de la realidad que nos une. 2
Creemos que los procesos que conforman la personalidad humana comienzan antes del nacimiento y prosiguen de por vida. A medida que el niño crece y llega a la adolescencia, cada nivel de edad representa una ventana por la que el niño explora y aprende nuevos códigos cognitivos, afectivos y conductuales –sistemas de codificación– que son particulares para esa edad y a menudo únicos para ella. Lev Vygotsky (1978) describió un principio similar que él llamó «zona proximal más cercana para el desarrollo»; sin embargo, no describió ninguna conexión con el cuerpo.
El proceso del desarrollo motor se produce al mismo tiempo. En cada edad el niño integra nuevos músculos o porciones de los músculos en sus funciones motrices voluntarias, que es como desarrolla los nuevos patrones de movimiento que son apropiados para esa edad. Esta correlación de la función motriz y psicológica implica que, en efecto, los sistemas de codificación que comprenden el desarrollo psicológico están enraizados en el cuerpo.
Creemos que es mediante las relaciones y la interacción con otros como desarrollamos el Yo. Siempre que probamos algo nuevo, se desarrollan estructuras en el cerebro que se convierten en codificaciones después de haber probado muchas veces. En las codificaciones integramos la situación global y no sólo algunos elementos. La codificación ocurre en contacto con otras personas, y se forma en el niño un conocimiento básico de «quién soy», «cómo siento», «cómo voy a actuar» y más conocimientos sobre «el otro» y sus acciones. De este modo podemos esbozar la hipótesis de que el aprendizaje de quién o cómo es el Yo ocurre mediante la experiencia del Yo en las interacciones. Algunas codificaciones se crean cuando el niño está solo y en contacto con la fuerza de la gravedad y experimenta nuevos movimientos o nuevas actividades como la pintura o el juego.
Esta comprensión se compara con un concepto propuesto por Maja Lisina (1989, 2728), quien escribió que «el desarrollo de la imagen del Yo y las imágenes de otras personas depende del grado máximo que la comunicación con otras personas tuvo sobre el carácter…» Esto llevó a una nueva investigación sobre las «interrelaciones (amistad, amor, popularidad), la imagen del Yo (el reflejo social) y la imagen de otras personas (la percepción social), y por tanto, por así decirlo, fue un producto específico de la comunicación.»
La dinámica corporal percibe la imagen del Yo como nuestra formación del Yo.
Códigos y codificación
En el Sistema de la Dinámica Corporal hablamos de códigos abiertos, códigos cerrados y códigos inexplorados. Estos tipos de códigos se forman en la infancia, y sus patrones de codificación son moldeados por las interacciones y relaciones entre el niño y los adultos, y el niño y otros niños. Véanse las definiciones en la sección previa.
Codificación implica ocho elementos, que aparecen más adelante en el diagrama. Estos elementos se aplican por igual a los códigos abiertos, los códigos cerrados y los códigos inexplorados, aunque no se produzcan necesariamente en alguna secuencia u orden específicos. Cualquier contexto dado puede contener más o menos de estos elementos y diferir la forma en que intervienen en el proceso de codificación.
El sistema de codificación existe en un ámbito que llamamos contexto. El contexto se puede interpretar como el marco básico de la mente de la persona en general y del niño en desarrollo en particular (el sujeto); al mismo tiempo, el contexto también es el marco básico de la mente de la persona con la que el niño se comunica (desde el punto de vista del niño, el objeto). Lo más probable es que el contexto también incluya todos los elementos del espacio en los que se produce la interacción (una clase, un salón, etc.) y factores como el momento del día, el buen o mal tiempo, etc.
El contexto ocupa un lugar central en el esquema de interacción de la codificación e influye en todos los demás elementos, como se describe en los siguientes párrafos. El contexto es asimismo una experiencia previa de la persona, lo cual, junto con la situación actual, influye en todos los elementos. Estos elementos también se describen en los siguientes párrafos.
Elementos de codificación
1. Sensaciones externas y hechos externos (exterocepción)
Este elemento abarca toda la información que recibimos de nuestro entorno por los sentidos físicos: visión, oído, olfato, gusto y tacto (por la piel: presión, dolor, calor, frío, receptores táctiles del pelo, cosquillas, etc.) Las sensaciones externas también deben incluir un sexto sentido: los receptores sensibles a la corriente electromagnética, y pueden diferenciar grados de frecuencia, tensión (voltaje) e intensidad.
2. Percepción e interpretación de los hechos
Después de percibir aferentes sensitivos con nuestros sentidos externos, sus señales se procesan en el sistema nervioso de modo que doten de significado y estructura a los acontecimientos externos, en nuestro caso estar con otra persona. Las palabras que nuestra cultura emplea para describir este elemento son: experiencia, interpretar, creer, entender y significado, entre otras. A veces usamos palabras de otro elemento, como veo, oigo (elemento 1), siento (emoción, elemento 4) o sensación interna (elemento 3), pero tal uso de otros elementos empaña la claridad de la percepción y/o interpretación, y establece el marco para el inicio de un código cerrado.
3. Sensaciones internas y sensaciones corporales (interocepción y propiocepción)
Nuestro sistema nervioso y nuestros músculos ejecutan los movimientos sin nuestra participación consciente y también registran sensaciones inconscientemente, aunque es posible hacerlo de manera consciente. Parte del reto consiste, por tanto, en encontrar palabras que describan todas estas a menudo modalidades inconscientes de las sensaciones corporales, y también tener una idea relativamente clara de dónde se localizan las sensaciones en el cuerpo. Algunas de las palabras que nuestra cultura emplea para describir este elemento son: tensión, presión, calor, frío, movimiento, vibración y dolor, así como estiramiento, latido cardíaco, respiración, pulso, flujo, posición del cuerpo, y otras palabras que diferencian los aspectos más refinados de nuestros sentidos internos.
Hay diferentes sistemas de sensación interna (Gjesing, 2004; Jacobsen, 2005):
• La posición y el movimiento de las extremidades, que comprenden la sensación/propiocepción de músculos y articulaciones, constituyen un sentido que registra y ajusta inconscientemente (aunque es posible hacerlo de forma consciente) las posiciones interrelacionadas de las extremidades respecto a la gravedad y la contracción o extensión de músculos y articulaciones.
• El sentido cinestésico o del equilibrio es un tipo de movimiento que registra conscientemente las posiciones y los movimientos en y con el cuerpo.
• Esto es una combinación del sentido del tacto (sensación externa) y del sentido del músculo y la articulación (sensación interna).
• El sentido de las fuerzas de aceleración y gravitacionales aporta información sobre la posición de la cabeza respecto a la gravedad y sobre la dirección y la velocidad.
4. Sensibilidades
El Sistema de la Dinámica Corporal distingue tres niveles diferentes de función afectiva, que llamamos instintos, emociones y sentimientos. Estos tres niveles corresponden en gran medida a las tres capas del encéfalo identificadas por la neurociencia. En nuestro esquema:
• Los instintos surgen del tronco del encéfalo (el cerebro reptiliano).
• Las emociones surgen y se procesan en el sistema límbico del mesencéfalo (el cerebro mamífero).
• Los sentimientos se procesan en la parte del encéfalo única del ser humano, la corteza frontal o telencéfalo.
Instintos
Hablando con propiedad, este nivel debería llamarse afecto instintivo, las sensibilidades de los reptiles capturados en situaciones de vida o muerte en las que la supervivencia del individuo o de la especie se vuelve una compulsión imperativa. El afecto instintivo es inmediato, muy directo y poderoso, y se manifiesta a través del Ello (ver las definiciones en la sección previa). En nuestra cultura podemos pensar que los seres humanos no necesitan de verdad este nivel, pero en condiciones de gran tensión como guerras, desastres naturales y ataques físicos, nuestro organismo activa el afecto instintivo para ayudarnos a sobrevivir.
Palabras que indican instintos son rabia, apareamiento, lujuria, angustia, calma y miedo, entre otras.
Emociones (básicas)
Se originan en el sistema límbico y las compartimos con los mamíferos que viven en grupos. Las emociones son una suerte de destrezas afectivas necesarias para sobrellevar las relaciones y la estructura social del grupo o la manada. Los estudios han demostrado que emociones específicas, enumeradas más adelante, están estrechamente relacionadas con niveles específicos de diversas hormonas y neurotransmisores en la sangre y los órganos. Por esa razón, las emociones se pueden detectar mediante análisis de sangre especiales, e incluso una nariz sensible puede detectar distintas emociones.
El Sistema de la Dinámica Corporal distingue siete emociones básicas, las mismas que son abordadas en gran medida por los estudios y la teoría de la psicología en general: rabia, miedo, tristeza, alegría, deseo sensual/sexual, disgusto y vergüenza. Las emociones básicas presentan la ventaja de estar claramente definidas, por lo que una emoción básica no se puede confundir con nada más. Están muy claras cuando se manifiesta una sola, pero también pueden aparecer en combinaciones que llamamos emociones mixtas. Habiendo definido y diferenciado las emociones básicas, podemos detectar la extensión de cada una en una situación emocional compleja.
Sentimientos
En la Dinámica Corporal definimos los sentimientos como menos directos y más complicados que las emociones básicas. Los sentimientos surgen del procesamiento cognitivo de emociones básicas; este procesamiento asume la masa de emociones básicas y les añade elementos cognitivos como fantasía, imaginación, opinión, creencias, símbolos, justificaciones, negaciones, etc. Los sentimientos también pueden describir estados, por ejemplo, sentir uno que no vale nada, sentirse desilusionado.
Palabras que indican sentimientos son frustrado, nervioso, provocado, reacio, preocupado, complacido, excitado, con un nudo en el estómago, con las rodillas que se doblan, atraído y tímido, entre otras. Todas estas expresiones cuentan una historia que va más allá del afecto en sí. Como los sentimientos son menos directos que las emociones, cuando intentamos describirlos a menudo sucede que las personas los perciben de manera diferente.
5. Impulsos
Definimos los impulsos como el inicio de una conducta de acción que surge espontáneamente en la interacción con otros. El impulso es una reacción a los estímulos que recibimos de nuestras sensaciones internas y emociones, y/o es una respuesta a partir del significado (percepción) que damos a la sensación externa. Frases que indican impulsos son «quiero estar más próximo», «quiero irme», «necesito», «deseo», «quiero», «tendré», «quiero ser bueno en esto» y «me gustaría…»
6. Análisis
Aquí la persona analiza la situación global en términos de causa y efecto. Las personas suelen considerar el análisis un procedimiento racional, pero eso aislaría la función cognitiva, lo que de hecho no es el caso en la vida real. Una gran parte del análisis ocurre a nivel de las entrañas porque nuestras sensaciones y emociones (nuestra inteligencia cinestésica y afectiva) son capaces de procesar información mucho más rápidamente que la mente.
El análisis es necesario cuando hay impulsos en competencia que podrían impulsar a la persona a adoptar conductas inconsistentes o contradictorias. Lo que marca la diferencia en el análisis es que la persona da un paso atrás para distanciarse de la situación y observar las distintas opciones, y obtener una visión de conjunto de distintas consecuencias. Frases que revelan el análisis son «cuando esto suceda, entonces ¿qué?» y «¿cuáles serían las consecuencias?»
7. Elección
De forma consciente, preconsciente o inconsciente tomamos posiciones respecto a las posibles acciones indicadas en el análisis, y entonces escogemos activamente nuestra opción preferida mientras también excluimos otras elecciones en el presente. Frases como «prefiero esto», «no quiero eso, sino esto», así como «dame eso», «es buena idea hacer esto» y «no quiero hacer eso» son manifestaciones de elecciones, aunque algunas no sean ejemplo de elecciones tajantes.
8. Acción
Acción es el resultado de un largo proceso que la ha precedido. La otra persona (objeto) hizo o dijo algo, y el sujeto ahora responde a ello. La interacción será verbal o no verbal. Después de ser hecha una elección, tiene que seguir la acción; de lo contrario, no sucede nada.
Otra posibilidad de acción es la inacción. A menudo sucede que al elegir el no actuar o no expresar algo, el sujeto está de hecho adoptando una decisión clara que se puede considerar su elección de un curso alternativo de acción.
Integración
Necesitamos visualizar que el encéfalo percibe todos estos elementos como un patrón de totalidad y que al hacerlo está creando una estructura: la codificación. En situaciones que implican la interacción humana, todos estos elementos son activos en la interacción con otros, y son más o menos activos en todas las personas implicadas en la interacción.
Ejemplos de codificación
Dos ejemplos ilustran el uso del modelo de codificación y los conceptos de código abierto y código cerrado.
Ejemplo 1: María
Es éste un ejemplo de la vida diaria, del que Lisbeth Marcher fue testigo.
Lisbeth visita a unos amigos. Lisbeth y su madre están sentadas en la cocina, que tiene puertas que dan al salón y al recibidor, y entre el recibidor y el salón. Esta disposición permite a la hija, María, correr por la casa, su diversión favorita por ahora. Tiene tres años y acaba de aprender a dar la vuelta a las esquinas. Su padre juega a pillarla y toda la actividad se desarrolla con gran energía. María ríe: no quiere que la atrapen y muestra mucha alegría. La habitación está llena de alegría y luz. Todo esto es parte del contexto para lo que viene.
De repente, María resbala, cae y se hace daño. Los padres la consuelan sin exageraciones, le besan la pierna para que se le ponga buena y le aplican una tirita en un pequeño rasponazo. Entonces el padre le enseña por qué se ha caído. Descubren que ha resbalado en un poco de agua derramada en el suelo. Cogida de la mano de su padre que la sostiene, María intenta descubrir cómo se resbala. Juntos secan el agua, María se asegura de que ha desaparecido el peligro de resbalar y comienza de nuevo el juego.
Muchos elementos del modelo de codificación se activan en este ejemplo: nos centraremos en la codificación que ocurrió en la primera parte del juego. María corre. Ya ha corrido con anterioridad y su carrera es una situación de codificación Abierta, ya que permite a María explorar activamente y pasar a un nuevo nivel de aprendizaje. De ese modo, la codificación abierta se refuerza. María corre ahora más rápido, más cerca de las esquinas, y su padre corre tras ella. Ha hecho muchos progresos respecto a unos días atrás, cuando necesitaba que su padre la cogiera de la mano para sentir seguridad mientras corría. Todo esto significa que su corteza cerebral sigue recibiendo y procesando nuevos códigos abiertos: la atmósfera relajada y alegre entre los presentes, con todos interesados por ella, y su dominio al correr alrededor de las esquinas.
En este contexto María está practicando con la función del Yo llamada equilibrio social y sus subfunciones b) grado de recuperación de la compostura/desprendimiento; c) mantenimiento de la cara anterior de la fachada; d) equilibrio del sentido de la propia identidad siendo miembro de un grupo, y e) equilibrio para gestionar el estrés y resolverlo. La situación le permite probar y tener éxito corriendo más cerca de las esquinas, dominar la función del Yo llamada equilibrio social y de este modo desarrollar un nuevo código abierto.
Empleo de los elementos de la codificación
A continuación vamos a la interpretación de Lisbeth de la misma situación –su percepción se basa en la experiencia– usando los elementos de la codificación 1 a 8, que se pueden disponer al azar.
1. Sensaciones externas: María oye la voz de su padre que dice «te voy a perseguir» y sus pasos, y se da cuenta de que sonreímos.
2. Percepción: María percibe que es un juego divertido.
3. Sensación interna: María siente los pies en el suelo y los músculos que usa a esta edad (2-4 años: estructura del carácter voluntad), los músculos que usa para mantener el equilibrio, tanto físico como psicológico: peroneo largo (42); sartorio, fibras proximales (44a); cintilla iliotibial, 2.ª porción (23); y redondo mayor (5).
4. Sentimientos: Siente alegría, placer y emoción.
5. Impulso: Su impulso es correr más rápido.
6. Análisis: María analiza. No hay problemas. Puedo hacerlo sin peligro.
7. Elección: María elige correr más rápido y hacer giros más bruscos.
8. Acción: Pone su elección en marcha.
Todos estos elementos de la codificación son un conjunto que constituye la codificación abierta. Esto significa que María ha llegado a un estadio de competencia en el que puede correr más rápido al girar en las esquinas sintiendo placer, alegría y emoción, un estadio que le permite desarrollarse más. Al mismo tiempo, la atmósfera del grupo está en perfecto equilibrio y María mantiene el contacto con todos los miembros del grupo. Este nivel de competencia le brinda la oportunidad de desarrollarse más.
Y llega la caída
Aquí la experiencia podría haberse convertido en un código cerrado, pero describiremos cómo se desarrolló un código abierto.
La caída: código abierto
María se cae, pero al instante acude su padre y nosotras con el mensaje «Vaya, son cosas que pasan». No son exactamente las palabras que usamos, pero es la intención de lo que decimos. A continuación, María y su padre van juntos a explorar y a ver por qué se ha caído. Descubre el agua en el suelo. María experimenta con el agua y resbala a propósito para percibir físicamente lo que es resbalar en el agua sujeta de la mano de su padre por seguridad, «para que no sean los músculos, yo o el juego los culpables». María y su padre secan juntos el agua con un paño. María es capaz a continuación de sentir que de nuevo tiene los pies firmes en el suelo, y reaparece el deseo de seguir jugando a correr y pillar. En este caso es posible imaginar la formación del siguiente código abierto: «No pasa nada por caer, por que te consuelen y recibas ayuda para descubrir el problema, solucionarlo y seguir con nuevos experimentos, siempre que el contacto siga intacto, intenso y vivo.»
La situación descrita mediante los elementos de la codificación
1. Sensación externa: sentir que el padre corre detrás de ella y oír sus pasos.
3. Sensación interna del sentido del equilibrio y que los músculos no la «aguantan», y sentir que resbala.
3. Sensación interna: sentir el dolor.
2. Percepción: tal vez sea peligroso correr tan rápido y resbalar.
4. Sentimientos: sentir tristeza y miedo.
5. Impulso: y querer que desaparezcan.
5. Impulso: puedo dejar de jugar a este juego.
6. Análisis: podría recibir ayuda.
1. Sensación externa: ver.
3. Sensación interna: y sentir a su padre que la ayuda a levantarse.
4. Sentimientos: experimentar alegría.
7. Elección, y 8. Acción: recibir y aceptar la ayuda.
8. Acción: y luego ir con el padre a estudiar el problema.
8. Acción: encontrar el agua.
3. Sensación interna: p. ej., la sensación del equilibrio y de los músculos.
8. Percepción: percibir lo que es resbalar.
8. Acción: y secar el agua.
1. Sensación externa: y ver cómo desaparece.
3. Sensación interna: p. ej., los músculos implicados: sentir que tiene los pies firmemente asentados en el suelo.
2. Percepción y 7. Elección: el juego puede continuar.
Todos estos elementos forman un conjunto que constituye un código abierto: «María puede correr, caer y recibir ayuda para descubrir cómo cayó, de modo que puede seguir jugando a correr rápido al girar en las esquinas y sentir placer» –que, en efecto, conduce a María a un nuevo estadio de competencia que le permite desarrollarse más. El código abierto le inspiró de inmediato el deseo de seguir con el juego, y su padre recibió el mensaje y volvió a participar en el juego.
A menudo hay más funciones del Yo implicadas en esta situación, pero hemos optado por describir sólo el equilibrio social para que quede más claro.
La caída: código cerrado
Aquí veremos el modo en que la caída podría haber generado un código cerrado. Volvamos a la situación cuando María cae; imagina este desenlace de los acontecimientos: la madre de María se levanta muy asustada, se apresura a levantar a María, despliega su tristeza de forma exagerada, le dice que es muy peligroso correr al girar en las esquinas y luego regaña al padre por jugar a juegos tan irresponsables. Luego se van todos a la cocina, donde la madre comienza a leer un libro a María mientras su padre desaparece con el perro. Al hacer esto, la madre se ha centrado en el dolor. Le dice a María que correr al girar en las esquinas es peligroso y el mensaje se vuelve aún más serio por el tono de su voz y cómo muestra miedo (en la voz y en las formas). La madre culpa de la caída al padre en vez de al agua derramada en el suelo.
Este escenario hará que María forme un código cerrado: «Correr y girar en las esquinas es peligroso y la alegría desaparece; papá causa dolor (el dolor de la caída), por lo que papá es un tonto; mamá siente miedo y María siente miedo. Sentarse, estar quieta y oír una historia es seguro, así que mamá me ha salvado.»
1. Sensación interna: los músculos no pueden «sostenerla»: peroneo largo (42a), sartorio, fibras proximales (44a); cintilla iliotibial, 2.ª porción (23); redondo mayor (5); ella cae (sentido del equilibrio) y siente dolor al caer al suelo.
3. Sensación externa: la voz de la madre es aguda y María ve otras señales corporales de su madre.
2. Percepción: mamá tiene miedo.
4. Sentimientos: María está asustada y siente miedo.
1. Sensación externa: mamá dice que correr al girar en las esquinas es peligroso.
2. Percepción: correr rápido y jugar a pillar es peligroso.
1. Sensación externa: mamá dice que la culpa es de papá.
2. Percepción: papá es tonto; me ha hecho daño (aquí la percepción es una mezcla de la sensación interna de dolor por la caída).
5. Impulso: apartarse de jugar a correr con papá.
6. Análisis: es mejor estar quieta y tranquila (no duele).
7. Elección: hacer algo tranquilo.
8.Acción: sentarse y estar quieta y callada en la cocina y escuchar un cuento con mamá.
Todos estos elementos forman un conjunto, y en este caso un código cerrado, que impide a María alcanzar un nuevo nivel de competencia en girar a la carrera en las esquinas mientras está en contacto con el grupo y mantiene el equilibrio entre la alegría y la buena atmósfera del grupo. María ha interrumpido el juego, mamá está enfadada con papá, papá se ha ido con el perro, de modo que desaparece el buen equilibrio en la familia (grupo).
Si una situación parecida se repite varias veces, puede tener el efecto de que María deje de disfrutar corriendo rápido y sobre todo al girar en las esquinas. Al mismo tiempo es probable que experimente que, si va demasiado rápido, pierde el contacto, o que renuncie a lo que es bueno para mantener el contacto.
He aquí una variante interesante: María ha aprendido indirectamente con la caída que sentarse, estar quieta y leer un libro es seguro y proporciona un contacto seguro con su madre, por lo que María puede convertirse en uno de esos niños que prefieren sentarse en casa en vez de usar el cuerpo con gran despliegue de energía. Esto puede prolongarse a la edad adulta. Leer, sentarse en silencio y mantener el contacto con la madre es un código abierto que implica a otros músculos y es un recurso aunque se base en un código cerrado.
Ejemplo 2: Susan
Éste es un ejemplo de las prácticas terapéuticas de Lisbeth Marcher con un cliente adulto.
Susan acudió a mí cuando tenía 30 años. Sus síntomas eran temor y dolores en una pierna. Acababa de alquilar el «apartamento de sus sueños», pero no se decidía a mudarse, lo que describía diciendo «Es como si no pudiera salir por la puerta.» Le pregunté si la pierna le había dolido antes, pero no logró recordar que hubiera sido así. Entonces la animé a describir el dolor que sentía en la pierna, su localización y el grado de dolor en una escala del uno al diez. Con estas preguntas se fijó en que el dolor se centraba en el dorso del muslo derecho y se agudizaba cuando se activaba el cuádriceps femoral y el semitendinoso (la parte posterior del muslo derecho). Entonces le hice caminar y salir por la puerta de la sala de tratamiento y que activara al mismo tiempo los músculos de la parte posterior del muslo. Cuando lo hizo, de repente recordó una caída que había sufrido cuando tenía 3 años.
La experiencia de la infancia de Susan tal y como ella la describió: Susan jugaba sola, corriendo por las habitaciones del nuevo apartamento al que se acababan de mudar. Mientras corría pasando por la puerta que iba al recibidor, tropezó, cayó y se hizo daño. Sintió mucho dolor en la pierna, la llevaron a la cocina, se sentó a la mesa y comenzó a dibujar, esto era seguro y casi dejó de sentir dolor. Sus padres estaban atareados con la mudanza y les pareció que Susan estaba cómoda y bien en la cocina, por lo que interrumpieron el contacto. Susan permaneció callada, los padres olvidaron el incidente y sólo al tercer día se percataron de que algo iba mal. Llevaron a Susan al hospital y descubrieron que se había fracturado uno de los huesos de la pierna.
Así fue el proceso: Susan había atravesado la puerta a la carrera, el entorno era nuevo, cayó y se rompió la pierna, no recibió suficiente contacto de sus padres y la fractura pasó inadvertida. Las palabras de Susan para aquella experiencia fueron: moverse y traspasar una puerta producen dolor en la pierna al igual que la ausencia de contacto, el silencio y la pérdida de autoestima. Esta descripción es una conclusión de la parte perceptual o de la analizada del código.
En la sesión de tratamiento permanecí en contacto con Susan y le dije: «Alguien debería haber estado allí contigo, alguien que tuviera suficiente tiempo para mirarte y descubrir que te habías roto la pierna.» A continuación, ayudé a Susan a pasar por todos los elementos del sistema de códigos que habían originado un código cerrado en aquel momento:
0. Contexto: la sensación de excitación ante algo nuevo, nuevas habitaciones, un nuevo apartamento.
1. Sensación externa: interés por la puerta y el pasillo al otro lado.
2. Percepción: traspasar una puerta significa caída, dolor y peligro.
3. Sensación interna: sensación de avanzar con el dorso de la pierna: bíceps femoral, cabeza larga, fibras proximales, profundas (24a); semitendinoso, fibras proximales (25); gastrocnemio, cabeza lateral, fibras proximales (28a); flexor largo del dedo gordo (31). Estos músculos intervienen en la estructura de la personalidad “voluntad”. Al mismo tiempo intervienen en la función del Yo llamada carácter firme con sus subfunciones: (a) manifestando la potencia, y (c) inercia hacia delante y sentido de la dirección.
4. Sentimientos: alegría que se torna en tristeza y en temor.
5. Impulso: alejarse de las puertas nuevas.
2. Percepción: es peligroso moverse.
5. Impulso: es mejor dejar de moverse.
2. Percepción: no soy buena moviéndome.
6. Análisis: no atravieses puertas nuevas.
7. Elección: mantente quieta y pinta.
En el tratamiento intentamos formar nuevos códigos abiertos. Esto significa que mantuve el contacto con Susan en la sesión terapéutica y le pregunté sobre los distintos elementos de la codificación. Lo primero que hicimos fue trabajar con los tres primeros elementos:
1. Sensación externa: Susan oye mi voz y ve mi posición corporal.
2. Percepción: Susan percibe que estoy abierta.
3. Sensación interna: al mismo tiempo Susan siente y usa los músculos de la parte posterior de la pierna que tienen que ver con el movimiento hacia delante para cruzar la puerta.
Hicimos esto juntas en varias sesiones, nos divertimos y mantuvimos el contacto, y luego Susan dijo:
2. Percepción: no es peligroso cruzar una puerta.
4. Sentimientos: es casi divertido.
De este modo se formó una nueva codificación y se crearon nuevas fuentes.
En ese punto surgió otro asunto: «Cuando te mudas de casa, te quedas sola.» Hablamos un poco de eso y le sugerí que podría invitar a algún amigo o amigos para estar allí con ellos al mudarse; debatimos qué amigos podrían servir de apoyo en el ámbito terapéutico, y dispuse que uno de mis colegas permaneciera en el pasillo y que estableciera contacto con Susan cuando traspasara la puerta. De nuevo le pedí que saliera de la sala de tratamiento y al mismo tiempo sintiera y usara los músculos de la parte posterior de la pierna, luego cerrara la puerta, permaneciese fuera un minuto y volviera a entrar. Cuando cerró la puerta se dio cuenta de que no estaba sola y entró en contacto con mi colega. De este modo se creó una nueva codificación abierta: «Susan puede abandonar la sala, cerrar la puerta y no se encontrará sola.» La sesión terminó cuando Susan llamó y quedó con dos de sus amigos para que estuvieran allí cuando se mudara.
Susan volvió a verme dos veces después de que se mudara con éxito. Sus amigos habían estado allí, por lo que no estuvo sola. Vino a concluir el tratamiento y a descubrir también qué faltaba todavía. El dolor en la pierna había desaparecido después de la primera sesión de tratamiento. La última parte del tratamiento fue que aprendiera a extender el cuerpo para recibir ayuda y que fuese capaz de sentir y entender la importancia del contacto en situaciones nuevas.
Crear nuevos recursos, o más exactamente, formar nuevos códigos abiertos, es el modo en que preferimos trabajar en el Sistema de Dinámica Corporal. Desciframos y deshicimos los códigos cerrados con el fin de dejar espacio a nuevos recursos. Vimos un ejemplo en el tratamiento de Susan cuando salió por la puerta, sintiendo y activando la parte posterior de la pierna, pasándolo bien y manteniendo el contacto. Al inicio del tratamiento, el viejo código cerrado estaba profundamente enterrado en la preconciencia, totalmente olvidados los hechos excepto su efecto turbador en la vida de Susan. Fue entonces cuando un interrogatorio preciso, prestando mucha atención a las sensaciones y los movimientos corporales, cambió el viejo código con tanta energía que emergió gradualmente en la conciencia. Una vez que Susan recordó el viejo código, también pudo cambiarlo.
La curación se produce a través del contacto, la empatía y el entendimiento o discernimiento; mediante la creación de nuevos recursos, en este caso salir por la puerta y experimentar que no está sola, y mediante la ejecución de los movimientos y experimentación del contacto que cambiaron la percepción, todo ello mientras se acordaba de centrarse en todos los elementos de la codificación a un ritmo acorde con el proceso.
Susan se relajó y experimentó que no era peligroso traspasar la puerta. No sentía miedo y le dejaron de doler las piernas. Más tarde en el tratamiento:
6. Análisis: «Mudarse a un nuevo apartamento es lo mismo que estar sola.»
Esto cambió a: «Al traspasar una puerta (en la sala de tratamiento) y entrar en un recibidor nuevo, se establece contacto y es divertido (no te quedas sola).» Y más tarde: «Contar con amigos en su nuevo apartamento al mudarse le suministró contactos y seguridad.»
La consecuencia fue que Susan pudo visitar a nuevos clientes y nuevos restaurantes sin que se le acelerara el corazón, lo cual había aceptado como una experiencia natural en estas situaciones. Susan también aprendió a pedir contacto cuando lo necesitaba, y pudo sentir y percibir que ello era posible, no siempre y no siempre al instante, pero que era una posibilidad básica. Le fue posible pedir contacto y conseguirlo sin perder la dignidad al avanzar con toda potencia en la dirección elegida.
Cuando las sesiones siguen este patrón, permitimos al cliente experimentar la relación de reciprocidad y la dignidad, los dos principios fundamentales del Sistema de la Dinámica Corporal. Parte de la experiencia increíble de esta terapia es que la calidad del contacto que cambia al cliente también cambia al fisioterapeuta, al colega del terapeuta y a la familia y amigos de Susan, porque Susan aporta algo nuevo a sus relaciones. Esto me recuerda una cita de Maja Lisina, psicóloga y psiquiatra, que en mi mente ha expandido nuestra comprensión de las relaciones en la dirección de totalidad:
Los procesos de comunicación (que también se refieren a los procesos de estar juntos) son procesos sociales y, por tanto, no se pueden reducir sólo a estar en contacto dos o más personas. En sentido figurado, las personas en las situaciones comunicativas no actúan como Adán y Eva, lo cual significa no actuar como si fueran las únicas personas en el universo.
Cuando dos seres humanos establecen contacto, se sienten vinculados con el resto de la humanidad por medio de miles de hilos invisibles (Lisina, 1989).
Utilización de este libro
Inicialmente se pensaba que la Enciclopedia del cuerpo sería un libro erudito para los fisioterapeutas que aprenden el Sistema de la Dinámica Corporal y para otra suerte de psicoterapeutas somáticos, pero también es útil para todos los psicoterapeutas interesados en incorporar las señales del cuerpo al proceso terapéutico.
Tal vez también sea útil como manual para fisioterapeutas, quiroprácticos, entrenadores deportivos, terapeutas que imparten rolfing, masajistas y otros interesados en entender los patrones psicológicos conectados con el cuerpo físico. De hecho, podría usarlo cualquiera que esté interesado en saber más sobre la conexión entre cuerpo y mente.
Al utilizar este libro adquirirás conocimientos sobre muchos de los músculos del cuerpo y hallarás sugerencias para trabajar con aspectos conectados con el músculo en cuestión: sugerencias que es posible utilizar en el trabajo psicoterapéutico y en el autodesarrollo y por quienes sientan curiosidad personal.
Un ejemplo: después de correr, los músculos cercanos a las espinillas duelen. Uno de los músculos de esta área es el tibial anterior (39). La curiosidad por las molestias podría ser una razón para buscar este músculo en el libro. En el apartado «Edad/fase de desarrollo del niño» se dice que este músculo participa en los movimientos de bote que realizan el tobillo y el pie. Al descubrir esto, decides cambiar tu entrenamiento e incluir ejercicios para mejorar la elasticidad de las articulaciones de los pies y tobillos, o tal vez decidas que necesitas unas zapatillas para correr mejores.
La curiosidad podría llevarte en otra dirección y disfrutar leyendo sobre las tres estructuras de la personalidad que incluye el tibial anterior (39): autonomía, voluntad y opiniones. Por ejemplo, con la función del Yo “Enraizamiento y análisis de la realidad” y la subfunción (b) relación entre realidad y fantasía/imaginación, asociada con la estructura de la personalidad «Opiniones». Tal vez esto te lleve a considerar si compruebas tus propias imágenes e ideas al interactuar con otros, o si simplemente «sabes» que tus imágenes/fantasías son correctas. Mientras sigues leyendo sobre la estructura de la personalidad «Opiniones», reconoces cómo se manifiestan algunos aspectos de esta estructura de la personalidad en tu vida diaria. Al optar por mirarlos, puedes reflexionar, si lo deseas, sobre las formas con las que establecer cambios.
Veamos otro ejemplo. El texto establece que la gente que mantiene la posición tardía de opiniones es «muy persistente en sus opiniones». Dos músculos de la mano que se activan en esta fase/edad, el oponente del meñique (83) y el oponente del pulgar (80), son músculos que usa el niño para asir el lápiz al escribir. En las páginas donde se describen los músculos, se mencionan tres funciones del Yo. Una de ellas es el carácter firme con la subfunción (a) agresividad (manifestación del propio poder). Además del oponente del meñique (83) y el oponente del pulgar (80), se enumera un tercer músculo bajo la nariz, el depresor del tabique (*). Los dos músculos de la mano aproximan el pulgar y el índice formando un gesto manual que a menudo usamos en las discusiones. El músculo presente bajo la nariz forma parte de la expresión facial que solemos usar al bufar con enojo con el fin de dar énfasis a nuestras opiniones.
Cuando lees esta descripción de los músculos, ¿reconoces algo/hay algo que te gustaría seguir examinando? La próxima vez que mantengas una discusión, fíjate en los músculos de la mano. ¿Se inmovilizan/tensan o se activan de otro modo? Por otra parte, es difícil sostener tus opiniones, intentar activar estos músculos, hacer movimientos mientras discutes y reparar en si esto marca la diferencia. Encuentra los músculos de la mano –pálpalos, úsalos– y descubre lo que sientes y percibes al hacerlo.
Explorar una función o subfunción del Yo puede hacerte consciente de los distintos músculos/áreas de los músculos del cuerpo y al mismo tiempo «hacerte probar» cómo se manifiesta esa fuente de la función del yo: ¿es reconocible, inactiva, etc.?
De manera similar puedes explorar una estructura de la personalidad, y aquí es posible experimentar sensaciones y una sensibilidad para la edad en cuestión. A veces es una herramienta poderosa y puede que incluso descubras que comienzas a recordar períodos de tu vida. Teniendo esto presente, sugerimos que tengas cuidado al trabajar con los músculos conectados con el shock, porque podrías conectar con recuerdos de episodios traumáticos, confundirte o experimentar sensaciones corporales desagradables.
Como se ve en estos ejemplos, es posible comenzar la exploración por los músculos, las estructuras de la personalidad o las funciones del Yo, y pasar con libertad de uno a otro de ida y vuelta. Los números de los músculos también sirven para orientarte en este libro. Hay una lista alfabética con los números y las páginas al final del libro.
El contenido de este libro –entre otras cosas, los temas abordados en el apartado «Función psicológica»– no se considera una clave ni una dirección de la acción, sino una fuente de inspiración que pueden usar los fisioterapeutas para respaldar su interacción con los clientes. La lectura de este libro brinda una oportunidad de sentir y experimentar más sobre uno mismo, sobre todo si «juegas» con los movimientos infantiles que surgen de las acciones de los músculos por los que te interesas, al mismo tiempo que te centras en los aspectos psicológicos conectados con esos músculos.
Es nuestro deseo que la Enciclopedia del cuerpo acerque al lector al conocimiento del Sistema de la Dinámica Corporal y que sea provechoso y una herramienta de inspiración para profesionales y otras personas interesadas, como lo ha sido y lo sigue siendo para quienes como nosotros hemos contribuido a la creación del sistema y lo hemos estructurado de la forma en que ahora se publica.
Términos anatómicos
Utilizamos la nomenclatura de la nomina anatomica aceptada internacionalmente y usada en la Anatomía de Gray, así como en la Bevægeapparatet, Anatomi I (La anatomía del sistema/aparato locomotor), 8ª edición, de Eric Andreasen y F. Bojsen-Møller.
En el Sistema de la Dinámica Corporal dividimos los músculos en más porciones; usamos la palabra porción con una especificación descriptiva de dirección, por ejemplo «porción superior» o «fibras superiores». Las especificaciones de dirección se corresponden con los textos mencionados antes.
Términos usados para indicar dirección
Cabeza, cuello y torso
Craneal-caudal o superior-inferior = hacia el cráneo-hacia el cóccix Ventral-dorsal o anterior-posterior = cara anterior, hacia el estómago-cara posterior, hacia la espalda
Extremidades superiores e inferiores
Proximal-distal = hacia la raíz del brazo o la pierna-opuesto a la raíz, hacia la mano o el pie
Anterior-posterior = delante-detrás
Palmar-dorsal = hacia la palma-hacia el dorso de la mano
Plantar-dorsal = hacia la planta del pie-hacia el empeine
Medial-lateral = hacia la línea media del cuerpo-lejos de la línea media del cuerpo
Antebrazo y mano
Cubital-radial = hacia el meñique-hacia el pulgar
Pierna y pie
Tibial-peroneo = hacia la tibia-hacia la cara externa de la pierna (peroné)
El cuerpo en conjunto
Superficial-profundo = cerca de la superficie-a nivel profundo
Medial-lateral = hacia la línea media del cuerpo-lejos de la línea media del cuerpo
Términos usados para distintos movimientos
Flexión = inclinación
Extensión = estiramiento
Abducción = movimiento que se aleja del cuerpo
Aducción = movimiento que se acerca al cuerpo
Rotación = giro
Rotación medial = giro hacia la línea media del cuerpo
Rotación lateral = giro alejándose de la línea media del cuerpo
Pronación = giro del antebrazo/tobillo de modo que la palma/planta del pie giren hacia el suelo
Supinación = giro del antebrazo/tobillo de modo que la palma/planta del pie giren alejándose del suelo
Oposición = el dedo meñique y el pulgar se aproximan el uno al otro
1 Comunicación personal con el famoso psiquiatra pediátrico danés Axel Arnfred, 1990.
2 Martin Luther King, Detroit, 1961.