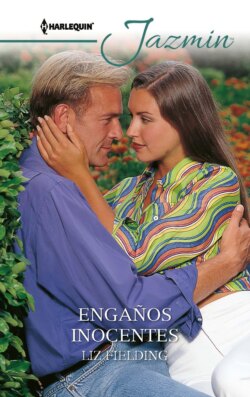Читать книгу Engaños inocentes - Liz Fielding - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеUN NIÑO? ¿Que has decidido tener un niño? –Amanda Garland Fleming no decía nada; simplemente esperaba que Beth recuperase la mandíbula inferior del suelo–. ¿Perdona? –la expresión de la joven era de incredulidad–. ¿No te falta algo para eso? ¿Un marido, por ejemplo? ¿O un novio? Ni siquiera sabía que estabas saliendo con alguien –añadió, mirando el calendario–. No será el día de los inocentes, ¿verdad?
Siempre directa al grano. Así era Beth.
Como la pregunta era puramente retórica, Amanda la ignoró.
–¿Te importaría pedirle a Jane que saliera a comprarme estos libros cuando tenga un momento?
Beth levantó las cejas, mientras leía la lista de títulos sobre el embarazo y la educación infantil.
–¿Un poco de lectura nocturna?
–Un poco de investigación. Quiero enterarme bien del tema.
–Esperemos que, «cuando te enteres bien del tema», recobres el sentido común. Incluso puede que te des cuenta de que hay un pequeño fallo en tu plan. Para tener un niño hacen falta un hombre y una mujer, querida; ni siquiera el famoso talento organizador de Amanda Garland es capaz de conseguir un milagro.
–Al contrario. Los avances científicos aseguran que el hombre es cada día más prescindible.
Los ojos de Beth brillaron, traviesos.
–Prescindible, pero divertido.
Amanda no pensaba discutir aquello.
–Los libros, por favor. Y ácido fólico.
–¿Ácido fólico?
–Mi médico me ha aconsejado que empiece a tomarlo antes de quedarme embarazada.
–¿Ya has hablado con el médico? ¿Y qué ha dicho?
–Me ha dicho que tome ácido fólico.
Beth esperó a que Amanda dijera: «No, tonta, es una broma». Pero no fue así.
–Entonces, ¿es en serio? ¿Vas a tener un niño de verdad?
Amanda Garland Fleming era una mujer independiente desde los dieciocho años y nunca había lamentado una sola de sus decisiones. Establecida como una mujer de negocios de éxito, había decidido hacer cambios en su vida. Uno de ellos era ampliar su famosa agencia de contratación de secretarias, pero había algo más.
–Estoy haciendo planes.
–¿Planes?
–Has oído hablar de la planificación familiar ¿verdad? –sonrió Amanda. Todo iba a ser muy sencillo. Quería tener un hijo y, a punto de cumplir treinta años, era hora de hacer lo que a ella se le daba mejor. Planificar algo, ponerlo en marcha y conseguir su objetivo. Nunca había necesitado un hombre para nada y los avances de la ciencia aseguraban que tampoco lo necesitaría para ser madre.
La expresión de Beth, sin embargo, sugería que ella no estaba de acuerdo.
–Hablas de tener un hijo como si fuera un paso más en tu carrera. ¿Tú sabes las responsabilidades que trae consigo la maternidad?
–Sí. Por eso estoy haciendo planes. Estoy dándole vueltas al asunto de la niñera.
–¿Niñera?
–¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar buenas niñeras? Mi cuñada no dará a luz hasta enero, pero ya está haciendo entrevistas. Por cierto, esa es un área que necesita urgentemente los servicios de la empresa Garland.
Beth aprovechó la oportunidad para cambiar de conversación.
–Amanda, tenemos más trabajo del que podemos controlar solo con la formación y contratación de secretarias –se quejó. Amanda la miraba sin decir nada–. Necesitaríamos una oficina más grande, más personal…
–Las oficinas del piso de abajo quedarán libres dentro de un mes.
–Es un mercado especializado…
El intercomunicador conectado con recepción sonó en ese momento.
–El chófer quiere saber cuánto tiempo tiene que esperar, señorita Garland. El policía ya le ha llamado la atención.
–Bajo ahora mismo –dijo ella, colgándose al hombro el ordenador portátil.
–¡Amanda! No puedes marcharte…
–Seguiremos hablando el lunes. Solo te lo he contado porque quiero que hagas dos cosas por mí –dijo, dirigiéndose a la puerta–. Primero, quiero que busques la regulación contractual para niñeras profesionales. Entérate de lo que puedas sobre formación, cualificaciones, salarios y ese tipo de cosas.
–¿Y lo segundo?
–Llama a este número –contestó, sacando una tarjeta del bolso– y pide una cita para mí. Es una clínica de fecundación artificial.
Daniel Redford, apoyado en el Mercedes, miraba las oficinas de la Agencia de Secretarias Garland. Las fabulosas chicas Garland. Eran famosas por ser las mejores cualificadas de toda la ciudad, pero la puntualidad no debía ser una de sus virtudes, pensaba.
–¿Va a estar aquí mucho tiempo? –preguntó el guardia, que ya había pasado por allí un par de veces. Antes de que pudiera contestar, la puerta de la agencia se abrió y una mujer se acercó al coche.
–Siento mucho haberle hecho esperar –se disculpó Amanda. Daniel tuvo oportunidad de ver un cabello oscuro, liso y brillante, un par de ojos grises y una sonrisa por la que se hubiera hecho perdonar hasta el mayor de los pecados–. Me he liado a última hora.
Su voz era suave y un poco ronca y le causaba un extraño efecto. Cuando Daniel la miró a los ojos, sintió que el suelo se abría peligrosamente bajo sus pies.
A él podía liarlo cuando quisiera, pensaba.
Cuando le abrió la puerta del coche, el efecto mareante de aquella mujer aumentó al ver un par de piernas envueltas en medias de seda negra bajo una falda que apenas asomaba por debajo de la chaqueta gris, unas piernas que se extendían casi hasta el infinito, gracias a los zapatos de tacón alto. El policía se fijó también y le sonrió como diciendo: «menuda suerte».
Daniel se aclaró la garganta.
–No se preocupe. Hoy andamos todos de cabeza.
–¿Ah, sí?
Amanda estaba colocando sobre el asiento su ordenador portátil y, cuando se dio cuenta de que el chófer seguía sin cerrar la puerta, levantó la mirada. Un par de ojos azules la dejaron momentáneamente clavada en el asiento.
Y eso fue antes de que el hombre sonriera. No era una sonrisa de anuncio. Era una sonrisa conspiradora, ladeada, como la de un pirata.
Desde luego, pocos hombres podían compararse con él físicamente. Le sacaba más de una cabeza, tenía unos hombros que parecían capaces de soportar todos los problemas del mundo y una estructura ósea que le daba carácter a su rostro. Era un hombre lleno de atributos. Y sus ojos eran verdaderamente poco comunes. Si hubiera estado buscando un hombre en lugar de un donante de esperma, no encontraría una proposición más atractiva.
–Póngase el cinturón de seguridad, por favor –dijo él, antes de cerrar la puerta.
–¿Qué? Ah, sí, claro –murmuró Amanda, absurdamente mareada–. ¿Por qué andan hoy de cabeza? –preguntó, cuando el atractivo chófer se sentó frente al volante. Le interesaba el tema. Prestar atención a los detalles era lo que le había ganado reconocimiento en el mundo de los negocios.
–Porque nos falta gente –explicó él–. El conductor que tenía que venir a buscarla ha tenido que ir urgentemente al hospital.
–¿Un accidente?
–No sé si llamarlo así –sonrió el hombre–. Su mujer va a tener un niño.
Un niño.
La palabra provocó una sensación de ternura en su interior. Era una sensación nueva para ella. Amanda solía comportarse como una sensata empresaria porque era la única manera que conocía de hacer las cosas. Beth era la tierna. La que se enamoraba todos los días, la que suspiraba cada vez que veía un niño. Ella había creído ser inmune.
Pero cuando su hermano le había dicho que su mujer y él estaban esperando un hijo, había sentido un extraño vacío en su corazón. Por eso, seguramente, se había encontrado a sí misma en la sección de niños de unos grandes almacenes aquella misma tarde, buscando un regalo para su futuro sobrino.
Había pensado comprar un peluche, pero entonces había visto un par de diminutas botitas de niño. Blancas y tan suaves como el algodón. Y su corazón se había encogido.
Un niño.
–¿Es el primero? –preguntó, con una voz que ni ella misma reconocía.
–El cuarto.
Cuatro hijos. Amanda se encontró a sí misma imaginando cuatro bultitos blancos con ojos azules y sonrisa de pirata. Le estaba ocurriendo desde hacía semanas. La palabra «niño» despertaba toda clase de fantasías.
–Cuatro hijos y sigue necesitando que su marido sostenga su mano. Es patético –dijo, irónica. Qué romántico, pensaba en realidad.
Daniel volvió la cabeza y vio que su encantadora pasajera estaba sonriendo.
–A mí me parece que es él quien necesita que sostengan su mano –dijo, sonriendo también. Una hora antes, Daniel renegaba de la mujer de su empleado por haberse puesto de parto aquel día, obligándolo a cancelar una reunión e ir a buscar a la cliente él mismo. Pero, de repente, veía las cosas de forma filosófica–. Los hombres somos unos gallinas.
–Si usted lo dice –sonrió ella. Aunque no creía que el pirata fuera un gallina. En absoluto. Ni siquiera la eficiente señorita Garland podía pensar eso. Y algo le decía que aquel hombre sujetaría su mano con fuerza, le secaría el sudor animándola a respirar… «¡Deja de pensar esas cosas inmediatamente!», se dijo a sí misma–. ¿Podremos llegar a Knightsbridge antes de las diez?
–Lo intentaré, pero no creo que pueda hacer milagros –contestó él. Amanda se dejó caer sobre el asiento. Debería haber salido hacia Knightsbridge inmediatamente, pero tenía que hablar con Beth. Sin su apoyo, todo sería mucho más complicado. La ciencia moderna podía ofrecer solución a sus necesidades, pero no ofrecía ningún extra, ningún detalle tierno–. Tranquilícese. Si la señorita Garland la regaña por llegar tarde, dígale que intente llegar ella a Knightsbridge a estas horas de la mañana.
«¿La señorita Garland?» ¿No sabía que era ella? Amanda sonrió, encantada.
–¿Y de quién debo decirle que es el mensaje?
Daniel miró por el retrovisor para ver su cara. Solo por ver aquellos labios merecía la pena cualquier cosa. Eran rojos, brillantes y sensuales como el demonio.
–De Daniel Redford. A su servicio.
–Se lo diré, señor Redford. Mientras tanto, ya que está a mi servicio, ¿le importaría hacer todo lo posible para que llegue a tiempo al seminario?
–Lo intentaré –dijo él, pisando el acelerador–. He oído que esa señorita Garland es una vieja insoportable.
–¿Ah, sí? –la joven de los labios preciosos parecía sorprendida–. ¿Y quién le ha dicho eso?
–Eso es lo que dicen. Insoportable y eficiente con mayúsculas. ¿Es usted nueva en la agencia?
–Pues… no –contestó la «vieja insoportable», preguntándose cuál sería su reacción si le dijera la verdad. Pero aquello era más divertido–. Llevo con ella mucho tiempo.
–Ah, entonces la conocerá bien. ¿Cómo es?
–Creí que usted lo sabía todo sobre ella.
–Solo cotilleos –se encogió él de hombros.
–¿Y los cotilleos dicen que es una vieja insoportable? No, espere, una vieja eficiente.
–Y muy rica, me imagino, si contrata un coche con chófer para que se desplacen sus secretarias.
Se lo estaba inventando, pensaba Amanda. Solo para hablar de algo. El descubrimiento la hizo sonreír.
–La señorita Garland exige un nivel muy alto en todo.
–Ah, entonces supongo que no aprobaría que una de sus chicas charlase con un simple chófer, ¿no?
–¿Es usted simple? –bromeó ella.
¿Que si era simple? No era la respuesta que Daniel esperaba, pero era la que se merecía. Esa clase de comentario haría que cualquier chica se sintiera incómoda. No era forma de tratar a una cliente, aunque fuera otra persona quien pagara la factura.
Además, su pasajera no era ninguna niña, era una mujer muy hermosa y segura de sí misma, demasiado madura como para contestar a una insinuación tan rústica. Tendría que ser original para captar su atención. Y se le ocurrió pensar que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había conocido a una mujer capaz de captar la suya.
–No sé si soy simple. Lo que sí sé es que, de niño, era un simple gamberro –sonrió.
–¿En serio?
–Sí. Pero ahora soy un ciudadano modelo.
–Ya.
Ese «ya» estaba lleno de dudas y Daniel soltó una carcajada. Flirtear era como montar en bicicleta; al principio uno se encontraba un poco incómodo, pero después resultaba fácil.
–¿Y usted?
«Bonitos dientes», pensó Amanda, mirando el reflejo en el retrovisor. Después se regañó a sí misma por fijarse demasiado.
–¿Que si soy una ciudadana modelo?
–Eso lo doy por supuesto. Después de todo, es usted una chica Garland, muy capacitada, muy eficiente y guapísima.
Amanda sonrió. Las relaciones públicas de la agencia funcionaban. Era esa imagen de calidad la que pensaba explotar al máximo para sus planes de expansión.
–La señorita Garland es una mujer muy exigente.
–Las viejas insoportables suelen serlo –dijo él. Daniel observó por el retrovisor que ella estaba a punto de formular una protesta, pero pareció pensárselo mejor y sonrió como si, secretamente, estuviera de acuerdo con la opinión sobre su jefa, aunque no quisiera decirlo en voz alta–. ¿Cómo llegó a ser una de las famosas chicas Garland?
Amanda sonrió de nuevo. Garland era el apellido de su madre y ella misma había sugerido que lo usara en lugar de Fleming, por si las cosas no iban bien con la agencia. Al principio, le había molestado su falta de confianza, pero poco después una periodista había usado el término «chicas Garland» para describir a las educadas, profesionales y cualificadas secretarias que ella entrenaba y el nombre había empezado a hacerse conocido.
Aunque no pensaba contarle aquello a su sonriente chófer. Por muy atractiva que fuera su sonrisa, por muy bonitos que fueran sus ojos.
–Estudié secretariado para ayudar a mi padre y, cuando él dejó de necesitarme, busqué trabajo en la agencia –contestó. Y era, en parte, verdad.
–Supongo que si hay que trabajar para alguien, lo bueno es trabajar para el mejor.
–¿Incluso si la jefa es una vieja insoportable? –preguntó ella, mirando los ojos del hombre por el retrovisor.
–¿No tiene otras ambiciones, además de ser secretaria?
–¿Usted siempre ha querido ser chófer? –devolvió ella la pregunta.
Se lo merecía, pensaba Daniel. En realidad, los dos trabajaban para otros a tanto la hora.
–En mi trabajo se conoce gente interesante.
–En el mío también.
Había algo en su voz, algo suave y cálido que le llegaba dentro. Volvió a mirar en el espejo, pero lo único que podía ver eran sus labios generosos, brillantes y muy besables.
¿Besables? Aquello se le estaba escapando de las manos. Daniel se puso unas gafas de sol y decidió que era más inteligente concentrarse en el coche que tenía delante.
–A veces incluso me dicen su nombre –dijo, sin embargo.
–¿Ah, sí? –Amanda se había preguntado cuánto tiempo tardaría en preguntarle su nombre y estaba deseando decirle: «Soy Amanda Garland, la vieja insoportable». Pero no lo hizo–. Me llamo Mandy Fleming.
–¿No es ese el nombre de la vieja? –preguntó. Él sabía quién era, pensaba Amanda. Y le había estado tomando el pelo–. ¿No es el nombre de su jefa? Mandy es el diminutivo de Amanda.
Amanda suspiró, aliviada. Aunque no sabía por qué.
–Todo el mundo la llama señorita Garland –contestó. Excepto Beth, la primera secretaria que había contratado para su agencia y que pronto se había convertido en su mano derecha.
–Nadie se atreve a llamarla Mandy, ¿eh?
–En la oficina, no.
Daniel dejó de hablar durante un rato y se concentró en salir de Londres a la mayor velocidad posible. Amanda encendió el ordenador y se dispuso a trabajar, pero le resultaba difícil concentrarse.
Miró por la ventanilla el tedioso paisaje gris mientras pasaban por Chiswick. No había nada allí que la distrajera, de modo que volvió a admirar la espalda de Daniel Redford. No llevaba uniforme de ningún tipo. La empresa de alquiler de coches Capitol aparentemente vestía a sus conductores con caros trajes de chaqueta y corbatas de seda.
Un traje que, a Daniel Redford, le quedaba perfectamente. Su pelo castaño claro estaba muy bien cortado y tenía un bonito perfil. Mandíbula cuadrada, pómulos altos y nariz imperfecta, pero muy masculina. Sus manos eran grandes, de dedos largos y uñas cuidadas. Sujetaba el volante con ligereza, pero parecía un hombre capaz de controlar cualquier cosa que tocara…
–¿Trabaja para la compañía desde hace mucho tiempo? –preguntó, para cambiar la extraña dirección que estaban tomando sus pensamientos.
–Veinte años.
–¿De verdad? –preguntó. El hombre sonrió. Era un rompecorazones, de eso estaba segura–. Debe de gustarle mucho su trabajo.
–Sí. Además, se reciben buenas propinas. El otro día me dieron dos entradas para el nuevo musical que se acaba de estrenar en el teatro.
–Eso sí que es una buena propina. He oído que las entradas están a precio de oro –dijo Amanda. Enseguida pensó que parecía que lo estaba animando a invitarla. Y quizá lo estaba haciendo….–. ¿Y qué tal, le gustó?
–No tengo ni idea.
–¿No le gusta el teatro?
Quizá era a su mujer a quien no le gustaba. No llevaba alianza, pero Amanda dudaba de que un hombre tan atractivo como él estuviera soltero.
–Las entradas son para la semana que viene –contestó él–. ¿A usted le gusta el teatro?
–Me encanta –contestó. Daniel empezó a hablar sobre una obra que había visto el mes anterior–. Yo también la vi. Un montaje estupendo, ¿verdad?
Hablaron durante un rato sobre el teatro y Amanda se dio cuenta de que sus gustos eran muy similares. Sería un ex gamberro, pero parecía un hombre educado.
–Fui al concierto de Pavarotti en el parque el año pasado –dijo él poco después–. Estuvo lloviendo toda la tarde, pero mereció la pena. ¿Le gusta la ópera?
–Sí. Yo también estuve en ese concierto. ¿Y el ballet?
Él arrugó la nariz.
–No. Lo siento. En la ópera hay pasión, en el ballet…
–Quizá no ha visto el ballet adecuado –dijo ella.
–Es posible. ¿Le gusta el fútbol?
–Prefiero el ballet.
–Quizá no ha visto el partido adecuado.
Touché.
–¿A su mujer también le gusta?
No había querido preguntar eso. Le había salido sin darse cuenta.
–¿Mi mujer? –repitió él.
–Sí. ¿Le gusta el fútbol? –preguntó Amanda, con el corazón absurdamente acelerado.
–Nunca he conocido una mujer a la que le guste el fútbol –contestó el hombre, evasivamente–. Bueno, ya estamos llegando.
–Estupendo –dijo Amanda. Perfecto, maravilloso. Seguía pensando adjetivos, cada vez más subidos de tono. Adjetivos que Beth no habría aprobado en absoluto.
Estuvieron en silencio durante los cinco minutos siguientes. Amanda, buscando algo que hacer con las manos, se colocó el pañuelo de seda que llevaba al cuello y apagó el ordenador. Cuando Daniel paró frente a uno de los hoteles más exclusivos de Londres, estaba preparada para salir del coche y desaparecer. Solo la determinación de probarse a sí misma que no estaba asustada la mantenía en el asiento, esperando que él le abriera la puerta.
Daniel se quitó las gafas de sol y salió del coche para ayudarla a salir. Amanda puso su mano en la del hombre y se irguió con el estilo de una modelo. Todo parte del entrenamiento de una «chica Garland», por supuesto.
–Hemos llegado con dos minutos de adelanto. La vieja no podrá echarle una regañina.
–Gracias.
–De nada, señorita Fleming –sonrió él–. Nos veremos esta tarde.
–¿Ah, sí?
–Vendré a buscarla a las cinco.
Por supuesto. ¿Por qué iba a verla si no? Estaba casado. Pero daba igual. Ella no lo necesitaba para nada. Lo único que tenía que hacer era chasquear los dedos y la mitad de los hombres de la ciudad se pelearían para darle su brazo y cualquier otra cosa que quisiera.
Desgraciadamente, ella nunca había sentido mucho entusiasmo por los hombres que acudían a su llamada como cachorros, con la lengua colgando.
–Intentaré que no tenga que esperarme –dijo, antes de dirigirse hacia el hotel, sin mirar atrás.
Daniel observaba alejarse a Mandy Fleming con una sonrisa en los labios. La forma de caminar de una mujer decía mucho sobre su carácter. La forma de caminar de Mandy Fleming decía que era una mujer segura de sí misma, elegante… pero también le decía otra cosa: se sentía decepcionada porque él no la había invitado al teatro. Ella habría dicho que no, por supuesto, pero quería que se lo pidiera. Daniel sonrió. Las mujeres son como el perro del hortelano, pensaba. Su sonrisa se amplió mientras entraba en el coche.
La mañana parecía no terminar nunca y la tarde fue aún peor. Amanda tenía dificultades para concentrarse en su discurso sobre los beneficios de la contratación temporal. En cuanto estaba un poco distraida, su mente volvía a aquellos ojos azules, los anchos hombros, las manos grandes y la sonrisa de pirata, todo colocado sobre dos largas y fuertes piernas.
Dos piernas largas, fuertes y «casadas».