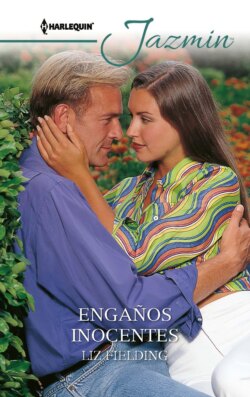Читать книгу Engaños inocentes - Liz Fielding - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеDANIEL fue a buscar a un cliente al aeropuerto, lo llevó a su hotel en Piccadilly y volvió al garaje. Era como si llevase puesto el piloto automático; solo podía pensar en Mandy Fleming.
Aquella señorita Fleming era una mujer muy especial. Aquellas piernas. Aquellos labios…
Daniel recordaba su ropa. Tenía gustos muy caros para ser una secretaria. Incluso para ser una de las famosas chicas Garland.
Había algo en su voz, en su sonrisa, que le ponía la piel de gallina. Y el aire se había cargado de electricidad cuando tomó su mano para ayudarla a salir del coche.
Daniel frunció el ceño. Mandy Fleming no era la clase de mujer que se interesaba por un simple chófer. Bien educada, encantadora, era la clase de secretaria que se fijaría en su jefe, no en un empleado. El pensamiento lo hizo sonreír. No pensaba decirle quién era en realidad.
–¿Hay noticias del hospital, Bob?
–Sí, ha sido niña. Y el parto ha sido fácil.
No había nada extraño en sus palabras, pero el tono lo alarmó.
–Entonces, ¿cuál es el problema?
Bob señaló en dirección a la oficina.
–Sadie ha llegado hace media hora. Está en tu despacho –explicó. Daniel lanzó una maldición–. No está de vacaciones, ¿verdad?
–No.
–Ya me parecía a mí –dijo el hombre.
Ninguno de los empleados del garaje se atrevía a mirarlo mientras se dirigía a la oficina. Y, cuando Daniel vio a su hija, supo por qué.
Estaba sentada en su sillón, con las botas militares colocadas de forma desafiante sobre el escritorio. Iba vestida de negro de los pies a la cabeza y llevaba el pelo muy corto, teñido de negro azabache. Su cara, por contraste, era completamente blanca, los ojos sombreados en negro, las uñas del mismo color. Parecía Morticia Adams y Daniel tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse a gritar. Como eso era precisamente lo que Sadie quería, decidió que lo mejor era disimular.
Pero rezaba para que le hubieran dado un día libre en el carísimo internado Dower, donde las niñas de la buena sociedad recibían una exquisita educación. Aunque en el caso de su hija estaban fracasando estrepitosamente.
–Hola, Sadie –murmuró, mientras se servía un café–. No sabía que estuvieras de vacaciones –añadió, apartando los pies de su hija del escritorio para mirar su agenda–. No, no lo tengo apuntado. Karen me habría dicho que venías…
–No sabía que tenía que pedir cita para ver a mi padre –replicó Sadie, levantándose. Aquella niña parecía ser diez centímetros más alta cada vez que la veía. Seguramente porque la veía muy poco. Pero eso era elección de su hija. Además de una semana de vacaciones con él en la casa de campo, Sadie solía pasar los veranos con sus amigas del colegio.
–No tienes que pedir cita para verme. Últimamente, ha sido al revés.
–Bueno, pues eso va a cambiar. Me han expulsado temporalmente del internado –dijo, desafiante–. Y no pienso volver. No puedes obligarme.
Daniel lo sabía muy bien. Sadie tenía dieciséis años y, si se negaba a volver al internado, él no podría hacer nada.
–Tienes exámenes en noviembre –le recordó. El comentario de su hija al respecto le hubiera acarreado una bofetada de su propia madre. Pero Sadie no tenía madre, al menos no una a la que importara una hija adolescente, así que Daniel ignoró la palabrota, como ignoraba su apariencia. Estaba haciendo todo lo posible para escandalizarlo, para enfadarlo. Y lo estaba, pero no pensaba demostrárselo–. Nunca encontrarás trabajo si no terminas tus estudios.
–Tú nunca te has preocupado de estudiar…
–A nadie le importaba lo que yo hiciera, Sadie –la interrumpió él–. ¿La señora Warburton sabe que estás aquí?
–No. Me mandaron a la habitación a esperar que alguien pudiera traerme a Londres. Probablemente piensan que sigo allí. Me las imagino buscándome como locas por todas partes –dijo, irónica.
Daniel pulsó el intercomunidador.
–Karen, llama a la señora Warburton y dile que Sadie está conmigo.
–Muy bien.
–Y después, encarga un ramo de flores para la mujer de Brian…
–Ya lo he hecho. Ned Gresham va a hacer su turno –dijo Karen. No era una chica Garland, pero era tan eficiente como ellas. Daniel recordó entonces la sonrisa de Mandy y sus largas piernas. En ese aspecto, Karen no se parecía nada, afortunadamente. Una mujer sexy en un garaje lleno de hombres hubiera sido una complicación–. ¿Le digo que vaya a buscar a la cliente de Knightsbridge a las cinco? –preguntó. No le dijo: «ahora que ha venido tu hija». No tenía que hacerlo.
Daniel se dio cuenta de que tendría que perder la oportunidad de volver a ver a Mandy Smith. Pero no dejaría que Ned Gresham fuera a buscarla. Con su aspecto de atleta, solía encantar a las mujeres y la idea de que flirtease con Mandy…
–No. Que vaya Bob.
–Guapa, ¿eh? –rio Karen, a través del intercomunicador.
–Relaciones públicas, Karen. Sé simpático con la secretaria y te ganarás a su jefe.
–¿Tan guapa es?
–No me he fijado –contestó él. La mentira fue recompensada con una carcajada de su secretaria. Daniel se volvió para mirar a su hija, recordando lo guapa que era de niña e imaginando la hermosa mujer en que se convertiría cuando dejara de hacerse daño a sí misma–. Vamos.
–No pienso volver al internado –dijo Sadie, obstinada.
–No voy a llevarte al internado, pero tampoco pienso dejar que hagas lo que quieras en Londres. Si no quieres volver al colegio, tendrás que buscarte un trabajo.
–¿Un trabajo? –repitió ella, sorprendida. Sadie había pensado que tenía la sartén por el mango, pero se daba cuenta de que no era así.
–Si dejas el colegio, tienes dos opciones. Una de ellas es trabajar para mí. Aunque también puedes ir a la oficina de empleo, a ver si te ofrecen algo.
–¿Y cuál es la otra opción?
–Que llames a tu madre y le digas que te vas a vivir con ella –contestó Daniel. Lo último que quería para su hija era que viviera una existencia vacía y frívola como la de Vickie, pero tenía que ofrecerle esa posibilidad–. Supongo que ella no te obligaría a trabajar –añadió. La respuesta de Sadie no dejaba dudas sobre sus sentimientos. El desprecio que sentía por su madre hubiera encogido el corazón de cualquiera–. ¿No? Muy bien, no es demasiado tarde para que cambies de opinión.
–Ya te lo he dicho. No pienso volver al colegio.
–¿Te importa decirme por qué? ¿O vas a esperar a que reciba la carta de la señora Warburton? Porque supongo que me escribirá.
–Sí –dijo ella, sacando un sobre arrugado de la cazadora que tiró sobre el escritorio. Se había puesto colorada, algo que a Daniel no le pasó desapercibido. No era tan dura como parecía y tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarla y decirle que no pasaba nada, que hiciera lo que hiciera él la seguiría queriendo siempre.
Cuando Sadie pudo reunir coraje para volver a mirarlo, su padre estaba contemplando el garaje como si no tuviera otra cosa en la cabeza más que su flota de coches.
–Prefiero que me lo cuentes tú –dijo con voz suave, aunque su corazón latía acelerado–. ¿Qué ha sido? ¿Alcohol, chicos? –preguntó, volviéndose hacia ella–. ¿Drogas?
–¿Por quién me tomas? –exclamó ella, furiosa. Por una adolescente con una desesperada necesidad de llamar la atención para compensar el hecho de que su madre la hubiera abandonado a los ocho años, pensaba Daniel–. Me han expulsado durante una semana por teñirme el pelo.
El alivio casi lo hizo reír.
–¿Solo por eso? La señora Warburton no es tan dura. Dime la verdad –dijo Daniel, seguro de que no se lo había contado todo.
Sadie se encogió de hombros.
–Ya, bueno, cuando esa bruja me llamó a su despacho para decirme que «era una vergüenza para el colegio»… –dijo la joven, imitando el aristocrático tono nasal de la señora Warburton– le sugerí que se diera un tinte porque se le veían las canas.
Daniel dejó la taza de café sobre la mesa y se dio la vuelta para que su hija no lo viera sonreír.
–Eso no está bien, Sadie –dijo por fin.
–Es una hipócrita.
–Es posible, pero no tienes por qué ser grosera con ella.
–No debería haber montado ese número solo por el pelo. Cualquier diría que me he hecho un agujero en la nariz o algo así.
–¿Eso también está prohibido?
–Todo está prohibido en ese internado.
–Tu madre llevaba un agujero en la nariz la última vez que la vi.
Sadie no dijo nada, no tenía que hacerlo. Daniel sabía que no haría nada que la hiciera parecerse a su madre más de lo que ya se parecía.
–Bueno, ¿y cuándo empiezo a trabajar?
Su tono era tan beligerante como su expresión, pero Dan lo sabía todo sobre la rebeldía adolescente; aquel no era el momento para exigir una disculpa. A pesar del numerito de chica dura, sabía que, tarde o temprano, Sadie volvería al colegio. No había que presionarla.
–Ahora mismo. Venga, vamos a buscar a Bob.
–Lo estoy deseando –dijo ella, irónica. Aquella iba a ser una semana muy larga, pensaba Daniel. ¿Debería haber intentado convencerla de que volviera al colegio?, se preguntaba. ¿Qué habría hecho su madre? No mucho. Vickie estaba en las Bahamas con su último amante, con el que había tenido un hijo unos meses atrás y Daniel dudaba de que agradeciera una llamada recordándole que tenía una hija. Su instinto le decía que lo mejor era obligar a Sadie a trabajar y confiar en que una semana enfréntandose con la vida real sería suficiente para que volviera a los libros–. ¿Y qué voy a hacer?
–Como no sabes conducir, las opciones son limitadas.
–Sé conducir –replicó ella–. Mejor que mucha gente.
Eso era cierto. Él mismo la había enseñado. Su hija podía conducir una moto o un coche igual que un adulto.
–No se puede conducir hasta los diecisiete años, Sadie. Para conducir, hay que tener un permiso –explicó Daniel–. Lo mejor será que hagas lo que te diga Bob.
–Estupendo –dijo Sadie, mirando al techo–. Trabajar de botones.
–Si piensas dirigir este negocio alguna vez, será mejor que te enteres de cómo funciona todo. Desde la limpieza de los coches hasta lo más importante.
–¿Y quién ha dicho que quiero trabajar en esto?
–Si no vas a la universidad, no tendrás más remedio.
–¿Y para conocer el negocio tengo que limpiar coches? –preguntó ella–. Tú no empezaste limpiando coches.
–Yo empecé con un coche, Sadie y te juro que no se limpiaba solo.
–Muy gracioso.
–Si no te gusta, puedes ir a la oficina de empleo a pedir trabajo.
–Pero tú eres mi padre. No puedes obligarme a trabajar para… –empezó a protestar ella. La expresión de su padre la obligó a dejar la frase a medias–. Vale. Lo que tú digas.
–Otra cosa, Sadie. Durante las horas de trabajo, no serás diferente de cualquiera de los empleados. Tendrás los mismos derechos y los mismos deberes. Eso significa que tienes que llegar a tu hora…
–Puedes traerme tú –lo interrumpió ella.
–Yo no traigo a mis empleados en coche. El único sitio al que estoy dispuesto a llevarte es al colegio el lunes por la mañana.
–No te molestes. Hay un autobús.
–Muy bien –asintió él. Había trabajado veinticuatro horas al día durante muchos años para montar aquel negocio. Por eso no se había dado cuenta de que su mujer buscaba compañía en otros hombres. O quizá había trabajado veinticuatro horas para no tener que soportar a Vickie. Daniel se volvió hacia su rebelde hija–. Y mientras estés aquí, harás todo lo que Bob te diga. Aquí tendrás desayuno, comida gratis en el café de al lado y un mono de trabajo limpio cada día.
–Estás muy gracioso, papá.
–Jefe, Sadie. Al menos, mientras estés en el garaje.
–Lo dirás de broma, ¿no? –preguntó ella, furiosa. Daniel no se molestó en contestar–. Muy bien… «jefe». ¿Cuánto me vas a pagar por hacer el trabajo sucio?
–El salario mínimo.
–¿Y no me vas a dar dinero todas las semanas como antes?
–¿Tú qué crees?
Amanda estaba deseando que llegaran las cinco. Aquel seminario había resultado terriblemente aburrido. O quizá era que su mente estaba ocupada en otras cosas: un par de manos fuertes sujetando un volante, una sonrisa peligrosamente atractiva, unos ojos azules… Era ridículo.
Pero llevaba todo el día sintiéndose ridícula. El sentido común le decía que lo mejor hubiera sido llamar a la empresa de alquiler de coches para cancelar la vuelta. Pero era demasiado tarde.
Amanda salió del hotel y buscó a Daniel con la mirada, esperando verlo apoyado en el Mercedes. Cuando vio el coche aparcado se dirigió hacia él sonriendo, pero entonces se dio cuenta de que el hombre que había dentro no era Daniel Redford.
La sonrisa se borró de su cara inmediatamente.
–¿Sí? –preguntó el hombre del Mercedes, cuando ella se acercó.
–¿Es usted de la empresa Capitol?
–Señorita Fleming –escuchó la voz de Daniel tras ella. Amanda se volvió, sorprendida–. He traído otro coche –añadió, señalando un precioso Jaguar color granate–. El Mercedes ha tenido un pequeño accidente esta tarde.
–Vaya, ¿se ha hecho daño?
–No era yo quien conducía –sonrió él–. Espero que no le importe ir en un Jaguar.
–¿Importarme? Es precioso. Un clásico –contestó Amanda. Quizá el coche no merecía tan desmesurada admiración, pero Amanda tenía que disimular los nervios.
–Pues me alegro de que le guste porque hay un pequeño problema –dijo Daniel con una de esas sonrisas imposibles–. No hay cinturón de seguridad en el asiento trasero, así que tendrá que sentarse a mi lado.
–Eso no es un problema. Es un placer –sonrió ella–. Mi padre tenía un coche como este. Pero de color verde oscuro.
–Lo más lujoso en su tiempo.
–Sigue siendo un lujo. Una delicia después de un aburrido día de trabajo.
–Ojalá yo hubiera tenido un día aburrido –suspiró Daniel, sentándose frente al volante.
–Claro, un accidente siempre es un fastidio.
–Eso no ha sido lo peor.
–¿Hay más?
–A mi hija la han expulsado del colegio.
Su hija.
–Lo siento –dijo Amanda. La sonrisa volvió a desaparecer de sus labios. Tenía una hija. Era lógico. Y si tenía una hija, tendría una mujer. La idea hacía que su corazón se encogiera–. ¿Por qué la han expulsado del colegio?
–Bueno, en realidad solo la han expulsado durante una semana –suspiró él–. Ha suspendido varias asignaturas y últimamente está imposible –añadió, poniendo el intermitente para salir a la carretera.
–¿Cuántos años tiene?
–Dieciséis –contestó Daniel–. Su madre la abandonó cuando tenía ocho años. Nos divorciamos hace mucho tiempo, pero me temo que mi hija aún no lo ha aceptado.
–Ah, vaya –murmuró–. Eso es terrible. ¿Qué va a hacer?
–¿Con Sadie? La he puesto a limpiar coches en el garaje. Espero que, después de una semana de trabajo duro, decidirá volver al colegio.
–¿No debería estar con ella en este momento, en lugar de llevarme de un lado a otro?
–Debería. De hecho, iba a venir otro chófer a buscarla, pero con la huelga en el aeropuerto todo se ha complicado. No se preocupe. Estoy seguro de que mi hija está encantada de perderme de vista durante unas horas.
Amanda también estaba encantada.
–Bueno, tiene todo el fin de semana para convencerla.
–Eso espero. ¿Sabe que la han expulsado por teñirse el pelo de negro? –sonrió Daniel.
–¿Solo por eso?
–Bueno, no exactamente.
A Amanda le costó trabajo no reírse cuando él le explicó la verdadera razón.
–Menuda niña.
–¿Sabe una cosa? Creo que eso es lo que hubiera dicho la inefable señorita Garland.
–Ah, entonces supongo que tendré que tener cuidado o me volveré como ella.
–Sí –sonrió él–. Cuando las ranas críen pelo.
–¿Eso es un cumplido?
–Usted conoce a la señorita Garland. ¿Qué cree?
Amanda creía muchas cosas, pero no estaba dispuesta a decírselas.
–Yo diría que he tenido un día muy aburrido y usted uno terrible. ¿Por qué no paramos en algún sitio para tomar un café?
Daniel no contestó inmediatamente y, por un momento, Amanda pensó que se había pasado. Después, sin decir nada, tomó una desviación y paró frente a un pequeño y agradable restaurante.
–¿Le parece bien este?
–¿Sabe leer los pensamientos?
–Todavía no, pero aprenderé –sonrió él.
Si pudiera leer los pensamientos, pensaba Amanda, estaría metida en un buen lío.
–Siéntese, yo llevaré los cafés a la mesa. Me imagino que se ha pasado el día sirviendo café a un montón de ejecutivos.
–Las chicas Garland no sirven café –replicó ella, con una sonrisa.
Estar con Daniel era como estar en la montaña rusa, pensaba. Y sabía que la siguiente media hora podría llevarla arriba o abajo. Se sentaron uno frente a otro y, durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Amanda se daba cuenta de que había empezado algo que no sabía cómo terminar.
–Estaba pensando en esas entradas para el teatro –dijo él por fin.
El móvil de Amanda empezó a sonar en ese momento, pero ella lo ignoró.
–¿Entradas?
El teléfono seguía sonando.
–¿No va a contestar?
Amanda tuvo que sacar el teléfono del bolso.
–¿Sí?
–Amanda, ¿dónde estás? ¡Tienes que volver a la oficina! –la voz de Beth sonaba angustiada.
–¿Qué ha pasado? –preguntó, mirando a Daniel por el rabillo del ojo.
–¡He hablado con Guy Dymoke!
–¿El actor?
–¿Actor? No sé si sabe actuar, pero es el tío más guapo que he visto en mi vida…
–¿Y? –la interrumpió Amanda.
–Va a hacer una película en Londres y necesita una secretaria.
–Bueno, pues búscale una.
–De eso nada. Quiere hablar con la jefa.
–¿Cuándo?
–Ahora mismo. Está en el hotel Brown. ¿Cuánto tiempo tardarás en llegar?
Amanda miró a Daniel. El cabello castaño claro, los ojos azules… la montaña rusa estaba descendiendo peligrosamente.
–Espera. Daniel, perdone pero tengo que ir al hotel Brown inmediatamente. ¿Cuánto tiempo podemos tardar?
Daniel se había dejado llevar por el instinto con Mandy Fleming, ignorando todas las reglas. ¿En qué estaba pensando?, se decía.
Si alguna vez se enteraba que uno de sus conductores había hecho algo así, lo despediría sin contemplaciones.
Al menos era lo que iba diciéndose a sí mismo después de dejarla en un hotel con Guy Dymoke, el hombre con el que cualquier mujer querría pasar una noche.
Aunque fuera tomando notas a taquigrafía.