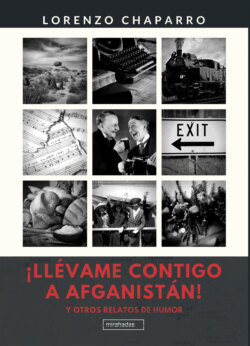Читать книгу ¡Llévame contigo a Afganistán! - Lorenzo Chaparro - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FAR WEST STORY
ОглавлениеEn el reloj de cuco instalado en el saloon de Apple City, justo en mitad de la pared donde se encontraba la barra, se podía apreciar el impacto de una bala que en cierta ocasión, no se sabe muy bien cómo, lo había atravesado limpiamente de arriba abajo. Y pese a ello, cuando aquel lunes las manecillas se juntaron a las doce del mediodía, el pájaro asomó puntualmente el pico, y extendió su onomatopéyico canto a lo largo y ancho del bar ante la indiferencia de los que se encontraban allí en aquel momento.
Aquel saloon, al igual que muchos otros, era el típico establecimiento del Far West dedicado a la venta de cerveza y licores, así como de dar comida y hospedaje en determinados casos. La especialidad en concreto del bar de Morgan —el orondo y apacible dueño del establecimiento— era el whisky bourbon, servido en unos vasos diminutos, que se consumían en grandes cantidades debido a que apenas producía efectos de manera inmediata.
Las notas del piano, situado sobre una plataforma justo en la pared opuesta a la barra, salían de las manos de Richard, el pianista, cuando amenizaba por las tardes el local acompañado de Miriam, la joven de origen desconocido que, desde hacía poco más de un año, había sido contratada por Morgan para deleitar con su voz a la clientela del saloon interpretando un amplio repertorio de canciones.
Fuera, el silencio se extendía a lo largo de la calle principal, por la que nadie transitaba a esas horas, bajo un cielo sin nubes cada vez más luminoso conforme el sol se elevaba hacia lo alto. Una calle desierta, en la que el viento empujaba en ocasiones bolas de paja que rodaban entre remolinos de polvo, de esquina en esquina, entrechocando con las plataformas de los soportales, como si buscaran una salida.
Apenas habían transcurrido unos minutos desde que el pajarillo del reloj de cuco había vuelto a introducirse en el interior, tras cumplir su rito acostumbrado, cuando de repente, Johnny, el herrero, irrumpió en el saloon de forma brusca, lo que produjo un sobresalto en los que se encontraban allí, que miraron asustados hacia la puerta.
—¡Le han atrapado! ¡Han cogido al ladrón! —gritó como un energúmeno, a la par que empujaba hacia dentro del local las puertas abatibles con su voluminoso cuerpo, que dejaba ver un torso desnudo, apenas cubierto por los tirantes de un peto azul sucio y desgastado.
En el acto, todos abandonaron lo que estaban haciendo y salieron en estampida junto con Johnny por la calle principal en dirección a las oficinas del sheriff. Tan solo quedaron en el bar Morgan —que se limitó a recoger los vasos, cuyo contenido vaciaban de golpe los clientes escasos minutos antes— y Miriam, que continuó sentada en el taburete con los brazos apoyados en la barra, sin mostrar el menor interés ante la noticia que Johnny acababa de dar.
—Llénamelo otra vez —dijo ella con el vaso levantado en dirección a Morgan quien, en el otro extremo de la barra, limpiaba el mostrador con un paño.
La mujer que había pronunciado aquellas palabras poseía un rostro de contornos casi perfectos, al que igual se le podía atribuir veinte que treinta años. Llevaba puesto un vestido de percal de manga corta ajustado al cuerpo, que dejaba al descubierto los hombros y mostraba, sin el menor reparo, el nacimiento de dos senos que parecían a punto de hacer saltar la tela —de un color marrón oscuro— de la que estaba confeccionado. El pelo, rubio y brillante, lo tenía recogido hacia atrás en un moño sencillo, adornado por una cinta de color rojo que impedía un desplome fortuito.
Su mirada, profunda en ocasiones, ausente en otras, irradiaba un brillo mezcla de tristeza y melancolía que, en cualquier caso, no dejaba indiferente a nadie. Tal vez detrás de aquellos ojos había alguna sórdida historia que transcurrió en el pasado, difícil de borrar de la memoria, o quizás un amor imposible, abandonado de forma precipitada en algún lugar lejano, que la obligó a desplazarse hasta Apple City en un vano intento por olvidar...
Morgan dejó de limpiar y, sin decir nada, se desplazó con andar pausado hacia el otro extremo de la barra, donde la mujer le esperaba sujetando el vaso. Volcó el contenido de la botella de whisky hasta llenarlo y contempló cómo ella lo vaciaba de golpe con un brusco movimiento de cabeza hacia atrás.
—¿No me acompañas? —preguntó.
—Cuando trabajo no bebo, Miriam.
—Tú te lo pierdes.
—¿Sabes cuántos llevas hoy? —preguntó mirándola fijamente a la vez que apoyaba sus rollizos brazos en la barra.
—Vamos, Morgan, no me des el sermón. Tú y yo sabemos que la mitad de ese whisky que sirves en esta birria de vasos es agua.
—Ya te lo he explicado otras veces, Miriam. Tengo que controlar a los clientes. Porque si les doy bourbon puro, enseguida se ponen violentos por cualquier tontería y me destrozan el local. Y ya estoy harto. No gano para mesas, sillas, lámparas... Por no mencionar los disparos a las estanterías de cristal a mis espaldas, que no entiendo por qué Robert se empeñaba en instalar para colocar vasos y botellas. ¿Por qué te crees que las he quitado y guardo las bebidas debajo del mostrador? Ahora solo tengo detrás una pared lisa, con el reloj de cuco que sobrevive de milagro, y sin nada que puedan reventar con sus pistolas o el lanzamiento de vasos —dijo él haciendo un gesto hacia atrás con el pulgar.
—¿No tienes el local asegurado?
—Ya no me asegura ninguna compañía, Miriam —respondió, al mismo tiempo que repasaba con otro trapo el contenido de un vaso—. He dado tantos partes, que ya nadie me ofrece una póliza. En cierto modo lo comprendo. Es desesperante que los fines de semana se armen trifulcas y me destrocen el local. En este pueblo al parecer no hay otra diversión. Por cualquier gilipollez empiezan a liarse a tiros y puñetazos. De nada sirve que compre mesas y sillas resistentes. Es igual, terminan pegándose y me las hacen trizas. ¿Y tú me preguntas por qué aguo el whisky? Si no lo hiciera, terminarían prendiendo fuego al local.
—Mira, no me cuentes historias. Tú lo has aguado siempre. Y lo haces porque te da beneficios.
—¿Y sabes en qué me gasto los beneficios?
—Sí, lo sé. No me lo repitas.
—Pues no me obligues a hacerlo.
—Vale, Morgan, no te alteres.
—Miriam, cariño, reponer todo me cuesta un riñón. El carpintero se está haciendo de oro a mi costa. Y eso que es un manazas, porque tanto las sillas como las mesas, todas bailan al ponerlas en el suelo. Pero bueno, como al final tarde o temprano las rompen… Así que ya te digo, si no fuera por los beneficios que me da el bourbon, ya habría cerrado hace tiempo.
—Morgan, ¿qué parte no has entendido de la frase «no me lo repitas»? Al menos podrías mezclarlo con licor de zarzamora, como hacen en Silver City.
—En otros sitios lo mezclan con aguarrás, amoníaco e incluso pólvora. Así que podéis dar gracias a que solo echo agua.
—Muy bien, pues sírveme otro trago de ese brebaje aguado, hoy lo necesito más que nunca.
—Ay, Miriam, sabes que te aprecio y no me gusta que bebas tanto, por muy aguado que esté el whisky, que luego por las tardes desafinas y Richard termina protestando —se lamentó él mientras volvía a llenar el vaso, cuyo contenido desapareció al instante tras el consabido golpe seco de cabeza hacia atrás.
—A tu salud.
Morgan levantó los ojos con resignación y volvió a repasar el mostrador con el trapo, al mismo tiempo que se alejaba de la mujer poco a poco.
—Se han ido todos menos tú —prosiguió diciendo—. En cuanto Johnny se ha asomado, han salido en estampida. Hasta Richard se ha largado dando gritos como una loca. Por un momento creí que, en contra de lo habitual, me iban a destrozar el local un lunes. Qué gente más bestia —añadió con desagrado, sin dejar de limpiar—. ¿Y tú por qué sigues aquí? ¿No te interesa saber qué ha sucedido?
—No es necesario. Lo sé de sobra. Jimmy no es el ladrón. El chico no lo ha hecho. Le acusan injustamente.
—¿Cómo dices? ¿Que no ha sido el mudo quien ha robado la Virgen de la Manzana? —preguntó intrigado, a la vez que retrocedía hasta volver a situarse frente a la mujer—. Pero si el sacristán ha dicho que le vio salir esta mañana de la iglesia con la figura oculta bajo la chaqueta.
—No ocultaba la figura. Llevaba un jamón.
—Un momento, un momento… ¿Cómo sabes que llevaba un jamón? ¿Acaso estabas tú allí?
La mujer, sin dejar de mirar el vaso, movió la cabeza afirmativamente.
—¿Y qué hacías tú un lunes por la mañana en la iglesia?
—Hace tiempo que voy. ¿Te extraña?
—¿Y a qué vas? ¿A rezar?
—No —se limitó a responder con laconismo.
—Entonces, ¿a qué narices vas tú los lunes a la…?
Como única respuesta, la mujer puso el dedo índice en los labios del gordo, que enmudeció en el acto.
—Si quieres que te lo diga, lléname el vaso. Pero no de esa botella —añadió al ver que Morgan le iba a servir del whisky aguado.
Alrededor de la prisión, una multitud enfurecida gritaba pidiendo la cabeza de Jimmy, el monaguillo, a quien el sheriff había atrapado media hora antes, y encerrado en un calabozo tras escuchar al sacristán.
—¡Queremos justicia! —vociferaban todos con el puño en alto, agrupados frente a la puerta de la prisión que el sheriff McGregor, con el sombrero calado hasta las cejas, protegía de brazos cruzados, contemplándoles impertérrito subido a la plataforma del soportal, sin dejar que nadie se aproximara.
Resultaba prácticamente imposible que alguien o algo pudiese intimidar a McGregor, un cuarentón corpulento —más bien cerca ya de los cincuenta— y de casi dos metros de estatura, a quien no le temblaba el pulso si se veía obligado a desenfundar el revólver. Tan solo con lanzar una mirada furibunda, dura como el pedernal, conseguía hacer temblar de miedo al más bragado del Oeste. ¿Y qué decir de su voz? Una voz áspera, aguardentosa, que podía oírse con claridad cuando se enfadaba desde cualquier punto de Apple City, y daba la sensación de raspar los tímpanos si por desgracia uno se encontraba cerca.
De cabellera canosa, e igual de abundante que desmadejada, tenía la costumbre de juntar el entrecejo cuando alguien le hablaba, al tiempo que alisaba con los dedos, de una forma tan varonil como seductora —según el parecer de las mujeres— un bigote imperial que remataba con rotundidad su rostro. Un rostro, en definitiva, que apenas necesitaba esfuerzo para hacerse respetar.
—¿Dónde está la figura de la Virgen? ¿Dónde está nuestra patrona? —preguntó con voz atiplada Richard, el pianista.
«Eso, eso, ¿dónde está?», preguntaron algunos, para de inmediato empezar todos a gritar indignados.
«¡Exigimos una respuesta!»… «¡No nos moveremos de aquí hasta que el culpable devuelva nuestra Virgen!»… «¡Eso, eso, muy bien!»… «¡Es indignante! ¿Cómo es posible que alguien haya podido hacer una cosa así?»… «Desde luego… Anda que…».
—Calma, calma —dijo el sheriff, con los brazos levantados y las palmas de las manos dirigidas hacia la multitud—. Acabo de detenerle y ahora está en un calabozo. Tengo que interrogarle, pero, como sabéis, es sordomudo y no hay manera de entenderse con él. El único que conoce el lenguaje de signos es el padre Murray, y como también es de vuestro conocimiento, los lunes va a ver a su madre a Silver City y no vuelve hasta mañana.
—Silver City… gran pueblo... se encuentra a 33 kilómetros de distancia… justamente la edad de Jesucristo… —comenzó a decir con parsimonia William, el barbero, mientras encendía su pipa.
«Ya está el pesado con el tema de siempre», murmuraron varias voces.
—Lo sabemos de sobra, William, no es necesario que lo digas constantemente —le recriminó el sheriff, harto como todos de escucharle.
—¡Miriam también se entiende con el sordomudo! —gritó de improviso alguien desde atrás.
—¿Qué quieres decir? —preguntó el sheriff juntando el entrecejo, a la vez que estiraba el cuello para identificar al que había hablado.
—¡Que se acuesta con él! —gritó el corpulento y guasón de Johnny desde lo alto de un barril, lo que provocó la hilaridad de los presentes.
—¡Que conoce el lenguaje de los signos! —contestó el interpelado.
—¡Sí, eso también! —corroboró Johnny siendo acompañado de nuevo por las risas.
—En realidad, a quien se tira es al sacristán —intervino Franklin, el dueño de la tienda de alimentación, lo que dio lugar a más risas.
—Johnny, Franklin, dejaos de bromas y no calumniéis sin pruebas, que ya tenemos bastante con el robo —dijo McGregor.
Justo en ese instante, apareció de improviso Flanagan, el telegrafista, que fue abriéndose paso hasta plantarse delante del sheriff.
—Ya le he avisado. Ya he avisado al padre Murray —dijo blandiendo en la mano un telegrama.
McGregor le arrebató el papel con brusquedad, y leyó su contenido ante la expectación de todos.
—¿Serás imbécil? —exclamó tras acabar de leerlo.
—¿Qué pasa? —preguntó asustado el aludido.
—«Padre Murray, ha ocurrido una desgracia. Venga urgentemente» —leyó el sheriff en voz alta—. Pero ¿cómo le dices eso sin más? ¿No comprendes que ahora estará preocupado al no tener idea de lo que pasa?
Y tras decir esto, un rumor recorrió las gargantas de los que se encontraban allí.
«Es verdad, tiene razón»… «Pobre padre Murray»… «Parece mentira, qué poca consideración»… «Ahora estará preocupado, claro»… «Es inconcebible hacer una cosa así»… «Qué metedura de pata»… «Desde luego… Anda que…».
—Lo siento, McGregor, yo…
—Tenías que haberle dicho que viniera lo antes posible, no que viniera urgentemente sin añadir nada más. Vete ahora mismo y envía otro telegrama para tranquilizarlo.
—¿Y qué le digo exactamente? No quiero volver a meter la pata.
—Dile que ha habido un problema sin importancia en la iglesia. Que no se preocupe y venga lo antes posible. Pero no menciones que han robado la Virgen de la Manzana. Ya habrá tiempo de decírselo.
—Muy bien, de acuerdo —obedeció Flanagan abriéndose paso.
Sin embargo, cuando ya iba a correr en dirección a la oficina de telégrafos, Johnny señaló con el dedo hacia el lugar por donde había venido antes Flanagan y gritó:
—¡Ahí viene Billy el Niño!
Y en el acto, los allí reunidos comenzaron a murmurar preocupados, mirando hacia el lugar que señalaba, donde tan solo se podía ver cómo alguien corría hacia allí envuelto en una polvareda.
«¡Virgen santa!»… «Tened cuidado, es peligroso»… «Las mujeres y los niños que se pongan a cubierto»… «No le provoquéis, tiene malas pulgas»… «No perdamos la calma, mantengámonos unidos».
—¡El ayudante del telegrafista! ¡Ja, ja, ja! —añadió Johnny riendo a carcajadas.
Al momento, todos volvieron las miradas hacia el herrero y los comentarios de enfado se extendieron de unos a otros.
«Será imbécil…»… «Dios mío, qué susto nos ha dado»… «Siempre igual, siempre con la misma broma estúpida»… «Un día va a ser verdad, no le vamos a hacer caso y entonces tendremos un disgusto»… «Tiene razón, sí señor»… «Es que no tiene ninguna consideración»… «Es cierto, parece mentira»… «Desde luego… Anda que…».
En efecto, sin parar de correr como un descosido, el pequeño Billy se aproximaba apartando con las manos el polvo que levantaban sus pies, hasta que por fin llegó a donde se encontraba la multitud, que no dejaba de maldecir la broma de Johnny.
—Ya… ha… res... pondido… el pa… el padre… Mu… Murray… —consiguió decir sin apenas fuerzas, con la cara cubierta de polvo y un telegrama muy arrugado que mostraba en una mano.
—Por Dios, que se va a ahogar, dadle un poco de agua —dijo Susan, la mujer del veterinario.
De inmediato, una botella circuló de mano en mano, hasta llegar a las del niño, que bebió con ansia hasta vaciarla por completo.
—¡Qué barbaridad, qué sed tenía! —exclamó Robert, el carpintero.
—No me extraña. La de polvo que ha debido de tragar la criatura —apostilló Susan con dramatismo.
—Si es que no llueve apenas y claro… —dijo una voz sin identificar, cuyo comentario fue respaldado con gestos de aprobación por los presentes.
—¿Qué dice el telegrama? —preguntó el sheriff.
—Ha… dicho… que… —comenzó a decir Billy, intentando recobrar el aliento.
—Por Dios, sigue igual. Dadle más agua —volvió a repetir Susan.
Y de nuevo otra botella circuló de mano en mano hasta llegar al niño, que volvió a beber de golpe.
—Virgen santa, estaba completamente seco —exclamó la mujer del veterinario llevándose las manos a la cara.
«Es verdad, tiene razón»… «Pobre crío, qué sed tenía»… «No me extraña, ha debido tragar mucho polvo»… «Si es que no llueve, y, claro, a poco que te muevas por la calle…»… «Cierto, muy cierto»… «Desde luego… Anda que…».
—¡Dadme el telegrama de una puñetera vez para que lo lea! —gritó el sheriff, y de inmediato el arrugado papel comenzó a circular de mano en mano.
—Madre mía, qué de polvo tiene —dijo Margaret, la mujer del carpintero, que pasó finalmente el telegrama con aprensión a McGregor.
Tras desdoblar y sacudir el polvoriento papel, el sheriff leyó en silencio su contenido.
—¡Dios mío, la que has armado! —exclamó McGregor iniciándose acto seguido una nueva marea de comentarios.
«¿Qué ocurre?»… «¿Qué ha dicho?»… «¿Qué ha pasado?»… «El padre Murray, me temo lo peor»… «Igual le ha dado un síncope al leer el telegrama»… «Dios mío, qué horrible»… «Calma, calma, no nos anticipemos»… «Callaos y dejad que hable»… «Desde luego… Anda que…».
—¿Qué dice el padre Murray? —preguntó asustado Flanagan.
—Es para matarte —empezó a decir McGregor con su habitual vozarrón—. Mira qué ha respondido: «Cojo el caballo y voy ahora mismo al galope». ¿Te das cuenta de lo que has hecho?
—Bueno, ya no tiene arreglo —dijo Johnny dando de sí los tirantes del peto con los pulgares—. Ahora lo importante es saber dónde ha escondido Jimmy la Virgen y que la devuelva o se las entenderá con nosotros. McGregor, te lo advertimos, o nos lo entregas o entramos a por él.
Y cuando iba a comenzar a propagarse un murmullo de aprobación entre los presentes, corroborando las palabras de Johnny, el sheriff sacó su revólver y disparó al aire varias veces.
—¡Por Dios, qué susto! —exclamó el pianista.
—¡No me toquéis las narices! ¡Juro que el primero que se atreva a entrar ahí, o no sale más, o si lo hace será con los pies por delante!
—McGregor, sé razonable. No podemos esperar a que venga el padre Murray. Igual tarda mucho —dijo Douglas, el veterinario.
—O no llega, porque con ese caballo tan viejo... —apostilló su mujer.
«Es verdad, tiene razón», exclamaron varias voces.
—Entonces, ¿qué queréis hacer? —preguntó el sheriff.
—Pues yo creo que, si Miriam conoce el lenguaje de signos, lo mejor es que venga y le pregunte dónde está la Virgen.
—De acuerdo, que vaya alguien a avisar a Miriam para que hable con él, porque no hay quién coño le entienda.
—¿Le mando a Billy? —preguntó el telegrafista.
—No… no puedo… Yo… —consiguió decir a duras penas el niño.
—Pero ¿cómo va a ir si no puede ni respirar? —preguntó la mujer del veterinario.
—Dejadle en paz —dijo el sheriff—. Ve tú, Richard, y dile a Miriam que la necesitamos para hablar con el monaguillo.
—Voy como las balas —dijo con voz aflautada el pianista.
—No fastidies, Miriam —dijo Morgan, con los ojos como platos—. ¿De verdad te estás tirando al sordomudo?
La mujer asintió moviendo la cabeza afirmativamente.
—¿Todos los lunes?
—Sí, aprovechando que se va el padre Murray a ver a su madre a Silver City.
—¿Y desde cuándo?
—¿Qué más da eso?
—Pero Miriam, si es un crío…
—Bueno, no tan crío. Hoy cumple diecisiete años.
—Ah, o sea, que hoy es su cumpleaños… Ahora comprendo. Y por ese motivo le regalaste el jamón.
—Así es. Por eso te digo que, aunque no le vi salir porque ya me había ido, sé que él no llevaba la Virgen de la Manzana, sino el jamón que yo le regalé. ¿Comprendes?
—¿Y cómo es que el sacristán…?
—Supongo que nada más levantarse, al salir de la sacristía, debió de ver que Jimmy llevaba algo oculto en la chaqueta y por ese motivo creyó que era la Virgen. No se me ocurre otra explicación.
—Bueno, y entonces, ¿dónde está la Virgen?
—¿Y yo qué coño sé? Subida a un árbol, imagino. ¿A mí qué me cuentas?
—¿Y por qué no vas y lo dices?
—Joder, Morgan, pareces tonto. Si voy y lo digo, descubro que Jimmy y yo follamos los lunes en la iglesia.
—¡Virgen santa! —exclamó el gordo santiguándose—. ¿Cómo es posible, Miriam? Por amor de Dios…
—Mira, no te hagas el beato ahora, ¿vale?
—Miriam, por favor, en una iglesia… ¿Dónde se ha visto eso?
—¿Y dónde quieres que lo hagamos?
—Pues no lo sé, pero… ¿Y cómo es que Charlie no se entera?
—Ese duerme como un bendito en la sacristía. Hasta se le oye roncar. Aparte de eso, los lunes se levanta tarde aprovechando que no está el padre Murray, así que…
—No lo entiendo. Forzosamente os tiene que oír por muy poco ruido que hagáis.
—Es que no lo hacemos allí.
—Entonces, ¿dónde…?
—A ti te lo voy a decir… Venga, lléname el vaso.
—Miriam, de verdad que me dejas de piedra… —dijo el gordo volviendo a servir a la mujer—. ¿Qué tiene ese crío para…?
Miriam vació de un golpe el vaso, y sin decir nada puso la palma de una mano frente a la otra, a una distancia que hizo abrir los ojos de Morgan al máximo.
—Por Dios bendito… ¿Tanto? ¿En serio?
—En serio, cariño.
—¡Qué barbaridad! Entonces cuando cumpla veinte…
—Ya te digo…
En ese preciso instante irrumpió en el saloon Richard, que se dirigió sin más a la mujer.
—Miriam, el sheriff quiere que vayas —dijo señalando con el pulgar hacia el exterior.
—¿Por qué? —preguntó ella sin inmutarse.
—Pues porque nadie entiende al sordomudo y te necesita para hablar con él y sonsacarle dónde tiene a nuestra patrona.
—Él no tiene a la Virgen.
—Pero el sacristán…
—El sacristán es gilipollas y no ve tres en un burro.
—A ver, Miriam, cielo… La Virgen ha desaparecido y te juro que el domingo en misa yo la vi. Y si ahora no está en su sitio y el sacristán dice que le sorprendió saliendo con ella oculta en la chaqueta… Pues no sé… Todo encaja, ¿no? ¿Qué más pruebas quieres?
—Paparruchas. El chico no ha sido.
—Entonces, ¿quién la ha robado? —intervino Morgan.
—No lo sé. No tengo ni idea. Lo único que puedo afirmar es que Jimmy no fue.
—Bueno, ¿qué pasa? ¿Vienes o no? Porque el sheriff te está esperando y la gente anda muy revolucionada. Con razón, por cierto.
—¡Joder, estoy hasta el coño de este pueblo de beatos! —escupió con rabia la mujer.
—Miriam, por Dios… Desde luego…
—Será mejor que vayas, Miriam —terció Morgan—. McGregor tiene un pronto que… Es mejor que no le hagas enfadar. Y, por otro lado, si el crío no ha sido, más vale que lo cuentes todo porque de lo contrario igual lo linchan.
—Vale, vale, iré. Ponme el último trago.
—Puedes estar segura de que es el último. Hoy no te sirvo más.
—¡Mierda de pueblo! —exclamó la mujer vaciando el contenido de golpe, para dirigirse a continuación hacia a la salida.
—¿Qué tienes que contar, Miriam? —preguntó Richard siguiéndola.
—A ti te lo voy a decir —respondió ella empujando con ímpetu las puertas, que golpearon en el retorno al pianista.
—Por Dios, Miriam… Anda que…
A las puertas de la prisión, McGregor acababa de revelar algo tan sorprendente, que todos los que se encontraban allí comenzaron de inmediato a hablar de forma atropellada, produciéndose un alboroto que iba en aumento.
«No es posible»… «No me lo puedo creer, es el demonio en persona»… «Dios mío, a mí me va a dar algo»… «Es absolutamente intolerable»… «Esto no puede quedar así»… «Hay que entrar y lincharle».
De nuevo, el sheriff McGregor disparó al aire haciéndoles callar en el acto.
—¡Aquí no va a entrar nadie mientras yo sea el sheriff! —gritó mirándolos con desafío—. Jimmy necesita un juicio y un jurado que le condene. Nadie le va a linchar. ¿Entendido?
—¿Y qué más pruebas quieres? —preguntó Johnny desde lo alto del barril—. Acabas de decir que donde vive el sordomudo no hay ni rastro de la Virgen, y en su lugar habéis encontrado un jamón.
—¡Ha cambiado a la Virgen por un jamón! —gritó con dramatismo la mujer del veterinario, para desmayarse a continuación en brazos de su marido.
Y cuando, como de costumbre, se iban a iniciar los consabidos murmullos, McGregor volvió a disparar al aire.
—¡Callaos de una vez! —vociferó.
—Ahí vienen Miriam y Richard —gritó en ese momento alguien.
Efectivamente, caminando sin prisas, entre otras cosas para no levantar polvo, los dos aludidos se dirigían hacia donde se encontraban todos. Miriam avanzaba muy erguida, con pasos casi masculinos. Y detrás de ella, Richard caminaba de forma lánguida y con pasos casi… etéreos.
Al llegar por fin los dos, se apartaron para que la mujer avanzase hasta donde estaba McGregor, y al poco rato se encontraba junto a él frente a una multitud silenciosa.
—Hola, Miriam, gracias por venir —empezó a decir McGregor, al mismo tiempo que se quitaba el sombrero—. Supongo que ya te ha informado Richard de lo que pasa.
—Sí, me lo ha dicho. Queréis que hable con Jimmy, ¿no es así?
—Sí, eso es. Porque tú sabes el lenguaje de signos, ¿no?
—Sí, sé el lenguaje de los signos.
—Muy bien. Pues, por favor, habla con el chico y pregúntale dónde tiene la Virgen de la Manzana.
—No es necesario. Jimmy no ha sido el que la ha robado.
Al oír aquellas palabras, los murmullos comenzaron a propagarse con mayor intensidad, lo que dio lugar a que McGregor volviese a sacar el revólver y apretara el gatillo sin que se oyese ni un solo disparo.
—¡Maldita sea, me habéis hecho vaciar el cargador! —aulló McGregor—. ¡Al próximo que hable lo encierro en el calabozo! ¡No quiero oír ni una mosca!
—Miriam —comenzó a decir Charlie, situándose en primera fila—. Yo le vi salir de la iglesia esta mañana con...
—¡Usted no vio nada! —cortó de raíz la mujer.
—¿Por qué dices eso? —preguntó el sheriff—. Si no está la Virgen en su sitio y Charlie dice que le vio con un bulto sospechoso…
—¿Tú viste que llevara la Virgen? —preguntó la mujer al sacristán.
—Hombre, vi que ocultaba algo debajo de la chaqueta. Luego comprobé que la Virgen había desaparecido y en su lugar únicamente estaba el manto, y por eso deduje que él se la había llevado.
—¿Y para qué iba a robarla?
—¡Para cambiarla por un jamón! —gritaron varios.
—¡No era la Virgen lo que llevaba! —replicó ella.
—¿Y tú cómo lo sabes? —preguntó Johnny señalándola con el dedo.
La mujer, en lugar de responder, se acercó a McGregor y le habló en voz baja: «Quiero hablar contigo en privado».
—¿Y qué quieres hablar en privado? —preguntó McGregor, para llevarse de inmediato una mano a la boca al darse cuenta de que había hablado en voz alta.
—Joder, McGregor, gracias por tu discreción—dijo la mujer con sorna.
—¿Qué tiene que hablar en privado? —preguntó Johnny bajándose del barril, para acto seguido abrirse paso a manotazos en dirección a donde estaban McGregor y Miriam, pero sin atreverse a subir a la plataforma—. Si tiene algo que decir que lo diga aquí, delante de todos.
Nuevamente se volvió a iniciar un murmullo de aprobación, que McGregor sofocó de inmediato al hacer ademán de desenfundar el revólver.
—¡Que os calléis he dicho! ¡Como me hagáis cargar el revólver me lío a tiros! —se desgañitó el sheriff.
—McGregor, no te pongas así —comenzó a decir Johnny tratando de calmarle—. Intenta ponerte en nuestro lugar. Es nuestra patrona y estamos preocupados. Igual el sordomudo se la ha vendido a alguien de fuera y ahora está a varios kilómetros de distancia en dirección a Dios sabe dónde.
—¡Ay, Dios mío! —exclamó la mujer del veterinario, que de nuevo se volvió a desmayar.
—¡Os repito que Jimmy no ha sido! —gritó Miriam dirigiéndose a la multitud—. La desaparición de la Virgen debe de tener otra explicación.
—¿Y qué explicación es esa? —preguntó el veterinario, que sujetaba a su desvanecida mujer y le daba aire agitando el sombrero—. Lo único que tenemos claro es que la Virgen ha desaparecido y que Charlie vio a Jimmy ocultando algo en la chaqueta.
—¡Llevaba un jamón! —gritó Miriam.
Al instante, el rumor de voces inició su andadura.
«¿Qué ha dicho?»… «Que Jimmy no llevaba la virgen, que era un jamón»... «¿Y cómo es que sabe lo del jamón?»… «Es verdad, ella no estaba aquí cuando lo mencionó McGregor»… «Igual es cómplice también»… «O es ella la ladrona»… «Desde luego… Anda que…».
—¡Que os calléis! —aulló el sheriff, llevándose en el acto la mano a la garganta con gesto de dolor—. ¡Me estáis dejando afónico, me cago en Búfalo Bill! Perdona, Miriam, no me di cuenta —añadió con un inicio de ronquera dirigiéndose a la mujer—. Pasa dentro y hablamos.
Pero cuando ya iban a atravesar la puerta de la prisión, uno de los que estaban al final gritó desviando la atención de todos.
—¡Alguien viene al galope!
—¿Quién? ¿Quién viene? —preguntaron varias voces.
—No tengo ni idea. Lo único que se ve es una polvareda de mil demonios —dijo el que había dado la voz de alarma.
—Claro, si es que no llueve —comentó el de siempre, lo que hizo que se miraran unos a otros con movimientos afirmativos de cabeza.
—¡Es el padre Murray! —gritó Johnny, que se había vuelto a subir al barril con pasmosa agilidad a pesar de su gordura.
Por enésima vez, un preocupante rumor de voces envolvió a los presentes, entremezclándose las frases unas con otras.
«¡Dios mío, el padre Murray!»… «¿Cómo es posible que haya llegado tan pronto desde Silver City?»… «Silver City… gran pueblo… 33 kilómetros… la edad de Jesucristo… asombrosa coincidencia…»… «Por Dios, qué pesado…»… «A mí me tiene harto, no lo soporto»… «Ha venido muy rápido, teniendo en cuenta que el caballo es viejísimo»… «Tiene razón, es increíble, Chispita ya casi no se tiene en pie»… «Cierto, muy cierto»… «Desde luego… Anda que…».
En efecto, aproximándose al galope, el padre Murray llegó hasta donde se encontraba la multitud, que le recibió con hurras y aplausos.
Sin hacer el menor caso al entusiasmo de sus feligreses, el padre Murray descabalgó de Chispita —completamente agotado por el esfuerzo—, y apartando a todos con gesto desabrido, avanzó hacia el lugar donde se encontraban Miriam y el sheriff.
—Permita que le limpie un poco, padre —dijo Margaret, comenzando a sacudir su vestimenta, que desprendió polvo en el acto.
—¡Déjeme en paz, señora! —protestó el padre Murray con enfado.
—Por Dios, qué modales...
Sin detenerse, y con un humor de perros, el padre Murray, completamente cubierto de polvo hasta el alzacuellos, subió a la plataforma y se plantó delante de McGregor.
En circunstancias normales, es decir, sin el polvo acumulado tras recorrer al galope 33 kilómetros, y también sin el sobresalto causado por un telegrama tan inquietante como ambiguo, el padre Murray era el polo opuesto al que se mostraba aquel lunes ante sus feligreses, hasta el punto de que ninguno de los presentes le reconocía.
El habitual carácter bondadoso del párroco de Apple City —de quien se ignoraba la edad, de manera que igual podía tener cuarenta que cincuenta años—, no solo se reflejaba en sus actos, sino también en su rostro, en el que predominaba una incipiente calvicie, unas cejas muy pobladas y una cara redonda impecablemente afeitada por William a diario. Pero lo más destacable eran sus ojos, que irradiaban afabilidad, y una forma de hablar pausada y comprensiva, con la que se dirigía de forma individual a cada uno, lo que le hizo desde el principio ganarse el cariño de los habitantes del pueblo.
—A ver, McGregor, ¿qué pasa? —comenzó a decir con las pupilas completamente dilatadas, como si acabara de echarse un colirio—. Rezad porque sea importante. Llevo casi media hora cabalgando sin parar y mi caballo está a punto de echar el bofe.
—Es verdad, pobre Chispita, casi no puede respirar. Que alguien le dé agua —suplicó Margaret.
—Ya no queda. Se la ha bebido toda Billy —respondió su marido.
—Pues que alguien vaya a la cantina a por más —replicó Margaret.
—¡Voy yo! —se ofreció Billy.
Y sin añadir nada más, echó a correr sin que nadie pudiera hacer nada, perdiéndose en una nube de polvo.
—¡No, tú no! —gritaron varias voces.
—Madre mía, o revienta el caballo o se nos asfixia Billy —dijo el veterinario, que aún seguía abanicando con el sombrero a su mujer.
—Si es que no llueve, y claro… —apostilló el de siempre, volviendo a despertar murmullos de afirmación.
—¡Decidme de una vez por qué me habéis hecho venir al galope desde Silver City! —gritó el padre Murray.
—Silver City… gran pueblo… 33 kilómetros… —empezó a decir el barbero, que de improviso enmudeció al ser golpeado en la cabeza con un objeto contundente.
—¡Espero que no sea una estupidez, porque estaba bañando a mi madre y he tenido que dejarla a medio aclarar! —se desgañitó el cura, lo que provocó que en el acto se despertara la mujer del veterinario.
«Por Dios, pobre mujer», exclamaron varias voces.
—A ver, padre. No queríamos inquietarle. Ha sido Flanagan, que al redactar el telegrama le dio un toque dramático sin venir a cuento.
—Eso, echadme a mí la culpa ahora —dijo el aludido con enfado—. Solo falta que me acuséis también del robo.
—¿Robo? ¿De qué robo habla? —preguntó el padre Murray con extrañeza.
—Se lo iba a decir, padre. Verá, esta mañana Charlie, al levantarse...
—Perdone, padre, ¿podría hablar con usted a solas? —interrumpió Miriam en voz baja acercándose al oído del padre Murray.
—¿Qué pasa, Miriam? ¿De qué quieres hablar a solas? —preguntó él en voz alta.
—Gracias por la discreción, padre —dijo la mujer lanzando un suspiro de resignación.
Y, como ya era habitual, aquel comentario levantó murmullos entre los asistentes, que en esta ocasión fueron silenciados por el propio padre Murray.
—¡Callaos! —gritó enfurecido.
—Gracias, padre, yo ya casi no puedo hablar —intentó decir el sheriff con claros signos de afonía.
El padre Murray cerró los ojos y todos los presentes observaron en profundo silencio cómo musitaba unos rezos moviendo los labios (o tal vez contaba hasta diez, nunca se supo con exactitud).
—Intentaré calmarme —empezó a decir—. Por favor, quiero que de una puñetera vez alguien me diga qué es eso tan horrible que ha sucedido durante mi ausencia, y por qué narices me habéis hecho venir al galope dejando a mi madre en la bañera a medio aclarar.
—Como le iba diciendo —prosiguió McGregor con dificultad—, esta mañana Charlie vio que Jimmy ocultaba algo al salir de la iglesia. Y un poco más tarde, al ir a limpiar, se dio cuenta de que la Virgen de la Manzana no estaba en su sitio. Y por eso dedujo que…
—¡La madre que os parió! —interrumpió el padre, clamando al cielo con los brazos en alto.
Una vez más, los comentarios comenzaron a correr como la pólvora entre la concurrencia.
«Por Dios, qué lenguaje»… «Nunca le he visto así»… «¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa?»… «No sé, no entiendo nada»… «¿Y por qué se enfada?»… «¿A qué viene esto ahora?»… «Tampoco es para ponerse así»… «Desde luego… Anda que…».
—¡Sois unos imbéciles! —volvió a gritar el padre, haciendo callar en el acto a todo el mundo.
—Padre, por favor… ¿Por qué dice eso? —preguntó con esfuerzo el sheriff.
—¡Porque la Virgen la tengo yo!
—¡Dios mío, la ha robado él! —exclamó Susan, volviendo a desmayarse sin que a su marido le diese tiempo a sujetarla.
—¡Madre mía, qué golpe se ha dado! —exclamaron algunos de los que se encontraban cerca.
—¡Qué narices voy a robar yo la Virgen! —replicó airado el padre Murray—. Jimmy no ha podido robarla, porque esta mañana me la llevé a Silver City para que le pusiera una peana el carpintero de allí.
Nada más escuchar esto, todos se quedaron con la boca abierta mirando al padre Murray, perplejos ante aquella revelación y en el más absoluto silencio, roto de improviso por la voz de Robert.
—¿Y por qué no me dio el trabajo a mí, padre? —preguntó con evidentes signos de enfado.
—¡Porque eres un manazas, Robert! —replicó el padre Murray con rapidez, lo que desató las risas de los presentes.
—¿Y a mí por qué no me avisó antes de irse? —preguntó el sacristán.
—¡Te dejé una nota al lado de la cafetera para que la vieses al ir a desayunar!
—¿Y cómo iba a saberlo? Yo me levanté porque oí ruidos, y al ver que Jimmy salía ocultando algo y comprobar luego que la Virgen no estaba en su sitio, vine corriendo a avisar al sheriff y desde entonces no he vuelto a la iglesia. Ni siquiera he desayunado hoy.
—¡Pues si te hubieras preparado el desayuno como de costumbre, no habría pasado nada de esto!
—Bueno, pues ya está aclarado. Que cada uno se vaya a su casa o a donde tenga por costumbre ir. Aquí ya no hay nada que ver —dijo el sheriff con un hilo de voz.
—Un momento, McGregor. No estoy de acuerdo —replicó Johnny, que continuaba encaramado al barril.
—¿Y eso? —preguntó McGregor juntando el entrecejo.
—Es muy sospechoso que Miriam quisiera hablar en privado contigo. ¿Qué era lo que tenía que decirte?
—Y con el padre también, que lo hemos oído —apostilló el veterinario.
—Es verdad, ella dijo que Jimmy no había robado la Virgen, ¿cómo lo sabía? —preguntó el carpintero.
—No os importa —respondió McGregor. Es algo privado. El robo ya se ha aclarado y Jimmy no es culpable. Venga, cada uno a su casa.
—No, McGregor, no nos iremos hasta que... —comenzó a decir Johnny, que enmudeció en el acto al ver que McGregor desenfundaba el revólver.
—¡La madre que os parió…! —empezó a decir con una ronquera espeluznante conforme iba introduciendo las balas.
Al oír aquello, Johnny saltó del barril y echó a correr hacia la calle principal, seguido de los demás, que levantaron una polvareda jamás vista en el pueblo, mientras en sentido contrario, Billy, el ayudante del telegrafista, corría también en medio de una nube de polvo semejante llevando consigo una botella de agua para el caballo del padre Murray.
Por desgracia, debido a que era imposible ver nada, los que corrían no se dieron cuenta de que el niño se dirigía hacia ellos, y lo arrollaron como si una estampida de búfalos le hubiese pasado por encima dejándolo tirado en mitad de la calle cubierto de polvo.
El reloj de cuco instalado en el vacío y silencioso saloon de Apple City estaba a punto de dar las dos cuando, de repente, Morgan, que acababa de limpiar el local de forma escrupulosa, oyó acercarse por la calle principal una algarabía que irrumpió al poco rato en el interior del saloon lanzando gritos y vivas a la Virgen de la Manzana.
Presintiendo lo peor, Morgan comenzó a servir el aguado bourbon a los que, cubiertos de polvo, se agrupaban en la barra con grandes muestras de júbilo.
Y entonces sucedió.
—¡Has sido tú! —Se oyó gritar a William, con la mano puesta en la nuca—. ¡Tú has sido el que me golpeaste! —exclamó señalando con el dedo a Douglas.
—¡Sí, yo he sido! —respondió airado el veterinario—. ¡Y te volveré a dar cada vez que repitas la estupidez de los 33 kilómetros, que nos tienes hartos!
Todos los presentes dirigieron sus miradas hacia los dos hombres, que se miraban desafiantes. Y tal y como presentía Morgan, al momento comenzó una pelea que, como en tantas otras ocasiones, fue destrozando de forma inexorable el mobiliario sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Tan solo por un instante, al orondo dueño del local le pareció ver cómo Robert ponía más ahínco que nadie en romper sillas y mesas, lo que le hizo abrir los ojos.
«Me parece a mí que a partir de ahora voy a encargar el mobiliario al carpintero de Silver City», pensó, mientras contemplaba el afán que ponía Robert por destruirlo todo en medio del altercado, al mismo tiempo que hacía malabarismos para esquivar los vasos que silbaban cerca de su cabeza, lanzados al grito de: «¡Este whisky es una mierda!».
En la calle principal de Apple City, muy cerca de la prisión, el pequeño Billy, sin entender qué había pasado, se incorporaba con dificultad del suelo.
Cuando por fin consiguió ponerse en pie, y tras sacudirse el polvo, volvió a correr con la botella de agua en dirección a donde se encontraban el padre Murray y el sheriff intentando reanimar inútilmente al pobre Chispita, que por desgracia ya no necesitaba el agua porque había palmado.
Todavía hoy día, a pesar del tiempo transcurrido, continúan recordándose en Apple City los gritos del padre Murray, que durante un buen rato no dejó de lanzar toda clase de improperios.
Pero eso ya es otra historia.