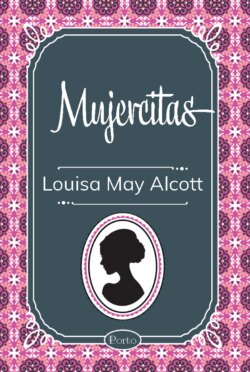Читать книгу Mujercitas - Луиза Мэй Олкотт, Louisa May Alcott, Луиза Мэй Олкотт - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 El chico Laurence
Оглавление— ¡Jo! ¡Jo! ¿Dónde estás? —gritó Meg desde abajo de las escaleras de la buhardilla.
—Aquí —respondió una voz ronca desde arriba, y cuando subió, Meg encontró a su hermana comiendo manzanas y llorando por la lectura de El heredero de Redcklyffe, envuelta en un edredón sobre un viejo sillón de tres patas, al lado de la ventana soleada. Este era el refugio favorito de Jo, donde le encantaba retirarse con media docena de manzanas y un buen libro, y disfrutar de la tranquilidad y de la compañía de una rata doméstica que vivía allí y a quien no molestaba su presencia. Cuando apareció Meg, Scrabble se escondió en su agujero. Jo se secó las lágrimas de las mejillas y se dispuso a oír las noticias.
— ¡Qué emoción, mira, es una carta de invitación de la señora Gardiner para mañana en la noche! —gritó Meg agitando el preciado papel. Luego procedió a leerlo con deleite juvenil—: “La señora Gardiner tiene el placer de invitar a la señorita March y a la señorita Josephine a un sencillo baile la noche de Año Nuevo”. Mamá nos dio permiso. ¡Qué nos vamos a poner!
— ¿Para qué preguntas eso, si sabes que tendremos que usar nuestros vestidos de popelina porque no tenemos otros? —respondió Jo con la boca llena.
—Si solo tuviera un traje de seda… —suspiró Meg—. Mamá dice que tal vez podré tener uno cuando cumpla dieciocho. Pero una espera de dos años es una eternidad.
—Estoy segura de que nuestros vestidos de popelina lucirán como seda. Además están muy bien para nosotras. El tuyo está como nuevo, en cambio el mío está quemado y rasgado, no sé qué voy a hacer. La quemadura se ve a simple vista y no se puede quitar.
—Debes quedarte sentada y tan quieta como puedas para que no se vea tu espalda; el frente está bien. Tendré un lazo nuevo para el pelo y mamá me prestará su pequeño prendedor de perla. Mis zapatos de tacón se verán muy lindos, y los guantes pasarán, aunque no son tan lindos como me gustaría.
—Los míos están manchados de limonada, y como no puedo comprar unos nuevos, iré sin guantes —dijo Jo, quien nunca se inquietaba demasiado por asuntos de ropa.
—Tienes que llevar guantes o yo no iré —dijo Meg decidida—. Los guantes son lo más importante de todo: no se puede bailar sin ellos, y si no bailas estaré muy mortificada.
—Me quedaré sentada. No me gusta mucho eso de bailar en pareja; me parece aburrido ir dando vueltas acompasadas alrededor, es más divertido bailotear libremente por aquí y por allá.
—No puedes pedirle a mamá unos nuevos, son demasiado costosos y tú demasiado descuidada. Cuando estropeaste los anteriores, ella dijo que este invierno no te compraría más. ¿No puedes arreglarlos, más bien? —preguntó Meg con ansiedad.
—Podría llevarlos apretados en mi mano, así nadie notaría que están manchados, es todo lo que puedo hacer. ¡No, ya sé qué hacer! Cada una llevará uno bueno y cargará uno manchado, ¡es perfecto!
—Tus manos son más grandes que las mías. Ensancharás el mío terriblemente —dijo Meg, cuyos guantes eran un tema sensible para ella.
—Entonces no me pondré guantes. No me importa lo que diga la gente —exclamó Jo volviendo a su libro.
— ¡Está bien, puedes tomarlo! Solo procura no mancharlo, y por favor compórtate: no pongas las manos a la espalda, ni mires fijamente a la gente, ni digas “¡Qué diablos!”, ¿está bien?
—No te preocupes, seré más discreta que un mueble, y no me meteré en ningún aprieto, en lo posible. Ahora ve a responder la carta y déjame terminar esta maravillosa historia.
Así que Meg se fue a “aceptar con agradecimiento” la invitación, preparar su vestido, y cantar despreocupadamente mientras planchaba su único cuello de encaje auténtico, mientras Jo terminaba de leer la historia, se comía las manzanas y jugaba con Scrabble.
La noche de Año Nuevo la sala estaba vacía porque las dos hermanas menores ayudaban a vestir a las mayores, quienes a su vez estaban absortas en la importantísima tarea de “arreglarse para la fiesta”. Por simple que fuera el acicalamiento, había mucha agitación, correteo de aquí para allá, carcajadas y parloteos, y en un momento dado, un fuerte olor a pelo quemado inundó la casa. Meg quería algunos bucles para enmarcar su rostro, y Jo emprendió la tarea de poner las pinzas calientes en los mechones empapelados.
— ¿Se supone que deben oler así? —preguntó Beth desde su asiento sobre la cama.
—Es la humedad secándose —respondió Jo.
— ¡Qué olor tan repulsivo! ¡Huele a plumas quemadas! —observó Amy arreglando sus propios hermosos bucles con aire de superioridad.
—Ya está. Ahora te quitaré los papeles y verás una nube de hermosos rizos —dijo Jo retirando las pinzas.
En efecto le quitó los papeles, pero no hubo tal nube de rizos, pues los papeles salieron con el pelo adherido a ellos, y la horrorizada estilista no tuvo más remedio que poner los manojos carbonizados sobre la cómoda frente a su víctima.
— ¡Oh, oh, oh! ¿Qué has hecho? ¡Me arruinaste! ¡No puedo ir al baile! ¡Mi pelo, oh, mi pelo! —se lamentó Meg observando desesperada los mechones desiguales sobre su frente.
— ¡Es mi mala suerte! No debiste pedirme que lo hiciera, yo siempre arruino todo. Lo siento tanto, las pinzas estaban demasiado calientes e hice un desastre —gimió la pobre Jo mirando las plastas negras con lágrimas de arrepentimiento.
—No está echado a perder, solo rízalos y ponte la cinta de manera que los extremos caigan un poquito sobre la frente y estarás a la última moda. He visto a muchas chicas así —repuso Amy amorosamente.
—Eso me pasa por querer verme bella. ¡Ojalá me hubiera dejado el pelo tranquilo! —sollozó Meg.
—Eso digo yo. Lo tenías tan liso y hermoso. Pero pronto volverá a crecer —dijo Beth acercándose para besar y consolar a la oveja esquilada.
Después de otros percances menos graves, Meg quedó lista por fin, y tras las súplicas de todas, Jo se recogió el pelo y se puso el vestido. Se veían muy bien en sus sencillos trajes. Meg, de gris plateado con cinta de terciopelo azul, vuelos de encaje y el prendedor de perla. Jo, de color granate, con un cuello caballeresco de lino y un par de crisantemos blancos por único adorno. Cada una de ellas se puso un guante limpio y llevó en la mano el manchado, y todas opinaron que aquello daba un efecto “muy casual”. Los tacones que llevaba Meg le apretaban terriblemente aunque no quiso aceptarlo, y a Jo le parecía que las diecinueve pinzas que sujetaban su peinado estaban clavadas directamente en su cabeza, pero, por favor, había que ser elegante o morir.
—Diviértanse, mis amores —dijo la señora March al verlas salir—. No coman demasiado y vuelvan a las once. Enviaré a Hannah a recogerlas. —Cuando se cerró la verja tras ellas, una voz gritó desde la ventana—: ¡Niñas! ¿Llevan unos buenos pañuelos?
—Sí, unos muy finos, y Meg le puso colonia al suyo —gritó Jo, y luego añadió riéndose mientras se alejaban—: Creo que mamá nos preguntaría eso incluso si estuviéramos huyendo de un terremoto.
—Es uno de sus gustos aristocráticos, y tiene razón, porque una auténtica dama se conoce siempre por unas botas limpias, guantes y pañuelo —respondió Meg, quien también tenía varios “gustos aristocráticos” —. Ahora, no olvides esconder la espalda de tu vestido, Jo. ¿Mi faja se ve bien? ¿Mi pelo se ve terrible? —dijo Meg mirándose en el espejo del vestidor de la señora Gardiner.
—Sé que lo olvidaré. Si me ves haciendo algo mal, avísame con un guiño, ¿está bien? —replicó Jo acomodándose el cuello de lino y cepillándose rápidamente.
—No, guiñar no es de damas. Levantaré la ceja si hay algo mal y asentiré con la cabeza si lo estás haciendo bien. Ahora enderézate y da pasos cortos, y no des la mano si te presentan a alguien; eso no se ve bien.
— ¿Cómo es que te aprendes todas esas reglas? Yo nunca puedo. ¡Qué música tan alegre!
Bajaron la escalera sintiéndose un poco tímidas pues rara vez iban a fiestas, y aunque esta era bastante informal, para ellas era todo un evento. La señora Gardiner, una anciana señorial, las recibió con amabilidad y las condujo hacia donde estaba la mayor de sus seis hijas. Meg conocía a Sallie y muy pronto se sintió cómoda, pero Jo, a quien no interesaban mucho las chicas y sus asuntos, se quedó allí de pie con la espalda apoyada contra la pared, sintiéndose como mosca en leche. Media docena de joviales muchachos hablaban de patines en otra parte del salón, y se moría por unírseles porque el patinaje era una de sus pasiones. Le hizo entender a Meg su deseo, pero la ceja subió tanto que no se atrevió a moverse. Nadie le dirigió la palabra, y el grupo con el que estaba se fue dispersando poco a poco hasta que se quedó sola. No podía deambular por ahí para divertirse, o de lo contrario se notaría la quemadura de su vestido, así que permaneció mirando a la gente un poco tristemente hasta que comenzó el baile. A Meg la invitaron de inmediato, y los apretados zapatos danzaron tan enérgicamente, que nadie habría adivinado el sufrimiento que causaban a la sonriente portadora. Jo vio que se acercaba un joven pelirrojo, y temiendo que la invitara a bailar, se deslizó en un recoveco tras una cortina con el ánimo de observar a la gente y estar tranquila. Por desgracia, otra persona tímida ya se había refugiado allí: apenas se hubo cerrado la cortina tras ella, se encontró frente a frente con el “chico Laurence”.
— ¡Por Dios, no sabía que hubiera alguien aquí! —tartamudeó Jo preparándose para salir tan rápido como había entrado.
Pero el muchacho se rio y dijo, amablemente, aunque con gesto sorprendido:
—No se preocupe por mí, quédese si quiere.
— ¿No sería molestia para usted?
—Para nada. Solo entré aquí porque no conozco a casi nadie y, ya sabe, me sentía un poco extraño.
—Yo también. Por favor no se vaya, a menos que prefiera hacerlo.
El muchacho se sentó de nuevo, con la mirada baja, hasta que Jo, tratando de ser educada y casual:
—Me parece que he tenido el gusto de haberlo visto antes. Usted vive cerca a mi casa, ¿no es cierto?
—En la casa de al lado —dijo él alzando la vista y riéndose espontáneamente, pues la cortesía de Jo le parecía cómica al recordar cómo habían charlado sobre cricket la vez que él devolvió la gata.
Eso hizo que Jo se sintiera cómoda, así que rio también al decir de la manera más cordial que podía:
—Nos gustó mucho su amable regalo de Navidad.
—Lo envió mi abuelo.
—Pero fue usted quien lo convenció, ¿cierto?
— ¿Cómo se encuentra su gata, señorita March? —preguntó el chico intentando no reírse, pero sus ojos negros brillaban de picardía.
—Está muy bien, gracias por preguntar, señor Laurence. Pero yo no soy la señorita March, soy solo Jo —contestó ella.
—Yo no soy el señor Laurence, soy solo Laurie.
—Laurie Laurence… Qué nombre más extraño.
—Mi nombre es Theodore, pero no me gusta porque mis compañeros me llamaban Dora, así que hice que me llamaran Laurie.
—Yo también odio mi nombre. ¡Es tan cursi! Me gustaría que todos me llamaran Jo en lugar de Josephine. ¿Cómo logró que sus compañeros dejaran de llamarlo Dora?
—Les di una paliza.
—No puedo darle una paliza a la tía March, así que supongo que me toca aguantármelo —dijo Jo resignadamente con un suspiro.
— ¿No le gusta bailar, señorita Jo? —preguntó Laurie, con cara de considerar que le quedaba bien el nombre.
—Me gusta bastante si hay suficiente espacio y todos están animados. Estoy segura de que en este lugar causaría algún desastre, pisaría a alguien o cometería alguna barbaridad, así que mejor me lo evito y dejo que Meg se luzca. ¿Usted no baila?
—A veces. Verá, he vivido en el extranjero por muchos años y aún no sé muy bien cómo se hacen las cosas aquí.
— ¡En el extranjero! —gritó Jo—. ¡Oh, cuéntemelo todo! Me encanta oír a la gente hablar de sus viajes.
Laurie parecía no saber por dónde empezar, pero las preguntas ansiosas de Jo le ayudaron. Le contó que había ido al colegio en Vevey, donde los chicos nunca usaban sombrero y había una flota de botes en el lago, y donde, para divertirse en vacaciones, se iban a recorrer Suiza a pie con los profesores.
— ¡Cómo me habría gustado estar allí! —exclamó Jo—. ¿Estuvo en París?
—Pasamos allá el último invierno.
— ¿Habla francés?
—No se nos permitía hablar ningún otro idioma en Vevey.
—Diga algo en francés. Yo puedo leerlo, pero no pronunciarlo.
—Quel nom a la jeune demoiselle aux jolies pantoufles ? —dijo Laurie.
— ¡Qué bien lo pronuncia! Déjeme ver, lo que dijo fue: “¿Cómo se llama la señorita de los bonitos zapatos?”, ¿no es así?
—Oui, mademoiselle.
—Es mi hermana Margaret, ¡y usted ya lo sabía! ¿No es hermosa?
—Lo es. Me hace pensar en las chicas alemanas; parece tan fresca y tranquila, y baila como una dama.
Jo se sonrojó de gusto al oír este elogio hacia su hermana, y lo guardó en la memoria para repetírselo. Ambos observaron a la gente, criticaron y charlaron, hasta que se sintieron como viejos amigos. La timidez de Laurie se desvaneció pronto porque los modos varoniles de Jo le divertían y le hacían sentir cómodo, y Jo volvió a ser la persona alegre que era porque se había olvidado del vestido y nadie le estaba alzando la ceja. Le agradaba el “chico Laurence”, y lo observó bien para poder describírselo a sus hermanas, pues además de no tener hermanos, tenían muy pocos primos varones, de modo que los chicos eran criaturas casi desconocidas para ellas. Pensaba: “Pelo negro ensortijado, piel canela, ojos grandes y negros, nariz larga, dientes lindos, manos y pies pequeños, tan alto como yo, muy cortés para ser un chico, y definitivamente muy divertido. Me pregunto cuántos años tiene”. Jo tenía la pregunta en la punta de la lengua, pero se contuvo a tiempo, y con un tacto raro en ella, trató de averiguarlo por los lados.
—Supongo que irá pronto a la universidad. Ya lo veo comiendo libro. Quiero decir, estudiando fuertemente —Jo se avergonzó de haber dejado escapar esa horrible expresión.
Laurie sonrió y no pareció sorprendido. Respondió encogiéndose de hombros:
—Aún me faltan dos o tres años. De cualquier modo, no iré antes de los diecisiete.
— ¿Solo tiene quince? —preguntó Jo mirando al muchacho alto al que le había calculado diecisiete.
—Cumplo dieciséis el próximo mes.
—Cómo me gustaría ir a la universidad. Usted no parece disfrutarlo.
— ¡Lo odio! Es solo trabajar o hacer tonterías. Y no me gusta la manera en que lo hacen en este país.
— ¿Qué le gusta?
—Vivir en Italia, divertirme a mi modo.
Jo tenía muchas ganas de preguntarle cuál era ese modo, pero él había fruncido tanto las cejas que decidió cambiar de tema diciendo:
— ¡Qué magnífica polca! ¿Por qué no va a bailarla?
—Si usted me acompaña —respondió él con una extravagante venia francesa.
—No puedo, le dije a Meg que no bailaría, porque… —Jo se detuvo y parecía no decidirse entre contarle o reírse.
— ¿Por qué? —preguntó Laurie con curiosidad.
— ¿No le contará a nadie?
— ¡Jamás!
—Bueno, tengo la mala costumbre de pararme delante de la chimenea y quemar mis vestidos, como sucedió con este, y aunque está bien remendado, igual se nota, así que Meg me pidió quedarme quieta para que nadie lo viera. Puede reírse si quiere; sé que es muy gracioso.
Pero Laurie no se rio; solo bajó la mirada un momento, y con una expresión que desconcertó a Jo, dijo dulcemente:
—No le ponga atención a eso. Sé cómo nos las arreglaremos: afuera hay un corredor amplio donde podemos bailar a nuestras anchas sin que nadie nos vea. Sígame.
Jo le agradeció y lo siguió gustosamente, deseando tener dos guantes limpios cuando vio el hermoso par de color perla que se ponía su compañero. El corredor estaba vacío y bailaron una magnífica polca, pues Laurie bailaba bien y le enseñó el paso alemán, que a Jo le encantó porque incluía muchos balanceos y brincos. Cuando se acabó la música, se sentaron en la escalera para recuperar el aliento, y Laurie estaba contándole a Jo sobre un festival estudiantil en Heidelberg, cuando apareció Meg buscando a su hermana. Hizo una seña, y Jo la siguió a regañadientes hacia una salita lateral donde Meg, algo pálida, se sentó sobre un sofá agarrándose el pie.
—Me torcí el tobillo. Este estúpido tacón se ladeó y me produjo una horrible torcedura. Me duele tanto que apenas puedo ponerme en pie, y no tengo idea de cómo volveré a casa —dijo ella meciéndose de dolor.
—Sabía que te harías daño con esos dichosos tacones. No veo otro remedio que tomar un coche o quedarnos aquí toda la noche —respondió Jo sobándole el tobillo.
—No podría tomar un coche, cuesta demasiado. Además sería muy difícil conseguirlo, pues la mayoría de invitados vinieron en sus propios vehículos, las cocheras quedan lejos y no hay nadie a quien enviar.
—Iré yo.
—Por supuesto que no, son más de las diez y está oscuro como la boca del lobo. No puedo quedarme aquí porque la casa está llena: Sallie invitó a algunas amigas a dormir. Descansaré hasta que venga Hannah, y luego trataré de caminar lo mejor que pueda.
—Se lo pediré a Laurie, él irá —dijo Jo con alivio.
— ¡No, por favor! No le preguntes ni le cuentes a nadie. Tráeme mis chanclos y deja estos zapatos con nuestras cosas. Ya no puedo bailar, pero tan pronto como se acabe la cena, espera a Hannah y avísame apenas llegue.
—Están pasando a cenar ahora. Me quedaré contigo. Lo prefiero.
—No, cariño, ve y consígueme un poco de café. Estoy tan cansada que no me puedo mover.
Entonces Meg se recostó, cuidando de esconder bien los chanclos, y Jo se fue dando tumbos al comedor, que encontró después de haberse metido en una alacena y haber abierto la puerta del cuarto donde se encontraba el viejo señor Gardiner tomando un pequeño refrigerio privado. Dirigiéndose a la mesa, consiguió el café, que derramó enseguida estropeando también el frente de su vestido.
— ¡No puedo creer lo zopenca que soy! —exclamó Jo restregándose el vestido con el guante de Meg.
— ¿Necesita ayuda? —dijo una voz amable, y allí estaba Laurie con una taza completa de café en una mano y un plato de helado en la otra.
—Intentaba conseguirle algo a Meg porque está muy cansada, alguien me hizo tropezar, y aquí estoy, hecha un desastre —respondió Jo echando una mirada sombría desde el vestido estropeado a la mancha marrón del guante.
— ¡Qué lástima! Yo buscaba a alguien a quién darle esto. ¿Puedo llevárselo a su hermana?
— ¡Oh, gracias! Le enseñaré dónde está. No me ofrezco a llevarlo yo misma porque de seguro me metería en otro lío.
Jo le mostró el camino y, como si estuviera acostumbrado a servir a las mujeres, Laurie instaló una mesita, trajo otra taza de café y helado para Jo, y fue tan atento que incluso Meg la exigente lo declaró un “muchacho muy simpático”.
Pasaron un rato agradable con los caramelos y las leyendas que estos traían, y se encontraban en medio de un juego de “Alboroto” con otros dos o tres jóvenes que se habían unido a ellos, cuando apareció Hannah. Meg se olvidó de su pie y se levantó tan de prisa que se vio obligada a agarrarse de Jo lanzando un quejido.
— ¡Silencio, no digas nada! —susurró, y luego añadió en voz alta—: No es nada, me torcí un poco el pie, eso es todo —y subió cojeando las escaleras a coger sus cosas.
Hannah refunfuñó, Meg lloró, y Jo estaba a punto de perder la paciencia hasta que decidió tomar el toro por los cuernos. Corrió abajo, buscó a un criado y le pidió que le consiguiera un coche. Resultó ser un mesero contratado que no sabía nada de los alrededores. Jo estaba buscando ayuda cuando Laurie, quien se había enterado de lo que buscaba, vino a ofrecerle el coche de su abuelo que, dijo, justo había llegado a recogerlo.
—Pero es tan temprano, usted no querrá irse aún—dijo Jo con cara de alivio pero dudando de aceptar la oferta.
—Siempre me voy temprano, en serio. Por favor déjeme llevarlas a casa. Me queda en el camino, usted sabe, y además me dijeron que está lloviendo.
Aquello lo resolvió. Jo le contó sobre el accidente de Meg y aceptó agradecida, y enseguida subió por el resto del grupo. Hannah odiaba la lluvia tanto como un gato, de modo que no puso problema, y se alejaron en el lujoso coche con ánimo festivo y sintiéndose elegantes. Laurie se fue en el asiento exterior para que Meg pudiera extender la pierna, entonces las chicas pudieron hablar libremente de la fiesta.
—Me divertí mucho, ¿y tú? —pregunto Jo soltándose el pelo y poniéndose más cómoda.
—También, muchísimo. Le caí bien a la amiga de Sallie, Annie Moffat, y me invitó a pasar una semana en su casa cuando Sallie vaya. Sallie irá en primavera, en la temporada de ópera. Sería increíble, ojalá mamá me deje ir —contestó Meg muy emocionada de solo pensarlo.
—Vi que bailaste con el pelirrojo del que hui, ¿era amable?
— ¡Muy! Su pelo es castaño, no rojo. Fue muy cortés y bailamos una magnífica redova.
—Parecía un saltamontes vestido de traje cuando hacía el nuevo paso. Laurie y yo no podíamos dejar de reírnos, ¿nos oíste?
—No, pero eso es muy descortés. A propósito, ¿qué era lo que hacían escondidos allí dentro?
Jo le contó sus aventuras, y cuando terminó ya habían llegado a casa. Tras los agradecimientos correspondientes, dijeron “Buenas noches” y entraron sigilosamente para no molestar a nadie, pero tan pronto como la puerta chirrió, aparecieron de repente dos cabecitas con gorro de dormir, y dos vocecitas soñolientas, pero ansiosas, exclamaron:
— ¡Cómo estuvo la fiesta, cuéntennos todo!
Con lo que Meg llamó “una gran falta de buenos modales”, Jo había guardado algunos caramelos para las niñas, quienes volvieron a caer profundas luego de escuchar los detalles más emocionantes de la noche.
—Debo decir que me siento como una elegante dama al regresar de la fiesta en coche y sentarme en mi tocador con una doncella que me sirva —dijo Meg mientras Jo le vendaba el pie con árnica y le cepillaba el pelo.
—No creo que las damas elegantes se diviertan ni un poquito más que nosotras, a pesar de nuestro pelo quemado, los trajes viejos, la escasez de guantes y los zapatos apretados que nos tuercen los talones. —Y me parece que Jo tenía razón.