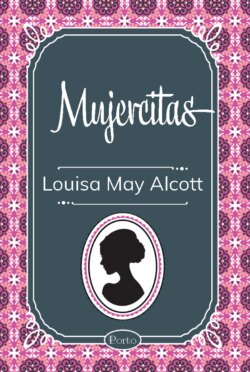Читать книгу Mujercitas - Луиза Мэй Олкотт, Louisa May Alcott, Луиза Мэй Олкотт - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Cargas
Оглавление—Oh, vaya, qué difícil es recoger las cargas y echar a andar —suspiró Meg a la mañana siguiente, pues las vacaciones habían llegado a su fin, y una semana de diversión no resultaba lo más adecuado para continuar el trabajo, que nunca le había gustado.
—Me encantaría que fuera Navidad o Año Nuevo todo el año, sería muy divertido —respondió Jo bostezando.
—No la pasaríamos tan bien como ahora. Pero sí sería agradable tener cenas y recibir ramos de flores, ir a fiestas y regresar en coche, leer y descansar, en lugar de trabajar. Aquello es para otros, ¿sabes? Siempre he envidiado a las niñas que tienen esas cosas. Disfruto el lujo —dijo Meg mientras se decidía sobre cuál era el vestido menos gastado.
—Bueno, no podemos tenerlo, así que no nos lamentemos. Más bien echemos las cargas al hombro y lidiemos con ellas con entusiasmo como lo hace mamá. Para mí la tía March puede llegar a ser todo un fardo, pero estoy segura de que, cuando aprenda a llevarlo sin quejarme, se caerá o se volverá tan ligero que no lo notaré.
Esta comparación hizo tanta gracia a Jo que la puso de buen humor, pero Meg no se animó porque su carga, que consistía en cuatro niños mimados, parecía más pesada que nunca. No tenía ganas ni de arreglarse, como siempre lo hacía.
— ¿De qué sirve verse bien si nadie me ve, excepto esos groseros mocosos, y a nadie le importa si soy bella o no? —rezongó, cerrando el cajón de un tirón—. Tendré que trabajar como una mula toda la vida, con algunos pocos momentos de diversión, y volverme vieja, fea y amargada por ser pobre y no podré disfrutar mi vida como otras chicas. ¡Es una lástima!
Meg bajó con cara de víctima y no fue la más agradable durante el desayuno. Todas parecían de malhumor y dispuestas a quejarse. Beth tenía dolor de cabeza y se recostó en el sofá con la gata y tres gatitos para darse ánimos; Amy estaba preocupada porque no había memorizado la lección y no encontraba sus chanclos; Jo silbaba a todo dar y hacía un gran barullo al arreglarse; la señora March estaba muy ocupada terminando una carta que debía enviar de inmediato; y Hannah refunfuñaba porque trasnocharse no le sentaba bien.
— ¡Qué familia tan malhumorada! —exclamó Jo perdiendo los estribos después de volcar un tintero, romper ambos cordones de sus botas y haberse sentado sobre su sombrero.
— ¡Y tú eres la más malhumorada de todas! —respondió Amy borrando de la pizarra la suma que se había deshecho con sus lágrimas.
—Beth, si no mantienes esos horribles gatos en el sótano, los haré ahogar —exclamó Meg furiosa tratando infructuosamente de alcanzar a los gatitos que se le habían subido a la espalda.
Jo se reía, Meg regañaba, Beth imploraba y Amy lloraba, porque no podía recordar cuánto daba nueve por doce.
— ¡Niñas, niñas! Por favor hagan silencio un momento. Debo enviar esto en el primer correo y ustedes me distraen con sus peleas —dijo la señora March tachando la tercera frase arruinada en su carta.
Hubo un momento de silencio, interrumpido cuando entró Hannah precipitadamente, dejó dos pastelitos en la mesa y volvió a salir. Estos pastelitos eran toda una institución, y Hannah nunca olvidaba hacerlos, sin importar lo ocupada o gruñona que estuviera, pues el camino era largo y desalentador, las pobres criaturas no comían nada más hasta el almuerzo y rara vez llegaban antes de las tres.
—Que mimes a los gatos y te recuperes del dolor de cabeza, Beth. Adiós, mamá, hemos sido insoportables esta mañana pero cuando volvamos a casa seremos ángeles de nuevo. Vamos, Meg —dijo Jo echando a andar con la idea de que los peregrinos no estaban siendo lo que debían.
Se giraban a mirar atrás sin falta antes de doblar la esquina, porque su madre siempre estaba en la ventana para decirles adiós con la mano y una sonrisa. Parecía como si no pudieran cumplir con sus deberes durante el día si no lo hacían, pues cualquiera que fuera su estado de ánimo, ver el rostro de su madre a último momento tenía en ellas el efecto de un rayo de sol.
—Si mamá nos amenazara con el puño en vez de mandarnos besos lo tendríamos bien merecido porque jamás se ha visto sinvergüenzas más desagradecidas que nosotras —dijo Jo, que se sentía mejor tomando el camino del sentimentalismo.
—No uses expresiones tan vulgares —respondió Meg desde las profundidades del velo en el que se había cubierto, como una monja harta del mundo.
—Me gustan las palabras fuertes, con algún sentido —respondió Jo agarrándose el sombrero, que estaba a punto de salir volando.
—Llámate a ti misma como quieras, pero yo no soy ninguna insoportable ni sinvergüenza desagradecida, y no me gusta que me llamen así.
—Te sientes frustrada y de un humor de perros hoy porque no te puedes rodear de lujos. ¡Pobrecita! Espera a que haga mi propia fortuna y podrás gozar de coches, helados, zapatos de tacón, flores y pelirrojos que bailen contigo.
— ¡Qué ridícula eres, Jo! —dijo Meg, aunque riéndose de aquellas tonterías, y se sintió mejor a pesar de sí misma.
—Tienes suerte de que lo sea, porque si adoptara ese ánimo abatido y pesimista que tú tienes, estaríamos hechas. Gracias al cielo siempre puedo encontrar algo gracioso para animarme. No rezongues más y vuelve a casa alegre.
Jo le dio a su hermana un golpecito alentador en el hombro para despedirse, antes de seguir cada una su camino, con el pastelito caliente en el bolsillo, tratando de mantener el buen humor a pesar del invierno, el trabajo duro, y sus juveniles deseos no realizados.
Cuando el señor March perdió su propiedad por tratar de ayudar a un amigo en problemas, las dos chicas mayores rogaron porque les dejaran trabajar, al menos para asumir su propia manutención. Sus padres aceptaron, considerando que nunca era demasiado temprano para comenzar a inculcar esfuerzo, disciplina e independencia, y ambas se pusieron a trabajar con la buena voluntad que, a pesar de los obstáculos, siempre termina por triunfar.
Margaret encontró un puesto como institutriz y se sentía millonaria con su pequeño sueldo. Como ella misma decía, “disfrutaba del lujo”, y su preocupación principal era la pobreza. Le costó más que a las otras afrontarla porque podía recordar los tiempos en que la casa era hermosa, la vida estaba llena de tranquilidad y gustos, y las carencias de cualquier índole eran desconocidas. Trataba de no ser envidiosa o inconforme, pero era natural que una jovencita como ella quisiera tener cosas bonitas, amigos alegres, logros y una vida feliz. Donde los King siempre veía todo lo que anhelaba, pues las hermanas mayores de los niños acababan de entrar en sociedad, y Meg veía con frecuencia refinados vestidos de fiesta y ramos de flores, presenciaba animadas charlas sobre obras de teatro y conciertos, partidas de trineo y diversiones de toda clase, y veía gastar dinero en bagatelas, un dinero que le habría servido mucho. La pobre Meg poco se quejaba, pero una sensación de injusticia a veces le amargaba el ánimo hacia todo el mundo, pues aún no apreciaba lo rica que era en las bendiciones que por sí solas hacen la vida feliz.
Jo en cambio le venía perfecta a la tía March, que era coja y necesitaba de una persona activa que la cuidara. La vieja, que no tenía hijos, había ofrecido adoptar a una de las niñas cuando las cosas se pusieron difíciles, y quedó muy ofendida porque su oferta había sido rechazada. Unos amigos les contaron a los March que habían perdido su oportunidad de figurar en el testamento de la acaudalada tía, pero ellos solo dijeron cándidamente:
—No podemos renunciar a nuestras hijas, aunque fuera por una docena de fortunas. Ricos o pobres, nos mantendremos unidos y seremos felices juntos.
La anciana dejó de hablarles por un tiempo, pero cuando se encontró a Jo por casualidad donde una amiga, algo en su graciosa cara y sus modales despreocupados hizo que le cayera bien, y le propuso contratarla como compañía. Esto no le gustó nada a Jo, pero aceptó el puesto en vista de que no surgió nada mejor, y para sorpresa de todos, se llevó extraordinariamente bien con su irascible parienta. Había tempestades de vez en cuando, y en alguna ocasión Jo se había marchado afirmando que no podía soportarlo ni un día más, pero la tía March siempre se calmaba rápido, e insistió tanto en que Jo volviera, que esta no pudo negarse, porque en el fondo quería a la anciana cascarrabias.
Sospecho que lo que realmente le gustaba a Jo era la gran biblioteca, de libros magníficos, abandonada al polvo y las telarañas desde que el tío March había muerto. Jo se acordaba de aquel señor amable que le permitía construir ferrocarriles y puentes con sus gruesos diccionarios, le contaba historias acerca de las ilustraciones curiosas de sus libros de latín, y le compraba tarjetas y pan de jengibre siempre que se la encontraba en la calle. El cuarto, oscuro y lleno de polvo, con los bustos mirando desde lo alto de las estanterías, las sillas cómodas, los mapamundis y, lo mejor de todo, la multitud de libros entre los que podía deambular como quisiera, hacían de la biblioteca un lugar dichoso para ella. Tan pronto como la tía March se acostaba a dormir su siesta, o cuando atendía alguna visita, Jo corría a este lugar silencioso y, acomodándose en el sillón, devoraba poesía, romance, historia, viajes e imágenes, como todo un ratón de biblioteca. Pero como no hay felicidad duradera en este mundo, en el preciso momento en que llegaba al corazón de la historia, al verso más dulce del poema, o a la aventura más peligrosa del explorador, una estridente voz gritaba: “¡Jooosephiiine, Jooosephiiine!”, y debía dejar su paraíso para devanar hilo, lavar al perro o leer los Ensayos de Belsham durante horas.
La ambición de Jo era hacer algo magnífico. Qué era, no tenía ni idea, el tiempo ya se lo diría, pero por lo pronto su mayor tristeza era no poder leer, correr y cabalgar tanto como le gustaría. Su temperamento explosivo, una lengua aguda y el espíritu inquieto siempre la metían en líos, y su vida consistía en una serie de altos y bajos que eran al mismo tiempo cómicos y patéticos. Pero el entrenamiento que recibió en casa de la tía March era justo lo que necesitaba, y la idea de estar haciendo algo para mantenerse a sí misma la hacía feliz, a pesar de los continuos “¡Jooosephiiine!”.
Beth era demasiado tímida para ir al colegio. Lo habían intentado, pero ella sufrió tanto que lo descartaron y decidieron que tomaría sus lecciones en casa con su padre. Incluso cuando él se fue, y su madre tuvo que dedicar toda su destreza y su energía a las sociedades de ayuda a los soldados, Beth continuó fielmente por su cuenta haciéndolo lo mejor posible. Era muy hogareña y ayudaba a Hannah a mantener la casa limpia y cómoda para las trabajadoras, sin esperar nunca otra recompensa que ser amada. Pasaba días largos y tranquilos sin sentirse sola ni aburrida, pues su pequeño mundo estaba poblado de seres imaginarios, y era por naturaleza una hormiguita laboriosa. Tenía seis muñecas a las que levantaba y vestía todos los días, pues Beth era aún una niña y les tenía tanto cariño como antes. No había entre ellas ni una sola muñeca bonita ni entera. Todas habían sido desechadas hasta que Beth las acogió; cuando sus hermanas se hicieron muy mayores para esos ídolos, le quedaron a ella porque Amy no quería tener nada viejo o feo. Por esa misma razón, Beth las valoraba a todas con mayor ahínco, e instaló un hospital para muñecos. Nunca les pinchaba sus órganos de algodón, nunca las golpeaba o les hablaba mal, ningún desdén entristecía jamás el corazón del más desagradable; por el contrario, todos eran alimentados, vestidos y cuidados por igual y con un cariño incondicional. Una muñeca abandonada, llamada Dollanity, había pertenecido a Jo y, después de una vida tempestuosa, había quedado hecha un desastre en la bolsa de los trapos, de cuyo triste hospicio fue rescatada por Beth y llevada a su refugio. Como no tenía la parte superior de la cabeza, ella le puso un gorrito, y para ocultar su falta de brazos y piernas la envolvió en una manta, y le dio la mejor cama a la pequeña inválida. El cuidado que daba a esa muñequita era conmovedor, aunque provocara sonrisas. Le traía flores, le leía historias, la sacaba al aire libre para que respirara aire fresco escondida bajo su abrigo, le cantaba canciones de cuna, y nunca se iba sin darle un beso en la sucia carita y susurrarle suavemente: “Espero que tengas una buena noche, mi pobrecita”.
Beth tenía sus penas como las otras, y no siendo un ángel sino una niña muy humana, con frecuencia “lloraba sus lagrimitas”, como decía Jo, porque no podía tomar clases de música ni tener un buen piano. Amaba tan profundamente la música, se esforzaba tanto en aprender, y practicaba con tanta paciencia en el viejo y desafinado instrumento, que parecía que alguien (sin aludir a la tía March) debería ayudarla. Sin embargo nadie lo hizo, y nadie vio a Beth secando las lágrimas de las teclas amarillentas que no afinaban. Cantaba como una alondra mientras trabajaba, nunca estaba demasiado cansada para mamá y para sus hermanas, y día tras día se decía a sí misma con esperanza: “Sé que obtendré mi música algún día si soy buena”.
Hay muchas Beth en el mundo, tímidas y calladas, que no se mueven de su rincón si no son llamadas, y que viven en pro de los otros de manera tan alegre, que nadie ve los sacrificios hasta que el grillo de la chimenea deja de chirriar, y se desvanece aquella presencia dulce y cálida como un rayo de sol, dejando sombras y silencio tras de sí.
Si alguien le hubiera preguntado a Amy cuál era la aflicción más grande de su vida, ella habría respondido sin dudar: “Mi nariz”. Cuando era un bebé, Jo la había dejado caer por accidente en la carretilla del carbón, y Amy insistió en que la caída había arruinado su nariz para siempre. No se le había puesto roja ni se había hinchado; simplemente se le había aplastado un poco, y aunque la hubieran pellizcado todo el tiempo, nunca se le habría respingado. Nadie se fijaba, solo ella, que quería desesperadamente tener un perfil griego y llenaba hojas enteras de dibujos de narices hermosas para consolarse.
La “Pequeña Rafael”, como la llamaban sus hermanas, tenía un talento indiscutible para el dibujo, y nunca estaba tan feliz como cuando copiaba flores, diseñaba hadas o ilustraba historias con curiosos especímenes artísticos. Sus profesores se quejaban de que, en lugar de hacer sus sumas, ella llenaba de animalitos su pizarra, usaba las páginas blancas de su atlas para hacer copias de mapas, y las caricaturas más cómicas salían volando de todos sus libros en los momentos menos oportunos. Hacía sus tareas lo mejor que podía, y su buen comportamiento la ayudaba a escapar de los regaños. Sus compañeros la querían mucho por su buen carácter y por el don que tenía de agradar sin dificultad. Sus aires y su elegancia eran muy admirados, y también lo eran sus logros, pues además de dibujar, sabía tocar doce melodías, hacer crochet y leer en francés sin pronunciar mal más que dos tercios de las palabras. Tenía un modo quejumbroso de decir: “Cuando papá era rico hacíamos esto y lo otro”, lo cual era muy conmovedor, y sus largas palabras eran consideradas por las chicas “perfectamente elegantes”.
Amy estaba en camino de ser una malcriada pues todo el mundo la mimaba, y sus pequeñas vanidades y egoísmos crecían considerablemente. Una cosa, sin embargo, aplacaba las vanidades: debía usar la ropa de su prima. Hay que aclarar que la mamá de Florencia no tenía ni un ápice de buen gusto, y Amy sufría profundamente al tener que usar un sombrero rojo en vez de uno azul, vestidos nada favorecedores, y delantales recargados que no le quedaban. Todo estaba bien hecho y en buen estado, pero ese invierno los ojos artísticos de Amy sufrían enormemente al tener que llevar al colegio un vestido morado con puntos amarillos.
—Mi único consuelo —le dijo a Meg con lágrimas en los ojos— es que mamá no le hace pliegues a mi vestido cada vez que me porto mal, como lo hace la mamá de María Parks. Vaya, es realmente horrible, pues en ocasiones se porta tan mal que su vestido le llega hasta arriba de la rodilla y no puede ir al colegio. Cuando pienso en esa deggrradación, siento que puedo aguantar hasta mi nariz chata y mi vestido morado con lunares amarillos.
Meg era la confidente y vigilante de Amy, y, por una extraña atracción de opuestos, Jo lo era de la dulce Beth. La tímida niña solo le contaba sus pensamientos a Jo, y sobre su alocada hermana ejercía Beth, sin saberlo, una influencia más grande que ninguna persona en la familia. Las dos hermanas mayores eran muy amigas, pero ambas habían tomado una de las menores bajo su cuidado, protegiéndolas cada una a su manera, en lo que ellas llamaban “jugar a las mamás”. Trataban a sus hermanitas como se trata a las muñecas desechadas, con un instinto materno propio de las mujercitas.
— ¿Alguien tiene algo que contar? Ha sido un día tan deprimente que me muero por algo de diversión —dijo Meg mientras se sentaban a coser juntas esa noche.
—Me pasó algo curioso con la tía hoy, y, como le saqué provecho, les contaré los detalles —comenzó Jo, que amaba contar historias—. Estaba leyendo el interminable Belsham, y lo hacía con sonsonete para que la tía se durmiera pronto, poder sacar un buen libro y leer ávidamente hasta que se despertara. Pero primero me adormilé yo que ella, y se me escapó un bostezo tan grande, que me preguntó si pretendía tragarme el libro entero. “Ojalá pudiera hacerlo para que se acabe de una vez”, le dije, tratando de no ser grosera. Entonces me dio un largo sermón sobre mis pecados y me dijo que reflexionara sobre ellos mientras “reposaba un minuto”. Siempre se demora bastante en esa tarea, así que apenas vi que comenzaba a cabecear como una flor muy pesada, saqué de mi bolsillo El vicario de Wakefield y me puse a leerlo con un ojo en el libro y otro en la tía. Llegué al punto donde todos se caen al agua y se me escapó una carcajada. La tía se despertó, y de mejor humor por haber dormido, me pidió que leyera un poco para mostrarme la frivolidad de la obra que yo prefería comparada con el valioso y edificante Belsham. Leí lo mejor que pude y le gustó, aunque solo dijo “No entiendo de qué se trata. Devuélvete al comienzo, niña”. Así que me devolví y traté de hacer a los Primrose lo más interesantes posible. En un momento tuve la picardía de detenerme en un pasaje muy emocionante, y dije tímidamente: “Me temo que le aburre, señora, ¿quiere que me detenga?”. Recogió su tejido, que se le había caído de las manos, y mirándome severamente a través de los anteojos dijo con displicencia: “Termine el capítulo y no sea impertinente, señorita”.
— ¿Admitió que le gustó? —preguntó Meg.
— ¡Oh, no, cariño, claro que no! Pero dejó tranquilo al viejo Belsham, y esta tarde, cuando tuve que devolverme por mis guantes, allí estaba, tan agarrada al Vicario que ni siquiera me oyó saltar en el corredor de la emoción que me dio pensar en los buenos tiempos que venían. Qué vida tan agradable podría tener si lo quisiera. No la envidio mucho a pesar de su dinero; después de todo, los ricos padecen las mismas penas que los pobres, creo yo —añadió Jo.
—Eso me recuerda —dijo Meg— que yo también tengo algo que contar. No es tan gracioso como lo que contó Jo, pero me dio mucho que pensar. Hoy encontré a todos inquietos donde los King, y uno de los niños me contó que su hermano mayor había hecho algo terrible y su padre lo había echado de casa. Escuché a la señora King llorar y al señor King hablar fuerte, y Grace y Ellen ocultaron su rostro cuando pasaron a mi lado para que yo no viera sus ojos rojos. No hice preguntas, por supuesto, pero sentí mucha pena por ellos y me alegré de no tener hermanos rebeldes que hagan cosas malas y deshonren a la familia.
—Yo creo que ser deshonrado en el colegio es mucho más dificultuoso que cualquier cosa mala que puedan hacer los chicos —dijo Amy moviendo la cabeza como si tuviera una larga experiencia de vida—. Susie Perkins vino hoy al colegio con un hermoso anillo de cornalina roja. Me fascinó y deseé ser ella con todo mi corazón. Resulta que dibujó un retrato del señor Davis con nariz monstruosa y joroba, y las palabras “¡Jovencitas, las estoy viendo!” saliendo de su boca como dentro de un globo. Nos estábamos riendo de eso, cuando de pronto el profesor nos vio de verdad y le ordenó a Susie que le llevara su pizarra. Ella se parralizó del susto, pero fue a llevársela, y oh, ¡qué creen que hizo él? ¡La agarró de la oreja! ¡Imagínense eso! La llevó a la tarima de recitar y la hizo quedarse allí media hora con la pizarra en las manos para que todas la vieran.
— ¿Y las niñas no se murieron de risa con el dibujo? —preguntó Jo, que se deleitaba cuando había líos.
— ¿Reírse? ¡Ni una sola! Se quedaron inmóviles como estatuas y Susie lloró a mares. Estoy segura. No la envidié en ese momento porque ni un millón de anillos de cornalina me habrían hecho feliz después de eso. Nunca jamás me recuperaría de esa humillante mortificación. —Amy retomó su trabajo sintiéndose orgullosa de su virtud, y de la exitosa pronunciación de dos palabras largas en una sola frase.
—Esta mañana vi algo que me gustó, y quería contarlo durante la comida, pero lo olvidé —dijo Beth ordenando la enmarañada canasta de Jo—. Cuando fui a conseguir unas ostras que me había pedido Hannah, el señor Laurence estaba en la pescadería, pero no me vio porque yo me encontraba detrás de un barril y él estaba ocupado con el señor Cutter, el vendedor. Una mujer humilde se acercó con un balde y un trapeador a preguntarle al señor Cutter si podría limpiar un poco a cambio de pescado, pues no tenía nada para darles de comer a sus hijos y no había conseguido trabajo ese día. El señor Cutter estaba de afán y le respondió que no de un modo más bien grosero; ella ya se iba, triste y hambrienta, cuando el señor Laurence enganchó un gran pescado con el extremo curvo de su bastón y se lo entregó. Ella estaba tan sorprendida y contenta que tomó el pescado entre sus brazos y le agradeció una y otra vez al señor Laurence. Él le dijo: “Ande, vaya a cocinarlo”, y se fue corriendo, ¡tan feliz! ¿No les parece que fue muy amable de su parte? Oh, se veía tan graciosa abrazando el pescado grande y resbaloso, y deseándole al señor Laurence la bendición de Dios.
Después de reírse de la historia de Beth le pidieron a su madre que contara una, y después de pensarlo un momento, ella dijo sobriamente:
—Hoy, mientras cortaba chaquetas de franela azul, estaba muy ansiosa por papá, y pensé en lo solas y desamparadas que estaríamos si algo llegara a pasarle. De nada me servía, pero seguí con mi preocupación, hasta que llegó un anciano a hacer un pedido. Se sentó a mi lado y comencé a hablarle, pues parecía pobre, cansado y ansioso. “¿Tiene hijos en el ejército?”, le pregunté. “Sí, señora, tuve cuatro; dos murieron, uno es prisionero, y voy de camino a visitar al otro, que está en un hospital en Washington”, respondió discretamente. “Ha hecho usted muchísimo por su patria, señor”, respondí, sintiendo ahora respeto en lugar de lástima. “Ni un milímetro más de lo que debía, señora. Iría yo mismo si fuera útil; como no es así, entrego a mis hijos, y los entrego de buena voluntad”. Lo dijo con tanto entusiasmo y se veía tan sincero y feliz de dar todo lo que podía, que sentí vergüenza de mí misma. Yo había entregado un hombre y sentía que era demasiado, mientras él había entregado cuatro sin ningún rencor; yo tenía a todas mis hijas en casa para consolarme, y el único hijo que le quedaba a él estaba esperándolo a kilómetros de distancia, tal vez para decirle adiós. Me sentí tan afortunada y feliz de pensar en mis privilegios, que le preparé una buena bolsa, le di algo de dinero, y le agradecí desde el corazón por la lección que me había dado.
—Cuéntanos otra historia con moraleja, mamá, como esta. Me gusta pensar en ellas si son reales y no muy sermoneadoras —dijo Jo luego de un momento de silencio.
La señora March sonrió y comenzó de inmediato, pues le había contado historias a este auditorio durante años y sabía muy bien cómo complacerlo.
—Había una vez cuatro niñas que tenían lo suficiente para comer y vestirse, no pocas comodidades y gustos, amigos y parientes atentos que las querían profundamente, y aun así no estaban satisfechas. —Aquí las espectadoras intercambiaron miradas furtivas y comenzaron a coser con diligencia—. Estas niñas querían portarse bien y se plantearon excelentes propósitos, pero por alguna razón no lograban alcanzarlos, y decían constantemente: “Si solo tuviéramos esto” o “Si pudiéramos hacer aquello”, olvidándose de todo lo que sí tenían y de todas las cosas agradables que sí podían hacer. Así que le preguntaron a una anciana qué sortilegio podían utilizar para ser felices, y ella dijo: “Cuando se sientan insatisfechas, piensen en lo que poseen y agradézcanlo”. —En ese momento Jo levantó la mirada rápidamente como si fuera a decir algo, pero cambió de opinión al ver que la historia no había terminado—. Como eran niñas sensatas, decidieron hacerle caso, y pronto se sorprendieron al ver cómo se habían enriquecido. Una de ellas descubrió que el dinero no evitaba la vergüenza ni la tristeza en la vida de los ricos; otra vio que, aunque pobre, era mucho más feliz con su juventud, salud y buen ánimo que cierta vieja irritable y floja que no era capaz de disfrutar de sus privilegios; la otra, que por desagradable que fuera ayudar a hacer la comida, era peor tener que mendigar por ella; y la cuarta, que ni siquiera los anillos de cornalina eran tan valiosos como la buena conducta. Entonces resolvieron dejar de quejarse para gozar de las bendiciones que ya tenían, y tratar de merecerlas, no fuera que las perdieran por completo en lugar de aumentarlas, y creo que nunca se arrepintieron de haber seguido el consejo de la anciana.
—Vaya, mamá, es muy ingenioso que hayas volteado nuestras propias historias hacia nosotras y que nos dieras un sermón en vez de un cuento —dijo Meg.
—Me gusta ese tipo de sermón. Es del mismo tipo de los que nos daba papá —dijo Beth pensativa, enderezando las agujas en la almohadilla de Jo.
—Yo no me quejo ni la mitad que las otras, y ahora seré más cuidadosa que nunca porque ya tuve mi advertencia con la humillación de Suzie —repuso Amy.
—Necesitábamos esa lección y no la olvidaremos. Si lo hacemos, tú solo dinos lo que dijo la tía Chloe en La cabaña del tío Tom: “Piensen en suj privilegio’, niño’, piensen en suj privilegio’”, agregó Jo, quien no pudo resistir por nada del mundo la tentación de sacarle el chiste al sermón, aunque se lo tomó tan en serio como cualquiera de las otras.