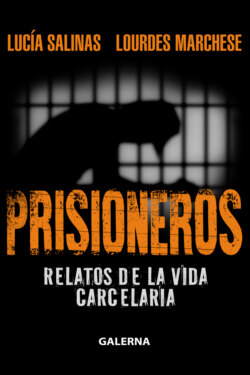Читать книгу Prisioneros - Lourdes Marchese - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PATRICIA BULLRICH
Оглавление—Pero ¡qué mocosa! ¡Yo teniendo que venir a buscarla acá!
—¿Mocosa esta? Pero si es más brava…
—Déjela encerrada acá, que se pudra en el calabozo, por impertinente. Así aprende.
Era delgada, de pelo morocho, enrulado, caótico, como su personalidad. Con sus diecisiete años y sus no más de 50 kilos, Patricia Bullrich escuchaba los gritos de su padre, el médico Alejandro Bullrich, casado con Julieta Luro Pueyrredón. Él era un hombre de carácter firme y voz prominente. Cada palabra reverberaba con claridad en la comisaría ubicada cerca del Abasto, con la marcada intención de que ella lo escuchara. El comisario se sorprendió por la severidad de sus dichos y acató la orden. No era sencillo contradecir al doctor Bullrich, el jefe de un clan de la aristocracia porteña con llegada al poder. Así fue como aquella joven rebelde quedó detenida 48 horas en un calabozo común, por pedido de su padre. Él aparece en cada etapa de su historia de militancia. Era un hombre de principios inquebrantables y de una convicción que la militancia de su hija nunca pudo doblegar. Ese enfrentamiento, que mantuvieron siempre, marcó la relación entre padre e hija.
Esa tarde de 1975, siendo Isabel Perón presidenta, Patricia Bullrich, la joven de familia aristocrática de múltiples apellidos, conoció el calabozo. La habían arrestado por realizar con sus compañeros de lucha unas pintadas en las afueras de la Facultad de Filosofía y Letras. Su historia incluye detenciones, espacialmente en dos cárceles, un exilio de cinco años en cuatro países y 641 órdenes de arresto. Conoce de armas, de bombas molotov, de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, de balaceras y de pérdidas irreparables.
Ante el primer interrogante, cuál es el origen de su lucha, elige el año 1973. Fue entonces cuando, con catorce años, decidió que quería militar. Era intrépida, y su determinación había puesto en vilo a su familia en reiteradas ocasiones. Los Bullrich Luro Pueyrredón eran una familia de antecedentes honoríficos en el radicalismo, pero Patricia irrumpió con un planteo totalmente opuesto. En ese entonces, no imaginó hasta dónde la llevaría aquel camino iniciado.
En su morral, el mismo que usó durante mucho tiempo, cabía de todo: un anotador con mensajes en clave, planes de ataque, un arma. Era de armas tomar, en el sentido literal de la expresión. No le importaba el uniforme que había delante, puteaba a cuanta fuerza de seguridad le ordenaba algo. Irónico: muchos años después, sería la jefa de las fuerzas federales, impartiendo orden y respeto a la autoridad. Lo reflexiona a la distancia: “Desde muy chica tuve clara mi vocación, pero transité diferentes etapas. En la primera, no estaban los valores que hoy defiendo: el eje no pasaba por la libertad, por la democracia. La idea básica era la imposición. Imponer la idea de un hombre nuevo, de una sociedad distinta. Nos creíamos dueños de la verdad. Éramos fundamentalistas”. Ese fundamentalismo la condujo a una detención más prolongada.
Dedicaba la mayor cantidad de horas a la militancia y al trabajo en los locales de la Juventud Peronista. Los militares la buscaban, menos por su militancia que por sus vínculos personales: querían llegar a su cuñado, Rodolfo Galimberti, líder de Montoneros. Entonces la adolescente rebelde era una de las secretarias de la JP porteña y tenía toda la confianza de “Galimba”. Con gritos, puteadas y una resistencia estéril, pues no superaba los cincuenta kilos, y sin formular mayores explicaciones, los uniformados se la llevaron. La subieron a un móvil policial y, abriéndose caminos entre otros vehículos, se dirigieron al el Comando Federal Unificado.
El primer recinto en el que la encerraron, sostiene, fue el peor de todos. Se trataba de una alcaidía con dos grandes celdas destinadas a los presos políticos. Las separaban un pasillo en condiciones ruinosas y la reja que confinaba a hombres, por un lado, y a mujeres, por el otro, pero podían verse e identificarse. En ese espacio de cuatro metros por tres cabían cuchetas para no más de diez personas, capacidad máxima que jamás fue respetada. En uno de esos calabozos permaneció tres meses, con sus tan solo diecisiete años.
El olor era nauseabundo, una combinación de la falta de higiene de las instalaciones con el conglomerado de personas que carecían de acceso constante a un baño. Al llegar la noche todo se convertía en algo más sórdido. Los gritos, tan inconfundibles como aturdidores, retumbaban en cada rincón de la alcaidía. Las torturas no respetaban horarios, pero en la oscuridad el horror cobraba otras dimensiones. Esas fueron sus primeras noches tras las rejas. El espanto que la circundaba le impedía dormir. Paso días enteros sin conciliar el sueño y sin comer, no solo por lo asqueroso que eran los platos que les acercaban, sino porque no le pasaba bocado. Todo ese combo la hizo colapsar.
En una suerte de locutorio, como los llamaban en ese entonces a los reducidos espacios separados por un blíndex en los que los reclusos reciban visitas, iba a ver a sus padres. Sin contacto, con una comunicación intermediada y supervisada, pero al menos era algo. Se puso nerviosa. Era consciente de que su aspecto no era el mejor y no quería dejarles esa imagen a sus padres. Primero hicieron ingresar al locutorio al matrimonio Bullrich, después la hicieron pasar a ella. Temblaba. No bien vio a su madre, se desmayó. Del otro lado del blíndex, sin poder hacer nada, sus padres observaban con desesperación la escena. Gritos, llantos y desesperación le pusieron el punto final a la visita.
En el silencio que comenzaba a imperar en el lugar, un grito irrumpió, acompañado por el sonido de unos pasos firmes y sincronizados que se acercaban a la celda. Se abrió el calabozo. Les ordenaron salir. En el tumulto del movimiento de personas, contó cerca de diez compañeras que eran empujadas del lugar para que comenzara a dejar aquel sector en una suerte de fila india. Era de noche, lo recuerda aún. Empezó un traslado clandestino, a oscuras, cargado de tensión. Sin explicaciones, como todo lo que ocurría entonces, las subieron, entre insultos y empujones, a un móvil celular. No tardó en darse cuenta de que las llevaban a la cárcel de Devoto.
Las acomodaron en un sector alejado, un gran rectángulo con una reja corroída por los años, el de las presas políticas. Como era la más chica del grupo, sus compañeras la protegían. “Era como la mascota del grupo. Había mucho compañerismo ahí”, cuenta al rememorar esos días. No tenían celdas individuales, sino un espacio con camas cuchetas con poca distancia unas de otras. Ahí mismo estaba todo lo demás que compartían: la mesa para comer y las instalaciones precarias para que pudieran cocinarse. Ese lugar le otorgó una amistad que aún conserva, la de Socorro, una presa uruguaya. Ella en particular la cuidó, la adoptó en ese contexto desfavorable.
Al tiempo lo combatían con organización interna. Tenían un buen plan de actividades, y se distribuían en turnos para limpiar y cocinar. También lavaban su ropa y mantenían en orden las pocas pertenencias que iban acumulando. Patricia asegura que ese encierro era mejor que permanecer en el Comando Federal. Ambos representaban la peor de las condiciones, la de una persona sin libertad, pero en Devoto al menos tenían acceso a un patio, podían circular, y las dimensiones eran más amplias. Lo otro era el encierro dentro del encierro.
A medida que pasaron los meses, su familia, sobre todo su madre y su abuela, volvió a visitarla. Totó, como se apodaba su abuela, de 74 años, semana tras semana se acercaba al penal para estar con ella al menos unas horas. Su padre, aún enojado por la militancia de su hija, la visitaba esporádicamente. Ella lo entendió, pero cierto pesar se trasluce en sus palabras cuando explica por qué lo vio menos. Patricia Bullrich sostiene que todas esperaban los detalles culinarios que acompañaban las visitas de Totó. Una de esas tardes de encuentro familiar, su abuela la sorprendió con una pelota de vóley. El regalo vino acompañado de un reproche que recuerda entre risas: “¿Por qué mierda no te hiciste radical el día que te llevé al comité. No estarías acá. Pero no, te hiciste peronista”. Hacia 1973 Totó la había llevado a conocer la sede de la UCR, donde estaba Ricardo Balbín. “Mi abuela materna era radical de alma. Cuando entré en ese lugar, sentí que era como vieja. Balbín me pareció una persona muy grande. Cuando somos chicos, vemos a los demás muy grandes, más viejos. Todo ahí era muy viejo, más allá de que en mi familia había mucha historia radical”, contó años después.
Sin resignarse, Patricia encontró cómo hacer más llevadero el encierro. “La mayor parte del día, cuando se podía, estábamos afuera. Jugábamos mucho al vóley, estábamos al aire libre, hablábamos de política, con los recaudos del caso, pero intentábamos estar afuera lo más posible”, dice. Los días de prisionera se asemejaban, por momentos, a una vida en comunidad. Sostiene que nada le quebraba el ánimo, pero que había un momento del día que lograba estremecerla: los sonidos nocturnos de la prisión, los gritos lejanos de torturas, los sollozos a oscuras que se volvían susurros, todo lo que se intensificaba con la noche. Con todo, nunca pensó en la muerte, mucho menos que podría encontrarla ahí.
La vida carcelaria se regía por la disciplina, algo que aún tiene bien presente, porque esa rigidez llevaba implícita un accionar violento. Las requisas en su pabellón eran pocas, pero, cuando ocurrían, la paralizaban. El procedimiento era violento, irrumpían sin aviso y revolvían o rompían todo lo que encontraban, entre gritos descontrolados. Su calabazo no recibió, por suerte, muchas intimidaciones de este estilo.
Cuando quiso ver la fecha de la noticia que su abogado le traía, se dio cuenta de que llevaba presa más de ocho meses, de que había cumplido la mayoría de edad tras las rejas, de que tenía incorporada una rutina que se ajustaba a las posibilidades del espacio y de que parte de ella se había acostumbrado a la falta de libertad. El fin de su arresto llegó. Un decreto obligaba al Poder Ejecutivo a liberar a los menores de edad. Así fue como Patricia dejó la cárcel. Cuando cruzó la puerta de Devoto, la esperaban su madre, su abuela y también su padre. Los cuatro se fundieron en un abrazo. Creían que ese día se terminaba la pesadilla.
Sin embargo, ya afuera, Patricia no se sentía plenamente libre. Algo no andaba bien. Con los días lo confirmó: alrededor de su casa, vio, siempre en diferentes horarios, un Falcon. Los estaban vigilando. Los militares conocían su ubicación y la de su familia. La situación la inquietó a tal punto que sentía que ponía en riesgo a sus padres, a su abuela y a su hermana. Decidió que se iba a mudar sola. Su padre no estaba de acuerdo con aquella medida, pero también sabía que no iba a convencer a su hija. De enfrentamientos irreconciliables ya tenían un largo historial.
Encontraron en pocos días un departamento en Riobamba y Charcas. Creyó que esa medida iba a descomprimir los controles sobre la casa familiar. Pero estos no solo no cesaron, sino que sumaron el nuevo lugar que Patricia había escogido para vivir, donde escuchó el comunicado del 24 de marzo de 1976. El principio de la dictadura encontró a Patricia en crecimiento respecto a su militancia. Entonces ya era calificada por algunos compañeros como una “flor de Montonera”. Así la describió Mauricio “Víbora” Zarzuelo, otro de sus mentores dentro de la organización. Eran tiempos turbulentos, y ella ya contaba con varias corridas policiales y huidas. En esa vida de militancia armada que había elegido, formalizó una relación con el secretario personal de Galimberti, Marcelo “Pancho” Langieri, quien después se convirtió en su primer esposo y con quien tuvo a su hijo Francisco. Su hermana, a su vez, estaba en pareja con Galimberti. Esas dos parejas tenían un solo destino: el exilio.
Habían pasado varios días sin tener noticias de “Galimba”, lo daban por desaparecido, lo que solo podía significar algo peor: la muerte. Sin embargo, a las semanas, los compañeros les hicieron llegar que el líder de Montoneros había escapado de una balacera y tuvo que recluirse por un tiempo en una villa. Fue la primera llamada de atención. La segunda la protagonizó ella.
Era la primavera de 1976. Patricia debía ir a la intersección de las calles Paraná y Maipú, en Olivos. A las 8, el único movimiento que se observó fue el de un Rastrojero que se estacionó cerca de un kiosco de diarios. El conductor y su acompañante permanecieron en el auto, con el motor ya apagado. Tenían con ellos pistolas Browning y, bajo unas mantas, en el baúl, una ametralladora Halcón y un FAL. Eran sus compañeros de Montoneros. Debían llevar a cabo un plan contra un ejecutivo norteamericano de la multinacional Sudamtex. Se sumó otro auto: un Peugeot 504 verde que redujo la velocidad a la altura del Rastrojero. A ese cuadro planificado le faltaba una sola integrante, que aún no debía aproximarse. Los relojes estaban sincronizados y eso siempre se respetaba. Pero nada salió bien ese día. Desde los árboles ubicados en diferentes esquinas de aquella intersección, comenzaron a disparar incansablemente. Patricia escuchó los disparos con absoluta claridad. Se encontraba a tan solo una cuadra y media. Comenzó a correr hasta que se escondió en el jardín de un chalé de la zona, donde permaneció más de una hora, inmóvil, con el ruido y olor a muerte de fondo. Esa vez sí tuvo miedo. Habían asesinado a sus cuatro compañeros, y ella casi se convierte en una desaparecida.
Las situaciones de riesgo se repitieron. Sus padres, entonces, decidieron que era mejor dejar el país. Los primeros, Julia y Galimberti, fueron a Francia, donde tiempo después se dirigió su madre. En febrero de 1977 Patricia dejó la argentina de manera clandestina, junto con Langieri. Juntaron unas pocas cosas y cruzaron a Montevideo. Antes debía esperar la llegada de su pasaporte, que necesitaba para continuar el viaje hacia Brasil, la primera parada. Su padre era el responsable de hacerle llegar la documentación. Una vez más, pese a las diferencias, estaba ahí para ayudarla.
Con todos los papeles en mano, se subieron a un colectivo en Montevideo. La primera parada fue ahí, y decidieron pasar la noche en un hotel de dos estrellas, a tres cuadras de la terminal de Cordón. Al día siguiente, muy temprano por la mañana siguieron hasta Barra do Quaraí, a 1.800 kilómetros del punto final de la travesía: Río de Janeiro. En total, la travesía duró 48 horas. El corazón se les paralizaba cuando, cada tantos kilómetros, la policía subía al ómnibus y pedían los documentos. Pero lograron evadir los controles.
Pero en Brasil la situación tampoco era la mejor. Desde 1964, se había instaurado un régimen militar. Al llegar, Patricia y su pareja se dirigieron a una casa colectiva donde había no menos de diez personas, todos argentinos exiliados. Aún aguardaba el envío de su pasaporte porque el próximo destino era Europa, pero nada podía hacer hasta no contar con el documento que le permitiría volar fuera del continente.
Recibió, finalmente, un sobre remitido por su padre. En su interior se encontraban los pasaportes. Juntaron las pocas pertenencias que habían llevado hasta Brasil y emprendieron otro viaje cargado de incertidumbre. Le pesaba, sentía que estaba más alejada de su país. Emocionalmente la devastaba. Primero se dirigieron a México. Más de 17 horas tardaron en recorrer los 7.681 kilómetros que separan a Río de Janeiro de Ciudad de México, que entonces aún conservaba el nombre de Distrito Federal. Siempre en estado de alerta, mirando hacia todos lados, sin naturalizar nada, pisaron el aeropuerto internacional Benito Juárez en febrero de 1978. Pero rápidamente partieron hacia Europa. Aterrizó en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde se encontró con algunos compañeros exiliados. Juntos planearon, para contrarrestar el mensaje que buscaba dar la Junta Militar con la celebración del Mundial, realizar una campaña de denuncia con unos cuadernillos escritos en español y en francés. Después se dirigió a París, donde estaba su hermana Julia, su madre y también Galimberti, pero eligió alojarse en la casa de Socorro, la uruguaya que la había adoptado y protegido durante su paso por la cárcel de Devoto. Ahora a 11.043 kilómetros de Buenos Aires y sin rejas, ambas se sentían en parte privadas de la libertad, y eso las agobiaba.
Patricia tuvo que armar las valijas nuevamente. Se despidió de su hermana sin saber que sería la última vez que la vería con vida. Debía reubicarse en México, en otro viaje en absoluta clandestinidad. Y cuando se acomodaron, tuvieron que volver a moverse, esta vez para regresar a Brasil bajo los nombres de sus alias guerrilleros: ella era Carolina Serrano; su pareja, Carlos Moreno. Sus nuevos documentos así lo indicaban. “Sufrí cada minuto de esos años. Nunca me adapté. Tuve que reconciliarme con cada país donde estuve mucho después. No quería saber nada con pisar París, Madrid, México o Río de Janeiro. Me costaba, me dolía”, cuenta en el presente cuando intenta definir qué fue el exilio.
Quiso poner fin a esa mezcla de sentimientos que por momentos la asfixiaron. Se encontraba en Brasil cuando en Argentina comenzaba la guerra de las Malvinas. Llevaba cinco años fuera del país. Ahora se llamaba Carolina y trabajaba como asistente en un instituto de estudios superiores para el politólogo Guillermo O’Donnell. Se ocupaba de la recopilación histórica de material, del ordenamiento de los libros, un trabajo que a ella le gustaba. Con el inicio de la guerra, llegó un momento disruptivo para su clandestinidad. Sonó el teléfono en la oficina de su mentor académico. Llamaban desde un canal de televisión local y pedían por alguien de nacionalidad argentina para hablar sobre el conflicto bélico. La eligieron representante y, mientras se dirigía al programa, tomó la decisión, iba a sacar tajada de la situación, no aguantaba más.
Ya en el estudio de televisión, su interlocutora realizó una pequeña introducción sobre el enfrentamiento bélico y, antes de cederle la palabra, le preguntó cómo se llamaba: “Me llamo Patricia Bullrich”. Sintió que era una revancha. Cuando salió del canal y se dirigió al instituto, O’Donnell la confrontó inmediatamente: “¡Vos estás loca! Si no querías revelar tu identidad, hubieras elegido María Pérez, algo más sencillo, no Patricia Bullrich. Cómo vas a elegir Bullrich de apellido para mentir”. “Mi apellido es Bullrich. Me llamo Patricia”. El asombro no fue menor. Ese día salió de la clandestinidad en un canal de televisión.
Para el 14 de junio de 1982 la guerra de Malvinas había concluido. El poder de los militares se resquebrajaba mes a mes, pero todavía faltaba para que la democracia regresara. “Una Argentina golpeada, exhausta, frustrada. Soñada por todos como un lugar de realizaciones, en el que se fue quedando estancada, aceptando su decadencia; resignada, casi como algo inevitable”, así la describió años después. Así la veía entonces. Consideró que era un buen momento para volver, aunque no había un solo indicador que la respaldara. Dejó a su hijo y a su pareja por un tiempo. Comenzó su retorno, signado por la ansiedad y la incertidumbre. Recorrió un largo trayecto, siempre con la sensación de estar en peligro (lo estaba) hasta volver a Buenos Aires.
Con el avance de los días, sesenta aproximadamente desde que se encontraba en el país, era palpable que el gobierno militar llegaba a su fin, pero no había que confiarse. La precaución, algo que tanto le costaba, debía ser su doctrina. En ese tiempo, la invitaron a Suiza para una conferencia, y decidió viajar con su nombre real, escoltada por su padre, quien seguía sin convalidar sus acciones. Esa vez, además, tuvo que ser testigo de una escena que lo paralizó. En el aeropuerto, cuando se disponía a realizar los trámites de rigor, escuchó a sus espaldas, en tono imperativo: “Bullrich”. Eran dos policías cuyos movimientos solo anticipaban la acción siguiente: detenerla. “Usted tiene 641 pedidos de captura. Queda arrestada”. Con el doctor de testigo, Patricia empezó a gritar, resistiéndose a los efectivos de la Fuerza, que, a los empujones, la llevaron al móvil ubicado en el acceso principal del lugar. Su padre continuaba observando todo mientras sus gritos se iban perdiendo a medida que el auto se alejaba del lugar. Ese día de 1982 volvió a quedar detenida donde su vida carcelaria había empezado, en la Coordinación de la Policía Federal. Ingresó al edificio, que le resultaba familiar, y sin piedad fue arrojada en un calabozo. El mismo olor, la misma sensación de encierro, la misma falta de higiene, las mismas paredes con marcas de muerte. Sentada en el suelo, permaneció quieta unos pocos minutos hasta que la fueron a buscar. Escoltada por dos policías se dirigió hacia la oficina del comisario. Un hombre alto, fornido, de voz calma pero firme la observó unos segundos y le dijo: “Usted está detenida de manera ilegal, por pedido del Ejército. Si yo no le aviso al juez, usted no sale más. No la cuenta”. Su vida estaba en manos de aquel hombre. Ella no lo supo hasta la noche, pero hubo un llamado al juez a cargo, dejando constancia de que Patricia Bullrich se encontraba presa ilegalmente en esas instalaciones.
Llevaba varias horas en ese agujero maloliente cuando, una vez más, el grito de su apellido la activó. La llevaron a una sala oscura, donde una lámpara de luz penetrante apuntaba a su rostro. No la tocaron, pero los gritos en sus oídos, con insistencia, con violencia, no cesaban. Eran del Ejército y quería la ubicación de Galimberti. Todo fue infructuoso, no pronunció una palabra. En ese estado de shock, de violencia verbal aplicada, le colocaron las esposas y, con la incertidumbre gobernando la escena, la trasladaron. Fue llevada ante el juez. El diálogo fue breve y explícito: “Se tiene que ir ya, ahora mismo, del país. No la puedo proteger. Se va hoy mismo y por una frontera que nadie conozca”. Pensó en el comisario que dio aviso de su arresto ilegal. Es su salvador anónimo, nunca supo su nombre ni pudo agradecerle.
Le quedó claro que ya no podía ser intrépida y que no tenía tiempo a su favor. Era una carrera contrarreloj por su vida. Le proporcionaron un teléfono y, desde ahí, llamó a su padre, quien en pocos minutos arribó al lugar junto con Martín, su otro hermano. La subieron al auto y con lo puesto partió esa madrugada. Conocían de caminos alternativos, de rutas poco transitadas para evadir retenes y controles policiales. El silencio imperó en ese viaje que duró varias horas hasta llegar a la frontera que le permitiría continuar hacia Brasil. El abrazo fue distinto, intenso y encerraba una profunda gratitud. Una vez más, el doctor Bullrich la vio partir.
Iba a reencontrarse con su hijo y su marido, pero esos viajes, ese desafío permanente a los límites y el incansable coqueteo con el riesgo dinamitaron su relación. Su marido, que la había acompañado en todos los años de lucha y exilio, la dejó. No soportó más aquella insistencia en regresar a toda costa a un país que aún representaba un peligro para todos. Decidió, entonces, volver a su país. Treinta días después, pasaporte en mano, una valija y su primogénito, pisó su tierra nuevamente. Regresó a trabajar en la JP. El país daba sus primeros pasos hacia la vida democrática. Pero en 1983 otra noticia paralizó su vida de militancia. El teléfono de la casa familiar sonó. Del otro lado se escuchó lo peor: París, un accidente automovilístico, el conductor —Galimberti— había sobrevivido, pero Julia no. Había perdido a su hermana en el exilio.
Volvió a armar su valija, en esta ocasión por el suceso doloroso que aún no lograban procesar. En un silencio perturbador, se dirigió hacia el Aeropuerto de Ezeiza, junto con su madre. Al dirigirse al mostrador de migraciones, para sorpresa de ambas, una vez más, la policía detuvo a Patricia. Las 641 órdenes de captura seguían vigentes. El tiempo apremiaba, el avión ya se encontraba en la pista y el abordaje había empezado. Un llamado telefónico del gobierno de Raúl Alfonsín destrabó aquella situación, que puso fin a su tercera y última detención. Subió al avión y rápidamente se sentó en el lugar asignado, junto con su madre. El corazón aún le latía velozmente. Miró el pasaje, tenía su nombre, el real. Habían cesado los días de su alter ego, Carolina Serrano y, con ello, los años de clandestinidad y las huidas permanentes. Estaba en libertad en un país que, tímidamente, volvía a vivir en democracia. El avión comenzó a carretear. Esa sensación punzante que la acompañó en cada viaje que había hecho en clandestinidad aún estaba latente. Antes de subir, le dijeron que el Poder Ejecutivo había dejado sin efecto todas las órdenes de detención que recayeron sobre ella desde 1976. Se dirigía a despedir los restos de su hermana. Nunca le pudo contar que ya eran libres.