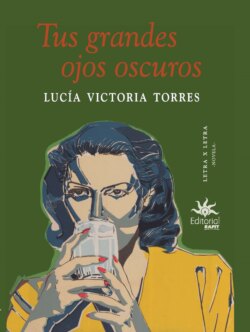Читать книгу Tus grandes ojos oscuros - Lucía Victoria Torres - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеVan a ser las tres de la tarde y es la tercera vez que se sienta. Se paró de la cama a las cinco de la mañana, desayunó de pie mientras supervisaba la sacada del pequeño trasteo, se sentó en el auto que la llevó al asilo y luego en el restaurante donde almorzó con sus sobrinos y su hermana. Sin embargo, aún conserva energía y piensa seguir trajinando. Se da un respiro probando la cama que ha comprado. Es una cama sencilla, lo más razonable cuando el hábitat se reduce a una pieza de asilo, el estado civil es la viudez y se desestima la presencia de hombres en el lecho. Después de más de tres décadas durmiendo en cama doble y acompañada, volverá a ser como una mujer soltera o una monja. Imagina que no volverá a sentir el desierto frío y desolador que ha acompañado sus noches desde la muerte de Kenneth. Supone que morirá en esa cama cuya calidad comprobará esta noche. Por lo pronto, soba la cabecera con los dedos, acaricia con las yemas la refinada lisura del roble barnizado. Luego palpa con las manos el mullido edredón, extiende las palmas y presiona ligeramente. El cobertor se ve imponente y aún conserva atada al bolero inferior la etiqueta con el precio, una etiqueta que resulta imperceptible así esté rozándole los mocasines de gamuza. “El colchón se siente cómodo”, piensa. “Y el cuarto también”. Le ha tocado la habitación ciento doce, de las diecinueve que tiene el único piso de la edificación. Mira alrededor, repasando cómo ha quedado el sitio que en adelante será su hogar. Luego se levanta, saca del clóset el portarretrato con la foto de José Luis y lo pone encima de la nevera, pequeña, como de cuarto de hotel, que se estrena en su perenne faena de congelación.
—No es el mejor lugar, pero toca dejarlo aquí mientras tanto, y prefiero exhibirlo en vez de mantenerlo guardado –dice y vuelve a sentarse en la cama.
Elvira contempla el retrato. “Qué hermoso era”, piensa. Ha conseguido agua caliente en la cocina del asilo. El termo, la azucarera, el frasco de café instantáneo y la bandeja con pocillos se estrechan en una mesa auxiliar, al lado de la nevera.
—Jóse corrió con suerte. ¡Tener dos mamás! –dice Elvira concentrada en la preparación del café.
—Mamá solo hay una.
—Hay excepciones también. Y el trato de él contigo es distinto. De mucha deferencia.
—Exageras.
—Adelantó el viaje. Jamás había hecho algo así. Detesta cambiar de planes. Todo por ti.
¡Qué palabras! Se sienten como un reclamo. Así las recibe María Margarita. Sin embargo, se queda callada. Elvira ha sido la más leal y confiable de sus hermanas, a pesar de la distancia en edad. También ha sido admirable la fuerza de sus sentimientos y de su voluntad.
—Solo quise ser una buena madrina –dice mirando la foto.
Por un instante, sin quererlo, se percata de su respiración, que se expande en el tórax, que le ocasiona un vacío opresivo en el pecho. Nota que Elvira termina de llenar los pocillos con agua, cierra el termo y toma la azucarera.
—Al mío solo una cucharadita. Voy a empezar a reducir el azúcar –aclara.
Recibe el café y ve a Elvira sentarse con su pocillo en el taburete que le ha prestado. Viejo pero bien conservado, es el único que hay por ahora en la habitación. Se fija en el reloj sobre la mesa de noche.
—Nos ha rendido, son las tres y ya estoy acomodada.
—Gracias a los muchachos. Sin su ayuda, quién sabe dónde iríamos.
—Jóse es tan diligente.
—Afanoso, diría yo. Estaba convencida de que iba a quedarse más tiempo, pero ya dizque se va… Ay, Margó, ¿no se te hace muy rápido?
Margó es como le dicen en la familia.
—¿Qué hacemos ahora? –Elvira trata de animarse.
—Organizar nuestras vidas, la tuya, la mía, y preparar el viaje, a ver si nos olvidamos de este desastre.
—¡Nooo, que qué hacemos ya! –aclara.
—Ah… aquí nada queda para arreglar, al menos por hoy.
—Podríamos dar una vuelta por el lugar. Así vas conociendo a la gente, saludas y ves si…
—No no no, ahora no, mañana cuando tenga más ánimos.
—¿No salimos entonces? ¿Y las compras que querías hacer?
—Tomémonos este café primero.
—O prefieres descansar.
—No, todavía es temprano, me gustaría al menos arrimar a una agencia de viajes.
—¿Vas a buscar otro presupuesto? Pero si ya le hemos echado todas las cuentas a ese viaje.
—Es para ir haciéndome a la idea y ocuparme de otra cosa, pensar en que voy a volver a caminar por Manhattan me resulta más edificante en este momento, siempre añoraré Nueva York.
—¡¿En invierno?!
—Tiene su gracia. La nieve siempre es conmovedora.
—¡¿A nuestra edad?! Dudo que se le sienta el encanto.
—Puede ser…, sí, sería preferible aguardar a que pase tanto hielo.
—Así nos da más tiempo de resolver todo.
—Eso sí, y podría irme más tranquila.
—Parece que ya se está arreglando este problema.
—Ajá…, por lo menos salí de tu casa y voy a dejarte en paz.
—¿En paz? Quién te dijo que… ¿Por qué me dices eso? Yo te recibí con mucho gusto. La casa de un hermano es como la casa de uno.
—Lo sé, pero… es que en esas condiciones… caerte así de improviso, sin poder planear nada…
—¿Y es que el destino puede planearse? Si a eso vamos… Mira yo cómo terminé en ese apartamentico tan estrecho.
—¿Estrecho? No seas malagradecida, Elvira, cómo nos acomodamos de bien, la chica en su habitación, Julián en la suya, yo tuve la mía, y ahora te quedan dos desocupadas, y si la chica se independiza… Si hubieras conocido al menos un rancho de los miles que visité en el barrio, hasta diez metidos en una pieza con un mero colchón… peor, encima de un arrume de arena para darse calor.
—Quién iba a creer que te cayera encima semejante problema. Justo a ti. Cómo les ayudaste. Tantos años resolviéndoles las necesidades y peleando por esa gente y…
—Y terminé de arrimada.
—¿Arrimada? ¡¿Te sentiste muy arrimada en mi casa?!
—Es una manera de decir.
—Así sea, ni lo debes pensar.
—No te enfades por eso.
—Claro que sí. He estado en deuda contigo. Siempre quise pagarte, retribuirte por lo de Jóse.
—Nada te he cobrado.
—Yo sé. Pero siempre lo tengo presente.
—No tendrías por qué hacerlo.
—Su visita a la tumba del papá me lo recordó más.
—Ay, esa visita… le dio duro, pobrecito, casi ni habló en el almuerzo.
—Claro. ¡Con lo que Fonso le hizo! Y me hizo a mí. No me separé por no cargar más problemas. ¡Que un papá eche a un hijo de la casa! Siempre que me acuerdo me pregunto con qué clase de hombre me casé.
—Nunca se sabe con qué puede salir un hombre. Mira a Ken.
Sin ponerse de acuerdo, las dos mujeres coinciden en sorber su café. Silenciosas, miran alrededor e inspeccionan de nuevo la organización del cuarto.
—Bueno, ¿y cómo quieres los zapatos?
—Descansados. –Margó se mira los pies–. Parecidos a estos.
—¿Como esos? Cómprate algo menos rudo. Ya no tienes que preocuparte si te sacarán ampollas o no y si la suela aguanta las piedras.
—Creo que serán los últimos que compre. Muere también mi engorrosa búsqueda de zapatos.
Vuelven a quedarse en silencio. El significado de lo dicho por Margó está claro para Elvira. En realidad, desde los sesenta años de edad uno podría empezar a considerar como últimas muchas cosas, especialmente el hecho de adquirir nuevas posesiones. Hasta las más simples o indispensables terminan siendo revaluadas. El desprendimiento de los objetos materiales se hace más fuerte a medida que la conciencia de la muerte se vuelve presencia en la vida diaria, en ese momento en el que la frontera entre la vida y la muerte es cada vez más sutil. A la edad de Margó algunos incluso ponen en duda el sentido de comprarse una propiedad para vivir solos y les resulta más sensato meterse en esos internados de viejitos tan parecidos a los conventos.
Gracias a las semanas en casa de su hermana, Margó pudo buscar con cierta calma dónde acomodarse. Un sitio digno, acorde a su estatus y capacidad económica. La habitación asignada se ajusta a su condición y a su nivel de exigencia. Dio la talla cuando inspeccionó cada huella posible de suciedad: pisos brillantes, paredes blancas recién pintadas, rincones exentos de telarañas o mugres acumulados, baldosines casi nuevos en el baño, griferías y conexiones en buen estado. Un espacio casi inmaculado. La limpieza del lugar, infalible, la convenció de que era el mejor. En otros que visitó, los olores a orines y a viejos sin bañarse la espantaron en la puerta de entrada.
—No previmos lo de la cortina, pero siquiera no hay que comprar y me defiendo con la que vas a prestarme mientras traigo las mías.
—Creo que te agradará. Tenemos gustos parecidos.
—Cómo es la vida, sin cortina y con el montón de trapos que tenía, algunos se quedaron sin estrenar.
—Si te hubieras ido cuando empezaron esas invasiones habrías podido lucir las bellezas que trajiste de Estados Unidos.
—Lo que debí hacer fue no guardar nada, pero uno siempre está como a la espera de algo, sabiendo que el futuro nunca puede adivinarse, sencillamente no existe.
—Lástima la vajilla tan fina. Apenas la usaste.
—Era indigno en medio de tanta miseria.
—Y el cristal. ¡Y ese montón de porcelanas!
—Ya, Elvira, ya, deja eso.
—Es que… ¡qué vas a hacer con tanta cosa!
—Ya veremos, nunca tuve tiempo de pensar en eso, ahora me sobrará, por ahora solo me interesa la cortina.
—Mañana te la mando.
—Pero no molestemos más a los muchachos que ya han volteado demasiado y qué pena haberlos preocupado por una cortina.
—Preocupados han estado y estarán hasta que se resuelva todo. Lo malo es que lo de Flor los ha puesto más ansiosos.
—Por qué Flor no me contestará. Para eso le dejé el teléfono, para mantenernos comunicadas. Debí comprar el celular. Cómo voy a vivir sin teléfono aquí.
—Convéncete. Cortaron la línea. Esos hombres te cogieron bronca.
—Se supone que ya están derrotados, ¿para qué han sido tantas operaciones entonces?, y no fue bronca, ni a mí solamente, con todo y por todas partes se metieron.
—Son como una plaga. Con razón Julián dice que eso es muy difícil de erradicar. Ay, ese muchacho. Es capaz de irse para allá si Flor no da señales de vida de aquí a mañana.
—Si va, me gustaría que me trajera el baúl, no se me quita de la cabeza, no sé por qué.
—¡Ese armatoste! ¿Para ponerlo dónde?
—En esa esquina, con las otras fotos, y allá va a ir el escritorio.
—Un escritorio es muy necesario, pero ¿si cabe aquí?
—Ahí junto a la vidriera, sí.
—¿Tapando la salida al patio?
—Ya lo calculé y da justo.
—¿Y en el patio qué? ¿Vas a poner matas?
—Todavía no sé.
—Pon una mesita con un par de sillas plásticas. Tomar el sol es muy necesario. Respirar aire.
—¡En esta ciudad tan contaminada!, cómo se te ocurre, ¿no ves que esto está en pleno centro?
—Como sea, pero el encierro del todo es más perjudicial. Estás acostumbrada a casa con patio, terraza y balcón… Para que no extrañes mucho, eh.
Las dos mujeres caen en un vacío de palabras que aunque corto se siente pesado. Margó mira las baldosas de granito blanco y sin levantar la vista dice con la voz mermada:
—Siempre extrañaré todo, especialmente esto que me está pasando, creo que nunca voy a entenderlo, la vida nunca es lo que uno se imagina y al final como que nada vale la pena.
—Mejor no pensemos. –Elvira se levanta y da una vuelta por el cuarto–. A ver, entonces el escritorio, aquí, y la silla giratoria… no cabe…, ¿qué harás con ella?
—Ni sé.
—Consíguete una más pequeña, sin brazos. Como la de Violeta.
—La de Ken es mejor y le valió mucho, mira que la hizo tapizar en puro cuero, él no era de lujos pero se descrestó con el comino crespo, esa silla y el escritorio son unos muebles finos que vale la pena conservar por el valor sentimental además.
En esa silla giratoria con su escritorio Margó y Kenneth se sentaron horas a apuntar lo entregado por las parroquias. A dejar consignada meticulosa, honradamente, cada cosa que conseguían para los necesitados. A echar cuentas. A pensarle a la repartición de las limosnas entre tanto pobre. Años de tardes y noches registrando cada mercado y cada atado de ropa, nueva o usada. Cada donación, en especie, monedas, billetes o cheques. Revisando listas de anotados. Verificando nombres de viudas y dejadas del marido. Chequeando el número de hijos por hogar. Corroborando las edades de los huérfanos. Decidiendo qué remediar primero con las medicinas: si la escasez de la farmacia del puesto de salud o la penuria de los habitantes de los ranchos.
Encima del escritorio Margó desea poner los dos portarretratos de siempre: el de su ahijado y el de su boda. En cada imagen habita un significado diferente, pero ambas le han ayudado a hacerle frente a lo difícil. La primera fue una precaria manera de llenar la sufrida ausencia de José Luis cuando lo mandó para Nueva York luego de los años de convivencia con él. La otra foto le permitió sobrellevar más de una decepción conyugal y obedece a un consejo de su madre. “La foto de matrimonio hay que tenerla siempre a la vista para mirarla en los momentos de crisis, recordar el sentimiento de entonces, espantar ideas caprichosas de separación y superar las iras que suelen generarle a uno las torpezas de los hombres”. Así le dijo mamá Rosita. Ya que el recuerdo de Kenneth quedó en peligro de nublarse después de su muerte, le conviene tener la foto a la vista. La mesa de noche es buen lugar mientras llega el escritorio.
—Ojalá que le haya puesto el plástico como le dije, a ver si así la deja quieta y no la desajusta de nuevo, pero no siempre hace caso y no he podido recalcárselo.
—Qué tal esa muchacha, ¡ponerse a jugar con una silla! Cómo sería la bulla con semejantes rodachinas para allí y para acá por ese corredor. ¿La inquilina de abajo nunca se quejó?
—Claro que llegábamos a recibir quejas, aparte de que no le rendía el oficio… Dejar sola a Flor era un riesgo a veces, pero había que correrlo.
—Le debe estar rindiendo mucho el tiempo ahora. ¡No más cuidando una casa!
—Ah, pero en ese barrio y sola…, debe ser duro, pobre, la considero.
—Siempre la has considerado más de la cuenta. Yo no sé, pero a mí esa muchacha me parece rara a veces. No me convence del todo.
—Es ingenua, inmadura y algo torpe, ignorante también, un poco silvestre, aunque la hemos pulido, pero de ninguna manera es mala, bastante me ayudó a cuidar a Ken en sus últimos días, y le estoy muy agradecida por lo que está haciendo, ahora no vamos a hablar mal de ella, es de origen humilde, se crio en el monte y eso hay que entenderlo, pero trabaja bien y ha sido de toda mi confianza.
—¿Entonces por qué no quisiste contarle que te venías para acá?
—Ya te lo expliqué.
Elvira, que se había vuelto a sentar, se levanta de su taburete, como hastiada.
—¿Terminaste?
Margó le entrega el pocillo vacío y la ve ir hacia el lavamanos del baño. Pensar en que no tiene lavaplatos la transporta a su época de inmigrante ilegal, arrendataria de un cuarto que era todo a la vez, como ahora. Piensa en decir: “No creí que volvería al comienzo”. Sin embargo, permanece callada. Es inevitable: Margó luce derrotada. Mira de nuevo el reloj. En el estante inferior de la mesa de noche está el cofre de las llaves. Es de una madera robusta y no le cabe una llave más. Llaves de puertas, de clósets, de candados, de carros, llaves en desuso, inútiles, recogidas a lo largo de los años, llaves que Margó se ha negado a botar y guarda como un símbolo de esperanza, con el convencimiento de que ayudarán a que nunca le queden cerradas todas las puertas. Saca de su cartera la llave del viejo jeep, por fin vendido, y la deposita en el cofre.
—Tal vez no se abran más puertas en la tierra, pero alguna ventanita quedará en el cielo por donde pueda entrar o encontrar una salida, aunque ya ni sé qué es mejor, si entrar o salir.
Elvira sale del baño, toma una toalla de papel, seca los pocillos y los pone donde estaban. Vuelve a entrar y deja la puerta abierta para seguir la conversación.
Mientras su hermana se acicala, Margó espera sentada en la cama. Piensa. El lugar le da cierto temor, intuye una vida solitaria y aislada, de reclusión y retiro que podría llevarla a añorar lo que fue su vida, a comparar con lo que esperaba que fuera y a lamentarse por el resultado.
—No entiendo por qué no me recibieron en Nazaret.
—¿Acaso no te dijeron que era un asilo para pobres y no dabas la talla?
—Sí, pero no es razón válida.
—Para ellas, sí.
—Me ilusionaba el contacto con esa comunidad, me habría gustado ser misionera y maestra como las nazarenas.
—Ya para qué lamentarse. Pídele a Dios que te ayude a pasar de la frustración a la resignación. Es lo mejor que puede ocurrirte.
—Ay, Elvira, a veces sería mejor callar.
—Entonces no digo más.
“¡Cómo hubiera podido ayudar con las obras de caridad!, le ofrecí a la superiora un porcentaje de la venta de las casas, pero no valió”, le dijo Margó a Julián cuando volvió desmoralizada del asilo de Nazaret. “¡Qué es eso, tía! ¿Y por qué les tiene que dar plata a esas monjas?”, respondió él. “Ser vecina de un convento me serviría de consuelo en medio de este desastre en que se convirtió mi vida”. “¿Acaso a usted no la echaron de un convento pues? Eso estaba contando la otra noche”. “Pero allí aprendí cosas esenciales para mi vida, discreción, respeto, confianza, lo que se necesita para ganarles a los otros”. “Para saber eso, tía, no hay que meterse en un convento”. Y ahí terminó la conversación con su sobrino.
Ciertas cosas del asilo sugieren una vida conventual: los corredores brillantes y sosegados, el patio central saturado de plantas florecidas, los hábitos de las religiosas que administran el lugar, la división por pabellones, la numeración de las habitaciones. Asumir la nueva situación la devuelve fugazmente a la época de noviciado. Es inevitable. Las ideas se atraviesan silenciosas, sin aspavientos, con cautela y discreción por la mente de Margó, pero alcanzan a inquietarla. Se atreve a expresarlas.
—Me da cierto temor sentirme sola, esto me recuerda el convento o cuando llegué a Estados Unidos, yo sé lo que es añorar compañía, lamentarse por no tenerla, sobre todo cuando se está enfermo, o cuando se ha sido tan andariega y activa como yo.
—Te lo he dicho. Una mujer casada corre el peligro de irse quedando sola, y es peor cuando envejece o deja de trabajar. Por eso son buenos los costureros –contesta Elvira desde el baño–. Te quedaste demasiado tiempo en ese barrio y le entregaste la vida.
—Si algo me dio el barrio fue la sensación de estar acompañada, eso me gustaba.
—Pero no cultivaste amistades. Tus amigas eran las vecinas y se fueron. Esperemos que aquí hagas relaciones. Sola no estarás. Tendrás compañeras. Y siempre es posible hacer amigos, más cuando se enviuda o se cambia de ambiente –dice Elvira saliendo del baño con una lámpara de estudio en las manos–. ¿Dónde pongo esto?
El objeto, fino y sobrio, podría hacer parte del surtido de una tienda de antigüedades de lujo. Fue de los pocos enseres que quiso traer Kenneth consigo. Margó se levanta, recibe la lámpara y la deposita sobre la nevera. Le parece más reluciente y más intenso el verde del metal lacado de la pantalla.
—Dejémosla aquí mientras llega el escritorio, ¿hay algo más en el baño?
—Nada.
Margó siente el olor del fijador que Elvira se ha puesto en el pelo. Se pasa las manos por sus bucles canosos. Se espabila.
—Voy a arreglarme entonces –dice con nerviosismo–, debo estar como una muerta, no me echo labial desde esta mañana que salimos de la casa, para que nos vamos, qué bueno unos zapatos nuevos, también quisiera ropa interior, y un pijama, por si una enfermedad sobre todo…, ah, y un delantal.
—¿Delantal? ¿Vas a ponerte a hacer oficio aquí? Si estás pagando.
—Por qué no, ojalá resultara alguna actividad, en todas partes siempre hay algo por hacer, nunca he podido quedarme quieta y si me toca ayudar, pues lo hago, así sea doblando ropa en la lavandería o cosiendo ropita para los huérfanos, o también puedo ayudar con las curaciones y las inyecciones, todavía soy capaz de ponerlas.
—¡Pero te invité a mi costurero y dijiste que no!
—No es de mi gusto encontrarme con señoras que hacen de la caridad un club social…, allá hay señoras que solo van a coser chismes y a jugar cartas –contesta Margó escabulléndose para el baño con la excusa de que “voy a ensayar el gabinete que los muchachos colgaron”.
Elvira la mira impaciente.
—Bueno, compramos también el delantal. Aunque considero más urgentes los zapatos. En verdad los necesitas. Y ropa distinta. Porque, ¡qué vestiditos los tuyos! –dice Elvira en tono corrosivo. Le gustaría agregar “la ropita de dama de la caridad y los zapatos de monja que se queden en la vida que no volverá”, para desquitarse por lo dicho sobre su costurero. Sin embargo, se contiene. Margó es la hermana mayor y la respeta como si fuera su madre. Hay que tenerle consideración, por la edad y por su situación. ¿Cómo podría ofenderla?, ¿y para qué reñir? Ningún sentido tienen ya las disputas entre ellas, así sean lo natural a su condición de hermanas.
Pero Elvira tiene razón sobre la forma de vestirse de Margó y lo que le exige su naciente situación de residente de asilo privado. Le irían bien una ropa menos elemental y modesta, y unos zapatos más ligeros. Los que tiene fueron los indicados para las extensas jornadas empacando y repartiendo mercados o para hacer los recorridos por las pendientes del barrio, para bajar y subir escaleras de cien, doscientos, trescientos y hasta cuatrocientos escalones, ese escalerío contra la naturaleza, tan natural en zonas altas, única forma de transitar por la cadena de viviendas que como un rosario, y un milagro, encaraman en los cerros de las ciudades los desplazados y despojados, también los inescrupulosos que, sacando partido de la miseria y de la tierra, hacen de las invasiones un rentable negocio.
Claro que, vístase como se vista, Margó no pierde su presencia agradable y distinguida; la irradia en gestos, hablado y aspecto físico. También en el cutis, lozano por naturaleza y cuidado con método. Hasta en el aroma perfumado que siempre lleva consigo. Es una mujer de edad irreal a primera vista. De su rostro se han borrado años gracias al esmero por la salud, el gusto por el arreglo personal y el respeto a los hábitos que ello demanda. Ha sido leal a las cremas humectantes e hidratantes, a las cepilladas de dientes, al enjuague de canas, a los rulos nocturnos y al fijador de pelo, así como al maquillaje, que no pasa de un poco de polvo translúcido y toques leves de color en labios, cejas, pómulos y uñas. Tampoco abandona el collarcito de perlas, los aretes de piedrecillas preciosas y el infaltable pisargolla de oro, solitario desde que enviudó y concluyó que el anillo matrimonial no merecía el lugar que hasta entonces había ocupado.
—También me gustaría ir a la Basílica, llevo años sin entrar –dice Margó cuando sale del baño.
—Se mantiene cerrada. No le quité el ojo mientras almorzamos y nunca abrieron.
—Seguro abren para el rosario y la misa de seis.
—Sí, podemos volver. Así te encomiendas.
—O encomiendo esta nueva vida.
—Yo también quisiera verla… Quedó muy bien el espejo, ¿cierto?
—Lo que no quedó bien fue este pelo mío, cambiar de peluquera es lo peor.
—Te lo dejaste cortar demasiado.
—¿Yo?…, no sabía cómo era tu peluquera… Hablando de peluqueras, ¿para dónde se habrá ido Claudia?, la he llamado y tampoco contesta, me contó doña Amparo que le quitaron los secadores y le quebraron los espejos.
—¿Y eso?
—Empezaron a molestarla desde que abrió el salón de belleza en la casa, que porque no les pidió permiso, y a presionarla con el impuesto semanal, pero ella no quiso pagarles.
—¿Era mucho?
—Lo que ganara en un día de trabajo, pero a veces no le llegaban clientes, entonces el jefe de la banda le dijo que le pagara en especie.
—¿Recibían víveres también?
—No, Elvira, ay, cómo eres, en qué mundo vives… que semanalmente tenía que acostarse con él.
—¡Madre mía! ¿Y entonces?
—Obviamente se negó, pero empezaron a insultarla en la calle y al esposo lo cogieron un día a golpes, y al niño también se lo insultaron cuando iba para la escuela y al perro se lo patearon cuando lo sacaron a orinar…
—Salvajes. No aguanta nadie.
—Era buena peluquera, la tuya no me pareció tan profesional.
—Lo es, pero estabas acostumbrada a otra.
—¡Mira cómo me dejó de trasquilada!
—Finalmente el pelo se organiza solito con el tiempo. Y es saludable cortarlo.
—Pero no tan rapado…, eso para las monjas… Claro que a mí en el convento no me echaron tijera así, la motilada era cuando se hacía el matrimonio con Dios y se vestían los hábitos para siempre.
—Te salvaste entonces. Menos mal te saliste.
—Me salieron, dilo como es –contesta Margó. Por un instante se queda quieta con los ojos perdidos en las baldosas y se le pasan por la mente unas palabras que no pronuncia: “Echada del convento, deportada y ahora sacada de mi propia casa, espero que esto pare aquí”.
—Solo esa vez te he visto el pelo largo largo. ¿Te acuerdas de cómo llegaste?
—Supongo que caminando, no tengo memoria de esa parte, no sé muy bien cómo hice, estaba más atortolada que ahora.
—No, digo, con el pelo más abajo de la cintura. Yo estaba asomada a la ventana y de pronto vi a una mujer que no era del barrio. Quién será esa con semejante pelero, pensé. A medida que te acercabas..., porque venías por la calle en dirección hacia nuestra casa…, a medida que te acercabas te iba reconociendo.
—No nos acordemos de eso, mejor vamos.
Al salir de la habitación, las mujeres se encuentran con una muchacha que desliza la trapera de un lado para el otro, del zócalo de la pared al borde de la zanja del patio, de este al zócalo otra vez, de principio a fin del corredor, de muro a muro. Sin quererlo, sin saberlo, la muchacha hace que los recuerdos de Margó insistan, que le traigan otra vez la época de monja y la de enfermera. Cuántas veces trapeó y trapeó corredores como lo hace esa muchacha, con las mangas del hábito remangadas, el vuelo de la falda recogido con ganchitos de nodriza y la humildad que caracterizó su paso por la vida religiosa. Incontables fueron también las caminadas por corredores de hospitales, de bata y toca blancas, unas veces chequeando enfermos e historias clínicas, otras fijándose en las condiciones laborales y recogiendo firmas para cumplir los compromisos con el sindicato. Conventos y hospitales, dos espacios familiares para ella, tienen algo en común con el asilo. Cambian la vestimenta y la condición de sus moradores, pero al fin de cuentas todo se reduce a hábitos, uniformes y rutinas. El asilo, lugar ajeno, empieza a ser parte de su vida, su vida misma. De ahí, ¿para dónde? “Para los pabellones y los jardines del cementerio”, lo piensa por un instante, pero no se atreve a decírselo a Elvira; sabe que para su hermana es espantosa la idea de la muerte, indeseable, así signifique la posibilidad de encontrarse con los seres ya idos: Alfonso, Luciano, Ramón, mamá Rosita o Iris.
Un hogar de ancianos parecía ir en contra de la naturaleza de Margó. Poco a poco hermanos y sobrinos fueron aceptando lo impensable. “¿Para dónde más va a irse?”. “Se está volviendo caprichosa”. “La vida en comunidad es lo que le ha gustado”. “Ha vivido en función de los otros”. “No sabe vivir sola”. También ella fue haciéndose a la idea. Las pérdidas llegan cerrando posibilidades. En este caso, de compañía, como en los tiempos opacos del noviciado y la existencia escondida de inmigrante ilegal. Sale del barrio, se distancia de las vecinas, se priva de la criada. Obligada a dejar todo. Para Julián, la culpa la tiene el Gobierno “por su insensatez y desidia”. Margó responsabiliza a las autodefensas. La realidad es que la muerte de Kenneth determinó el desenlace, aunque la decisión final fue solo de ella. Antes de que el comandante de policía llegara a advertirla, ya había dicho “ni crean que voy a pagarles extorsiones, y tampoco les doy el gusto de matarme, prefiero desocupar”. Y cumplió su palabra.
En la puerta de salida a la calle, las dos mujeres se detienen para saludar al portero y empezar a grabarse su cara. Al ver el teléfono sobre el escritorio del hombre, Margó no aguanta la tentación y pide prestado el aparato “para una llamada cortica”. Una llamada que debe colgar sin modular palabra.
—Nada que contesta –dice saliendo de la portería.
—Todavía no lo entiendo. –Elvira ve la oportunidad para insistir en que Flor debería enterarse de la decisión de Margó de irse para el asilo.
—Ni yo, ¡por qué no me responde!
—No. Me refiero a que no entiendo por qué no le has dicho nada.
Margó se detiene antes de empezar a caminar por la acera, acerca su cara a la de su hermana y viéndola a los ojos le dice sin vacilar:
—Para qué insistes si es mejor explicárselo personalmente, sé que va a angustiarse mucho, pensaba que íbamos a seguir viviendo juntas, creía que iba a cuidarme la vejez como a Ken, se lo hice prometer, le generé la expectativa, ¿cómo salirle con un cambio de planes tan grande en una llamada telefónica?, no merece que le haga eso, una cosa así es para hablarla frente a frente, además, han sido varias decisiones a la vez, que salir del barrio, que irme para tu casa, que optar por un asilo, es difícil, necesito coger fuerzas para hacer la parte que sigue, si apenas fuera despedir a Flor, pero tengo que acabar de desbaratar mi casa, mi pieza escasamente la toqué, quedó llena de cosas, y ya con otra aquí a la que le faltan tantas, y tengo que vender esas casas, si es que algún día puedo con lo desvalorizadas que han quedado con semejante guerra que nunca se acabará, porque te acordarás de mí, Elvira, eso allá no tiene remedio mientras siga existiendo toda esta injusticia, corrupción y pobreza…, y vámonos que estamos estorbando a los peatones.