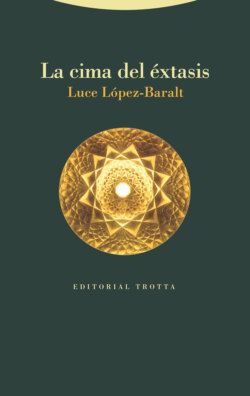Читать книгу La cima del éxtasis - Luce López-Baralt - Страница 10
II EL RECIBIDOR CALIFAL DE MEDINA AL-ZAHRA’ Y SUS SUGERENCIAS MÍSTICAS 1. ACERCA DE LA «CIUDAD FULGURANTE» CORDOBESA
ОглавлениеHe elegido, como ya sabe el lector, una imagen arquitectónica islámica para expresar de alguna manera mi vivencia sobrenatural del Uno. Se trata del recibidor que el califa ‘Abd al-Rahman (o Abderramán) III mandó construir en la corte cordobesa de Medina al-Zahra’, ciudad cuyo nombre podríamos traducir por «la ciudad brillantísima» o «la ciudad resplandeciente». Tal sería su belleza que incluso me atrevería a proponer el epíteto adicional de «la ciudad fulgurante». Zahra’, el diamantino adjetivo árabe que recibió la antigua «medina» o urbe omeya, asociado no solo a la iluminación, sino también a las flores y las estrellas, constituye ya de por sí una hermosa mandala, una señal de que tras el nombre nos aguarda una hermosura lumínica y ricamente poblada difícil de aprehender por la palabra. Importa que evoque brevemente el prodigio de Medina al-Zahra’ y su palacio califal, para que el lector pueda entender por qué propongo que este antiguo espacio hispanoárabe de la época omeya me ha servido de símbolo místico.
Allá por el siglo XI, Ibn Zaydun, el enamorado de la princesa Wallada, celebró en verso la ciudad califal, suspirando por sus arriates floridos y sus fuentes plateadas. Wallada, tan buena poeta como su cantor, evocó a su vez las noches de amor vividas juntos en Medina al-Zahra’, al amparo de sus jardines y al acecho de las estrellas que los espiaban celosas. Lloraron amargamente la destrucción de la capital cordobesa el pesimista Sumaysir y el gran Ibn Hazm de Córdoba, que contempla la ciudad ya arruinada y convertida, según sus palabras, en lúgubre asilo de los lobos y en juguete para la diversión de los genios. Hay que decir que donde mejor ha sobrevivido la ciudad perdida no es en la piedra, sino en la poesía.
No sabemos cómo sería exactamente este paraíso terrenal, cúspide del esplendor de Al-Ándalus, del que hoy quedan unas ruinas aún en proceso de excavación. Tampoco tenemos noticia fidedigna del aspecto que presentaría el recibidor real que el príncipe omeya Abderramán III mandó construir para asombrar a sus visitantes, y que habrá de ser central para mi propósito comunicativo. Advierto enseguida que no me interesa su historicidad, sino su inimaginable belleza dúctil. Algunos cronistas antiguos como Al-Makkari e Ibn Galib, e incluso poetas como el hispanohebreo Ibn Gabirol, no se ponen de acuerdo cuando intentan rescatar para la posteridad este espacio mágico en sus crónicas y en sus versos, que es donde único ha sobrevivido. Sí sabemos, sin embargo, que lo solían aludir, con pasmo maravillado, como el majlis al-badi’, es decir, el «salón maravilloso» o «peregrino».
Cumple que entremos al recibidor del califa cordobés, tal como nos es dado imaginarlo: no labrado en piedra, sino en el sueño de los poetas y en la nostalgia exaltada de los cronistas. Según la leyenda, la cúpula de brocado de estuco o piedra que coronaba la pieza, con sus hermosos prismas colgantes a manera de estalactitas arracimadas, era giratoria. El sol se filtraba paulatinamente a través de los entresijos labrados de los mocárabes, iluminando en lo alto de la bóveda las más variadas figuras geométricas. Los rayos solares, merced al movimiento giratorio de la cúpula, iban inflamando a su vez el alicatado de azulejos vivísimos que revestía las paredes y les arrancaba una infinita variedad de colores. La danza cromática del pabellón se renovaba con cada giro caleidoscópico de la cúpula, potenciando el resplandor opalino de la delicada taracea de ágata y jade de los arabescos —rosas geométricas, círculos, triángulos, polígonos estrellados— que repetía su hermosura inacabable con un ritmo circular perpetuo. Este recibidor dotado de luces en movimiento estaba sostenido por columnas resplandecientes de berilo claro y cristal de roca, que espejeaban a su vez la belleza en movimiento. Según avanzaba o declinaba el día, los colores cambiaban de intensidad y la luz iba dibujando nuevas formas y arrancando tonalidades inesperadas a los azulejos de las paredes.
Parecería que la temporalidad, reengendrándose sin cesar, estuviera detenida en un prodigioso instante de incandescencia policromada, en el que las piezas intercambiaban sus formas y sus colores en unas felicísimas nupcias de los contrarios. Por más prodigio, este cromatismo en movimiento regulado se reflejaba en la fuente del suelo, que, para estupor del visitante, no era de agua, sino de mercurio. Un tenue surtidor hacía ondular suavemente la alfaguara plateada, que se convertía en espejo irisado de la maravilla cromática movediza que reflejaba. A cada momento regulado desaparecían y reaparecían los colores y los diseños en una forma nueva e inusitada, convocando al conjunto policromado del majlis a una regocijada danza giratoria. Cuando el califa deseaba sorprender a sus invitados, se dice que mandaba agitar el mercurio, para que todo su majlis «peregrino» relampagueara con una luz cegadora. Todo era espejismo y asombro en el recibidor palaciego. Cuenta la leyenda que un día el rey cristiano del norte, Ordoño, visitó en embajada a Abderramán, y se desmayó ante el prodigio de un fenómeno arquitectónico que estaba muy lejos de poder comprender.
Me consta que el movimiento vertiginoso irradiando colores cambiantes de este recibidor perdido en el tiempo resulta difícil de imaginar, e imposible de ilustrar en la página escrita. Para facilitar al lector la evocación de este espacio prodigioso habré de recurrir a algunas imágenes arquitectónicas musulmanas que pudieran haber tenido alguna relación de parentesco, siquiera remota, con las claves estéticas del majlis cordobés. Ojalá resulten útiles a la hora de visualizar la maravilla de la que estoy hablando. Hago claro, una vez más, que no me interesa aquí la certeza histórica de este espacio —imposible de verificar— porque me voy a servir de su iridiscente hermosura tan solo para sugerir una experiencia interior: la vivencia dinámica e infinita que constituyó para mí el éxtasis místico.
Pido disculpas desde ahora por los ejemplos aleatorios que voy a ofrecer, y por los anacronismos en los que voy a incurrir al evocar un majlis del siglo XI con edificaciones mucho más tardías, como el palacio nazarí de la Alhambra o la mezquita Nasir al-Mulk de Shiraz. Lo que me importa es ilustrar al lector de manera más eficaz el símbolo místico del que me sirvo.
La legendaria cúpula giratoria del recibidor de Medina al-Zahra’ guardaría cierta semejanza artística con la cúpula mocárabe de la Sala de las Dos Hermanas de la Alhambra que adjunto a continuación. Ofrezco varias representaciones pictóricas en sucesión para poner de relieve los colores cambiantes que las formas prismáticas colgantes de la bóveda van adquiriendo según la hora del día en que la miremos. Además de visualizar los cambios de tonalidad que dependen de la luz diurna que relumbra o de la noche que se acerca, pido al lector que asuma los sobretonos siempre renovados que toda esta belleza labrada de estalactitas adquiriría en el recibidor de Abderramán III según la portentosa cúpula iba girando merced a los mecanismos especiales que la tradición fabulada adjudicó a los arquitectos del califa. La escena parecería nacida de un sueño. Imaginemos pues la cúpula nazarí de la Sala de las Dos Hermanas girando sobre sí misma y multiplicando sus irradiaciones cromáticas en la totalidad de su entorno:
Cúpula de la Sala de las Dos Hermanas, Alhambra, Granada
Cúpula de la Sala de las Dos Hermanas, Alhambra, Granada
Cúpula de la Sala de las Dos Hermanas, Alhambra, Granada
El juego de luces de apariencia cambiante es tradicional en los diseños arquitectónicos islámicos, y a las personas familiarizadas con este arte, tan proclive al trompe-l’oeil, no se les oculta que contamos con innumerables ejemplos que lo ilustran.
La Mezquita Nasir al-Mulk de Shiraz, construida en el siglo XIX y conocida como la Mezquita Rosada por las tonalidades rosáceas que predominan en su extraordinario juego de luces, deja perplejos a sus visitantes por el despliegue alucinante de colores que enfrentan al entrar. Dependiendo de la luz exterior, el riquísimo cromatismo deviene danza continua, tal como captan estas imágenes:
Mezquita Nasir al-Mulk, Shiraz, Irán
Mezquita Nasir al-Mulk, Shiraz, Irán
Advirtamos cómo los juegos de luz de la mezquita iraní se echan a bailar en un trampantojo inesperado.
La siguiente cúpula islámica que ilustro propone a su vez, y acaso con mayor delicadeza cromática que la vibrante Mezquita Rosada, juegos inacabables de luz y sombra. El espacio parecería girar delicadamente sobre sí mismo, evocando epifanías alternas que parecerían repetirse sin fin y que me evocan a su vez las misteriosas obumbraciones de luz y sombra de san Juan de la Cruz, gran experto en celosías místicas:
Bóveda del Mausoleo de Sitt Zubayda en Bagdad, Iraq (interior)
Quisiera dejar sugerido una vez más el prodigio de la danza perpetua de apariencia supratemporal del conjunto arquitectónico del majlis califal con la imagen luminosa de otra cúpula musulmana. Podemos apreciar cómo el centro de luz irradia hacia la compleja red de diseños multiformes de la bóveda, convocándolos centrífugamente a su seno lumínico:
Cúpula del antiguo bazar en Kashán, Irán
Este conjunto estructural, con su centro de Luz pura, me evoca la alfaguara de mercurio de Medina al-Zahra’, que reflejaba el movimiento continuo de las formas y colores cambiantes sobre el azogue líquido de la fuente. Al contener la danza multicolor en su regazo plateado, el círculo de luz relampagueante la hacía una consigo. Habré de insistir en ese abrazo de luz unificante, porque importa para el símbolo místico que elaboraré en breve.
En un patrón parecido, pero de seguro aún más dinámico que el de estas cúpulas islámicas que he ilustrado, los rayos del sol que se colaban por los orificios de la cúpula giratoria legendaria de Abderramán III iban inflamando el alicatado de las paredes hasta arrancarles una y otra vez el tesoro escondido de sus diseños cromáticos. Las siguientes imágenes, que apuntan ahora al desvelamiento paulatino de la luz en las paredes, nos pueden dar una idea siquiera aproximada de los cambios de tonalidad que exhibirían los azulejos policromados según el pabellón cordobés giraba sobre sí mismo. Pido al lector una vez más que ponga los azulejos y su riquísima policromía en movimiento circular:
Azulejos del zócalo de la alcoba del Trono de la Alhambra, Granada
La azulejería que muestro a continuación, del interior de la mezquita del siglo XVII del Sheyj Lut-fullah de Isfahán, incluye listelos en caligrafía árabe, por lo que las grafías quedan a su vez encendidas paulatinamente para que el visitante pueda leerlas en claroscuro intermitente. El festivo baile de colores de la delicada celosía evoca una plegaria parpadeante:
Interior de la Mezquita del Sheyj Lut-fullah Isfahán, Irán
Al revisar las páginas que voy redactando guiada por la intuición libre, advierto que he ido disponiendo varias ilustraciones, en ilación sucesiva, para evocar la cúpula giratoria de Medina al-Zahra’, capaz de encender en luz las paredes policromadas del recibidor palaciego hundido en la leyenda. Una imagen ha seguido a la otra, en una sucesión anhelante, a manera de cascada o de vueltas continuas propias de un caleidoscopio que gira sobre sí mismo. Se trata, en todos los casos, de una misma imagen fundamental, con leves variantes, como los azulejos formados por bandas entrelazadas rectas o angulosas dispuestas a modo de tema musical con variaciones. Estos adornos que ondulan sin fin revistiendo las paredes son tradicionales en el arte islámico. Advertida yo misma de mi curiosa pulsión repetitiva, me entero después, y no sin sorpresa, que en las decoraciones de lacería de los palacios o mezquitas musulmanas las composiciones están formadas usualmente por rosas geométricas entrelazadas, que no hallan jamás el centro porque se repiten continuamente. Con ello el artista quería simbolizar la unidad de Dios manifestada en la infinita multiplicidad de las formas. Para otros, las formas geométricas también evocan las distintas moradas que el alma atraviesa hasta alcanzar a Dios. En cada nueva estación espiritual permanente el místico carga lo aprendido en la anterior. Desconocía que la repetición simétrica de los azulejos guardaba estos y aun otros significados esotéricos, pero los hago míos desde ahora. Más adelante me centraré en las abundantes sugerencias místicas adicionales que tiene para mí el recibidor palatino andalusí.
Resulta imposible ilustrar, de otra parte, el efecto relampagueante que tendría la fuente de mercurio de Abderramán, con su sosegado surtidor: adjunto las próximas imágenes para dar una idea de cómo el agua ondulante, tan propia de los espacios arquitectónicos musulmanes, disuelve y transfigura las imágenes que refleja y las dota de una apariencia irreal. La alberca de la Alhambra funde el palacio con su reflejo en el agua, confundiendo al visitante:
Alberca del Partal, Alhambra, Granada.
La próxima imagen, del pincel mágico del artista granadino José Manuel Sánchez-Darro, emula dramáticamente el trompe-l’œil de las albercas y puertas orientales:
José Manuel Sánchez-Darro, Espejo de la imaginación
Advierta el lector cómo el espejo de la fuente parecería apropiarse de la imagen que refleja, y contenerla gloriosamente en su abrazo de agua mientras desdibuja sus formas en delicado movimiento perpetuo.
Ya advertí, y lo recuerdo una vez más, que el prodigioso recibidor del califa Abderramán es de una historicidad dudosa, y que muchos expertos incluso descreen de su existencia, por lo que la imagen que he tratado de reconstruir aquí toma prestados datos de distintos historiadores y poetas. El célebre cantor hispanohebreo Ibn Gabirol asoció la cúpula giratoria con el palanquín de Salomón, y en sus versos la soñó incrustada de ópalos, zafiros y perlas. Para otros cronistas, sin embargo, el girar del pabellón era tan solo aparente, un súbito trampantojo causado por el relampagueo del mercurio en movimiento. La fuente de mercurio —para algunos, circular; para otros, alberca o gran estanque— sí parece haber sido histórica, dada la abundancia de mercurio que aseguran los historiadores había en la región cordobesa. Los surtidores que movían las aguas serían tenues, como los que antiguamente tendría la Alhambra, justamente para servir de equívoco espejo a la realidad sólida que diluían en sus superficies ondulantes. En todo caso, no hay que cuestionar demasiado la leyenda ni mucho menos exigirle anclaje histórico: ya dije que su historicidad importa poco para mis propósitos, pues tan solo me basta su imaginada belleza etérea en danza perpetua, porque es un signo que, como veremos enseguida, evoca en mí una Hermosura más alta.
Sí vale recordar que esta colosal pieza arquitectónica, a caballo entre la realidad y la fantasía literaria, está concebida dentro de una sensibilidad estética típicamente árabe, propensa a crear la ilusión del espejismo y del cambio. De ahí el uso reiterado en arquitectura del agua fluctuante y de la luz irisada, que tendía a disolver la materia sólida en filigranas frágiles, de aparente fluidez y de surrealidad fantástica. Las fuentes de agua —en Medina al-Zahra’, de mercurio— también coadyubaban a producir un efecto mágico, pues eran espejos proteicos que producían intrigantes distorsiones que se reproducían sin fin, mecidas por las ondas. Imposible decir qué era sólido y qué era líquido en el majlis siempre cambiante de Abderramán III.
Es obvio que edificios como el palacio-fortaleza de la Alhambra, de construcción posterior, no estuvieron ajenos a esta estética del trampantojo: allí también todo fluía y daba la apariencia de ser evanescente e inaprehensible. Las casidas de Ibn Zamrak, disimuladas engañosamente en la hermosa caligrafía ondulatoria de las yeserías y los azulejos, develaban al visitante los secretos del palacio y le decían cómo debía interpretarlo:
Poema de Ibn Zamrak en la Alhambra, Granada
Gracias a la fusión inquietante de poesía y arquitectura, accedemos a los secretos de las bóvedas y las estancias, en cuyos orificios parecían esconderse constelaciones de estrellas, y a las cúpulas de estalactitas que semejan agua que se había congelado al caer merced a un hechizo de los genios. La Alhambra, como se sabe, es un libro de poemas; un palacio que gemina mágicamente la piedra con el verso. Se dice que Ibn Zamrak publicó su poesía en el libro más lujoso del mundo.
Por cierto que toda esta proclividad a la fluidez y a la ambigüedad guarda estrecho parentesco con la lengua árabe. Lengua semítica al fin, como el hebreo y el arameo, está constituida por raíces trilíteras que emparentan múltiples sentidos simultáneos. Arnold Steiger reflexiona sobre estas características lingüísticas tan ajenas a la mentalidad occidental:
[…] En árabe, la solidez de la consonante es tal que en nada obscurece, tanto para el que habla como para los que lo escuchan, la etimología de las palabras. Por ello, el vocablo evoca siempre en esta lengua toda la raíz de que procede, e incluso el sentimiento profundo de la raíz predomina sobre el significado del vocablo.
Una raíz árabe es, pues, como una lira de la que no se puede pulsar una cuerda sin que vibren todas las demás. Y cada palabra, además de su propia resonancia, despierta los secretos armónicos de los conceptos emparentados.
Habré de volver a referirme con más espacio a la fluida volubilidad de las raíces trilíteras árabes en el curso de estas páginas, porque tiene que ver con la propensión al cambio perpetuo, tan propia de la estética islámica y, sobre todo, tan propia de su particular expresión de la experiencia mística. Pero, por lo pronto, cabe recordar la fruición de los árabes para con la fluidez constante de la antigua alquimia, con su transmutación de los metales, símbolo de la volatilización del alma, y en el correrse de las virtudes de los astros a las vidas de las personas, tal como determinaba la antigua astrología, que también hizo célebres a los hijos de Agar. De todo ello se hace eco la fluidez de los dibujos del arabesco, siempre reiterados y abiertos en revelación constante, como las cúpulas tornasoladas de Isfahán, que cambian de color según la luz del día. O como el Taj Mahal, de opalescencia rosada al alba y de un indescriptible brillo perlado a la luz de la luna.
Confieso que estos fenómenos de movimiento mágico y de cambio perpetuo siempre me impresionaron hondamente: cuando niña me embelesaba jugando con un caleidoscopio que renovaba sin fin sus diseños geométricos policromados. También me deslumbraba el mercurio líquido de los termómetros rotos, plata mágica con la que intentaba esculpir figuras en vano, ajena al peligro que corría. Uno de los regalos que más agradecí a los Reyes Magos fue el volumen de las Mil y una noches: mi alma infantil, es hoy que lo comprendo, respondía de una manera misteriosamente cómplice al espejeo circular inagotable de los relatos henchidos de fantasía con los que Scheherezade salvaba su vida cada noche.
Por todo lo que voy confesando, no es de extrañar que el recibidor peregrino de Abderramán III me hechizara desde el primer momento en que tuve noticia de su leyenda. La extraña taracea policromada de luz giratoria tocó siempre fibras muy íntimas de mi ser, hasta que, como dije, entendí que su alucinante belleza estaba detonando el recuerdo de la experiencia sobrenatural aureolada de portento que había experimentado en otro plano de conciencia. En ese momento también me hice cargo de que la pieza arquitectónica califal, que renovaba su belleza luminosa en giros perpetuos, estaba dotada de una gran expresividad simbólica. Me habría de ser pues de gran utilidad plástica para comunicar algo de la tesitura inaprehensible de la experiencia mística, que experimenté como una danza revelatoria de amor y de luz, renovada a cada instante, si es que puedo osar medir el tiempo de una vividura que trascendió el discurrir de las horas.