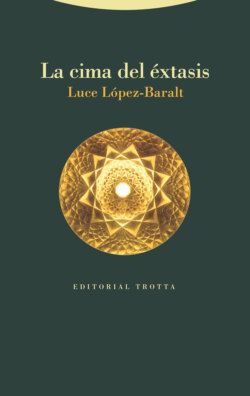Читать книгу La cima del éxtasis - Luce López-Baralt - Страница 11
2. LA FUENTE DE MERCURIO DE MEDINA AL-ZAHRA’ COMO MANDALA DE LA CÚSPIDE DEL ÉXTASIS
ОглавлениеYo lo sé esto muy bien por experiencia
(Santa Teresa de Jesús,
Camino de perfección XXXIX, 23,5)
No soy la primera en atribuir un posible significado espiritual al recibidor peregrino de Abderramán III. Algunos de sus elementos constitutivos parecerían calcar aspectos centrales de la descripción coránica del Paraíso: recordemos las ocho puertas que algunos cronistas aseguran tuvo el majlis —las del Paraíso también son ocho— así como sus legendarios tejados de oro y plata y el fulgor de luz de su fuente de mercurio. Según el Corán, a su llegada al Paraíso Dios le dará al bienaventurado la capacidad de resistir la súbita luz relampagueante (barq) que le espera cuando entre en los pabellones celestiales, edificados sobre amalgamas de perlas de distintos colores. A la luz de algunas versiones que han llegado hasta nosotros, es posible que el majlis califal tuviera pues un sentido alegórico buscado: nada menos que imitar el Paraíso celeste en tierra cordobesa.
No iré, sin embargo, por ese camino. Asigno al centelleante recibidor califal en constante giro caleidoscópico una tarea aún más compleja, de cuyos extremos ya he adelantado algo: la de servirme como símbolo del locus teofánico del éxtasis, donde Dios manifiesta al alma la perpetua itinerancia de sus epifanías infinitas. Así precisamente, como ya dejé dicho, fue que viví el encuentro con la Divinidad.
Como habremos de ir viendo en las siguientes páginas, el recibidor califal me habrá de servir de mandala en la que confluyen, gloriosamente redimidos, los opuestos. En sánscrito, ya se sabe, mandala significa «círculo», y el conjunto arquitectónico cordobés dibuja una inesperada circularidad armonizante de los contrarios: la cúpula giratoria está arriba, la fuente que la refleja y la torna luminosa está abajo, y juntas forman un todo donde los espacios se anulan en felicísimas nupcias. No en balde Jung pensó que la mandala apuntaba siempre a la totalidad del ser armonizado consigo mismo. Conviene, de otra parte, representar este connubio celeste con la luz pura, ajena a toda imagen, pero a la vez contenedora de todas: la fuente relampagueante de mercurio plateado, central en el imaginario arquitectónico del majlis de Abderramán, hacía suyos todos los colores danzantes de la cúpula, de las columnas y de las paredes de azulejos. Semplice luce: la luz, ya se sabe, es símbolo inmemorial de Dios.
No desespere el lector: sé bien que intento dilucidar una experiencia de una complejidad inmisericorde. Por ello mismo, a lo largo de estas páginas volveré a referirme una y otra vez a la tesitura del éxtasis místico y a explicitar paulatinamente mi intento de simbolizarlo sirviéndome de la imagen del recibidor palatino andalusí. La escritura irá pues por entregas o reiteraciones sucesivas, a manera de una salmodia: algo así como las mantras del rosario cristiano o del tasbih de los musulmanes. Acaso ello ayude a conllevar al lector lo que fue una experiencia infinita que por su propia tesitura me es preciso compartir por oleadas, a manera de sístole y diástole, bien que la viviera al margen del tiempo. Sospecho que mi propia escritura acompasada ya de por sí revela algo de la particular modalidad dinámica de aquel acontecer sobrenatural de revelaciones infinitas que es, de suyo, intransferible. Asumo pues el riesgo de sonar reiterativa, pero prefiero dejar que la experiencia se vaya revelando al lector paulatinamente, como una flor que abre sus colores al mundo con la pausada delicadeza propia de las cosas bellas.
Es que, en el fondo, todo texto místico encubre de por sí una red de significados que se abren continuamente, interactuando con cada lector de una manera distinta. Es a manera de un juego de espejos que saca a la superficie las experiencias espirituales intransferibles de cada cual. Una puerta se abre de súbito —recordemos el sentido gnóstico que esta «apertura» o futuh tiene en Ibn ‘Arabi— y permite que el lector acceda mejor a su propia experiencia espiritual, profunda y única. Le suscita pues intuiciones constantemente renovadas, que se siguen abriendo una y otra vez, a manera de un caleidoscopio que girase lentamente sobre sí mismo, o al estilo de las formas cromáticas que emergían sin cesar de la fuente de plata del recibidor cordobés. Ya ve el lector que, curiosamente, el proceso ondulante de mi propia escritura mística remeda la mismísima imagen andalusí elegida, que celebra la reiteración continua de una estremecedora experiencia estética.
Importa pues que regresemos al recibidor del califa Abderramán III en Medina al-Zahra’ y nos inclinemos sobre su fuente de semblantes plateados. La alfaguara palpita y refulge según va reflejando en su recipiente de luz el alicatado multicolor de los azulejos de las paredes, que entran en danza a medida que la cúpula de brocado de estuco o de piedra labrada filtra los rayos del sol mientras gira sobre sí misma. Desfilan ante nuestros ojos los arabescos encendidos —rombos, triángulos, círculos y volutas— que van cambiando de color y aun de forma según se hunden en la fuente. El surtidor disuelve dulcemente las figuras geométricas y las gemas opalinas sobre la superficie de plata. Difícil distinguir una forma de la otra en el relámpago de luz del venero: todas atraviesan cambios constantes y no sabemos si van o vienen cuando se hermanan en las ondas refulgentes. Todo confluye en Luz y se homologa en el círculo prístino de la fuente de mercurio: los colores y las formas en movimiento, incluso las perspectivas y las distancias. Parecería que se anula el tiempo, porque gira en círculos; que se volatiliza el espacio, porque cambia de tesitura una y otra vez. Lo variopinto y múltiple confluyen en Unidad, ya a salvo en el abrazo de la fuente de mercurio que lo contiene todo. Esta fuente de luz, grávida de las formas policromadas siempre cambiantes que abraza en su seno centrípeto, representa para mí la sede inimaginable de la gnosis mística. El locus centelleante que acuna la unión con el Amor indecible.
En la unión transformante, la Fuente última de Luz que es Dios funde lo múltiple en Su suprema Unidad. Todas las distintas noticias y las revelaciones infinitas que recibe el alma, catapultada más allá del espacio-tiempo, se homologan en lo hondo de Su esencia, así como sucede también con la multiplicidad de lo creado e incluso con toda la turbamulta de nuestras propias pasiones humanas. Todo se diluye dulce, totalmente en Su Luz. No hay alegría semejante a la de anegarse en este Abrazo incandescente, eje sagrado que reconcilia cielos y tierra y que alecciona nuestra alma en los secretos recónditos del Eterno.
Trato de evocar el dinamismo que le es intrínseco a la experiencia teopática con la fuente danzante en abrazo con sus colores reflejados, aunque sé bien que ni la palabra sucesiva ni la imagen gráfica, siempre estática, se prestan realmente a dar cuenta de una experiencia ocurrida en el no-lugar del encuentro divino y regocijada por una actividad inexpresable. En el éxtasis lo variopinto de las revelaciones inacabables de la Esencia confluyen en la Unidad esencial de Dios, que a Su vez redime y sustenta el mundo creado en Su Amor.
Tendríamos que concebir simbólicamente que toda la miríada maravillosa de las epifanías revelatorias de Dios se coloca dentro del círculo de luz de la fuente, pero sin alterar su pureza esencial, su resplandor inmarcesible. Como si dijera: la alfaguara de mercurio, plateada y pura y centrante, a la vez contiene la miríada de imágenes variopintas de los azulejos en danza en sus ondas luminosas. Caigo en el dislate cuando intento celebrar la alquimia imposible de una experiencia en la cual el alma se funde con el Uno, pero quedando el Uno siempre incólume en Su propio Ser. Una cosa es la criatura y otra el Creador. En esta, la más alta y luminosa de todas las moradas místicas, Ibn ‘Arabi siente que Dios le susurra: «Tú eres el receptáculo (anta al-ina’) y Yo soy Yo (wa ana ana)». Es en este Todo unificador en el que se nos revelan no solo las epifanías divinales, sino el Universo sub specie aeternitatis. Sé que hablo de vivencias inimaginables: pero también sé bien que todo confluye en un Amor Único y sin fisuras.
Acaso los medios cinematográficos o cibernéticos contemporáneos apuntarían con menos desvalimiento al misterio dinámico del centro del alma en nupcias con el Todo. ¿Qué digo? Nada en este plano de conciencia es capaz de sugerir con acierto el milagro transformante del éxtasis. Y sé que lo voy intentando revelar con el lenguaje, tan incapaz como cualquier otro instrumento para conllevar estos trances que, al ser tan altos, invalidan de inmediato cualquier artilugio del que nos queramos servir para intentar una comunicación que es del todo imposible.
Este abrazo nupcial y ultramundano que contuvo las revelaciones indiferenciadas de Dios en aquel instante a salvo del tiempo es infinito y, por lo tanto, realmente no tiene forma ni circunferencia posible. Me hermano con las palabras alucinadas de Borges: el espacio místico es a manera de «un círculo cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna…». Dijo más el maestro, verdadero conocedor de la simbología espiritual de estas vivencias sobrenaturales en las que se vive un conocimiento interminable, pero no sucesivo. En «La biblioteca de Babel» se hace eco de los contemplativos que proponen, con su usual desamparo, «que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes […] ese libro cíclico de Dios». Borges alude con razón a su desesperación de escritor: a todos nos es radicalmente imposible sugerir la simultaneidad avasallante de la vivencia mística, pues escribimos cuando ya hemos sido devueltos a la prisión del tiempo sucesivo.
Advierto al lector —y de paso me excuso con él— que no voy diciendo a Dios, sino sugiriendo con desaliento cómo viví el proceso de la unión transformante sumida en Su abrazo infinito. El místico recae de manera involuntaria en el lenguaje apofático —apo-phasis— que no es otra cosa que el intento afásico de sugerir lo impronunciable por la vía negativa. La propia crisis escrituraria que atravieso en estos momentos testimonia por sí sola la magnitud de lo sucedido. Mis palabras y mis imágenes jamás traducirán la experiencia, pero sí puedo asegurar, ya lo dije antes, que la experiencia las detonó. Más que traducir a Dios —aventura del todo imposible— lo que represento es tan solo cómo me sentí y cómo puedo insinuar, ya devuelta a esta orilla, Su Revelación íntima, Su beso sin intermediarios posibles.
Toda mandala, como esta de la fuente mercurial de Abderramán III, apunta al Misterio, sin enunciarlo jamás. Admito, eso sí, que aun desde este plano limitado de conciencia, las imágenes del recibidor palaciego cordobés me consuelan porque evocan para mí algo del aroma imposible de lo vivido.
Como habrá advertido el lector, la unión mística de la que voy dando noticia constituye un proceso dinámico en más de un sentido. A riesgo de repetirme, vuelvo a intentar comunicar en palabras algo de aquella conflagración gozosa de mil mares inacabables de luz que fue mi encuentro con Dios. En primer lugar, el alma queda transformada en la Esencia divina por unión participativa, y esa alquimia sagrada implica que el alma, aleccionada en la sabiduría sin término de Dios, ya se ha asimilado, durante ese instante sagrado, a la Belleza divina, borrando las huellas de sus propias sombras, dudas, miedos y mezquindades propias de este plano de conciencia limitado. En segundo lugar, Dios reconcilia con su abrazo redentor la multiplicidad equívoca del mundo, con toda su tristeza y todo su enigma, convirtiendo así el alma en unión transformante en una bisagra donde confluyen la creación con su Creador. Por último —last but not least— Dios se le manifiesta al alma no como una visión estática y rígida, ni mucho menos con imágenes concretas o a través de ideas racionales, sino como un torbellino de alegría en el que le va manifestando el espiral tumultuoso de Sus epifanías más recónditas. El alma las comprende todas simultáneamente, porque en ese sagrado allí, insisto, el tiempo no existe. Ilustro —bien que desde esta ladera— ese abrazo unificador que Dios da al alma con la legendaria fuente de mercurio, que refleja —y celebra gozosa— la hermosura policromada del recibidor; vale decir, la Hermosura infinitamente dinámica de los Misterios de Dios, que lo reconcilia todo. En el instante supremo del éxtasis, el alma, insisto, es parte misma del Misterio que contempla. Dios la inviste de Su infinita belleza para que pueda atestiguar en ella misma Su propia hermosura; para que vea las cosas como Él las ve, con visión esférica totalizadora. Dios logra tal prodigio en el alma avasallada de manera gratuita e inesperada. De nuevo Ibn ‘Arabi: «Cuando aparece Mi Amado, ¿con qué ojo he de mirarle? — Con el suyo, no con el mío, porque nadie Le ve sino Él mismo». En este instante sagrado ajeno al tiempo, nuestros ojos terrenales se han cerrado, pues nunca han sido capaces de la visión infinita. Ahora solo mira el ojo del alma, espejo del Todo.
Por eso tantos místicos, desde Rusbroquio, san Juan y santa Teresa de Jesús hasta sus hermanos, los sufíes del Medioevo, comparan el centro último del alma con un simbólico espejo sagrado. Simbolicé ese espejo refulgente, capaz de reflejar el infinito, con la fuente mercurial del majlis de Medina al-Zahra’, justamente porque se trata de un círculo no solo espejeante sino, sobre todo, dotado de movimiento. Más que un espejo pulido, conviene que sea un espejo dinámico, que cambia a cada instante. Estamos pues ante un azogue sagrado que no cesa, sin tiempo ni lugar, que, pese a las transmutaciones constantes de su dinamismo intrínseco, parecería mantenerse en un eterno ahora. Este espejo luminoso no tiene determinado color, porque solo así puede reflejar el simbólico cromatismo cambiante de las epifanías divinas que recibe en la vivencia sin tiempo del éxtasis. De ahí que pueda amoldarse a las revelaciones continuas —me corrijo, simultáneas— que Dios manifiesta en ella. El ego ha muerto misericordiosamente, somos puro ser en Dios.
Mi simbólica fuente de mercurio es pues a manera de un contenedor místico que refleja en sus ondas el fuego del alicatado multicolor de las epifanías divinas en movimiento tremolante. Agua encendida y llamas de fuego en extrañas nupcias: la imagen fundidora de contrarios nos conmina al asombro. De manera instintiva emulé los despliegues incesantes de las manifestaciones divinas supratemporales con mis simbólicos rombos, rectángulos y azulejos danzantes, cada uno de una forma y color diferente, que se disolvían en la fuente andalusí. Al sumirse en el contenedor plateado, se echaban a bailar incesantemente gracias a las ondas continuas que el surtidor de la fuente suscitaba. Por más, las figuras policromadas quedaban mágicamente metamorfoseadas, ya que se revestían de una nueva luminosidad refulgente al contacto del mercurio. La vivencia mística trata precisamente de eso: de transformar nuestra identidad y de unificarla en una luz nueva. Sé bien que cualquier intento de traducir este evento divinal suena a dislate alucinado, a embriaguez verbal. Pero no hay manera de evitarlo: hablar de la unión mística no es hablar de teología, y por eso mismo se comunica mejor en verso que en prosa, o se sugiere en imágenes imposibles reflejadas en superficies acuosas que de súbito las hacen brillar, investidas con una nueva luz.
Importa que insista en que las ondas de la fuente de mercurio, movidas por el surtidor, no privilegian ninguna de las formas multicolores que abrazan en su regazo espejeante, sino que las contiene todas, celebrando gozosamente su movimiento continuo sin intentar detenerlo nunca. Otro tanto ocurre en el éxtasis: el alma puede acoger simultáneamente todas las epifanías cambiantes e infinitas que la Divinidad refleja en ella, sin privilegiar una sobre la otra, porque eso sería reducir a Dios y solidificarlo en una sola de sus manifestaciones sobrenaturales. Y Dios las contiene todas, y aun las sobrepasa todas. Recordemos que intento (inútilmente, lo sé) describir un instante al margen del tiempo: en aquel inimaginable allí nada es sucesivo, sino inmediato, ya que no está sujeto al devenir temporal al que estamos acostumbrados en este plano de conciencia. Por eso he intentado conllevar algo de este conocimiento divinal inmediato, infuso y dinámico con el recibidor califal en movimiento incesante: su danza cromática parecería remedar el prodigio de un tiempo que ha cesado, la gloria de un conocimiento infinito in divinis.
Cuando las puertas de la revelación se abren y se precipita el espejamiento de lo Real, la razón se subordina de inmediato al proceso gnóstico fruitivo, que es estrictamente experiencial. El evento místico —insisto— jamás podría ser experimentado por la razón ni por los sentidos. Ni dibujado en imagen ni articulado en palabra. Pese a que he falseado —quizá, desacralizado— la experiencia mística nupcial al hundirla en el estrecho lenguaje humano y al trazarla en imágenes geométricas multicolores, mi intento no ha sido otro que compartir con el lector de estas páginas algo de la alegría impertérrita de lo vivido. Confío en que la mandala del majlis cordobés de Abderramán, pese a que es, como cualquier símbolo místico, incapaz de traducir la experiencia, contribuya al menos a activar las intuiciones más profundas de quien me vaya leyendo y que de alguna manera lo ayude a vislumbrar que existe un nivel de conocimiento más allá de la servidumbre de la limitada razón humana, que se resquebraja por completo en la cúspide del éxtasis.
Desde antiguo, los místicos, huérfanos de expresión adecuada para comunicar su vivencia, han recurrido a imágenes cromáticas para intentar balbucir algo de su encuentro ultramundano. Hijos de este deleite para con el cromatismo opalino que unifica y que a la vez echa a danzar los colores más diversos son los siete castillos concéntricos de sufíes como el místico del siglo IX Abu l-Hasan al-Nuri: estaban revestidos de colores y constituidos de materiales distintos, pero todos culminaban en un castillo último de corindón. El corindón, o alúmina cristalizada (yaqut en el árabe original) puede asumir a su vez distintos colores, desde el encendido rubí al celestial zafiro, incluyendo incluso la transparencia cristalina. De cristal o diamante eran, ya se sabe, los siete castillos luminosos de Teresa, cuya iridiscencia sobrenatural preludiaron las medinas concéntricas de luz pura de Tirmidi al-Hakim en el siglo XIV. Estos colores emblemáticos, que en su cambiante diversidad terminan alquímicamente unificados, se obliteran a sí mismos para celebrar la Unidad suprema de Dios: la Luz inimaginable, ya a salvo de toda forma o color. Atestiguamos en esta alta morada espiritual la «Teofanía de la luz blanca» del Trono de Dios, el luminosísimo no-color del pabellón transparente del Ser. Santa Teresa insiste en ello cuando homologa la vivencia dinámica de Dios precisamente con «un muy claro diamante muy mayor que todo el mundo, u espejo, […] salvo que es por tan más subida manera que yo no lo sabré esclarecer; y que todo lo que hacemos se ve en este diamante, siendo de manera que él encierra todo en sí, porque no hay nada que salga de su grandeza» (Libro de su vida XL, 10). Todo lo homologa y lo contiene Dios, a salvo ya en su infinito Amor.
Por cierto que en árabe, la voz «color» (l-w-n) constituye una raíz trilítera asociada no solo al cromatismo, sino a lo multicolor, a lo diamantino, opalino, iridiscente, oscilante y mutable. Recuerdo una vez más al lector que los colores y las formas geométricas que vimos oscilando alborozadamente en la fuente simbólica del majlis de Abderramán no desfilaban realmente de manera sucesiva —la unión mística es un evento visionario sin tiempo— sino que giraban a manera de caleidoscopio embriagado de formas infinitas, remedando un tiempo detenido y un espacio anegado en Unidad. El alma en éxtasis no se epifaniza nunca en un único color, sino que oscila danzando perpetuamente en todos ellos. El éxtasis transformante tiene más de arabesco que de senda. Cuando nos abraza Dios ya no hay peregrinaje: hay instante.
Estamos ante una danza cósmica revestida de simbólicos colores sagrados, de revelaciones divinas innombrables, siempre renovadas y siempre abrazadas en Unicidad. La fuente irisada de Medina al-Zahra’ forma un Todo indisoluble con la dúctil belleza sin par de las paredes y de la cúpula, que gira sobre sí misma con precisión caleidoscópica siempre renovada. En esta hora bendita de la unión extática Dios le susurra al alma Sus revelaciones incesantes, y Sus secretos infinitos constituyen un inimaginable holograma espiritual, que entreteje de manera simultánea significados abismalmente profundos. No otra cosa era la «baraúnda» inherente a la vivencia atorbellinada de Dios, a la que apuntaba santa Teresa con su estilo candoroso y espontáneo. Entiendo bien lo que quiso decir.
Y lo digo porque en mi propio caso me fue dado comprender no solo las infinitas noticias de Dios vertidas sobre mi alma iluminada y devenida infinita; sino también, ya lo adelanté, entendí la intrincada red de hilos de plata —por fuerza sigo hablando en metáforas— que me unía a todos los seres, muy en especial a aquellos frente a los que me ocurrió la experiencia transformante. Sumidos en el seno de Dios es que podemos asumir al fin que la creación entera tiene sentido y está sostenida en Su Amor. Es como si el alma viera por vez primera, con una mirada súbitamente devenida divinal, la intrincada urdimbre que sostiene todo el entramado de las cosas, acontecimientos y seres. Y entendiera, en un golpe de vista trepidante, que nos sostiene un abrazo de Amor que toca de un fin hasta otro fin.
Allí también atestigüé de manera inmediata, como he ido sugiriendo, los atributos infinitos de Dios: Su inmanencia, misericordia, luz, armonía suprema, belleza, júbilo… Sobre todo Su Amor, siempre Su Amor. No hay manera de referirme a esta vivencia inimaginable: decía con razón Maimónides en su Guía de los extraviados que el que se atreve a afirmar los atributos de Dios inconscientemente pierde su fe en él. Estas aleccionadoras epifanías divinas, continuamente renovadas, confluyen y coexisten a salvo del espacio-tiempo, y nos dejan saber que todo en el universo está interpenetrado por el amor último de Dios.
Las noticias de Dios son, también podría decir, a manera de celosía sutil, donde la simbólica panoplia de colores y de formas emblemáticas, es decir, de noticias trascendentes, se alternan, entretejiendo un arabesco sublime mientras velan y des-velan el Tesoro escondido de Dios, fuente de Luz más allá de toda imagen. El evento sobrenatural también me sugiere el símil de una malla de claroscuros en la que pareceríamos movernos de la oscuridad hacia la Luz, como si en el proceso del fana’ o aniquilación del ego la sombra adviniera al fin a la incandescencia. Por su inmensa complejidad evocadora, esta fluctuación interior vivida en la cúspide del éxtasis me lleva también a recordar las misteriosas obumbraciones de san Juan de la Cruz, término que el poeta traduce, como observa Eulogio Pacho, del obumbravit de la Vulgata. El Reformador interpreta el hacimiento constante —y contrastante— de luz y sombra como el «amparo» que Dios da al alma durante la unión sobrenatural. Los resplandores de las lámparas de fuego implican, dice, un «hacimiento de sombra» al alma; pero esta sombra no es nociva, ya que el santo la entiende como la protección de la Luz divina sobre el hondón de nuestro ser. Está siguiendo de cerca a san Lucas, que explica que «hacer sombra es tanto como amparar […], porque llegando a tocar la sombra es señal que la persona […] está cerca para favorecer y amparar» (Llama III, 12). Como a la Virgen, aquí «la virtud del Altísimo le hace sombra» al alma. Pero no solo se trata de un amparo abisal que Dios le otorga al alma que está unida a Él; es que, gracias precisamente a ese amparo, el alma participa de los desvelamientos que la Divinidad hace en su hondón último. Sé bien que no hay símil exacto para estos acaecimientos indecibles que el alma deiforme atraviesa, pero las alternancias de luz y sombra me evocan de alguna manera la inmensa complejidad dinámica de lo vivido durante el proceso de la transformación en Dios. Me atrevo a decir que Dios, Su criatura y Su creación danzan, al fin al unísono, en ese instante sin par del éxtasis…
Por eso ilustro este supremo Misterio ontológico con una celosía oriental, entretejida en sugerente claroscuro por José Manuel Sánchez-Darro:
José Manuel Sánchez-Darro, Ventana iluminada
He aquí la misma idea del desvelamiento de luz y sombra en la delicada versión de Ana Crespo:
Ana Crespo, La visión de la Amada en su develamiento
Siempre me ha impresionado el misterio de las celosías porque, para mí, sus claroscuros apuntan a los misterios trascendidos que atestigüé en toda su deslumbrante belleza, pero que no puedo articular. Pero ahora, en el momento preciso de servirme de las celosías de estos grandes artistas españoles, he caído en cuenta que ya de adolescente quise envolverme, acaso de manera premonitoria, en las obumbraciones de las lámparas colgantes con las que decoré mi primer espacio orientalizado. Aún las tengo y aún sigo experimentado la misma perplejidad gozosa de antaño ante sus luces cambiantes:
Lámparas colgantes (Luce López-Baralt)
Queda admitido que hay pasajes literarios, símiles místicos y aun simples espacios evocadores de misterios ocultos que solo he podido comprender a fondo después de experimentar el éxtasis transformante. Aunque en este supremo instante epifánico ya Dios ha recorrido los setenta mil velos que cubrían Su rostro a nuestros ojos terrenales, la profusión de Sus altísimas noticias sí puede ser comparable a una celosía sagrada que va develando un misterio sobrenatural tras otro, un evento alquímico unitivo tras otro. Me corrijo una vez más: no uno tras otro, sino todos a la vez: la percepción en el fondo es indiferenciada, resuelta en Unidad pura. No es posible concebir un consuelo más alto que este, no empece mi extrema dificultad comunicativa, que me impide atestiguarlo adecuadamente. Es ahora que se me vienen a la mente las «inconcebibles analogías» de «El Aleph» de Borges, que en aquel «instante gigantesco» súbitamente se me hicieron realidad: es que todo lo que lo percibimos allí se encuentra, en efecto, «en un mismo punto, sin superposición y sin transparencia».
Intento esclarecer lo dicho una vez más. Todo el movimiento de las manifestaciones divinas en delicadísimo bullicio sagrado confluyen en una Luz única, en un contenedor supremo y espejeante que las abraza todas, de la misma manera que la fuente de mercurio, espacio simbólico del éxtasis transformante, reflejaba los patrones cambiantes de la danza cromática del recibidor giratorio de Abderramán, y los contenía —y obnubilaba— en el círculo luminoso de su azogue. El ápice del alma, que se sume en un proceso de transformación continua, hace suyos todos los simbólicos colores y formas que Dios le manifiesta sobrenaturalmente: los abraza todos, sin excluir ninguno y sin atarse a ninguno en especial. Se convierte, en efecto, y para seguir las pistas de Borges, en una «esfera tornasolada» que parecería «giratoria», dada su infinita capacidad contenedora. Asistimos a la aventura gozosa de diluirnos en Luz pura, ya a salvo de color. En ese instante sagrado estamos —mejor, somos— literalmente iluminados: ishraqiyyun o alumbrados decían los sufíes. Y llevaban razón.
En el seno último de Dios el alma deviene una plegaria circular danzante. Constituida en un arabesco giratorio de luces, escucha al fin la música secreta de las esferas, comprende la armonía sincopada del ritmo último del universo. Ronda vertiginosa, danza beoda, unidad esencial: saboreamos la Esencia divina como movimiento puro, como fiesta embriagada y suavísimamente tumultuosa.
Al alma en éxtasis le sobreviene en este instante en cúspide una alegría infinita: dilatasti cor meum [dilataste mi corazón], como diría el salmista (Sal 118, 32). San Juan llamó a este júbilo espiritual la «dilatación del corazón» mientras que su hija espiritual Teresa lo denominó como «ensanchamiento interior» y «anchura». Es el bast de los sufíes, que siglos antes que los Reformadores habían celebrado el ensanchamiento infinito de sus corazones extáticos. Bien sabían estos místicos embriagados lo que afirmaban, pues en esta divina unión somos una felicísima taracea de Luz abierta al infinito. Me hago eco de todos ellos:
Al hacerme tuya
me inscribiste en tu delicada geometría de luz,
cincelaste estrellas con diamantes,
alternaste las perlas con la espuma,
el nácar con el rocío,
la escarcha con los jazmines
hasta que resplandecí
como el sol
refractado en los mil cristales
de un mar en calma,
o como la luna
cuando arranca luceros
a un campo nevado.
Heme aquí,
tu gozosa taracea de luz:
Tu espejo.
El místico ha quedado aleccionado para siempre en los Misterios últimos de Dios. No hay alegría más alta que constituir parte del Misterio mismo que vamos conociendo.
Aunque ya he sugerido que la vivencia de Dios corresponde simbólicamente a la fuente de mercurio que contiene todas Sus epifanías variopintas, quiero insistir una vez más que en la unión participante nuestra alma es a su vez esta misma fuente de mercurio que refleja la fiesta divinal en todo su esplendor. Según atestigua las epifanías divinas, el alma va metamorfoseándose con ellas, adaptándose dúctilmente a sus vertiginosas noticias sobrenaturales de manera que pueda recibir la sabiduría sin límites que el Uno irradia de continuo en el hondón del ser. Y comprendiendo a la vez que en unión transformante somos la bisagra que une cielos y tierra, porque advertimos que el universo y aun nuestro propio ser adquiere sentido al fin en el amor de Dios. Somos centro en aquel instante de tanto alrededor, como dijo Jorge Guillén en una décima emocionada. Hemos accedido al fin a la auténtica sabiduría —la ma’rifa de los sufíes— que es la capacidad de conocer en continua transformación (transformative knowledge, la llama Michael Sells). Aquí uno conoce en perpetua transformación, y se transforma a sí mismo según conoce. En un instante al blanco vivo quedé convertida en un torbellino de felicidad sapiencial inimaginable. Sumida en este abrazo abisal de Dios, que me incendió en Luz viva, fui atestiguando las epifanías con las que me regalaba y en las que me transformaba. Jamás podré olvidar aquel abrazo infinito de bienvenida a casa:
El diamante irisado de mi alma
refractó hasta el último de Tus secretos.
No sé cómo he vivido para contarlo.