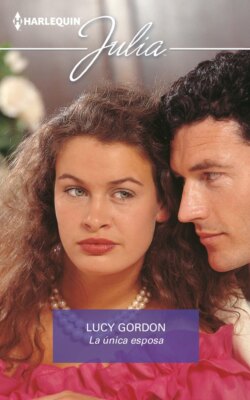Читать книгу La única esposa - Lucy Gordon - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеAL entrar en la casa, el magnífico entorno la hizo parpadear. Se encontró en un gran recibidor, dominado por una escalera enorme y curva, con puertas dobles a ambos lados.
Cada juego de puertas estaba cerrado, pero en ese instante un par se abrió y un hombre salió. Se acercó a Alí, sin dar la impresión de notar la presencia de Fran, y se dirigió a él en una lengua que ella no entendió. Mientras los dos hablaban, miró por las puertas y vio que la habitación era un despacho. Las paredes estaban cubiertas con mapas, había tres aparatos de fax, una hilera de teléfonos y un ordenador que no se parecía a ninguno que ella hubiera visto. Adivinó que sería un último modelo. De modo que ahí realizaba los tratos que le hacían ganar millones en un día.
Alí notó hacia donde miraba ella y le habló con sequedad al hombre, quien retrocedió al interior del despacho y cerró la puerta. Pasó un brazo por los hombros de Fran y la alejó de allí. Sonreía, pero era inequívoca la presión irresistible que ejercía.
—Solo se trata de mi despacho —indicó—. Allí hago cosas muy aburridas que no le interesarían.
—¿Quién sabe? ¿Y si me interesara? —provocó.
—Una mujer tan hermosa solo ha de pensar en cómo puede ser todavía más hermosa —rio—, y en complacer al hombre cautivado por ella.
«Vaya con la idea», pensó, irritada. Era un hombre prehistórico y chovinista…
Alí abrió el otro juego de puertas y Fran se quedó boquiabierta ante la visión que tuvo. Era una estancia grande y lujosamente decorada con un mirador, en la que había preparada una mesa para dos. La vajilla era de la más fina porcelana brillante. Frente a cada plato se erguían tres copas de labrado cristal. La cubertería era de oro sólido.
—Es hermoso —murmuró.
—Para usted nada es demasiado bueno —declaró él.
«Para mí… o para quienquiera que hubieras elegido», pensó Fran, decidida a no perder la cabeza.
—Es demasiado amable —fue lo único que dijo.
La condujo a la mesa y le apartó la silla. Fran tenía todos sus sentidos de periodista en alerta, y así como daba la impresión de aceptar con languidez todo lo que le acontecía, no perdía ni un detalle.
Al mismo tiempo, no podía negar que estaba disfrutando. Alí era el hombre más atractivo que había visto jamás. En el casino lo había observado principalmente sentado a la mesa de juego o desde lejos. En ese momento se hallaba de pie y tan cerca que experimentaba el pleno impacto de su magnificencia.
Medía un metro ochenta y cinco, con piernas largas y hombros anchos. Sin embargo, no daba la impresión de tener una complexión pesada. Caminaba con suavidad, sin hacer ruido alguno, aunque nadie habría podido pasarlo por alto. Sus movimientos exhibían la gracilidad de una pantera a punto de saltar.
—Yo mismo le serviré —dijo—, si le parece bien.
—Es un honor que te atienda un príncipe —musitó Fran.
Cerca había un carrito; con un cazo sirvió un líquido de un amarillo pálido en el plato. Era espeso, estaba mezclado con arroz y sabía delicioso.
—Sopa de calabaza —explicó Alí—. Siento debilidad por ella, de modo que cuando me encuentro aquí el chef la tiene siempre lista —se sirvió y se sentó frente a ella. La mesa era pequeña, de modo que aun cuando se hallaban en lados opuestos, seguían cerca—. ¿Ha probado alguna vez la comida árabe?
—Un poco. Hay un restaurante al que voy a veces. Sirve el pollo con dátiles y miel más delicioso que he probado. Pero el ambiente es vulgar. Las paredes están cubiertas con murales del desierto y oasis de neón.
—Conozco el tipo de lugar al que se refiere —hizo una mueca—. Realizan una gran exhibición del desierto, pero ninguno de ellos sabe cómo es.
—¿Cómo es? —preguntó ella con interés—. Hábleme del desierto.
—¿Cómo saber qué decir? Hay tantos desiertos. Está el de por la noche, cuando el sol se pone rojo y es tragado por la arena. En Inglaterra tienen crepúsculos prolongados, pero en mi país puede ser pleno día y minutos más tarde caer la absoluta oscuridad. Pero todos los desiertos comparten una cosa, y es el silencio: un silencio más profundo del que puede imaginar. Hasta no haber estado en él y observado las estrellas, jamás habrá oído el silencio de la Tierra mientras gira sobre su eje.
—Sí —murmuró—. Era lo que pensaba.
Sin saberlo, sus ojos exhibieron una expresión soñadora. Alí la captó y frunció el ceño.
—¿Lo pensó? —inquirió.
—Solía soñar con lugares como esos —reconoció—. De niña esos sueños eran importantes para mí.
—¿Qué sucedió en su infancia? —preguntó con interés.
—Es extraño, pero siempre que pienso en aquel tiempo, recuerdo lluvia. Supongo que no pudo llover cada día, pero lo único que veo es un cielo encapotado y gente a juego.
—¿La gente fue desagradable con usted?
—No, no estoy siendo justa. Después de que murieran mis padres me criaron unos primos lejanos en su granja. Tenían buenas intenciones, pero eran mayores y muy serios, y no sabían nada sobre los niños. Hicieron lo mejor que pudieron por mí, me animaron a que me esforzara en el colegio, pero no había entusiasmo, algo que yo anhelaba —emitió una risa leve y tímida—. Probablemente piense que se trata de una tontería, pero empecé a leer Las Mil Y Una Noches.
—No me parece una tontería. ¿Por qué iba a ser así? Yo mismo las leí de pequeño. Me encantaron esos cuentos fantásticos, con su magia y su drama.
—Sin duda eso abundaba —recordó Fran—. Un sultán que tomaba una esposa nueva cada noche y la mataba por la mañana.
—Hasta que encontró a Scheherazade, que llenó su mente de historias extraordinarias con el fin de que tuviera que dejarla vivir para averiguar qué sucedía a continuación —continuó Alí—. Adoraba esas historias, pero adoré aún más el ingenio de Scheherazade. Solía leer el libro en el desierto, y contemplaba el horizonte mientras el sol ardía antes de morir. Qué triste debió ser para usted anhelar el sol en este frío país.
—Sí —asintió—, y vivir en una casa fría, mirando la lluvia en el exterior, siempre escasa de dinero porque… cito: «no debemos ser extravagantes».
No había sido su intención dar a entender que tuvo tantas privaciones. Sus primos mayores no habían sido mezquinos, solo estaban decididos a enseñarle el valor del dinero. Al tiempo que se rebelaba contra sus patrones frugales, de algún modo también los había asimilado. Había consaguido graduarse en Economía, pero le había resultado árida. De modo que cambió a periodismo, especializándose en historias en las que el escándalo se mezclaba con el dinero. En la investigación de secretos sombríos de los personajes famosos había encontrado el estímulo que tanto anhelaba. Pero no podía contarle eso a Alí Ben Saleem.
Había mucho más que no podía contarle, como las enseñanzas del tío Dan sobre «dinero y moralidad». El anciano temeroso de Dios jamás había comprado para su familia o para sí mismo algún lujo pequeño sin donar una cantidad similar a la caridad.
Su mujer había compartido sus puntos de vista sobre la vida frugal hasta que Fran cumplió los dieciséis años y se convirtió en una belleza. La tía Jean había querido celebrar el magnífico aspecto de la joven con un guardarropa nuevo, pero habían hecho falta muchas discusiones para lograr que Dan cambiara de parecer. Aquel verano les había ido bien a las instituciones locales de caridad.
Los dos habían muerto, pero su influencia austera y amable perduraba. A Fran le apasionaba la ropa bonita, pero jamás se había comprado algo sin aportar también dinero a una causa justa. No era de extrañar que el estilo de vida del jeque Alí despertara su indignación.
—Sé a qué se refiere cuando habla de restaurantes que recurren a los estereotipos —dijo Alí—. He estado en algunos locales con pésimas decoraciones del inglés típico e histórico.
—Supongo que ambos padecemos el mismo tópico sobre nuestros respectivos países.
—Pero Inglaterra también es mi país. Mi madre es inglesa, yo asistí a la Universidad de Oxford y a la academia militar de Sandhurst.
Estuvo a punto de decir que lo sabía, pero se contuvo a tiempo.
Al terminar la sopa de calabaza, Alí señaló una variedad de platos.
—De haber conocido sus preferencias, habría pedido que prepararan pollo con dátiles y miel. Prometo que se servirá la próxima vez que cenemos juntos. Hasta entonces, quizá pueda encontrar algo de su agrado en esta humilde selección.
Esa «humilde selección» se extendía sobre una mesa larga. Fran quedó abrumada. Al final eligió un plato de habas.
—Están muy picantes —advirtió él.
—Cuanto más, mejor —manifestó con osadía. Pero el primer bocado le indicó su error. Estaban condimentadas con cebolla, ajo, tomate y pimienta de cayena—. Deliciosas —alabó con valor.
—Le sale humo por las orejas —sonrió—. No las termine si es demasiado para usted.
—No, están bien —aunque aceptó algunas rodajas de tomate que le acercó él, y para su alivio mitigaron el fuego en su boca.
—Pruebe esto —sugirió Alí. Era una ensalada fría de hígado que no presentó ningún problema. Comenzó a relajarse aún más. Resultaba tentador ceder al hechizo seductor de la noche.
Y entonces, sin advertencia previa, sucedió algo desastroso. Alzó la vista, se encontró con sus ojos y descubrió en ellos las últimas cualidades que habría esperado: calor, encanto y una dosis de diversión. Le sonreía, no con seducción ni cinismo, sino como si su mente bailara sincronizada con la suya y ello le gustara. De pronto ella sospechó que podría tratarse de un hombre verdaderamente encantador, generoso, divertido y arrebatador. Un absoluto desastre.
Se esforzó por despejar la mente, pero la sonrisa que le obsequiaba él inició un resplandor en su interior.
Se serenó.
—Tiene un hogar precioso —comentó con voz forzada.
—Sí, lo es —convino—. Pero no sé si se lo puede llamar hogar. Tengo muchas casas, aunque paso tan poco tiempo en cada una que… —se encogió de hombros.
—¿Ninguna es un hogar?
—Al decir esto me siento como un niño pequeño —sonrió con melancolía—, pero mi hogar se encuentra allí donde está mi madre. En su presencia hay calor y amabilidad, más un sentido de benévola calma. Le caería muy bien.
—No me cabe la menor duda. Parece una gran dama. ¿Vive en Kamar todo el tiempo?
—Casi siempre. A veces viaja, pero no le gusta volar. Y… —pareció un poco tímido—… no aprueba algunos de mis placeres, por lo tanto…
—¿Como ir al casino? —rio Fran.
—Y otras pequeñas concesiones. Pero principalmente el casino. Dice que un hombre debería tener mejores cosas que hacer con su tiempo.
—Y tiene razón —afirmó de inmediato.
—Pero, ¿cómo habría podido pasar mejor esta velada que conociéndola?
—No pensará decirme otra vez que fue el destino, ¿verdad?
—¿De pronto se ha convertido en una cínica? ¿Qué ha sido de todo ese folclore árabe que tanto le gustaba? ¿No le enseñó a creer en la magia?
—Bueno —reflexionó—, me enseñó a querer creer en la magia, y eso casi es lo mismo. A veces cuando mi vida era muy aburrida, soñaba con que una alfombra voladora entraba por mi ventana y me llevaba a tierras donde los genios salían de las lámparas y los magos urdían sus encantamientos en nubes de humo de colores.
—¿Y el príncipe encantado? —bromeó.
—Salía del humo, desde luego. Pero siempre se desvanecía en humo y el sueño terminaba.
—Pero usted jamás dejó de esperar que apareciera la alfombra voladora —comentó con suavidad—. Finge ser muy sensata y adulta, pero en el fondo de su corazón está segura de que algún día llegará.
Se ruborizó un poco. Desconcertaba que le leyera tan bien los pensamientos.
—Me parece que para usted —continuó Alí—, la alfombra llegará.
—No creo en la magia —afirmó y movió la cabeza.
—Pero, ¿a qué llama usted magia? Cuando esta noche la vi allí de pie, eso fue una magia más poderosa que la de los hechizos. Y a partir de ese momento todo me salió bien —le sonrió con ironía—. ¿Sabe cuánto me ha hecho ganar su hechicería? Cien mil libras. Mire.
Alí introdujo la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, extrajo una chequera y con calma comenzó a rellenar un cheque por toda esa cantidad.
—¿Qué hace? —jadeó ella.
—Le doy lo que por derecho le corresponde. Usted lo ganó. Haga con él lo que quiera —lo firmó con una filigrana y luego la miró con expresión burlona—. ¿A nombre de quién lo expido? Vamos, reconozca la derrota. Ahora tendrá que darme su nombre completo.
—Oh, no lo creo —musitó. Alzó la copa y dejó que sus ojos coquetearan por encima del borde—. Sería muy tonta si cediera en este momento, ¿no?
—Pero necesito un nombre para extender el cheque —Fran se encogió de hombros—. Sin nombre no puedo entregárselo.
—Entonces, quédeselo —repuso con gesto elegante—. Yo no le he pedido nada.
—No teme jugar con apuestas altas —entrecerró los ojos con admiración.
—No juego con nada —rio ella—. He vivido muy feliz sin riqueza y puedo continuar de la misma manera.
Alí miró con ironía su cuello, que lucía una fortuna en diamantes. Sin titubear ella se lo quitó y lo depositó a su lado.
—Para que no haya ningún malentendido, no busco nada de usted. Nada en absoluto.
No era del todo verdad, pero lo que buscaba de él tendría que surgir en otra ocasión y en otro lugar.
Con un encogimiento de hombros adelantó el cheque hacia ella con el espacio para el nombre en blanco. Después se incorporó y se acercó con la intención de volver a ponerle el collar. Pero Fran se lo impidió.
—Usted quédese con eso. Yo me quedaré con esto —indicó el cheque—. Después de todo, no quiero ser codiciosa, ¿verdad?
Alí volvió a sentarse en su sitio y se llevó la mano de ella a los labios, sin quitarle la vista de encima. Sus ojos siempre estaban alerta, sin importar lo que dijera.
—No muchas mujeres pueden afirmar haberme superado —confesó—. Pero veo que está acostumbrada a jugar y es muy buena. Eso me gusta. Me intriga. Sin embargo, lo que más me fascina es esa sonrisa.
—Las sonrisas pueden transmitir mucho más que palabras, ¿no le parece? —preguntó Fran con inocencia.
—No obstante, lo que se transmite sin palabras se puede negar con facilidad. ¿Es eso lo que hace usted, Diamond? ¿Se protege ante el momento en que quiera negar lo que pasa entre nosotros?
Alarmada, pensó que era como estar desnuda. Él veía demasiado. Para distraer su atención de ese punto peligroso, guardó el cheque en el bolso.
—Sería muy difícil negar aquello que ha pasado entre nosotros —observó.
—Muy cierto. No me cabía duda de que una inteligencia aguda acechaba detrás de esos ojos inocentes.
—No confía en mí, ¿verdad? —preguntó en un impulso.
—Nada. Pero estamos igualados, porque me da la extraña sensación de que usted tampoco confía en mí.
—¿Cómo iba a poder dudar alguien de la rectitud, virtud, moralidad y justicia de Su Alteza? —repuso con máxima inocencia.
—¿Qué hombre podría resistirse a usted? Sinceramente, yo no. Pero deje de llamarme «Su Alteza». Mi nombre es Alí.
—Y el mío es… Diamond.
—Empiezo a pensar que debería llamarla Scheherazade, por su ingenio, que supera con creces el de las demás mujeres.
—También soy más inteligente que unos cuantos hombres —replicó, y no pudo resistir añadir—: Espere y lo verá.
—La espera es la mitad del placer —asintió—. ¿Contestará sí o no? Y si contesta que no, ¿contendrá su voz alguna invitación secreta?
—No puedo creer que alguna vez tenga ese problema. No me diga que alguna mujer lo rechaza.
—Un hombre puede tener a todas las mujeres del mundo —se encogió de hombros—, aunque quizá a nadie a quien desee. Si esa en particular lo rechaza, ¿qué significan las demás?
Fran lo observó divertida, sin dejarse engañar. Las palabras eran humildes pero el tono arrogante. En ellas iba implícito el hecho de que ninguna mujer lo rechazaba, aunque le pareció cortés fingir lo contrario.
—Yo habría considerado que todas las otras estarían bien. No le dejarían tiempo para sufrir.
—Habla como una mujer a la que nunca le han roto el corazón. ¿Es verdad eso?
—Es verdad.
—Entonces, jamás ha amado y me resulta imposible de creer. Usted está hecha para el amor. Lo vi en sus ojos cuando nos miramos en el casino.
—Usted no pensaba entonces en el amor, sino en el dinero —repuso con ligereza.
—Pensaba en usted y en el hechizo que irradiaba. Fue ese hechizo el que me cambió la suerte.
—¡Oh, por favor! Son palabras muy bonitas, pero solo fue suerte.
—Para algunos no existe la suerte —afirmó él con seriedad—. Lo que está escrito en el libro del destino es lo que algunos ponen en él. Yo intento discernir mi destino a través del humo que lo rodea, y en él veo su caligrafía.
—¿Y qué… qué más ve? —tartamudeó.
—Nada. El resto se halla oculto. Solo está usted.
Al hablar la ayudó a levantarse y la tomó en brazos. Fran se había considerado preparada para ese momento, pero cuando llegó, sus bien trazados planes parecieron desvanecerse. Los besos fugaces en el coche habían insinuado la promesa de lo que sucedería, y en ese momento, supo que era imposible que hubiera podido dejar solo a Alí esa noche sin descubrir si mantendría la promesa.
Y la mantuvo de forma magnífica. La envolvió en sus brazos de una manera que aislaba todo lo demás, como si solo ella importara.
La boca de él era fuerte pero inmensamente sutil. Le recorrió los labios antes de pasar a sus ojos, su mandíbula, su cuello. Con infalible precisión encontró ese pequeño punto bajo su oído de una sensibilidad suprema, para continuar por el resto del cuello. Nada podría haberle hecho contener el suspiro de placer que emitió.
—¿Estás jugando conmigo ahora? —gruñó él.
—Desde luego. Un juego que no entiendes.
—¿Y cuándo lo entenderé? —le gustó su respuesta.
—Cuando haya terminado.
—¿Y cuándo terminará?
—Cuando yo haya ganado.
—Cuéntame tu secreto —exigió.
—Lo conoces tan bien como yo —Fran sonrió.
—Contigo, siempre habrá un secreto nuevo —musitó con voz ronca y volvió a cubrirle los labios.
La guió hacia el sofá junto al mirador. Ella sintió los cojines bajo su espalda y la luz de la luna en la cara. La acarició con los labios mientras las manos comenzaban una exploración delicada de su cuerpo. Jadeó ante ese contacto leve. No había sabido que poseía un cuerpo así hasta que sus dedos reverentes se lo revelaron, y también le contó para qué lo tenía.
Era para dar y recibir un éxtasis de placer; no lo había sospechado hasta ese momento en que él le hizo entender lo que era posible más allá de su fantasía más descabellada.
Fran movió la boca de forma febril sobre la suya, sin recibir ya, sino buscando y exigiendo con una urgencia que asombró a Alí… y también le encantó, siempre que su reacción sirviera como pauta. La insistencia de él se tornó feroz. Era un hombre muy peligroso. Podía besarla hasta que Fran ya no supiera qué le sucedía, o incluso quién era. ¿Y después? Débilmente, como desde una gran distancia, el orgullo la instaba a salvarse, porque en poco tiempo sería demasiado tarde…
Pero fue otra cosa lo que la salvó. Un timbre en la pared sonó bajo pero de manera persistente. Alí se retiró con un suspiro de irritación, alzó un teléfono próximo y espetó algo.
Casi de inmediato su voz cambió. Fue evidente que el mensaje era urgente, ya que se levantó de un salto.
—Perdona —se disculpó—. Un asunto importante requiere mi atención —indicó la mesa—. Por favor, sírvete vino. Volveré a tu lado en cuanto pueda.
Salió de la estancia.
Aún aturdida, al principio Fran no fue capaz de entender qué había pasado. En el cenit de una experiencia sensual como jamás había conocido, él sencillamente la había abandonado. Los negocios lo habían llamado y ella había dejado de ser importante, incluso de existir.
«Bueno, ya lo sé», pensó con furia. «Vine aquí a averiguar cosas de Alí Ben Saleem, y he descubierto cuáles son sus prioridades. Los pozos de petróleo, uno. Las mujeres, cero».
Mientras su respiración se serenaba y regresaba del sueño erótico en el que la había sumido con molesta facilidad, su furia aumentó.
—¿Quién cree que soy? —musitó.
No, no quién, sino qué. Una muñeca a la que se puede devolver al anaquel hasta que tuviera ganas de volver a jugar. Y al igual que con una muñeca, esperaba encontrarla tendida en la misma posición•.
Le enseñaría una lección.
Se levantó con celeridad y tanteó en busca de las sandalias, preguntándose cuándo y cómo las había perdido. Eso le hizo pensar hasta dónde la había subyugado aquel hombre, la facilidad con que la había hecho perder el control. Debía escapar.
Se asomó con cautela al recibidor.
Un hombre, evidentemente un portero, estaba sentado ante la puerta de entrada. Con nerviosismo se preguntó si tendría órdenes de impedir que se marchara. Solo había una manera de averiguarlo.
Respiró hondo, y cruzó el suelo de mármol con aire de suprema seguridad. El hombre se puso de pie con expresión de incertidumbre. Pero, tal como Fran había esperado, ninguna de sus órdenes abarcaba esa situación sin precedentes. Con el corazón desbocado, realizó un gesto imperioso, y él le hizo una profunda reverencia al abrirle la puerta para que saliera a la noche.