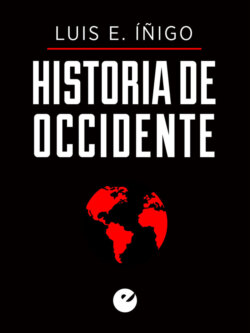Читать книгу Historia de Occidente - Luis Enrique Íñigo Fernández - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO CUARTO
El alba de Occidente
“Pero al contrario que los egipcios, los babilonios o los asirios, los nobles no consideraron muy importante que nada cambiara. Sus numerosas incursiones de saqueo y luchas contra pueblos extranjeros les proporcionaron una mentalidad abierta y les hicieron disfrutar con el cambio. Esa es la razón de que, partir de entonces, la historia mundial avance en estas tierras mucho más deprisa, pues, desde aquellas fechas, los seres humanos dejaron de estar convencidos de que lo mejor es que las cosas sean como son.”
Ernst H. Gombrich: Breve historia del mundo, 2005.
La estirpe de Occidente
La civilización occidental vino al mundo en una cuna muy humilde. La región meridional de la península Balcánica, la más oriental de las europeas, es también la más pobre, y no son mucho más ricas las islas que, como en un desordenado rosario, la rodean por doquier. Montañosa hasta la extenuación, fragmentada en innumerables valles mal comunicados entre sí; de una sequedad extrema, azotada por vientos inclementes, sin ríos ni lluvias que alivien a la tierra su crónico anhelo de agua; dueña de un suelo tan parco que apenas ofrece sino rocas que nada pueden prometer a los pueblos de agricultores hechos al cultivo del trigo y la cebada, Grecia, complaciente tan sólo con el olivo, la higuera o la vid, parecía satisfecha de rechazar la compañía del hombre.
Ninguna cultura semejante a las que habían proliferado en el Creciente Fértil podía, pues, germinar allí. El medio era, quizá, menos exigente que en Mesopotamia o Egipto, pero también menos generoso. El excedente, escaso, sólo podía arrancarse tras un denodado esfuerzo, que compensaba a duras penas el incansable trabajo del agricultor. La población, forzada a ser austera, no alcanzaría nunca el crecimiento exuberante de sus vecinas. Y las comunidades humanas, dispersas e independientes, no se sentirían con facilidad llamadas a la cooperación, y menos aún se mostrarían dispuestas a someterse a un Estado omnipotente que no poseía argumento alguno con el que persuadirlas.
Pero Grecia, tan lejana en espíritu, se hallaba muy cercana en cuerpo a las tierras donde los hombres, quizá sin saber del todo lo que hacían, habían comenzado a soportar sobre sus encorvadas espaldas el creciente peso del Estado. Apenas dos milenios antes de nuestra era, los habitantes de aquel mundo de islas y valles fueron también seducidos por el perfume de la civilización. La primera cultura estatal de que tenemos noticia, la minoica, refleja, como un espejo de plata deformado por la impericia de un orfebre principiante, los mismos rasgos de las grandes culturas del Próximo Oriente, aunque adaptadas a las peculiaridades de un entorno distinto. En la isla de Creta, en lugares como Cnossos, Festos o Hagia Triadha, centenares de casas se arracimaron a la sombra protectora de los palacios de reyes que eran también sacerdotes. Junto a su trono, crecieron asimismo almacenes y talleres, y agotados escribas rasgaron con decisión sus tablillas para dejar constancia del incesante acúmulo de las cosechas y el intenso tráfago de las mercancías. Pero la naturaleza, tan pobre aún la tecnología de los hombres, no podía por menos que imponer su tiranía a aquellos pueblos. No siendo allí tan generosa, no podía ser la tierra, sino el mar, el dador de la abundancia, y fueron el comercio y la artesanía, y no la agricultura, los pilares sobre los que se edificó la riqueza de la cultura minoica,
Durante siglos, la talasocracia de los hijos de Minos, rey mítico de quien se decía que había reinado sobre las aguas, extendió sus redes comerciales por el Mediterráneo oriental. Fenicia, Chipre, Egipto, las islas del Egeo y la misma Grecia continental se encapricharon de su cerámica, consumieron su refinado aceite y sin duda admiraron un arte que rendía culto en sus fastuosos palacios adintelados, sus frescos multicolores y sus jarrones y estatuillas a una naturaleza que, tan sobria en dones, se dejaba, empero, querer por unas gentes que amaban ya la vida como mucho después lo harían todos los hijos del Mediterráneo.
Y, sin embargo, aquella cultura espléndida tardó poco en desmoronarse ante el embate de pueblos menos refinados, pero más aguerridos. Mil seiscientos años antes de nuestra era, los aqueos, procedentes del norte, se enseñorearon de la Grecia continental y, al poco, de las islas del Egeo, quizá debilitadas por terribles catástrofes naturales. La cultura de palacio minoica dejó paso a la cultura de palacio de los aqueos, una simple e insulsa imitación del original, aunque mucho más tosca y violenta, una civilización iletrada, bárbara y militarista, como dijera de ella Gordon Childe. Grecia entera se pobló entonces de pequeñas ciudades, en realidad poco más que miserables villorrios que, apelmazados tras la segura protección de sus ciclópeas murallas, defendían orgullosos una independencia que no era sino sometimiento a los caprichosos dictados de un príncipe guerrero que apenas se ocupaba en cosa alguna que la guerra o el pillaje, un monarca inculto y vanidoso que ansiaba despilfarrar sus exiguos botines en la construcción de tumbas monumentales antes que invertirlos en la construcción de caminos o puentes en bien de sus sufridos súbditos. Micenas, la ciudad de reminiscencias homéricas que da nombre a esta cultura paradójica, no fue más que la primera entre aquellas ciudades, hermanas en cultura, religión y arte. Pero se trataba de una primacía honorífica. El poder de su rey no alcanzaba mucho más allá de sus murallas.
Sí lo hizo, empero, la influencia de aquella civilización de contrastes, verdadera encrucijada entre Oriente y Occidente. Los palacios micénicos y sus tumbas se encuentran en Sicilia; su cerámica y sus armas, en Egipto y en las márgenes del mundo germánico. La difusión de los avances culturales no se detiene. Europa entera descubre el metal, como había descubierto el cultivo de los campos y el pastoreo de los rebaños, y son las tierras bendecidas por la abundancia del preciado cobre o el imprescindible estaño las que más se benefician de los dones que, generoso, ofrecerá el Mediterráneo. Los poblados se fortifican; la igualdad entre los hombres languidece; los jefes y los guerreros imponen su dominio en esta vida y en la otra; las tumbas grandiosas proliferan. Las culturas del bronce se enseñorean de una Europa que ignora aún cuán fértil habrá de ser el fermento que, poco a poco, crece en sus costas meridionales.
La eclosión de las ciudades
Pero la historia parece en ocasiones complacerse en destruir para edificar luego de nuevo sobre las ruinas. Mil doscientos años antes de Cristo, una terrible conmoción sacude el Mediterráneo oriental. Los pueblos del mar, señores del hierro, aniquilan el imperio Hitita y hacen tambalearse al Egipto de Ramsés III. En Grecia, los dorios barren la civilización micénica. Las aguas, removidas, se vuelven turbias. Cuando se aclaran, Oriente muestra una faz apenas transformada. Nuevos imperios, Babilonia, Asiria, toman el relevo de los antiguos. No le ocurre así a Grecia y el Mediterráneo occidental. Los siglos oscuros revelan, cuando se hace de nuevo la luz, ocho centurias antes de nuestra era, un mundo bien distinto. La ciudad-estado, la polis, es ahora el pilar sobre el que se asienta la civilización. Los altivos palacios, las tumbas monumentales, las guerras entre príncipes ególatras son cosa del pasado. No hay ahora por doquier sino burgos humildes, caseríos exiguos, aldeas que se han unido para constituir pequeñas villas que forman, con sus campos vecinos, una unidad económica, social y política. Porque la ciudad es todo eso. Su pasar humilde se nutre de los frutos de la tierra; son escasos el comercio y la artesanía. Sus vínculos son de sangre; no ha brotado aún con fuerza el espíritu de la ciudadanía. Su gobierno pertenece a unos pocos, una oligarquía de aristócratas que remontan al pasado las raíces de su autoridad, que se sientan en el consejo que rige los destinos de todos, que acaparan las magistraturas. La asamblea, donde se reúnen los campesinos soldados, los hoplitas, nada decide.
Mas la polis lleva en sí el fermento del cambio. Los cultivos se transforman. El cereal, inadecuado para aquel suelo pedregoso y seco, deja paso al olivo, a la vid. La producción aumenta, pero sus frutos, el aceite, el vino, sienten la llamada del mercado. La población crece, pero el alimento escasea. El campesino, que arranca con su esfuerzo un nimio fruto de la tierra pobre, se endeuda. A menudo pierde su terruño, a veces incluso su libertad. La distancia entre ricos y pobres aumenta. Las tensiones sociales también. Los poderosos buscan una válvula de escape: llenan barcos que, como hicieran antes que ellos los ambiciosos fenicios, parten ansiosos en pos de nuevas tierras. Las colonias griegas comienzan a poblar el Bósforo, el Mar Negro, las costas de Asia Menor, pero también el norte de África e incluso la lejana Iberia, llevando por doquier la cultura, el arte, las costumbres de la Hélade. Pero la colonización resulta ser un arma de doble filo. Las colonias, independientes en lo político, hermanas en lo cultural, aportan nuevos mercados, consumidores necesitados de mercancías que vuelven sus ojos a sus metrópolis esperando de ellas la satisfacción de sus anhelos. La artesanía, al calor de un mercado nuevo y pujante, se desarrolla. El comercio aún más. La aparición de la moneda, en especial la de plata, agiliza los intercambios. Nuevas clases sociales ven la luz. El campesino no se encuentra ya solo frente a las ambiciones de los aristócratas. Pronto se gesta una poderosa alianza.
Los caminos son diversos; los resultados, similares. En ocasiones, un noble ambicioso, un aristócrata frustrado por las derrotas sufridas a manos de los suyos, se proclama campeón de los derechos de las masas; se vale de ellas para afianzarse en el gobierno y disfruta un poder sin límites. Son los tiranos, que, agradecidos, no olvidan beneficiar al pueblo que los aupó, repartiendo tierras, combatiendo a los poderosos, sembrando de obras públicas el paisaje de la ciudad. Pero la violencia no siempre es necesaria. La aristocracia, en ocasiones, cede terreno y acepta negociar el reparto del poder. Brillantes legisladores dan forma a la nueva constitución y la escriben para que nadie pueda acogerse a la costumbre como pretexto para el abuso. El Consejo, por el que desfilan por turno todos los ciudadanos, es ahora el que delibera, el que propone las leyes, pero es la asamblea, en la que se sientan todos los varones en edad militar de la ciudad, la única que decide. Las magistraturas son electivas o se sortea su desempeño. Incluso el sitial de los jueces se ocupa por turnos. Ha nacido la democracia. Atenas, guiada por la mano sabia de Dracón, de Solón, de Clístenes, se erige en modelo. Casi toda Grecia la seguirá.
Es cierto, empero, que se trata de una democracia peculiar. La ciudadanía, hereditaria, se reserva a los varones nacidos en la ciudad, y sólo la poseen quienes arriesgan la vida en su defensa. Los extranjeros carecen de derechos políticos. Las mujeres tampoco los disfrutan. Los esclavos, cuyo número no ha dejado de aumentar, padecen una condición aún peor que en los vecinos imperios de Oriente. Puede hablarse, por vez primera, de un verdadero sistema esclavista, porque los esclavos son muy numerosos, aunque pertenecen aún en su mayoría al Estado, y porque el peso de su trabajo resulta decisivo en el conjunto de la economía. Será una constante de las culturas mediterráneas hasta el fin del mundo antiguo.
Además, no todas las polis han seguido el ejemplo ateniense. Despreciándolo, Esparta permanece fiel al viejo sistema oligárquico. Lo lleva incluso a su culminación bajo la forma de una sociedad sometida a estrictos principios de jerarquía y subordinación del individuo al grupo, una verdadera colmena que castiga el individualismo y lo sacrifica todo a la disciplina militar llevada a sus últimas consecuencias. A su frente, dos reyes, a un tiempo generales y sacerdotes, se vigilan mutuamente, conjurando el fantasma de la tiranía; junto a ellos, cinco éforos, magistrados principales, los vigilan a ambos mientras velan por el respeto a la tradición y las leyes. Pero es el Consejo vitalicio de ancianos, la Gerousía, el que ejerce el gobierno real de la ciudad, en el que la Asamblea no tiene más participación que el voto, por aclamación y sin deliberación alguna. Fuera de la comunidad política, los periecos, artesanos y comerciantes que habitan los alrededores de la ciudad, y los ilotas, campesinos sometidos, son objeto del desprecio universal de los orgullosos espartanos.
Atenas y Esparta, dos mundos en uno, Jano bifronte del alma helena, parecen capaces, por un momento, de colaborar desde la diferencia en la defensa de la civilización común. Así lo hacen frente al invasor persa, que trata de enseñorearse de Grecia a comienzos del siglo V a. C. Luego, concluidas las Guerras Médicas con la derrota de los persas, humillados una y otra vez, en Maratón, en Salamina, en Platea y Micala, cuando la colaboración ya no es necesaria, quizá queda, si no la amistad, la coexistencia. Atenas, elevada bajo la égida de Pericles al culmen de su esplendor económico y cultural, pacta con los espartanos una paz de treinta años. La capital del Ática brilla entonces con luz propia. Ornada por las obras de Fidias, entretenida por las comedias de Aristófanes, conmovida por las tragedias de Sófocles y Eurípides, iluminada por el pensamiento de Protágoras, de Gorgias, de Sócrates, de Platón, Grecia entera se mira en ella como en un espejo que le devuelve, embellecida, su propia imagen. Para muchos griegos, su hegemonía es algo natural, lógico, un fruto de la evidente superioridad de su cultura. No para Esparta. La paz no es posible porque es la paz de Atenas, la supremacía incontestable de una forma de ser griego sobre la otra, de la democracia sobre la oligarquía. La guerra fría deja pronto paso al enfrentamiento directo. Grecia se parte en dos. La llamada Guerra del Peloponeso, en el último tercio del siglo cuarto antes de nuestra era, poseerá todo el encarnizamiento característico de una lucha de ideas, una guerra total, que sólo concluye, agonizante ya la centuria, cuando Esparta sale victoriosa. Luego las hegemonías se suceden. Tebas hereda la primacía espartana; Atenas ansía la grandeza perdida. Los conflictos se encadenan. Grecia está exhausta. Sus campos, arruinados, expulsan al campesino hambriento hacia la ciudad en busca de pan y de trabajo. Y la ciudad, superpoblada, no puede ofrecer ni uno ni el otro. La artesanía se encuentra en crisis; el comercio languidece. La polis, antaño orgullosa, paga así el precio de su obstinación.
El retorno de los reyes
Y mientras, más al norte, en la Macedonia que los griegos desprecian como tierra apenas civilizada, una fuerte monarquía afila sus armas. Su rey, Filipo II, acaricia sueños de conquista. Espera unir a los griegos bajo su mando y lanzar su fuerza renovada contra el viejo enemigo persa, sometiéndolo en su propia casa, vengando así los agravios pasados. Su talento militar, apoyado en sus invencibles falanges, subyuga a sus debilitados y divididos vecinos del sur. Filipo dispone entonces un ejército de diez mil hombres y pone sus ojos sobre Asia Menor. La muerte le sorprende cuando cree ya tocar con la mano el sueño por el que tanto ha luchado. Será su hijo, Alejandro, favorito de la fortuna, el llamado a realizarlo.
Alejandro pone orden en casa antes de visitar la ajena. Los griegos, que sólo ven su juventud, excitados por la brillante oratoria del ateniense Demóstenes, creen llegado el momento de rebelarse. Pronto habrán de suplicar el perdón del joven rey. El cachorro de Filipo en nada desmerece la energía de su padre y aun le aventaja en talento y determinación. En tan sólo diez años, poderoso y fulminante como un rayo, atraviesa Persia de un extremo al otro; derrota una y otra vez a los ejércitos inmensos que el Gran Rey envía contra él, en el Gránico, en Isos, en Gaugamela, y se apropia por derecho de conquista de aquel imperio colosal que abarca desde Grecia hasta el Indo, desde Egipto hasta el Caspio.
No le basta. Alejandro no es un hombre al uso. No conquista para satisfacer sus anhelos de grandeza, para destruir, sino para transformar, para crear. Por eso modela en su mente un mundo nuevo, una civilización distinta, que ha de nacer del abrazo fecundo de Oriente y Occidente. Y, transmutado en demiurgo, la hace nacer, le insufla vida. Funda ciudades, diseña caminos, reanima rutas comerciales, hace circular la moneda, impulsa la artesanía y los intercambios y da a conocer a los griegos aquellas tierras lejanas que describen sus geógrafos y naturalistas.
Pero se trata de un imposible. Pueblos tan diversos en raza, lengua y cultura, separados por distancias tan inmensas, sólo podían permanecer unidos bajo la mano firme de un hombre excepcional. A su muerte, inesperada, prematura, el imperio, que no tiene otro nombre que el suyo propio, se desmorona y de sus ruinas brotan reinos nuevos. Seleuco, Casandro, Antígono, Tolomeo, ayer generales, compañeros de Alejandro, son hoy reyes, soberanos de estados colosales, fundadores de dinastías griegas llamadas a reinar sobre súbditos orientales.
Sin embargo, Alejandro no había soñado en balde. Sus conquistas rompieron para siempre la barrera invisible que durante milenios había separado Oriente y Occidente. Su voluntad indomable dejó ya abiertas por mucho tiempo para los griegos las puertas del comercio con ese lado del mundo, desplegando ante sus espíritus emprendedores materias primas y mercados de una riqueza inconcebible. Atraídos por una fuerza tan intensa, emigraron por millares, poblando una tras otra las numerosas ciudades que el joven monarca y sus sucesores sembraron desde Egipto a la India, llevando con ellos el fermento de su cultura, que germinaría con asombrosa vitalidad, galvanizando el desarrollo de regiones enteras. Las monarquías helenísticas, al fundir de algún modo las tradiciones de Oriente y Occidente, parecieron realizar el sueño de Alejandro. Su esplendor económico, científico, cultural y artístico permitía augurar que la cuenca oriental del Mediterráneo conservaría su papel de conductora de los avances de la humanidad. Sin embargo, no fue esto lo que sucedió. Sería Occidente, y no Oriente, el llamado a liderar el progreso de los hombres.