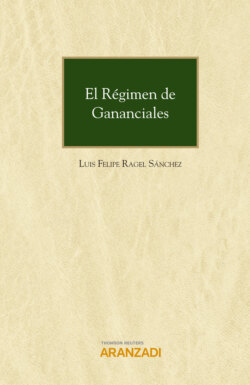Читать книгу El Régimen de Gananciales - Luis Felipe Ragel Sánchez - Страница 66
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. BIENES COMUNES CONFORME AL DERECHO FORAL O ESPECIAL
ОглавлениеPor su parte, «los bienes que con arreglo al Derecho foral o especial aplicable correspondan a una comunidad matrimonial, se inscribirán a nombre del cónyuge o de los cónyuges adquirentes, expresándose, cuando proceda, el carácter común y, en su caso, la denominación que aquélla tenga» (art. 90.1.I RH).
El art. 90.1.II RH hace referencia a un posible régimen de comunidad universal, como el del Fuero del Baylío, al expresar: «Si los bienes estuvieran inscritos a favor de uno de los cónyuges y procediera legalmente, de acuerdo con la naturaleza del régimen matrimonial, la incorporación o integración de los mismos a la comunidad, podrá hacerse constar esta circunstancia por nota marginal».
1
Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 635.
2
La STSJ Navarra 25 septiembre 1998 (RJ 1998, 8135) reputó que eran privativos del marido los saldos que a su favor figuraban en unas cuentas bancarias, denominadas «cuentas profesionales», pues según el documento expedido por la entidad de crédito, estaban destinadas a abonos de pagarés judiciales, dada la condición de procurador que tenía el marido.
3
Rams Albesa, J. J. (ob. cit., pg. 127), que sigue en esta reflexión a Lacruz Berdejo, J. L. (El matrimonio y su economía, Bosch, Barcelona, 1963, pg. 398).
4
En una obra anterior ya habíamos descartado que fuera privativo el dinero obtenido a consecuencia de la profesión, industria o bienes privativos de un cónyuge y que sólo adquiriera carácter ganancial cuando habían sido satisfechos con carácter previo todos aquellos gastos, que dimanan del ejercicio o administración ordinaria de tales actividades o bienes. Cfr. Ragel Sánchez, L. F., «Observaciones sobre el contrato de arrendamiento urbano concertado por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad de gananciales», Anuario Facultad Derecho Cáceres, n.º 5, 1987, pgs. 427 y ss.; en concreto, pg. 431.
5
SSTS 22 febrero 2000 (RJ 2000, 1339) y 24 febrero 2000 (RJ 2000, 809).
6
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 679.
7
La STS 29 diciembre 2001 (RJ 2002, 3096) consideró que el art. 1361 CC «establece la “vis attractivaˮ de la ganancialidad de los bienes conyugales, que impone la exigencia –no sólo de indicios– suficiente, satisfactoria y convincente de la privacidad, debiéndose resolverse las situaciones dudosas en favor de la naturaleza ganancial de los bienes [ STS 24 julio 1996 (RJ 1996, 6052)]». De la misma más perfilada, la STS 26 diciembre 2002 (RJ 2003, 67) resumió la jurisprudencia existente a este respecto: «La jurisprudencia ha aplicado con frecuencia esta norma y ha mantenido el carácter ganancial de bienes, por falta de prueba de que sean privativos, SSTS 3 diciembre 1985 (RJ 1985, 6201), 10 noviembre 1986 (RJ 1986, 6250), 30 septiembre 1989; ha destacado la necesidad de que se practique una prueba “suficiente satisfactoria y concluyenteˮ de que el bien es privativo, en las SSTS 9 junio 1994 (RJ 1994, 6724), 20 junio 1995 (RJ 1995, 4931), 10 marzo 1997 (RJ 1997, 2485), 29 septiembre 1997 (RJ 1997, 6825); la STS 24 febrero 2000 (RJ 2000, 809) resume esta doctrina en los siguientes términos: “Es cierto que la jurisprudencia ha insistido en el rigor de la presunción de ganancialidad contenida en el artículo 1361 CC, declarando que para desvirtuarla no basta la prueba indiciaria, sino que es precisa una prueba expresa y cumplida, pudiendo añadirse a las numerosas sentencias que se citan en el motivo las posteriores a su interposición de 2 julio 1996 (RJ 1996, 5550) y 29 septiembre 1997 (RJ 1997, 6825). Pero también lo es que en ningún caso dicha presunción deja de admitir prueba en contrario por quien afirme el carácter privativo o no ganancial de los bienes de que se trate [ STS 7 abril 1997 (RJ 1997, 2741), entre las más recientes] y que, en consecuencia, si la sentencia que considere desvirtuada la presunción de ganancialidad aparece fundada en una valoración de la prueba practicada en el proceso, el problema a resolver en casación consistirá en determinar, primero, si la valoración del Tribunal de instancia se asienta en verdaderas pruebas; segundo, si en la valoración de éstas se ha vulnerado o no alguna norma que contenga regla legal de valoración de la prueba; y tercero, si descartada la infracción de esta clase de reglas, las pruebas valoradas por el Tribunal de instancia tienen la fuerza suficiente para considerar desvirtuada la presunción de ganancialidadˮ».
8
SSTS 30 junio 2005 (RJ 2005, 5088), 25 enero 2008 (RJ 2008, 225) y 13 julio 2009 (RJ 2009, 4465).
9
STS 20 noviembre 2003 (RJ 2003, 8340).
10
STS 30 junio 2005 (RJ 2005, 5088).
11
Pero eso no significa, en modo alguno, que exista una presunción de ganancialidad de las deudas contraídas por uno de los cónyuges, como veremos más adelante.
12
Fuenteseca Defenegge, C., CCJC. Familia y sucesiones; dirigido por Bercovitz Rodríguez-cano, R., Civitas, Cizur Menor, 2009, pgs. 444 y ss.; en concreto, pg. 448.
13
Espín Cánovas, D. («Incidencia de la propiedad intelectual en la sociedad de gananciales», Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo , vol. 2.º, J. M. Bosch Editor, Zaragoza, 1993, pp. 1273 y ss.; en concreto, pg. 1288) y Rams Albesa, J. J. (ob. cit., pg. 151).
14
SSTS 2 julio 1996 (RJ 1996, 5550), 24 julio 1996 (RJ 1996, 6052) y 29 diciembre 2001 (RJ 2002, 3096).
15
SSTS 9 junio 1994 (RJ 1994, 6724), 20 junio 1995 (RJ 1995, 4931), 10 marzo 1997 (RJ 1997, 2485), 29 septiembre 1997 (RJ 1997, 6825), 17 octubre 2007 (RJ 2007, 7307) y 27 noviembre 2007 (RJ 2008, 29).
16
SSTS 7 abril 1997 (RJ 1997, 2741), 22 febrero 2000 (RJ 2000, 1339), 24 febrero 2000 (RJ 2000, 809), 26 diciembre 2002 (RJ 2003, 67), 23 enero 2003 (RJ 2003, 607) y 20 junio 2008 (RJ 2008, 4262).
17
STS 24 febrero 2000 (RJ 2000, 809).
18
La STS 18 marzo 2008 (RJ 2008, 2941) rechazó que fuera privativa la cantidad de 1.375.000 pesetas que se había invertido en la construcción de una planta en una casa. La esposa había alegado que dicha cantidad procedía de la venta de unas fincas privativas y no se había invertido para usos exclusivos, de donde dedujo el TS que «queda acreditado que el dinero se invirtió en la finca». La STS 7 septiembre 2001 (RJ 2001, 6633) enjuició un supuesto en que el marido había adquirido la condición de socio de una cooperativa de viviendas dos años antes de casarse. Cuando se otorgó la correspondiente escritura pública de compraventa de un piso de la cooperativa, que no se correspondía exactamente con el que inicialmente se le había asignado, el matrimonio ya se había celebrado y el marido manifestó que adquiría para la sociedad de gananciales. Posteriormente, al declararse el divorcio y realizarse la partición de la sociedad de gananciales, los ex cónyuges declararon que no existían bienes que repartir. El ex marido solicitó que se declarase que la vivienda adquirida era privativa, petición que fue rechazada por los órganos de instancia y el TS confirmó, al considerar que, aunque la declaración de adquirir para la sociedad de gananciales es «susceptible de ser desvirtuada mediante la prueba de que el Registro está equivocado por discordancia con la realidad jurídica extrarregistral, y el único dato acreditativo, posterior a la inscripción, contrario a tal presunción, que podría invalidarla, proviene del Convenio Regulador, aprobado por la sentencia de divorcio de 22 de abril de 1986, donde se expresa que “los cónyuges declaran no existir bienes en qué practicar la liquidación de ganancialesˮ, sin embargo en esta sede se entiende que no la anula, habida cuenta de que, por su generalidad, no se valora como suficiente para dicho efecto, máxime cuando no se ha justificado ninguna mutación en la titularidad de aquel inmueble desde la inscripción hasta el Convenio Regulador».
19
SSTS 10 marzo 1997 (RJ 1997, 2485), 14 julio 1997 (RJ 1997, 5521), 16 marzo 2001 (RJ 2001, 3200), 11 julio 2006 (RJ 2006, 4975) y 20 junio 2008 (RJ 2008, 4262).
20
Comentada por Ragel Sánchez, L. F., «Comentario a la STS 18 junio 2012», CCJC, n.º 91, enero-abril 2013.
21
Los demandados recurrentes habían sostenido precisamente que «la exposición segunda de la escritura de capítulos no es sino la confesión de los cónyuges de los bienes de que cada uno de ellos era titular en el momento de otorgarlos», lo que quería decir que la declaración de inexistencia de bienes gananciales tenía la consecuencia de considerar, en la relación entre los cónyuges, que los bienes existentes pertenecían privativamente al titular formal de cada uno.
22
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pgs. 637 y 679.
23
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pgs. 637 y 638.
24
En el supuesto enjuiciado, el TS declaró que era un privativo el prado que se identificaba con el de igual nombre, adquirido por el padre de la esposa en 1912; por tanto, procedía de la herencia del padre y se da el hecho adquisitivo demostrado que lo excluye de la sociedad de gananciales; siendo su identificación la racional apreciada por la descripción del inventario, aunque se den algunos matices distintivos en la delimitación.
25
En este epígrafe y en los dos siguientes hemos partido de la exposición que hicimos en Ragel Sánchez, L. F., «Confesión de ganancialidad en la adquisición de bienes, aportación de bienes a la sociedad de gananciales y atribución convencional de ganancialidad», Estudios de Derecho Civil en Homenaje al profesor Joaquín José Rams Albesa , coordinado por M. Cuena, L. A. Anguita y J. Ortega; Dykinson, Madrid, 2013, pgs. 1485 a 1507, al que hemos introducido nuevas aportaciones.
26
En el caso enjuiciado, se declaró que no tenía valor la inclusión del bien privativo en el inventario del activo de los bienes gananciales realizada unilateralmente por el cónyuge supérstite, decisión con la que estamos de acuerdo por completo.
27
También Peña Bernaldo de Quirós, M. (Comentario..., cit., pg. 680) sostiene que existe analogía con el supuesto previsto en el art. 1324 CC.
28
La STS 30 junio 2005 (RJ 2005, 5088) enjuició un supuesto en que un hombre compró un piso en documento privado el día antes de casarse, pagó una cantidad a cuenta del precio quedando aplazado el resto. La escritura pública de compraventa se otorgó cuatro años después, declarando el marido que adquiría el piso para la sociedad de gananciales. El TS confirmó la solución adoptada por los órganos de instancia, que estimaron que se trataba de un supuesto de adquisición para la comunidad, sin que fuera aplicable lo dispuesto en el artículo 1355 CC, referido a la atribución de ganancialidad.
29
Álvarez Álvarez, H., CCJC. Familia y sucesiones; dirigido por Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, Civitas, Cizur Menor, 2009, pg. 665, en concreto, pg. 669.
30
La STS 28 enero 2000 (RJ 2000, 455) señaló que el principio general de derecho que veda ir contra los propios actos («nemo potest contra proprium actum venire») no es de aplicación cuando la significación de los precedentes fácticos que se invocan tienen carácter ambiguo e inconcreto [ SSTS 23 julio 1997 (RJ 1997, 5808) y 9 julio 1999 (RJ 1999, 5967)], o carecen de la trascendencia que se pretende para producir el cambio jurídico.
31
Es lo que sucedió en el caso enjuiciado por la STS 29 mayo 2007 (RJ 2007, 4342), que confirmó la decisión de la sentencia recurrida de considerar que, a pesar de que la esposa había declarado en la escritura pública de compraventa que adquiría para la sociedad conyugal, se había probado la privatividad de la vivienda adquirida, al haberse empleado dinero aportado por la madre de la compradora.
32
La RDGRN 28 enero 2013 (RJ 2013, 4818) estimó que «el principio constitucional de la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Española (“todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensiónˮ) tiene su traslación en el ámbito hipotecario a través el art. 40.d) LH, que no permite la rectificación de los asientos registrales, a menos que presten su consentimiento aquéllos a quienes el asiento a rectificar conceda algún derecho o, en su defecto, exista resolución judicial firme en procedimiento entablado contra los mismos, para de este modo poder desplegar todos los medios de defensa de “los interesesˮ a que se refiere el artículo 24 CE».
33
Rebolledo Varela, A. L. Comentarios..., cit., pg. 9585) pone de relieve la clara divergencia entre la doctrina mantenida por el TS y la que sostienen algunas Audiencias, para las que la prueba posterior de la privatividad de los fondos utilizados en la adquisición no altera la naturaleza ganancial del bien, pues ello implica ir contra sus propios actos y contra las reglas generales de actuar conforme a los principios de la buena fe (art. 7 CC), por lo que el cónyuge, de acuerdo con el art. 1358 CC, sólo tienen un derecho de reembolso. En este sentido se pronunciaron las SSAP Murcia 28 febrero 2002, Madrid 2 octubre 2007 y 11 marzo 2009, Valencia 22 diciembre 2009 (Comentarios, cit., pg. 9585, nota 19).
34
El testamento es revocable porque aún no ha producido efectos en vida del testador y no hay personas que puedan resultar perjudicadas por la revocación, pero si existen disposiciones testamentarias que producen efectos inmediatos, como es el caso del reconocimiento de hijos, serían irrevocables.
35
Comentada por Fernández-Sancho Tahoces, A. S., CCJC. Familia y sucesiones; dirigido por Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Civitas, Cizur Menor, 2009, pgs. 359 y ss.
36
RRDGRN 10 de marzo 1989 (RJ 1989, 2468), 14 abril 1989 (RJ 1989, 3403), 7 octubre 1992 (RJ 1992, 8302), 26 octubre 1992 (RJ 1992, 8582), 11 junio 1993 (RJ 1993, 5418), 28 mayo 1996 (RJ 1996, 4012), 30 diciembre 1999 (RJ 1999, 9428), 8 mayo 2000 (RJ 2000, 5831), 21 julio 2001 (RJ 2001, 2397), 17 abril 2002 (RJ 2002, 8099), 12 junio 2003 (RJ 2003, 4224), 18 septiembre 2003 (RJ 2003, 6334), 6 junio 2007 (RJ 2007, 3592), 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375), 31 marzo 2010 (RJ 2010, 2500), 29 julio 2011 (RJ 2012, 2569), 9 abril 2012 (RJ 2012, 7740), 31 enero 2014 (RJ 2014, 1969), 5 agosto 2014 (RJ 2014, 4904) y 5 mayo 2016 (RJ 2016, 3012).
37
Las RRDGRN 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375) y 31 marzo 2010 (RJ 2010, 2500) continuaron argumentando: «Ciertamente, en las citadas Resoluciones se pone de manifiesto una reiterada doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que es preciso que los elementos constitutivos del negocio de aportación por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios privativos y el consorcial, y especialmente su causa que no puede presumirse a efectos registrales (vid. arts. 1261.3.º y 1274 y ss. CC), han de quedar debidamente exteriorizados y precisados en el título inscribible. Así resulta de las siguientes consideraciones: a) La exigencia de una causa lícita y suficiente para todo negocio traslativo (cfr. arts. 1274 y ss. CC); b) La extensión de la calificación registral a la validez del acto dispositivo inscribible (art. 18 LH); c) La necesidad de reflejar en el Registro de la Propiedad la naturaleza y extensión del derecho real que se inscriba, con expresión circunstanciada de todo lo que, según el título, determine el mismo derecho o limite las facultades del adquirente (cfr. art. 9 LH y art. 51 RH); d) Las distintas exigencias en cuanto validez de los diferentes actos dispositivos, así como las específicas repercusiones que el concreto negocio adquisitivo tiene en el régimen jurídico del derecho adquirido (adviértanse las diferencias entre las adquisiciones a título oneroso y las realizadas a título gratuito, así en parte a su protección –cfr. arts. 34 LH y 1297 CC–, como en su firmeza –cfr. arts. 644 y ss. CC)–; e) Y, en suma, la necesaria claridad, congruencia y precisión en la configuración de los negocios jurídicos inscribibles, de modo que quede nítidamente perfilado el contenido y alcance de los derechos constituidos cuyo reflejo registral se pretende (vid. arts. 9, 21 y 31 LH). Y todo ello sin perjuicio de que dicha exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos, siendo suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación o que la misma resulte o se deduzca de los concretos términos empleados en la redacción de la escritura, interpretados en el contexto de la finalidad que inspira la regulación de los referidos pactos de atribución de ganancialidad tendentes a ampliar el ámbito objetivo del patrimonio consorcial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, en el marco de la relación jurídica básica –la de la sociedad de gananciales, cuyo sustrato es la propia relación matrimonial–».
38
RDGRN 9 abril 2012 (RJ 2012, 7740). Señaló la RDGRN 11 mayo 2016 (RJ 2016, 3020): «Como ha puesto de relieve, tanto el TS [ STS 3 diciembre 2015 (RJ 2016, 5441)] como esta Dirección General [ RRDGRN 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375) y 31 marzo 2010 (RJ 2010, 2500)], se trata de figuras claramente distintas». Esa RDGRN 11 mayo 2016 (RJ 2016, 3020) estudió un supuesto en que se disolvió un condominio entre hermanos y se atribuyó la finca a favor de un condómino y su esposa con carácter ganancial, a calidad de abonar su diferencia de adjudicación al resto de los condueños. Aunque ya se había dicho que la finca se había adjudicado al matrimonio con carácter ganancial, el marido aportó a la sociedad de gananciales el diez por ciento privativo que el aportante ostentaba sobre dicha finca. El registrador denegó la inscripción porque consideró que no cabía la adjudicación directa con carácter ganancial en una operación de disolución de condominio en el que el cónyuge condueño ostentaba su titularidad con carácter privativo, salvo que se utilice el mecanismo de atribución de ganancialidad del art. 1355 CC, cosa que, a su juicio, no se había hecho en ese supuesto; y, en cualquier caso, consideraba que no es posible que, tras la disolución de condominio, el adjudicatario aporte su participación inicial a la sociedad de gananciales, ya que ello supone entender que la disolución de condominio sólo afecta al 90% restante. Para la DGRN, el orden de las estipulaciones podría haberse estructurado de forma distinta recogiendo inicialmente la aportación a la sociedad de gananciales de la participación privativa, lo que habría disipado las dudas sobre el carácter ganancial de la adquisición; el título de adquisición es sin duda el de disolución de condominio, que, considerando el carácter privativo de la cuota que pertenecía al marido en la extinta comunidad, implicaría el mismo carácter para el bien adquirido; al añadirle el pacto de atribución de ganancialidad, de acuerdo con el art. 1355 CC, ha de practicarse la inscripción a favor de ambos cónyuges con carácter ganancial.
39
En análogos términos se pronunció la RDGRN 31 enero 2014 (RJ 2014, 1969).
40
La misma doctrina se refleja en las RRDGRN 26 junio 2012 (RJ 2012, 8825), 9 mayo 2013 (RJ 2013, 4834) y 4 agosto 2014 (RJ 2014, 4903).
41
Así se expresan las RRDGRN 19 noviembre 2015 (RJ 2015, 6057) y 11 octubre 2016 (RJ 2016, 5016).
42
Lo mismo sucedió en el supuesto estudiado por la RDGRN 28 mayo 2015 (RJ 2015, 3317): la esposa había adquirido el usufructo y el marido la nuda propiedad por confesión; posteriormente, los cónyuges aportaron la finca a la sociedad de gananciales, pero no inscribieron entonces esa aportación en el Registro de la Propiedad; Más tarde, la finca registral fue cancelada a consecuencia de una reparcelación y los cónyuges pretendieron inscribir la aportación efectuada anteriormente; la DGRN reconoció que la finca resultante guarda correspondencia con la finca inicial y debía reconocerse que el negocio jurídico de aportación a la sociedad de gananciales, junto al efecto jurídico de la subrogación real como consecuencia legal de la reparcelación, conforman un título material apto para justificar la modificación jurídico real que se pretendía inscribir en el folio registral abierto a la finca de resultado.
43
RRDGRN 19 enero 2011 (RJ 2011, 933), 10 marzo 2014 (RJ 2014, 1986), 13 marzo 2015 (RJ 2015, 1588) y 23 noviembre 2015 (RJ 2015, 6474).
44
RDGRN 26 junio 2014 (RJ 2014, 4472).
45
En el supuesto analizado por la RDGRN 16 abril 2003 (RJ 2003, 4035), al pactar el régimen de gananciales, los cónyuges se habían comprometido a hacer comunes los bienes adquiridos y las deudas contraídas por cualquiera de ellos desde el momento de la celebración del matrimonio, mientras rigió entre ellos la separación de bienes, otorgándose mutuos poderes para llevar a cabo la comunicación de los bienes que habían adquirido. La DGRN reconoció que, al amparo de la amplia libertad en orden a la modificación del régimen o cualquiera de sus disposiciones, sea anterior o posterior a la celebración del matrimonio (cfr. arts. 1325 y 1326 CC), puede dar lugar a desplazamiento patrimoniales que, en cuanto se refieran a inmuebles, son perfectamente inscribibles en el Registro de Propiedad si bien, como establece el art. 1333 CC, en la forma dispuesta en la Ley Hipotecaria. Y entre las exigencias que ésta impone está la necesaria identificación de las fincas objeto del acto o contrato a inscribir (cfr. art. 21 LH en relación con el 9 LH), identificación que en su caso puede hacerse en documento distinto y complementario del que recoge aquel acto o contrato siempre que ésta haya respetado la exigencia de certeza del objeto que impone el art. 1261.2.º CC, aunque por regla general exigirá el consentimiento de quienes fueron parte en el mismo. En consecuencia: «Será por tanto necesario concretar en qué bienes se daban las circunstancias que determinaban su integración o exclusión de la nueva masa ganancial para lo que era necesario el consentimiento al menos de quien figurase como su titular, lo que justifica esa aparentemente innecesaria exigencia de escrituras posteriores de aportación para cuyo otorgamiento ambos cónyuges se apoderaron recíprocamente y que una vez extinguió el poder tan sólo el afectado puede llevar a cabo sin perjuicio de instar que se supla judicialmente su negativa a hacerlo».
46
Para las RRDGRN 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375) y 31 marzo 2010 (RJ 2010, 2500), «en virtud de este pacto, se proyecta el principio de la autonomía de la voluntad sobre el ámbito de las reglas de calificación o adscripción de los bienes a los respectivos patrimonios ganancial y privativo de los cónyuges, pudiendo éstos excepcionar la regla de la subrogación real haciendo que el bien adquirido, aun habiendo sido satisfecho con fondos privativos, ingrese en el patrimonio consorcial. A este respecto se ha de recordar que la regulación del régimen económico matrimonial que contiene el Código Civil se caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los arts. 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las estipulaciones no sean contrarias a las Leyes o las costumbres o limitativas de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge) y 1323 (posibilidad de transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código Civil (cfr. art. 1315)». Se reitera esta doctrina en la RDGRN 11 mayo 2016 (RJ 2016, 3020).
47
Señala la RDGRN 11 mayo 2016 (RJ 2016, 3020): «En ese marco de libertad es en el que se enmarcan el pacto de atribución de ganancialidad recogido en el art. 1355 CC y el negocio de aportación de bienes del patrimonio privativo de cualquiera de los cónyuges al patrimonio común ganancial. Como ha puesto de relieve, tanto el TS [ STS 3 diciembre 2015 (RJ 2016, 5441)] como esta Dirección General [ RRDGRN 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375) y 31 marzo 2010 (RJ 2010, 2500)], se trata de figuras claramente distintas. Así, afirma la RDGRN 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375) que «(...) en el caso específico del pacto de atribución de ganancialidad previsto en el art. 1355 CC, en puridad, no se produce un desplazamiento directo de bienes concretos entre masas patrimoniales diferentes, dado que aquellos son adquiridos directamente como bienes gananciales, por lo que a tal pacto, en rigor, no le son de aplicación las reglas propias de la transmisión de derechos, sin perjuicio de que el desequilibrio patrimonial que se derive del empleo de bienes o dinero privativo para costear la adquisición genere a favor del patrimonio privativo del que estos procedan un derecho de reembolso para el reintegro de su valor actualizado en el momento de su liquidación, conforme a lo previsto en el art. 1358 CC, salvo que la atribución de ganancialidad se efectúe en compensación a otra atribución equivalente procedente del patrimonio privativo del otro cónyuge, como fórmula de pago de un crédito ganancial, por pura liberalidad o por cualquier otra causa lícita distinta de las anteriores. En este sentido se debe afirmar que si bien el pacto del art. 1355 CC no constituye, como se ha dicho, un negocio traslativo del dominio sometido a las reglas comunes de esta categoría negocial, sino un negocio atributivo especial, no por ello cabe afirmar que tenga un carácter abstracto, sino que está dotado de una causa propia, legalmente contemplada, que va implícita en el propio acuerdo de voluntades y permite diferenciarlo de esos otros negocios jurídicos propiamente traslativos del dominio, como la compraventa, la permuta o la donación. Confluyen, por tanto, en el supuesto fáctico contemplado por el art. 1355 CC dos negocios: el que vincula al cónyuge o a los cónyuges adquirentes con el tercero, de carácter transmisivo, por una parte, y, por otra, el que surge del acuerdo de voluntades de los cónyuges, de carácter atributivo, que alterando la adscripción patrimonial que resulta de las reglas sobre calificación de los bienes como privativos que se contienen en el Código Civil –que, por tanto, actúan con carácter dispositivo– sujeta el bien al peculiar régimen de afección propio de los bienes gananciales, en cuanto a su administración, disposición, aprovechamiento, cargas, responsabilidades y liquidación. Es precisamente la atención del interés lícito en ampliar el ámbito objetivo del patrimonio ganancial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, lo que justifica la atribución patrimonial contemplada en dicha norma legal, sin que sea necesario siquiera expresar la onerosidad o gratuidad de dicho negocio atributivo, pues éste dará lugar –salvo pacto en contrario– al reembolso previsto en el art. 1358 CC, exigible al menos en el momento de la liquidación, y que no es propiamente precio [cfr. la STS –Sala Tercera– 2 octubre 2001)».
48
Según las RRDGRN 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375) y 31 marzo 2010 (RJ 2010, 2500), «mediante este pacto se puede exceptuar tanto la regla de subrogación real (por la que el bien es privativo si se adquiere a costa o en sustitución de bienes de este mismo carácter –art. 1346.3.º CC–), como las demás disposiciones por las que el bien adquirido a título oneroso sería privativo aunque la adquisición se realizara con fondos o contraprestaciones comunes (cfr. arts. 1346.4.º y 8.º, 1352, 1354 y 1359 CC)».
49
Rams Albesa, J. J., La sociedad de gananciales, cit., pg. 188.
50
Rams Albesa, J. J. (La sociedad de gananciales, cit., pp. 174 y 175) considera que el art. 1355.II CC tiene un alcance meramente explicativo y contiene una declaración de ganancialidad presuntiva.
51
El TS no percibió este matiz en una ocasión en que se planteó el supuesto que estamos analizando, aunque la materia que estamos debatiendo se planteó en el recurso como cuestión nueva, razón por la que fue rechazado el motivo. En el caso enjuiciado por la STS 24 enero 2008 (RJ 2008, 217), el marido había comprado siete apartamentos durante la vigencia del régimen de gananciales. Posteriormente, cuando los cónyuges otorgaron escritura pública de capitulaciones matrimoniales por las que disolvían el régimen de gananciales y pactaban el de separación de bienes, declararon que los siete apartamentos eran gananciales. Tras la sentencia de divorcio, la ex esposa solicitó que se liquidara la sociedad de gananciales y que no se incluyeran en el activo los siete apartamentos por haberse adquirido con dinero procedente de la venta de diversas fincas privativas recibidas por herencia. Su petición fue admitida en todas las instancias. Frente a la alegación del marido de que la declaración efectuada en la escritura de capitulaciones matrimoniales de que los siete apartamentos eran gananciales era una atribución de ganancialidad, el TS la rechazó, al ser una cuestión nueva que no se había planteado anteriormente en las instancias. Sin embargo, el TS añadió obiter dictum: «el valor o eficacia probatoria del documento público no se extiende al contenido del mismo, sino las declaraciones que en él hagan los otorgantes, pues aunque en principio hagan prueba contra ellos y sus causahabientes, la veracidad intrínseca de las mismas puede ser desvirtuada por prueba en contrario [ SSTS 27 noviembre 1985 (RJ 1985, 5905) y 25 enero 1988 (RJ 1988, 140), y las que citan]. Ello es justamente lo que ha ocurrido en este caso. La Audiencia ha tachado de inveraz el contenido de la declaración de ganancialidad de los siete apartamentos contenida en la escritura pública de 1987».
52
Rams Albesa, J. J., La sociedad de gananciales, cit., pg. 191.
53
RRDGRN 14 abril 1989 (RJ 1989, 3403), 7 octubre 1992 (RJ 1992, 8302), 26 de octubre 1992 (RJ 1992, 8582), 28 mayo 1996 (RJ 1995, 4012), 11 junio 1993 (RJ 1993, 5418), 30 diciembre 1999 (RJ 1999, 9428), 8 mayo 2000 (RJ 2000, 5831), 21 julio 2001 (RJ 2001, 2397), 17 abril 2002 (RJ 2002, 8099), 12 junio 2003 (RJ 2003, 4224), 18 septiembre 2003 (RJ 2003, 6334), 15 junio 2007 (RJ 2007, 3241), 29 marzo 2010 (RJ 2010, 2375) y 31 marzo 2010 (RJ 2010, 2500).
54
Rams Albesa, J. J., La sociedad de gananciales, cit., pg. 174.
55
Rams Albesa, J. J. (La sociedad de gananciales, cit., pg. 188) no se plantea estas dos posibilidades y opta por la solución de dar lugar a los correspondientes derechos de reembolso. Para este profesor (ob. últ. cit., pg. 189), «la constancia documental de las inversiones dará lugar en tanto que créditos de recompensas a un reembolso en favor de la masa o masas partícipes en la adquisición».
56
Aunque manifiesta sus dudas, Rebolledo Varela, A. L. (Comentarios..., cit., pg. 9592), siguiendo a la mayoría de la doctrina (Castillo Tamarit, Torralba, De los Mozos y Díez Soto), se inclina por considerar que es un negocio oneroso y un derecho de reembolso a favor del cónyuge que aportó bienes privativos
57
También para Rams Albesa, J. J. (La sociedad de gananciales, cit., pg. 174), el art. 1355 CC tiene los mismos límites de eficacia que la confesión de privatividad contemplada en el art. 1324 CC.
58
Ese pacto de reintegro existía en el supuesto estudiado por RDGRN 15 junio 2007 (RJ 2007, 3241). Después de haber adquirido el marido dos fincas con carácter privativo por confesión de su esposa, aportó a continuación tales fincas con carácter oneroso y por determinado importe a la sociedad de gananciales, lo que devino en su crédito del cónyuge aportante contra la comunidad ganancial.
59
Es lo que pasó en el supuesto analizado por la RDGRN 6 junio 2007 (RJ 2007, 3592). Una finca pertenecía en «pro indiviso» a cuatro personas con carácter privativo, al proceder la copropiedad de la partición de una herencia. Mediante escritura pública otorgada por los cuatro dueños y el esposo de una de las comuneras, los cuatro primeros decidieron «cesar en la proindivisión existente» sobre dicha finca y acordaron: a) Que, de conformidad con los arts. 400 y ss. CC, en relación con el art. 1062 CC, adjudicaban la finca en pleno dominio a la mencionada comunera y su esposo compareciente, «que la adquieren para su sociedad de gananciales...»; y b) Que dicha copropietaria seguirá manteniendo su participación del veinticinco por ciento de la finca con carácter privativo. La registradora denegó la inscripción del documento al considerar que la esposa del comprador era la única que podía haber comprado las partes de los otros comuneros y que, de haberlo hecho, los bienes tendrían carácter privativo. La DGRN estimó el recurso y permitió la inscripción de la adquisición con el carácter ganancial que los cónyuges le habían atribuido. Teniendo en cuenta que la esposa podía haber hecho uso del retracto de comuneros (art. 1522 CC) y haber adquirido a título privativo las tres cuartas partes de la finca, al permitir que esas porciones figuraran como bienes gananciales estaba realizando con su cónyuge una atribución de ganancialidad, dando lugar a un nuevo bien en «pro indiviso», en el que tres cuartas partes eran gananciales y una cuarta parte era privativa de la esposa.
60
Rams Albesa, J. J., La sociedad de gananciales, cit., pg. 175.
61
A nuestro juicio, Rebolledo Varela, A. L. (Comentarios..., cit., pgs. 9593 y 9394) mezcla indebidamente acciones diferentes al indicar: «los terceros sólo tendrían abierta la posibilidad de ejercicio de las acciones por fraude de acreedores para que se declare la inoponibilidad de la atribución de ganancialidad si se dan los requisitos para ello». La acción de rescisión por fraude de acreedores y la acción de inoponibilidad son bien diferentes; véase Ragel Sánchez. Protección del tercero frente a la actuación jurídica ajena: la inoponibilidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pgs. 113 y ss.
62
En el mismo sentido se pronuncia Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 668.
63
La DGRN consideró que «el juego de la norma del art. 1357.I CC (aparte queda lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho precepto para el supuesto de vivienda habitual, carácter éste del que nada consta en este expediente) resulta compatible con lo establecido en el del art. 1355.I CC». Para la DGRN, «debe considerarse prevalente la disposición legal sobre atribución convencional de ganancialidad. Y es que, de interpretarse de otro modo y entender que no cabe atribuir carácter ganancial, con base en el art. 1355, al bien adquirido constante la sociedad conyugal por el hecho de haber sido comprado a plazos antes de iniciarse ésta, se produciría una contradicción de valoración normativa si se tiene en cuenta que, por ejemplo, cabría dicha atribución de ganancialidad respecto de los bienes adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges (que, a falta de tal convenio, serían privativos conforme al mencionado art. 1346.4.º CC)».
64
Peña Bernaldo de Quirós, M. (ob. cit., pg. 645) se refiere a esta calificación como bienes gananciales con carácter primario.
65
Puig Brutau, J., Fundamentos de Derecho civil, t. IV: Familia. Matrimonio. Divorcio. Filiación, Patria potestad. Tutela, Bosch, Barcelona, 1985, pg. 136.
66
Son gananciales los rendimientos de las actividades profesionales de un cónyuge, que posteriormente fueron invertidos en la adquisición de un local para ejercitar su profesión [ STS 25 octubre 2001 (RJ 2001, 8673)].
67
Es ganancial el resultado de la aplicación del trabajo de uno de los cónyuges al mantenimiento y gestión de una empresa ganancial, descartando la STS 22 septiembre 2006 (RJ 2006, 7463) que pudiera constituir un crédito del cónyuge frente a la sociedad de gananciales.
68
El adjudicatario y recurrente argumentaba que la adjudicación del inmueble embargado, que obtuvo en el proceso de ejecución, se extendía también a la cuarta planta del mismo, pese a que la susodicha planta no constaba en la descripción del inmueble en el Registro de la Propiedad –en el que aparece con bajo y tres plantas de dos viviendas cada una–, no fue incluida en el embargo ni valorada por los peritos ni formó parte de la subasta, ya que consideraba que había adquirido también su propiedad por accesión. El TS no compartió dicha tesis, ya que «la accesión a que se refiere el artículo 353 CC no podía ser aplicada al presente caso por las siguientes razones: a) Porque la accesión que se produce a favor de un propietario requiere que sea dueño en el momento en que se añade algo a lo que ya le pertenecía en propiedad [ SSTS 4 julio 1925 y 27 abril 1983 (RJ 1983, 2129)], lo que no sucede en el presente caso, en el que la propiedad en virtud de la accesión la habrían adquirido, en todo caso, los anteriores titulares y no el recurrente; y b) Porque este último ha adquirido su derecho en virtud de una venta efectuada en pública subasta cuyo objeto (“cosa determinadaˮ según el artículo 1445 CC) era una planta baja y tres alturas de un inmueble, dotadas estas últimas de dos viviendas cada una; y no la planta cuarta que, siendo un bien jurídicamente identificado como distinto del resto, no fue objeto de la venta ni se tuvo en cuenta para fijar el precio de enajenación».
69
En el supuesto enjuiciado por la STS 4 abril 2007 (RJ 2007, 1755), el recurrente sostenía el carácter ganancial de la vivienda que había constituido el domicilio conyugal y había alegado en la contestación a la demanda que esa calificación debería realizarse por falta de prueba en contra de su carácter ganancial, y mediante la invocación de la doctrina de la accesión invertida, ya que la vivienda se había construido sobre el suelo de la azotea de la preexistente vivienda de los padres de la esposa, en virtud de una supuesta cesión del derecho de vuelo. Esa argumentación no fue admitida por la Audiencia Provincial, que no apreció dicha cesión y excluyó la posibilidad de calificar como ganancial tal vivienda, configurándola como accesoria de la vivienda preexistente con arreglo al principio superficie solo cedit y por aplicación de los arts. 353, 358 y 361 CC, e incidentalmente, por tanto, reconociendo la titularidad de los padres de la esposa sobre la misma, no obstante el derecho de indemnización que pudiera corresponder a la sociedad conyugal. Para impugnar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, el recurrente introdujo en el recurso de casación que la edificación litigiosa presenta mayor valor que el vuelo o azotea sobre el que se construyó, y que además, se construyó de buena fe. Al tratarse de hechos y argumentos que no fueron objeto del debate previo, se desestimó el motivo.
70
Aunque aplicó el Derecho aragonés, la STSJ Aragón 25 noviembre 1998 (RJ 1998, 8597), consideró que la indemnización por despido improcedente percibida por el marido durante la vigencia de la comunidad consorcial era un bien común, pues se indemnizaba por la mera ruptura del contrato laboral y no por los perjuicios que ésta causaba efectivamente, citando en este sentido la STC 6/1984, de 24 enero. El TSJ Aragón declaró que «más que un salario diferido constituye un resarcimiento por la pérdida del empleo. Y compensado económicamente constante matrimonio, justo es que su importe acreciente los bienes comunes pues frutos son del trabajo o la actividad, actualizados en momento idóneo».
71
El Derecho aragonés tiene una solución legal diferente a la que defendemos respecto del Código Civil. A tenor del art. 210.2.e del Código del Derecho Foral de Aragón, ingresan en el patrimonio común: «Las indemnizaciones concedidas a uno de los cónyuges por despido o cese de actividad profesional».
72
Rebolledo Varela, A. L., CCJC Familia y Sucesiones, dirigido por Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Civitas, Cizur Menor, 2009, pgs. 246 y ss., en concreto, pg. 252.
73
Comentada por Alcain Martínez, E., CCJC, n.º 53, abril-agosto 2000, pgs. 635 y ss.
74
Bercovitz Álvarez, G., Los derechos inherentes a la persona en la sociedad de gananciales, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pgs. 104 y 105.
75
Bercovitz Álvarez, G., ob. cit., pgs. 105 y 106.
76
A pesar de eso, Lacruz Berdejo, J. L. (Elementos de Derecho civil, t. IV: Derecho de familia, Bosch, Barcelona, 1982, pg. 415) opina que «deben sin embargo calificarse como bienes privativos, por su marcado carácter intuito personae, las pensiones que se reciben por la posesión de determinadas condecoraciones, las de jubilación de militares y funcionarios civiles, las abonadas en tal concepto por la Seguridad Social y las diversas clases de mutualidades, etc.».
77
En este sentido se pronuncia Pérez Royo, F., en Clavijo y otros, Curso de Derecho Tributario. Parte especial, Marcial Pons, Madrid, 2003, pg. 955.
78
Comentada por García-Ripoll Montijano, M., CCJC Familia y Sucesiones, dirigido por Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Civitas, Cizur Menor, 2009, pgs. 571 y ss.
79
García-Ripoll Montijano, M., ob. cit., pg. 583.
80
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 643.
81
Olivencia Ruiz, M., «Significado de la reforma en el Código de comercio», Curso de conferencias sobre la reforma de los Códigos civil y de comercio por Ley 14/1975, de 2 de mayo», Madrid, 1977, pgs. 155 y ss.; en concreto, pg. 164.
82
Olivencia Ruiz, M. (ob. cit., pg. 165), De la Cámara Álvarez, M. (Estudios de Derecho mercantil, vol. I, Edersa, Jaén, 1977, pg. 91) y García Villaverde, R. («El ejercicio del comercio por persona casada», RDM, 1982, pgs. 497 y ss.; en concreto, pg. 509).
83
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 639.
84
Rogel Vide, C. («Bienes gananciales, bienes privativos y propiedad intelectual», Centenario del Código civil, Asociación de profesores de Derecho civil, Ceura, Madrid, 1990, pgs. 1819 y ss.; en concreto, pgs. 1855 y ss.) y Espín Cánovas, D. (ob. cit., pg. 1287).
85
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 645.
86
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 657.
87
Uría González, R. (Derecho mercantil, Tecnos, Madrid, 1976), De la Cámara Álvarez, M. («El nuevo artículo 1413 del Código civil», ADC, 1959, pgs. 451 y ss.; en concreto, pgs. 468 a 472), Bonet Ramón, F. («Los poderes dispositivos de la mujer casada en el Derecho común», Centenario de la Ley del Notariado, secc. 3.ª, vol. II, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, Madrid, 1962, pgs. 1 y ss.; en concreto, pg. 110) y López Sánchez, M. A. («La empresa mercantil y la sociedad de gananciales tras la Ley de 13 de mayo de 1981», RJC, 1983, pgs. 585 y ss.; en concreto, pgs. 587 y 588).
88
Garrigues Díaz-Cañabate, J. (Curso de Derecho mercantil, vol. I, autor editor, Madrid, 1976, pgs. 453 a 456) y Olivencia Ruiz, M. («Los establecimientos mercantiles y el nuevo artículo 1413 del Código civil», Centenario de la Ley del Notariado, Secc. 3.ª, vol. IV, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, Madrid, 1963, pg. 199).
89
SSTS 31 diciembre 1997 (RJ 1997, 9494), 27 marzo 2000 (RJ 2000, 2487), 14 mayo 2003 (RJ 2003, 4748) y 4 abril 2007 (RJ 2007, 1755).
90
El TS se refirió a la STS 27 marzo 2000 (RJ 2000, 2487) y las que ésta citaba.
91
Giménez Duart, T., «Los bienes privativos y gananciales tras la reforma de 13 de mayo de 1981», RCDI, 1982, pgs. 117 y ss.; en concreto, pg. 124.
92
Fonseca González, R., «La vivienda familiar habitual en arrendamiento y la sociedad de gananciales», RDP, 1983, pgs. 261 y ss.; en concreto, pg. 265.
93
Garrido de Palma, V. M., Martínez Fernández, T., Sánchez González, C., y Vélez Bueno, J., La disolución de la sociedad conyugal. Estudio específico de las atribuciones preferentes de los artículos 1406 y 1407 CC, Reus, Madrid, 1985, pg. 97, nota 190.
94
Lacruz Berdejo, J. L. (Elementos... Derecho de familia, cit., pg. 420), Giménez Duart, T. (Los bienes privativos..., cit., pg. 124), Rebolledo Varela, A. L. («La vivienda familiar y la Ley de Arrendamientos Urbanos», La Ley, 1984-2, pgs. 503 y ss.; en concreto, pg. 507), Garrido de Palma, V. M., Martínez Fernández, T., Sánchez González, C., y Vélez Bueno, J. (ob. cit., pg. 74), Cerdá Olmedo, M. («La oficina de farmacia y el régimen económico del matrimonio», RDN, julio/diciembre 1985, pgs. 63 y ss.; en concreto, pg. 97), De la Cámara Álvarez, M. («La sociedad de gananciales y el Registro de la Propiedad», ADC-1986, pp. 339 ss.; en concreto, pgs. 422 y 423) y Peña Bernaldo de Quirós, M. (ob. cit., pg. 643).
95
Fonseca González, R., ob. cit., pg. 266.
96
Lacruz Berdejo, J. L., Elementos... Derecho de familia, cit., pg. 420.
97
El Derecho aragonés contiene una regla expresa sobre este tema. A tenor del art. 210.2.i del Código del Derecho Foral de Aragón, ingresan en el patrimonio común: «Los derechos de arrendatario por contratos celebrados durante el consorcio».
98
Se instaba la resolución de un contrato de arrendamiento de vivienda, celebrado el 1 de enero de 1968, al haber transcurrido seis meses desde el fallecimiento del firmante del contrato sin que su viuda, ocupante del inmueble, hubiera solicitado la subrogación.
99
En el supuesto enjuiciado por esta sentencia, la parte actora presentó demanda de juicio ordinario frente al cónyuge del arrendatario y su hijo, en la que solicitaba que se declarara resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda, argumentando que entre la tía del actor, anterior propietaria del inmueble, y el esposo y padre de los demandados, respectivamente, se había celebrado un contrato de arrendamiento de la citada vivienda el 21 de enero de 1959. Acaecido el fallecimiento del arrendatario, habían transcurrido seis meses sin que se hubiera recibido notificación alguna de persona que invocara su derecho a subrogarse, motivo por el que instaba la resolución del contrato. Se trataba de determinar si, fallecido el titular firmante de un contrato de arrendamiento de vivienda, el cónyuge viudo debe subrogarse en el contrato para continuar en el arrendamiento o permanece como titular del mismo en calidad de arrendatario originario pese a no ser el suscriptor formal del contrato. El TS aplicó la doctrina jurisprudencial a la que estamos aludiendo y estimó que, al no haberse subrogado la viuda del arrendatario en el periodo establecido en el art. 16 LAU 1994, aplicable en virtud de lo dispuesto en su DT 2.B, procedía declarar la inexistencia de subrogación, la resolución del contrato de arrendamiento y, por tanto, la desestimación del recurso de casación.
100
SSTS 9 julio 2010 (RJ 2010, 6031), 22 noviembre 2010 (RJ 2010, 7989), 24 marzo 2011 (RJ 2011, 3007) y 22 octubre 2013 (RJ 2013, 6993).
101
Esa es la opinión que venimos defendiendo desde 1987 (Ragel Sánchez, L. F., «Observaciones sobre el contrato de arrendamiento urbano concertado por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad de gananciales», Anuario Facultad Derecho Cáceres, n.º 5, 1987, pg. 431). Y hemos reiterado esta opinión muchos años después (Ragel Sánchez, L. F., Tratado de Derecho de la Familia..., cit., pgs. 778 y ss.). Opina Carrasco Perera, A. (Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, dirigidos por Bercovitz, R., Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pg. 411): «Yo pienso que, en efecto, con la regulación vigente, no se puede excluir el carácter ganancial del arrendamiento para vivienda familiar celebrado constante matrimonio». En el mismo sentido opinan De la Cámara, Lacruz, Peña Bernaldo de Quirós, De los Mozos, Rebolledo, Benavente, Guilarte Gutiérrez y Vázquez Gundín, citados por Carrasco Perera, A. (ob. cit., pg. 408, nota 8).
102
Hemos expresado esta opinión en Ragel Sánchez, L. F., Ejecución sobre bienes gananciales..., cit., pg. 131.
103
Lacruz Berdejo, J. L., Elementos... Derecho de familia, cit., pg. 420.
104
Aunque es un tema muy discutible, opinamos que la mejora no es legítima.
105
Al pretenderse una anotación preventiva de demanda, la RDGRN 28 marzo 2007 (RJ 2007, 6148) sostuvo que «al ser el demandante casado y el contrato de cuyo cumplimiento se trata convenido en tal estado, es necesario expresar el nombre de su esposa».