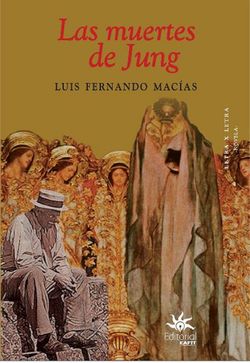Читать книгу Las muertes de Jung - Luis Fernando Macías - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUN GUIJARRO DEL RIN
TODAVÍA DORMIDO, se dio vuelta en la cama y su rostro quedó frente a la ventana. Abrió los ojos en la oscuridad e hizo las cobijas a un lado, procurando no perturbar el sueño de Emma. Lo primero que sintió fue el contraste entre el calor íntimo que había bajo las sábanas y el intenso frío del ambiente que, afuera, se extendía sobre el lago y más allá, sobre las montañas cubiertas de nieve.
Se incorporó con movimientos muy pausados, como si toda su atención estuviera puesta en el laberinto por donde acababa de llegar a la conciencia; caminó hasta la ventana; corrió el aldabón del postigo y, al abrirlo, recibió el vaho de la madrugada. Vio cómo un copo de nieve se dispersaba en partículas al chocar contra la madera, entonces devolvió el ala del postigo hasta dejar una ranura que le permitiera inhalar la calma infinita del lago.
Mientras tornaba para buscar las sandalias y una bata, percibió las imágenes de un sueño que ahora emergía en su interior:
Estoy frente a una roca en la que hay una abertura semejante a la entrada de una caverna. Entro, atravieso el umbral y, de pronto, me encuentro en un salón. Descubro que este constituye el recinto mayor de una biblioteca. Me detengo a observar en derredor: Es muy antigua. Tanto las paredes como los anaqueles donde reposan los libros, e incluso los cientos de volúmenes, son rústicos; grandes tomos grabados en papiros, con pastas de pieles repujadas en caracteres dorados. En el momento en que me acerco a uno de ellos para leer la inscripción tallada en el lomo, que dice “Un guijarro del Rin”, veo que soy un hombrecillo, un Telésforo, y entiendo que ese libro contiene la historia de mi vida, desde antes del principio hasta muchos años después de mi fin. Sé que si empiezo a leerlo podré conocer mi biografía como un todo inscrito en el tiempo y, por supuesto, comprenderé el antes y el después de mi existencia, sin la incertidumbre del mañana desconocido. En el momento en que me dispongo a abrir las páginas, despierto...
LO PRIMERO QUE HACÍA en las mañanas era recordar o tratar de recor dar los sueños. Durante toda su vida había cultivado la costumbre de reconstruirlos, para fijarlos después en su memoria. Por eso había logrado conservar algunos de ellos desde su más remota infancia. Una parte muy importante de su trabajo consistía en interpretar los sueños de sus pacientes, disciplina que le había permitido los más grandes descubrimientos sobre sí mismo y sobre los demás.
Emma se acomodó entre las sábanas y las cobijas para seguir durmiendo. Desde afuera llegó el silbido del viento al golpear contra la torre.
“Tal vez este sea uno de esos días elegidos por el destino”, pensó; pero más que un pensamiento que se pudiera expresar en palabras, esto constituía una intuición.
El primer asunto que pudo relacionar con su sueño tenía que ver con lo último que había ocurrido durante la noche. Antes de que apagaran la luz para dormir, él había buscado un ejemplar de El secreto de la flor de oro y, al tomarlo en sus manos, había recordado a Richard Wilhelm. En esa segunda edición del libro habían incluido el texto de su conferencia sobre él, pronunciada como homenaje póstumo. Allí había usado la metáfora de un puente entre las culturas de Oriente y Occidente, trazado por el trabajo visionario de Wilhelm con su traducción del I Ching, el Libro de las mutaciones; pero al recordarlo durante la noche, le pareció que lo que unía a Oriente y Occidente, más que un puente era un túnel, cavado en la muralla de piedra que separa estos dos mundos tan aparentemente disímiles.
“Ese túnel que imaginé anoche, debe de ser el origen de la caverna en la que entré como Telésforo en el sueño”, concluyó.
EL DÍA ANTERIOR había comenzado a nevar desde muy temprano y la nieve había perseverado hasta la noche, así que pasaron casi todo el día en lo que ellos llamaban el hogar, es decir en la cocina, donde mantuvieron los dos fuegos, el de la chimenea y el del fogón, mientras a ratos conversaban y a ratos leían.
En la noche, entre ambos prepararon una sencilla cena de pan con jamón, queso y aceitunas, acompañada de vino tinto. Después fueron a la cama, todavía temprano. Emma continuaba leyendo la historia de Perceval, en la versión de Chrétien de Troyes: Li contes del Graal; pero más que leerlo, lo estudiaba con interés investigativo. Él tenía sobre la mesa de noche un arrume de libros, entre los que se podían distinguir Lo bello y lo sublime de Kant, una edición del Rosarium philosophorum de 1550, la versión alemana de El libro de las paradojas de Paracelso y una edición de bolsillo de L’inspector cadavre (El inspector cadáver) de George Simenon.
CADA UNO HABÍA TOMADO su libro y estuvieron leyendo en silencio a la luz de sus respectivas lámparas de aceite, hasta que ella hizo el libro a un lado para iniciar la conversación:
—Creo que debería asociarme con alguien para continuar mi estudio sobre las leyendas del Grial –dijo ella, un poco pensando en voz alta y otro poco dirigiéndose a Carl–. Tal vez este sea el símbolo que mejor reúne lo femenino y lo masculino.
Él no respondió de inmediato. Siguió leyendo hasta encontrar un punto aparte, y después pensó en lo que ella acababa de decirle. Entonces fue cuando recordó El secreto de la flor de oro.
—¡Qué curioso –dijo–, nunca antes había visto el parecido que hay entre el Grial y la flor de oro!
—¿A qué te refieres?
—Al hecho de que una copa es la estilización de la flor. La copa puede simbolizar la flor y la flor la copa.
—¿Cuál es el parecido entonces?
—Esto significa que la copa y la flor se implican mutuamente como símbolos.
—Eso lo entiendo, pero quiero que me digas lo que tú ves como relación entre el Grial y la flor de oro.
Emma, que estaba acostada en la orilla derecha de la cama, cambió el separador y después puso el libro sobre la mesa que había del lado de su cabecera. Entre los temas de preocupación de su esposo, la pregunta por lo femenino, especialmente por lo femenino interior, era lo que más le interesaba.
Él siguió:
—Por tratarse de una copa, el Grial constituye el yin, lo femenino; pero, al ser un cáliz, también representa la divinidad. El metal del labrado corresponde a la piedra filosofal. La flor, lo que se abre, simboliza lo femenino en esencia, el cáliz lo significa en tanto recipiente que espera un contenido.
En las palabras de Carl, Emma sentía que su esposo estaba llegando a un momento crucial en su búsqueda como investigador, intuición que no era capaz de verbalizar o siquiera pensar. Algo en el fondo de sí le advertía que Carl había logrado la madurez de conciencia que muy pronto le habría de permitir el paso definitivo hacia la madurez del espíritu. Pero esto era algo que sentía. No lo sabía. Solo lo intuía y, tal vez ella lo percibía con mayor nitidez que él mismo.
Carl continuó:
—Oro y luz también se identifican, oro significa luz, el principio activo que ilumina. La flor de oro es entonces la reunión de lo masculino y lo femenino como esencia constitutiva, la integridad del ser.
—¿Quieres decir que la flor de oro, un símbolo oriental, es semejante al Grial, un símbolo occidental?
—Tal vez no del todo, pero sí en parte. El Grial, el cáliz de oro, simboliza esa integridad, la plenitud del ser.
—Según eso, ¿cómo explicas tú la búsqueda del Grial?
—Como el anhelo de la integridad perdida. La vida es la pérdida de esa integridad y la muerte su restitución. La plenitud es la presencia de la vida y de la muerte en el mismo instante. La flor de oro y el cáliz son maneras de representar esa plenitud.
MIENTRAS LE HABLABA así a su esposa, por su mente pasaban las diversas imágenes de la flor de oro que había contemplado, desde la representación estilizada de un loto en el pantano, hasta el círculo cerrado por los dos peces que constituyen la pareja de opuestos. Y este hecho inspiró una nueva asociación entre la flor de oro y el crisol de los alquimistas…
“Después de todo, tal vez haya más similitudes entre Oriente y Occidente de las que nuestra ignorancia nos ha permitido comprender hasta ahora”.
Y esta conclusión había llegado sin que en ese preciso instante recordara lo que Wilhelm le había señalado en 1928:
“Tu karma, doctor Jung, consiste en vivir como europeo en esta encarnación, para poder recordar, con la debida distancia, tu pasado oriental”.
LA CONVERSACIÓN DE LA PAREJA, ya bajo las sábanas, continuó un rato más.
Después, Emma se dio vuelta para entregarse al sueño, con la firme intención de, en adelante, intensificar el estudio de las leyendas del Grial. En ese momento había sentido un fuerte impulso de llevar a cabo la investigación, pues intuía que podía seguir una línea que constituyera un verdadero aporte a los trabajos de su esposo y, al mismo tiempo, lograr sus propios descubrimientos. Pensó en Marie Lou Von Franz, discípula de Carl desde hacía unos diez años, como la persona más apropiada para este propósito. A él lo veía muy ocupado en sus estudios de alquimia, inmerso en una montaña de símbolos, en la que había ruñido durante los últimos dieciséis años, sin que todavía se pudiera decir que había llegado a una noción de lo humano o de lo inconsciente, más completa o esclarecedora de lo que ya había expresado ocho años antes en el círculo de Eranos.
No obstante, últimamente él venía preparando dos trabajos monumentales sobre Psicología y Alquimia uno, y el otro sobre el Mysterium Coniunctionis, que eran el resultado de esa búsqueda.
Y, mientras ella se dormía, él había iniciado uno de esos viajes interiores que lo conducían por laberintos y cavernas oscuras, en los que se encontraba con enanos misteriosos o cadáveres del héroe rubio, Sigfrido, flotando en un río de sangre.
Ese era el contexto en el que decidió releer su homenaje póstumo a Richard Wilhelm.
Después también se durmió y, bajo la forma de un Telésforo, entró en la biblioteca de la caverna subterránea.
Así le había llegado el sueño que ahora, despierto, empezaba a interpretar mientras se calzaba y se cubría para dirigirse al hogar, con la intención de prepararse el abrigo de una taza de té.
Esperaría a que dejara de nevar para emprender una caminata por el bosque de Böllingen.
COMO YA ESTABA listo para iniciar su paseo alrededor del lago, pero la nieve no cesaba de caer, decidió sentarse en el sillón de su cuarto de trabajo, frente a la ventana, para contemplar el paisaje todavía en sombras de las extensas aguas.
A pesar de que venía de un sueño tranquilo, su rostro lucía cansado. Había puesto la pipa entre sus dientes, y de esta salía una cortina de humo que aromatizaba el recinto y le otorgaba a su rostro un aire meditativo que lo hacía ver muy lejos de la realidad empírica de Böllingen y muy cerca de las profundidades del alma.
Su expresión era la misma del lago: una serena calma exterior, pero un espeso movimiento de corrientes profundas, como si un dragón dormido agitara las aguas bajo la superficie.
En la penumbra del campo, el viento sacudió los árboles cercanos y llegó hasta él como una ráfaga helada; dio vueltas, silbando alrededor de la torre, y tocó su rostro, en el que comenzó a juguetear con el humo de la pipa.
“Esto es lo que me describieron los Elgongi de Kenia”, pensó, y se estremeció ante el recuerdo.
La escena correspondía a su segundo viaje a África, que había realizado hacía casi veinte años.
SINTIÓ CÓMO EL VIENTO levantaba ondas en el agua serena, como si la mano de un ángel hubiera bajado a sacudir la superficie del estanque, el camino de las aguas, el que siempre desciende porque es el camino que conduce a las profundidades del alma.
“Mi destino es la compañía de las aguas”.
El instante que ahora vivía le había traído el recuerdo de su nacimiento en Kesswil a la orilla del lago Constanza, sus años de infancia en el caserón de Laufen, donde el Rin se ensancha y la cascada produce la música de las aguas que son el ritmo de fondo de la vida…
Y recordó el instante en que su madre lo llevó a Thurgau a visitar a unos amigos: ellos tenían un castillo junto al lago Constanza y, una vez allí, no podía apartarse de la orilla. El sol centelleaba en el agua. El oleaje causado por el vapor llegaba hasta sus pies y dibujaba pequeñas estrías en la arena del fondo. El lago se extendía en lejanías imposibles de divisar y esa inmensidad le producía una enorme felicidad. Entonces se apoderó de él la idea de que debía vivir junto a un lago.
“Sin agua no hay quien pueda vivir”.
Y ESTE RECUERDO le trajo también a la memoria el momento en que, al navegar por primera vez en el lago Constanza, decidió que siempre viviría junto al agua, y recordó asimismo la compra del terreno de Böllingen en 1922 y la construcción –un año más tarde– del torreón de dos pisos en el que ahora estaba.
“Esto es tierra de muertos”, le había dicho su hija Ágatha cuando la trajo emocionado a conocer el predio.
Y, efectivamente, desenterró un esqueleto al cavar las bases y supo la historia de la voladura de un puente cercano en el que había muerto un comando de soldados franceses. Recordó su pesadilla de la algarabía de los espíritus alrededor de la casa de Küsnacht y, además, su conclusión categórica de que el agua es el símbolo más corriente de lo inconsciente.
“El lago en el valle es lo inconsciente y el agua es el espíritu del valle”.
“Tal vez hoy sea un día propio para el descenso a las profundidades”.
Era el presentimiento de que a su humanidad de sesenta y ocho años le había llegado la hora de buscar en el lejano umbral el intersticio donde acaba la sombra y se inicia la luz, donde acaba la materia y se inicia el espíritu, donde la vida y la muerte se reúnen, dando ocasión a un nuevo nacimiento.
Y fue como si se hubiera dormido por un instante, como si en el breve lapso de un parpadeo le hubiera llegado esa mezcla de recuerdos y premoniciones que, de algún modo, le era ya familiar desde 1886 cuando, en un inesperado incidente, perdió el conocimiento al golpear con la cabeza el borde de la acera, tras el empujón de uno de sus compañeros de colegio…
“TAL PARECE QUE la nieve ya ha empezado a ceder”.
Se incorporó para disponerse a salir. Primero caminó hasta la ventana para cerrarla y después se dirigió al portón.
Era un hombre alto y corpulento; si alguien lo hubiera mirado desde afuera, en el momento en que apareció y se detuvo bajo el arco de la puerta, tal vez hubiera pensado que ese hombrón de bigote y cabellos blancos prorrumpía del castillo sumergido, porque su semblante, enmarcado por las enredaderas que trepaban por el muro de piedra, y su mirada serena y reflexiva detrás de los anteojos redondos no parecían venir de aquí y ahora, sino que daban la impresión de haberse encumbrado a los remotos parajes del illo tempore en busca de una pequeña luz que iluminara el sentido. El pelo escaso en su cabeza, que casi daba hasta la piedra donde el arco de la puerta se convertía en el arco del muro, era casi tan blanco como la nieve que ahora había dejado de caer, pero que se había acumulado en las ramas de los árboles e irradiaba un brillo azul en la oscuridad de ese amanecer; el bigote recortado en el límite de los labios; la inmensa nariz que le hacía nicho al marco de los lentes en la parte superior del tabique quebrado; la pipa, sostenida entre los dientes, allá atrás de los delgados labios, por donde salía la columna casi imperceptible del humo del tabaco africano aromatizado; la frente amplia detrás del humo de la pipa, y los ojos, que venían desde la región de la gran pregunta, constituían su estampa esa mañana definitiva de febrero de 1944.
ANTES DE EMPRENDER la caminata, decidió devolverse para dejar la pipa y recoger el sombrero que ahora lo protegería del frío y de la nieve, así como en otras ocasiones lo había protegido del sol y el viento.
“Es en Böllingen donde me encuentro en medio de mi auténtica vida, donde soy más profundamente yo mismo”.
Y el instante de abandonar la torre para emprender el recorrido por las orillas del lago fue el pretexto para sentir como si su ser se expandiera en todo el paisaje y surgiera del interior de las cosas. Asumió que era él mismo quien vivía en cada árbol, en el salpicar de las olas del lago que orlaban desde la espesa niebla, como si el agua helada fuera una aparición silenciosa hacia la orilla, en el callado habitar de los peces bajo el agua, en el pasto que brotaba aun entre las piedras…; era por esa comunión con la naturaleza que había elegido ese lugar del mundo para, desde allí, penetrar en los secretos de la psique. Sabía que su viaje interior no era la simple aventura de un individuo, sino el viaje del hombre como especie hacia la realidad del alma.
SOLO HABÍA CAMINADO unos metros cuando decidió hacer la primera pausa. Se detuvo bajo el ciprés, todavía en el terreno perteneciente a la casa, y buscó la piedra grande que estaba al lado del peral y quedaba protegida por su sombra, en la que, a menudo, sin pensarlo, se sentaba a meditar, como cuando de muchacho tenía su propia piedra para interrogarse en las tardes solitarias de las riberas del Rin.
Levantó la cabeza para mirar hacia el fondo, mientras se llevaba las manos hasta la boca para calentarlas un poco con el aliento (las manos que eran grandes y de dedos gruesos, con el inmenso anillo negro en el anular). Y fue entonces cuando percibió cierto entumecimiento en el hombro y en el brazo izquierdo, como si un dolor se irradiara desde la parte superior de su omoplato hacia el codo.
EL HORIZONTE BORROSO ya se había despejado y le permitía advertir la silueta de los Alpes detrás de la niebla como un tinte de gris espeso en el largo silencio blanco.
“Alemania, el Franco Condado, el Vorarlberg y la llanura lombarda”, pensó y, como tenía la capacidad de ponerse en el lugar de los objetos, ya que era ese su ejercicio acostumbrado como científico, se dijo:
“Desde las alturas de la Selva Negra se ve, más allá del Rin, el valle que se extiende entre el Jura y los Alpes”.
Esta imagen le dio una perspectiva inusitada, y le fue revelado el hecho de que todo el paisaje constituía el caparazón de una inmensa almeja.
Siguió:
“Desde Francia se marcha por senderos que ascienden en suaves ondulaciones hasta llegar a escarpados precipicios donde se avista el valle. Desde Italia, se asciende a la elevada cresta de los Alpes que parecen la bisagra de la concha de la almeja, y al oeste cierran el óvalo el lago Constanza, los profundos valles renanos y el Landquart”.
La revelación le trajo también la inquietud por su gente y esto fue lo que pensó:
“La gente que habita esta almeja y sus bordes son los suizos. Entre ellos estoy yo. Según las comarcas se hablan lenguas distintas, pero ello poco significa frente al hecho decisivo que es la existencia de esta casa almeja”.
Y era tan bella la imagen revelada, que volvió a caminar sin darse cuenta, sin advertir que era en su humanidad donde la gran almeja iba formando la perla que muchos años después habría de arrojar al siglo XXI. Y esa perla irradiaría su influencia hombre por hombre, durante los siglos venideros, como la mayor revelación de los precedentes, concebida en el viaje del ser por los múltiples senderos de las transformaciones hasta el hallazgo de sí mismo.
DEBIDO A LA NIEVE acumulada en el piso, caminaba más despacio de lo acostumbrado. Los campos, habitualmente cubiertos por hojas y flores en descomposición, ahora se veían como si sobre ellos hubieran extendido un tapete.
El bosque parecía sumergido, tal como si alguien hubiera proyectado un jardín de árboles desnudos desde su interior. La nieve se había detenido también en las ramas de los arbustos, de modo que de todas ellas colgaban carámbanos, formados por las goteras que se habían congelado en el aire sin alcanzar a caer.
Se vio de pronto frente al roble. Esto hizo que en su rostro apareciera un gesto de involuntario extrañamiento:
“¿Por qué habré dejado atrás el olmo, sin advertir su presencia esta vez?”.
Como era el campo de su caminata habitual, conocía muy bien el orden en que estaban dispuestos los árboles en su sendero. Hallarse ahora frente al roble significaba que había pasado sin advertir el olmo.
Este hecho, que a simple vista parecería anodino, para él tenía un significado que no debía pasar por alto: el olmo –como símbolo– representaba “el Juicio”; luego, el hecho de ignorarlo en su recorrido podría expresar que en su clima espiritual algo se había pasado por alto, y ese algo correspondería a la atmósfera de una rendición de cuentas.
“Lo que se aproxima hoy se revela cada vez como algo más trascendental, mucho más de lo que creía en un principio. Por fortuna, este olvido del olmo en mi camino me advierte que no habrá un juicio, es decir, que el curso de mi vida continuará más allá de lo que ya está en marcha y de todos modos habrá de suceder”.
Este pensamiento lo había llevado a caminar aún más despacio, y hasta se hubiera detenido en el análisis, pero algo lo distrajo: al aproximarse al roble observó que, junto a la base del tronco, medio enterrado en la nieve, había un objeto.
Se apartó del camino para averiguar de qué se trataba. Era un brillo oscuro de plumas azules salpicadas de escarcha. Se acercó, lo removió con el pie:
“¡Un martín pescador!”.
AUNQUE EL MARTÍN PESCADOR, el alción, era un pájaro familiar para los suizos, no era común encontrar uno en esa zona del lago de Zúrich. Algo extraordinario tenía que haber sucedido para que este pájaro se apartara tanto de su propio territorio y viniera a morir allí, bajo el gran roble, el árbol sagrado de los celtas, el Quercus premonitorio de los druidas y de los primeros pobladores de las orillas del Rin, acaso el que sirvió de inspiración para la concepción del mítico Yggdrasill, árbol del mundo, morada de Odín.
Lo inquietaba la presencia del despojo de un pájaro bajo el roble, pero el regazo de este árbol en particular atraía la calma en su ánimo. Tal vez solo en ese instante sintió paz, quizá su intuición no pudo asociar la relación futura de la muerte y el roble en su propio destino.
Si hubiera contado con los elementos de juicio necesarios, probablemente hubiera reunido el sentido íntegro de aquella escena: el martín pescador significaba una pequeña muerte, en tanto que el roble habría de estar asociado, años más tarde, a la muerte plena. Ocurre que el azar pone los signos ante nuestros ojos, pero estos, ay, no logran ver.
Esta visión del cuerpo yerto del martín pescador, medio cubierto por la nieve, y la asociación del roble con el árbol primigenio de los cel tas le trajeron una serie de pensamientos concatenados que, aunque no le ocasionaron temor alguno, le produjeron la sensación de que estaba en presencia de un poderoso arcano: recordó su pálpito de que este sería uno de esos días elegidos por el destino para que ocurriera un gran acontecimiento.
Vino entonces a su conciencia lo que había descubierto hacía solo unos minutos cuando estaba bajo el ciprés: el valle de su vida era como la concha de una almeja. Esta idea la asoció con la imagen del arcano número trece, la parca, por el hecho de haberla concebido bajo dicho árbol:
“A lo mejor es a mí a quien va a sucederle algo definitivo”.
Lo pensó al devolverse sobre sus últimos pasos, ya que el ciprés también simbolizaba la vida que permanece después de la muerte. Y, por el hecho de no haber advertido el olmo en el momento en que cruzó junto a él, supo que no se trataba de un Juicio, sino de un cambio radical. Era el arcano de la muerte, pero no con el significado de la muerte misma, sino del cambio. Así, lo que sucedería en su vida, después de lo que tal vez sería una pequeña muerte, habría de ser fundamental. Por supuesto, no sabía él que lo sería también para la humanidad entera.
SE DETUVO PARA MIRAR el despojo y volvió al momento en que, al despertar, observó que todavía estaba nevando. Recordó de nuevo el sueño del libro de su vida. Esta vez más nítido aún. Descubrió que en el escenario de la biblioteca subterránea de su sueño sí había logrado abrir el infolio. Vino a su mente el fragmento de una frase leída en una de las páginas:
Habentibus symbolum facilis est transitus […] non sic intelligas quod reducantur metalia […] aquam elementalem simplicem…
(Teniendo el símbolo, el tránsito es fácil […] no se entienda así lo que retorna al metal […] tan simple como el agua…).
Y, aunque en ese momento no sabía que esas palabras estarían grabadas en la piedra negra ni que él mismo habría de esculpirlas en una de las caras adyacentes a la figura del Telésforo, el señalador del camino, dos asociaciones más le llegaron: su sueño de Sigfrido, el héroe rubio, nadando en un río de sangre, y su descubrimiento –la noche anterior– de la gran semejanza de la flor de oro con el Grial y con el crisol de los alquimistas.
Comprendió que el crisol que ahora estaba vislumbrando no era un instrumento para la trasmutación de los metales en oro, sino para el encuentro del oro de la vida.
“El cuerpo es el crisol en el que se cuece la transmutación del espíritu”.
La idea era muy sencilla:
“Todo no es más que una simple metáfora, el crisol es el cuerpo mismo y la trasmutación que se opera es el tránsito necesario entre los tres planos de la existencia. De lo material a lo espiritual y de lo espiritual a lo material. Mente, cuerpo y espíritu en una unidad indisoluble, dispuestos a encontrar la felicidad. Una espiral que conduce de la materia transitoria a la ilimitada gracia del espíritu”.
PERO ESTA NO ERA UNA IDEA NUEVA PARA ÉL. Hacía dieciséis años había empezado a estudiar alquimia, justo después de un sueño con escenas muy semejantes al sueño del libro de su vida y del prólogo a El secreto de la flor de oro que escribió por solicitud de su amigo Richard Wilhelm en 1928.
Había estudiado con fervor desde la incapacidad de comprender los símbolos y la rica iconografía hasta el lento descifrar de unos y de otra, y había visto que la alquimia consistía en una proyección del espíritu colectivo en doctrinas, procedimientos y simbologías que, en el fondo, se ofrecían como la representación de ciertos arquetipos.
Pero solo ahora, ante la presencia del martín pescador congelado bajo el gran roble, lograba reunir todos los cabos de un proceso que había ocupado a la humanidad entera durante siglos y generaciones, en la búsqueda, por medio del tanteo ciego, del principio de identidad.
Solo ahora había logrado consumar un descubrimiento devastador por su capacidad sencilla de explicarlo todo. Había encontrado el hilo que reúne la antigüedad remota con el remoto futuro, la materia ínfima con el indeterminado espíritu, lo perecedero con lo imperecedero...
Y era por esto por lo que la sombra de un presentimiento aciago anegaba recintos en su interior:
“La muerte, el espíritu del cambio radical, el arcano de la gran transformación, obra ahora en mi existencia”.
Y continuó su caminata como quien se entrega dulcemente al devenir marcado por el destino.
GRACIAS A ESE DESCUBRIMIENTO entendió que en adelante su vida ya no sería la misma.
“Debo prepararme para la nueva vida”.
Pero al concebir la imagen de lo que significaría esa nueva vida, sintió como si desde lo más profundo de su ser emergiera una serpiente seductora, cuyo desplazamiento sinuoso lo atraía. Supo que esa atracción era un deseo de muerte. Ya antes había vivido esa misma sensación y había procurado expresarla en la imagen del Filemón con alas, pintado en el Libro rojo, treinta años atrás.
“Ahora entiendo por qué en ese dibujo había una serpiente anudada sobre sí, haciendo un doble signo de infinito con su cuerpo a espaldas de Filemón. No solo desconocemos lo que sigue a la muerte, sino que se nos hace difícil entender que está hecha de la misma materia que la vida y que la vida misma es su llamado”.
No había sido casual que Filemón tuviera alas de alción, ni que en esos tiempos él hubiera vivido como una especie de larga muerte, después de su ruptura con el doctor Freud, durante el congreso de Múnich, en septiembre de 1912, ni que en el trance de ese periodo de hibernación hubiera escrito también Los siete sermones a los muertos.
Fue el 6 de enero de 1913 cuando rompió sus relaciones con Freud de forma definitiva. Lo hizo por medio de una carta que concluía con la sentencia “lo demás es el silencio”. ¿Qué podría seguir en su vida a continuación? Lo único que le quedaba era volverse sobre sí, pues todo lo que había construido hasta entonces había sido un castillo de naipes sobre una piedra falsa, a la que podríamos llamar ilusión de la gloria. Ambos fueron un espejismo mutuo. Caído el fortín de la conveniencia, del lado de Freud quedaría el resentimiento, y de su lado el vacío.
Después de la ruptura, seguiría para él un sendero de lava en la oscuridad, cuyo magma se componía de ilusiones, fantasías, imágenes, sueños, mitos, visiones y misterios acicateados por el miedo y la incertidumbre, pero sostenidos por la voluntad brutal del que a sí mismo se asume como héroe.
Entendió que el hombre vive bajo el designio de la encarnación de un mito; el suyo, como el de Odiseo, consistió en un viaje de retorno a los orígenes. Su misión, es decir, el tesoro que debía encontrar se nombra con la palabra “sentido”, corresponde al sentido de la existencia, al alma.
A PRINCIPIOS DE 1914, durante la primavera, soñó tres veces el mismo sueño, que en pleno verano sobrevendría un frío ártico y dejaría el hielo en la región lorenesa y sus canales, en el país despoblado, en los lagos y ríos, y en las imágenes de la vida vegetal aletargada.
Dijo después que este sueño había ocurrido en abril, mayo y junio de 1914, y que en la tercera ocasión la helada procedía de los espacios interestelares, pero tenía un final intempestivo: había un árbol con hojas, pero sin frutos. El soñante pensó que este era su árbol de la vida, y acto seguido, las hojas, por influencia de la helada, se convertían en granos de uva a los que llamó dulces, llenos de zumo saludable. Él, el mismo hombre que durante la vigilia de aquellos tiempos se anegaba en el vacío, tomó las uvas y las regaló a una gran muchedumbre, a la que en su relato calificó como expectante.
¿Pensaría él, en algún momento, que este había sido el instante en que supo cuál era su destino? ¿Podríamos entender nosotros que la alquimia de su obra, más allá de la vida y de la muerte, consistiría en la transmutación del hielo del absurdo en el zumo de las uvas del sentido?
A SU MEMORIA LLEGÓ EL NIÑO que no comprendía bien el sentido de los números en clase de matemáticas y que, en consecuencia, se abstraía o procuraba abstraerse de todo en sus juegos de meditaciones solitarias. Y recordó el momento en que había escuchado la voz desesperanzada de su padre, cuando el hombre con quien hablaba le había preguntado por el estado de salud de su hijo.
—Ay, es una desgraciada historia. Los médicos no saben qué es lo que le sucede. Creen que quizás sea epilepsia. Sería terrible si resultara algo incurable. Yo he perdido mis escasos ahorros y ¿qué sucederá con él si no puede ganarse la vida?
El niño Carl, que se hallaba escondido en el jardín de la casa, cerca del corredor donde los dos hombres hablaban, hasta ese momento no tenía noción de la pobreza de su padre; pero en la frase que se refería a él con tanta tristeza, no solo había descubierto la verdadera situación de la familia, sino que, a partir de ella y, gracias precisamente a ella, se pondría en marcha el motor de sus preocupaciones esenciales que habría de llevarlo, con los años, al descubrimiento de ciertas profundidades del alma humana.
A principios del verano de 1886, se encontraba en la Münsterplatz, a las doce, después del colegio. Estaba esperando a un compañero con quien recorrería un trecho del camino de regreso a casa. De repente recibió un empujón. Cayó y dio con la cabeza en el borde de la acera. Quedó atontado, y así permaneció durante una media hora.
“En el momento de recibir el golpe me cruzó un pensamiento como un rayo: ¡Ahora no tendrás que ir más a la escuela!”.
Estaba semiinconsciente y permaneció tendido más de lo necesario, acaso remordiendo un sentimiento de venganza contra su agresor. Alguien lo recogió y lo dejó luego en la casa de sus tías.
A partir de entonces empezaron a manifestarse desmayos y mareos cada vez que tenía que ir a la escuela o cuando le pedían realizar las tareas. Durante más de medio año dejó de asistir al colegio. Se sintió libre. Podía soñar largas horas. Se la pasaba en los bosques, junto al río, o dibujando. Pintaba escenas de guerra, antiguas fortalezas que eran atacadas o incendiadas y llenaba páginas de caricaturas.
FUE EN ESE TIEMPO en el que entró en el mundo de lo enigmático: los árboles, el río, el pantano, las piedras, los animales y la biblioteca del reverendo Paul Achilles Jung. Todo le resultaba maravilloso, pero cada vez se alejaba más del mundo de la vida, malgastaba el tiempo, vagabundeaba, leía, jugaba…
Cuando se dio cuenta de que lo único que hacía era huir de sí mismo, empezó a preguntarse cómo había llegado a ese estado, y se lamentó a causa de las preocupaciones de sus padres. Ellos consultaban a uno y otro médico. Lo enviaron de vacaciones a Winterthur, donde había una estación en la que se quedaba horas observando y pensando. Había logrado lo suyo, apartar de sí el colegio y las abstrusas contiendas con los números, pero eso tampoco lo hacía feliz.
Al regresar a casa todo volvió a ser como antes. Él sabía ya lo que eran los ataques epilépticos y se reía interiormente del disparate que significaba tal diagnóstico. Pero al escuchar la respuesta de su padre algo lo sacudió. El rayo súbito de la realidad lo golpeó con toda la fuerza de lo que habría de significar su vida entera.
“¡Hay que trabajar!”.
Y a partir de ello se convirtió en un niño serio. Fue al cuarto de estudio de su padre, tomó un libro de gramática latina y comenzó a estudiar con ahínco. No habían pasado todavía diez minutos cuando se desmayó. Esperó hasta sentirse mejor, y prosiguió. Un cuarto de hora más, y le sobrevino el segundo mareo, que pasó como el anterior:
“¡Ahora vuelves al trabajo!”, se obligó.
Al cabo de media hora llegó el tercero, pero no cedió. Trabajó más, hasta alcanzar la sensación de que los mareos estaban ya superados.
Siempre pensó que ese tipo de pequeñas muertes se produce cíclicamente a lo largo de la vida, asociadas a la vieja máxima de morir para nacer de nuevo, que procede de los más remotos parajes de la historia de las religiones.
YA ÉL LO HABÍA EXPERIMENTADO varias veces en el camino de su vida: las tenebrosas noches del niño que pensaba en el Hêr Jesús que se llevaba a los hombres a la tumba; su caída en la rejilla que daba a la cascada del Rin en la que estuvo a punto de perecer ahogado cuando paseaba con la criada:
“Mi madre me contó que una vez fui con la sirvienta a Neuhausen por el puente sobre la cascada del Rin, caí de repente y mi pierna resbaló bajo la barandilla. La muchacha pudo aún agarrarme y sacarme a rastras. Estas circunstancias indican un impulso suicida inconsciente, relativo a una fatal aversión a la vida en este mundo”.
Después de algunas semanas volvió a la escuela y allí no experimentó mareo alguno. El encanto había desaparecido, era él mismo quien había embrollado la historia. El compañero que lo empujó no había sido más que un instrumento de su arreglo diabólico, de su primera cita con la neurosis, su secreto, su fracaso; el que lo llevó al vigor de la verdad y al respeto por ella.
A partir de entonces se levantaba a las cinco para trabajar, y a veces trabajaba desde las tres de la mañana hasta las siete, antes de irse a la escuela. La naturaleza le parecía llena de milagros en los que quería profundizar. Cada piedra, cada planta, todo se ofrecía animado e indescriptible.
Entonces ahondó en la naturaleza.
Y ERA MUY NIÑO AÚN, todavía no había nacido Trudy, su hermana, cuando se las arreglaba para jugar en solitario. Frente a la pared del jardín, en la pendiente, había una piedra empotrada que destacaba un poco. Muy a menudo, cuando estaba solo, el niño Carl se sentaba sobre ella e iniciaba el siguiente juego:
“Yo estoy sentado sobre esta piedra. Estoy encima y ella está debajo”.
Pero la piedra también podía decir:
“Estoy aquí en esta pendiente, y él está sentado sobre mí”.
Entonces surgía la pregunta:
“¿Soy yo el que está sentado sobre la piedra, o soy la piedra sobre la cual él está sentado?”.
Y, dudando de sí mismo, se levantaba, cavilando acerca de quién era quién.
De los siete a los nueve años le gustaba jugar con el fuego. En el jardín había una pared integrada por grandes bloques de piedra cuyos intersticios formaban cavernas. En ellas procuraba mantener un fuego que debía arder siempre. Él y los niños que le ayudaban empleaban todas sus fuerzas en recoger la leña necesaria para avivarlo.
“Pero solo mi fuego permanecía vivo y poseía un deje inconfundible de santidad”.
Una mañana soleada de fin de año se encaminó hacia las playas del río, después de la celebración del día de Navidad, cuyo árbol le había deparado la caja de acuarelas en la que iba pensando, mientras en la mente sonaba la canción “Este es el día que hizo Dios…”, que tanto le había gustado porque, al cantarla, podía sentir que el paraíso era también la cascada del Rin, resonando todo el tiempo. La vida era el rumor de las aguas que se precipitaban y el edén estaba en las nieves lejanas de los Alpes, tanto como en los guijarros lisos de las playas del río.
“Este es el día que hizo Dios…”, iba cantando mentalmente, y quería seleccionar unos guijarros para pintarlos de rosado y blanco. Púrpura, rojo y azul cobalto.
Había dibujado un hombre de unos seis centímetros para acostarlo en la caja amarilla que usaba para guardar las plumas caligráficas. Un hombrecillo con sombrero, levita y zapatos negros. Ya tenía cama en el plumero en el que también había un pequeño castillo. Lo había pintado con tinta china en un extremo de la regla y lo había recortado para guardarlo, e incluso le había hecho un abrigo con un trozo de lana y ahora iría a buscarle compañía entre los guijarros.
“A escondidas llevé la caja con el hombrecito al piso de arriba (prohibido porque las tablas del suelo estaban apolilladas, y por eso eran frágiles y peligrosas) y lo oculté colocándolo sobre una de las vigas del techo. Al hacerlo, experimenté una gran satisfacción, pues nadie podría verlo. Yo sabía que en aquel lugar ningún ser humano sería capaz de hallarlo. Me sentí seguro; el inquietante sentimiento de hallarme en conflicto conmigo mismo había sido eliminado”.
EN LAS SITUACIONES DIFÍCILES, cuando su sensibilidad había sido herida, o cuando la irritabilidad de su padre o la enfermedad de su madre, Emilie Jung-Preiswerk, lo agobiaban, pensaba en el hombrecillo escondido y en su piedra lisa y pintada.
De vez en cuando subía al altillo en secreto. Trepaba a la viga, abría el estuche y contemplaba al hombrecillo y a la piedra. Dejaba, además, un pequeño rollo de papel en el que había escrito algo. También esa escritura era secreta, inventada por él; las cartas significaban para el hombrecillo una especie de biblioteca.
Ese fue un primer intento de dar forma a lo secreto.
“Siempre esperaba que se podría encontrar algo, quizás en la naturaleza, que diera la clave o me mostrara dónde o qué era lo secreto. Entonces creció en mí el interés por las plantas, los animales y los minerales. Estaba siempre tratando de descubrir algo enigmático. ¿Qué sucede con lo que está bajo la tierra?”.
ESE EPISODIO CONSTITUYÓ la culminación y el final de su infancia:
“Duró aproximadamente un año. Luego olvidé por completo este acontecimiento hasta los treinta y cinco años. Entonces, de las nieblas de la infancia resurgió este recuerdo con claridad diáfana cuando, ocupándome en preparar mi libro Wandlungen una Symbole der Libido (Transformaciones y símbolos de la libido), leí acerca del ‘Cache’ [Un tipo de escondrijo], de piedras conmemorativas en Arlesheim y de los churingas australianos.
Descubrí de pronto que me hacía una imagen perfectamente concreta de una tal piedra, aunque nunca la había visto reproducida. En mi imaginación veía una piedra lisa pintada de tal modo que se distinguía una parte superior y otra inferior. Esta imagen me resultaba familiar en cierto modo y entonces recordé un plumier amarillo y un hombrecillo tallado en madera. Era un dios de la antigüedad, pequeño y oculto, un Telésforo que se encuentra en varias representaciones junto a Esculapio, a quien lee un pergamino. De este recuerdo me vino por vez primera la convicción de que existen elementos anímicos arcaicos que pueden inculcarse en el alma individual sin que procedan de la tradición. Cuando estuve en Inglaterra en 1920 tallé dos figuras parecidas en una rama delgada sin recordar lo más mínimo la experiencia de mi infancia. Una de ellas la hice ampliar en piedra, y esta figura se encuentra en mi jardín de Küsnacht. Solo entonces el inconsciente me inspi ró el nombre. La figura se llamó ‘Atmavictu’ – breath of life. Constituye un desarrollo ulterior de aquel objeto casi sexual de la infancia que se presentaba entonces como el breath of life como un impulso creador. En el fondo todo ello es un Cabir, cubierto con la capa, oculto en la ‘caja’, dotado de un gran acopio de fuerzas vitales, la piedra negra y alargada. Sin embargo, estas son interrelaciones que solo me resultaron claras muchos años después. Cuando era niño, me sucedió del mismo modo como más tarde observé en los indígenas de África: simplemente lo hacen y no saben en absoluto lo que hacen. Solo mucho más tarde se medita sobre ello”.
Y, aunque nunca lo confesó directamente, de esta experiencia obtuvo la revelación más importante de su vida: la noción de los arquetipos como contenidos de lo inconsciente colectivo, la constitución del Ser como un camino que conduce del mundo físico al misterio de lo desconocido. Este sendero empieza en el cuerpo, se interna luego en la mente, que es imagen del mundo, y por el sendero del yo viaja hacia la profundidad del sí mismo, donde todo es desconocido para el hombre.
MIRÓ HACIA ATRÁS, hacia la raíz del gran roble donde yacía el martín pescador. Dio una última mirada al despojo de plumas azuladas, y entendió que un hilo de sentido reúne los acontecimientos apartados en el tiempo, disímiles en apariencia. Su infancia había sido eterna y él había sido ese hombrecillo acostado en el plumero, en compañía de un guijarro del Rin; había sido la piedra en la pendiente, preguntándose por el secreto cuya respuesta se resumía en el principio de individuación, el mito del hallazgo esencial de sí mismo; había sido esa llama encendida en las pequeñas cavernas del muro de piedra y lo por él realizado sería un fulgor que ardería para siempre.
El hombrecillo oculto, el Cabir con su respectiva capa, había alcanzado vida y movimiento en su sueño de la madrugada, así como el fuego de sus juegos infantiles se había convertido en el libro de su vida en el mismo sueño.
En ese momento, no sabía él que después, en la región de sus visiones trascendentes, sería precisamente este Telésforo quien, asumiendo la figura del médico tratante, lo disuadiría y le ordenaría regresar al mundo.
CONTINUÓ SU PASEO, ahora más lento y cuidadoso. La serie de acontecimientos exteriores, en apariencia casuales, lo había sumido en la meditación, como si todos ellos condujeran a la advertencia de la cautela, pues los reunía el sentido de que algo importante habría de suceder.
“Hay un hecho en camino”.
En frente suyo brillaba la visión del lago, a tramos congelado, y el silencio del bosque que lo rodeaba crecía hasta la inmensidad.
“Lo que ha de suceder está en marcha y es tan inamovible como todo lo pasado”.
Si alguien profesaba respeto frente al destino, era él. Cuando intuía que un acontecimiento era obra de este, se ubicaba en la tribuna de los espectadores, en el más absoluto silencio y con todos los sentidos en estado de alerta. Su actitud se dirigía hacia la comprensión de los fenómenos, sin la menor intervención, puesto que todos los designios le eran ajenos en tanto que no le pertenecían a nadie.
“Ocurrirá y será obra del destino”.
Y, COMO EN OTRAS OCASIONES, especialmente cuando se había encontrado con ciertos pacientes en el camino de su aprendizaje de la enfermedad mental, en los hechos que se habían concatenado desde la noche anterior buscó el hilo de sentido que los reunía y se encontró con el fenómeno de la compensación.
Estos habían sido los hechos: su recuerdo de Richard Wilhelm y El secreto de la flor de oro; su conversación con Emma y la decisión de ella de –en adelante– estudiar el Grial; su sueño de la biblioteca de libros dorados en la caverna subterránea, llamado El sueño del libro de la vida, pues provenía de su encuentro con un hombre de otro lugar y otros tiempos, lo cual entrañaba el misterio del más allá; su paso inadvertido bajo el olmo, que revelaba su continuidad en el mundo de los vivos, a pesar de la poderosa influencia del arcano de la muerte, y su encuentro del cadáver de un martín pescador en la raíz del gran roble, que también le traía el recuerdo de sus años oscuros y su representación del Filemón alado en el Libro rojo…
En el caso de los pacientes, había sido el concepto de la compensación aplicado a los sueños de unos, a los discursos en apariencia incoherentes de otros o a sus actos, y a las fantasías inconscientes de otros; pero en su caso, debía tratarse del destino como compensación en otro orden. Y, más allá del hielo de la atmósfera que envolvía su frágil humanidad, comprendió que esta no era solo una noción que habría de aportarle al entendimiento humano, sino también una marca propia, que se manifestaba por medio de otro fenómeno adyacente, la sustitución.
Pero esto lo experimentaría luego cuando, tras su decisión de dejar este mundo, el médico que lo atendería se le habría de presentar con su “traje primitivo” para instarlo a que regresara, de modo que tendría que volver a la vida y dejar que el médico lo sustituyera en la muerte.
Su médico, un hombre cuyo destino habría de ser el silencio:
¿Qué significado tiene la vida de un hombre que se deshace para que siga la de otro que, al continuar, habrá de darle una luz al mundo?
Poco sabemos del misterio, pues, inconscientes, dejamos que la revelación pase de largo, de modo que aparentemente nada ocurre, porque lo que no se sabe se identifica con lo que no es.