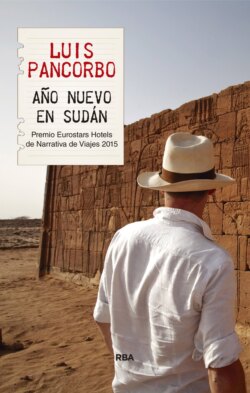Читать книгу Año Nuevo en Sudán - Luis Pancorbo - Страница 6
LUNES, 23 DE DICIEMBRE
ОглавлениеAntes del amanecer, el tráfico es inexistente en Jartum. Desde el aeropuerto, no se tarda ni diez minutos en llegar al hotel Acropole, propiedad de tres hermanos griegos, George el mediano, Makis el más joven, y Thanasis (Athanasios) que ya tiene todo el pelo blanco. Son los hijos de Panaghis Pagoulatos, un hombre que emigró desde su isla natal, Cefalonia, primero a Alejandría y luego a Sudán. El Acropole abrió sus puertas en 1952, y lamentablemente registró en sus anales la explosión en 1988 de una bomba de terroristas de Hamas que mató a siete personas. Pero ahí sigue, ubicado donde siempre, en el chaflán de Zubeir Pashá, una calle a un par de minutos de Al Jama’a, la gran arteria del centro. El sitio del hotel es bastante tranquilo, salvo por los camiones que después del amanecer truenan a pocos metros de las ventanas como si fueran a meterse en el cuarto. Con todo, Jartum es una especie de país aparte, una megalópolis desparramada en tres grandes zonas —el centro, Bahri y Omdurmán—, y hendida tres veces por el Nilo —el Blanco, el Azul y el río que resulta de su confluencia—. Pueden vivir ahí de seis a siete millones de personas, es arduo de precisar con la cantidad de refugiados y de gentes que un buen día vienen del desierto y ponen su chamizo en cualquier rincón de arena. De eso no falta. En el centro de Jartum, en muchas de las calles de su zona más comercial, la arena ha ganado al asfalto y los baches amenazan con engullir todo lo que se mueva en una noche sin farolas. Por el día en cualquier soportal florece un mercadillo, pilas de ropas de calidad ínfima y zapatos que no se descoyuntan al primer paso pero sí en los siguientes. Las habituales mercaderías chinas, se supone, lo mismo que llega a medio mundo, a la misma hora y con los mismos precios, es decir, lo más barato que echarse sobre el cuerpo, tanto como calzoncillo o como camiseta.
George, el hermano mediano de los Pagoulatos, es quien se encarga de organizar los viajes a los clientes, sean periodistas o espías, ambos la especialidad de la casa, arqueólogos o miembros de una ONG. La casa tiene como punto flaco que ha descartado de forma contundente servir cualquier bebida alcohólica. George lo lamenta, o al menos dice que lo lamenta. «En 1983 el gobierno de Sudán prohibió el consumo de alcohol y se acabó. Antes éramos los representantes de la Amstel para Sudán».
Preferiría que George no me mentara eso. Una cerveza en Sudán podría ser el equivalente a una copa de hidromiel en el Valhalla. Pero ya se sabe, una cerveza puede convertirse en dos o en tres, o en un barril de ron. El islam tiene esa característica, la prohibición del alcohol. Aquí su venta y consumo está vetada so pena de muchos latigazos, mientras no emplea el mismo rigor contra alguna que otra hierba. El alcohol es un tabú social, aparte de religioso, en los países musulmanes, como lo es en los nórdicos, en el sentido de constituir algo que no solo genera prohibición, sino estupor, deseo, contrabando... En fin, siempre hay personas íntegras aparte de lo que beban o no beban. Y no menos cierto es que todo tiene un límite menos la estupidez. George lo primero que ha hecho es pedirme el pasaporte para llevarlo al Ministerio y conseguirme un permiso para hacer fotografías, siempre con la excepción de los edificios oficiales y de los puentes del Nilo. Pasado un par de horas, George ya me entrega un papel oficial con mi foto, una especie de salvoconducto para fotografiar que hacía tiempo que no veía por esos mundos. También me ha hecho fotocopias por si me las piden, de lo que colijo que sacar fotos me va a dar alguna guerra en Jartum. Pero no quiero adelantar acontecimientos.
George ya ha visto pasar por el Acropole a viajeros, periodistas y escritores. Como reza el eslogan del hotel: «Más de medio siglo de devoto servicio». Por aquí anduvo el cantante Bob Geldof en una de sus giras contra el hambre, y aquí se alojó Robert Kaplan en su periplo africano cuando ya estaba incubando Rendición o hambre. Viajes por Etiopía, Sudán, Somalia y Eritrea (1988). Ese libro es un espeluznante recorrido por los países africanos azotados por la hambruna consecuencia de la guerra. Y a eso había que añadir toda clase de calamidades durante aquel primer campanazo, el de finales de la década de 1980, que luego ha vuelto a repetirse pero ya con sordina, con la opinión pública occidental muy anestesiada y encerrada en sus propias crisis.
George me cuenta que Kaplan no ha sido ni mucho menos el único escritor famoso que ha conocido.
—Yo solito tuve que evacuar a la señora Jakob, que es como se hacía llamar Leni Riefenstahl...
—¿Hablas de la autora de Los nuba?
—Sí, Leni Riefenstahl se hacía llamar Jakob y no quería que se diera publicidad a su presencia en Sudán. Eso fue en el año 2000, cuando ella sufrió un accidente de helicóptero en El Obeid. Pero nadie de la embajada alemana me echó una mano para organizar el tema de su repatriación. Tuve que hacerlo yo. Menos mal que conocía a gente en el hospital de Jartum, que fueron quienes la atendieron en un primer momento, y también en la compañía aérea sudanesa, que la sacaron del país.
George se pone esa medalla a propósito de las dos costillas rotas de una Leni Riefenstahl que en aquella época tenía noventa y siete años. Había vuelto a los pueblos nuba para rodar, a las órdenes de Ray Müller, el documental Ein Traum von Afrika. Sus planes se fueron al traste cuando el helicóptero donde viajaba se estrelló en El Obeid, la capital de la región en la que se enclavan los míticos montes Nuba, hoy territorio prohibido por temas de guerrilla, aunque el gobierno no lo dice explícitamente.
Leni Riefenstahl se había hecho famosa por segunda vez en su vida en calidad de fotógrafa. Todo un renacimiento tras haber sido la cineasta favorita de Hitler como directora de documentales como El triunfo de la voluntad (1934), un canto a un congreso del Partido Nazi en Núremberg, u Olimpiada (1938), sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. En la posguerra Riefenstahl salió bien parada de las acusaciones de nazismo beligerante y se abrió un nuevo camino con la fotografía. En 1962 escogió como leit motiv a los nuba de las montañas de Kordofan. En eso, y en más cosas, fue lista: los nuba atrajeron enseguida la atención de los occidentales, que empezaban a sentirse seguros tras las calamidades de la Segunda Guerra Mundial y tenían una nueva curiosidad por lo exótico en la que volcaron su restaurado sentimiento de superioridad.
El nombre de los nuba, tribu aislada y animista del sur sudanés, siempre se ha prestado a cierta confusión. Nada tienen que ver los nuba con los nubios del norte de Sudán y del sur de Egipto, gentes estas últimas muy vinculadas a la historia faraónica. En la década de 1970 los nuba del sur eran un brillante ejemplo de tribu orgullosa, llena de una gran plasticidad física y de atávicas costumbres. Leni Riefenstahl tuvo la suerte de conseguir un generoso permiso de estancia en los montes Nuba y allí, entre 1962 y 1969, volcó su mirada especialmente sobre las luchas rituales, y lo hizo a su modo, con una especie de gélido arrobo por la belleza física de los hombres, método que ya había aplicado a los nazis y sus parafernalias deportivas y paradas guerreras. De ese humus salió a la luz en 1973 su obra en dos volúmenes Los Nuba, ilustrados con fotografías suyas. Concretamente sus imágenes de unos primitivos altos, orgullosos, acicalados hasta el delirio, los nuba qisar masakin (es decir, los «nubas cortos y pobres»), retratados en medio de sus fiestas y peleas rituales, tuvieron un gran éxito. Impactaron tanto o más que Mondo cane (1962), el documental de Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara y Franco Prosperi que buscaba remover la conciencia del occidental con dosis interminables de morbo y exotismo.
—No sé por qué Leni escogió el tema de los nuba —me comenta George—. Tal vez le fascinaban esos hombres, esa estética corporal, esa fuerza muscular que exhibían, incluso se untaban el cuerpo con aceite y con polvos blancos... Y luego no hay que olvidar, yo lo sé bien, que Leni tuvo una ayuda incondicional del que entonces era ministro de Información, el señor Ahmed Abu Bakar. Por cierto, me tienes que decir adónde quieres viajar en Sudán, siempre dentro de las posibilidades que haya. Ahora en Navidad es complicado moverse.
—Pero, George, tenía entendido que aquí no hay Navidad.
—Bueno, ya ves, nosotros somos ortodoxos, y hemos puesto en el comedor unas decoraciones con MERRY CHRISTMAS. Pero lo cierto es que estos días hay movimiento en el país, son vacaciones, mucha gente viaja.
Le dije a George que me dejara pensarlo un poco porque en realidad había ido a Sudán escapando de todo ese afán de hacer algo en Navidades. Yo más bien no quería hacer nada.
Me entretuve en la terraza de mi habitación que daba a la calle Zubeir Pashá viendo pasar mujeres, todas con su hiyab, y hombres casi todos con su atuendo tradicional, yalabías blancas y grandes turbantes o imma. Muy pocos iban ataviados al estilo occidental. Teniendo en cuenta que eso sucedía a punto de entrar en el año 2014, y en la capital del país, hay que figurarse el Sudán que alcanzó a ver la Riefenstahl hace cuarenta años en una zona muy apartada. La desnudez era de toda etiqueta en los montes Nuba. Pinturas corporales y escarificaciones representaban las joyas de esa gente, y las exhibían a placer durante sus luchas. Ya me han informado de que si quiero verlas es posible hacerlo aquí en Jartum, en el barrio de Bahri, todos los viernes por la tarde. Por lo visto hay un local con un cuadrilátero de fortuna donde los gladiadores nuba, bien vestidos con amplios calzones, simulan pelear para deleite del escaso turismo que pisa Jartum. Supongo que hay que andar muy desprovisto de ideas para dejarse tentar por un show semejante.
Además el tema nuba a mí me produce una gran tristeza. Hojeo el libro de Leni Riefenstahl que han puesto en la recepción del Acropole, un detalle que tienen con los viajeros. Vuelvo a recordar las impresionantes fotos de la recolección del sorgo, apaleado a mazazos por los campesinos desnudos. En ese tiempo no está bien que los nuba tengan relaciones sexuales. Mientras el kudjur, el brujo, ha de exorcizar los campos. Cuando alguien muere, el brujo tiene que consultar a los ancestros usando un gallo como médium. Todo ese mundo fantástico ahora arroja un saldo de no menos de doscientos mil desplazados en la región nuba. Sigue ahí bien incrustada la guerrilla liderada por el movimiento del SPLA-N (Sudan People’s Liberation Army-North), que antes luchó con sus hermanos del sur del Sudán. Cuando estos se independizaron, los nuba, que también anhelaban separarse de Jartum, se quedaron colgados entre dos países que no son los suyos. Y por eso siguen luchando y padeciendo. Esa es la realidad que queda fuera de esas bellas fotos en color.
En la época de Leni Riefenstahl aún se producía el clásico y engañoso idilio del primitivo visto con ojos bondadosos por el observador occidental. Ese exotismo elevado al cubo suponía también el mentís un tanto ladino de la Riefenstahl a su racismo: ¿cómo iba a ser racista ella si exaltaba lo mismo a los rubios atletas nazis que a los zaínos nuba? Una vez agotado ese filón argumental del mundo nuba, Leni Riefenstahl quedó prendada de algo tan distinto como el mar Rojo. Y lo curioso fue que se volviera a reconvertir profesionalmente una vez más, frisando ya los ochenta años, en fotógrafa submarina. Quedaba claro el triunfo de su voluntad, con minúscula inicial pero con una letra muy aguerrida, y empezó a publicar libros iluminados con fotografías sobre los corales y los peces de colores.
Doy una vuelta por el centro de Jartum con la idea de sacudirme el jet lag, aunque no es fácil. El par de horas de diferencia con España es lo de menos. El calor aplastante de Jartum hace que te conviertas en una especie de minestrone apenas caminas un par de manzanas. Uno va cocido pero animoso; de hecho al ver la primera mezquita, que lo es indudablemente al tener algunos zapatos en la entrada, entro en un breve patio, trato de ver algo, y hago una foto al buen tuntún siempre del exterior de aquello. Nunca se me hubiese ocurrido tramar algo inconveniente. Al regresar a la calle, un hombre con camisa blanca pero con una autoridad de esas que suelen proceder de las cavernas más profundas del ser, me sigue hasta pedirme que le acompañe. Está claro que no es un cualquiera. Es un policía de paisano y me temo lo que va a pasar. Me conduce a una especie de comisaría, que se encuentra a pocos metros, y allí con cierta desgana, todo hay que decirlo, un señor que indudablemente es un comisario o un inspector, me pregunta por qué he hecho una foto de la mezquita de marras.
Recuerdo que tengo en mi bolsa el mazo de fotocopias del permiso de fotografía y eso decepciona al personal policial presente. Tampoco es que a mediodía en Jartum estén ellos muy en forma como para ilusionarse con haber dado con una gran conspiración, o quizá con alguna grave violación de no sé cuántas leyes. Yo ni siquiera había hecho un par de fotos, lo cual era prueba inequívoca, en el mundo digital que vivimos, de que aquello más que una serie de imágenes peligrosas era una fruslería. En cualquier caso, alguien me ha visto, se chiva, no hay turistas a la vista, y ahí estamos todos en una comisaría, en medio de un sopor soberano, pero todos muy dignos perdiendo el tiempo: uno haciendo el papel del extranjero incauto protegido por un documento, y ellos el de los celosos vigilantes de una ley que no tiene lagunas, incluso cuando un despistado hace clic sobre algo que parece una mezquita y encima lo es.
El asunto es que aquel sitio prohibido para la fotografía estaba demasiado cerca del palacio presidencial. Aquel pequeño patio, con puerta abierta a la calle, no alojaba en realidad una mezquita exenta, con su alminar aparte, ni se oía la voz de un almuédano, ni siquiera la de una grabación que anunciaba las oraciones. Más bien parecía una oficina como las demás contiguas, salvo por los zapatos que se dejaban en la entrada. Así que cuando me devuelven mi permiso de fotografía, y no interesándoles quedarse siquiera con una fotocopia, sé que mi infracción es una de las más insignificantes y aburridas que los policías secretos se han encontrado hoy, día 23, cuando la Navidad parece algo tan extemporáneo y lejano como los montes Nuba.
Descartando ese tema nuba, George ya me ha dicho que mis opciones son limitadas. Apenas dan permisos viajeros por el país. Con todo, lo más interesante y fácil es ver el Nilo, y la civilización nubia-egipcia de sus riberas da para no acabar. Luego está la parte visitable del mar Rojo en Port Sudan. Ahí desde luego el buceo es fundamental. Y dado que existe toda una zona entre Port Sudan y Jartum que es un desierto lleno de poblaciones aún muy camelleras, no es descabellado acariciar la posibilidad de ir a Kassala, una ciudad junto a la frontera con Eritrea, donde se congregan interesantes tribus seminómadas como los rashaida y los beni hamer.
Claro que todo eso tendrá que ser después de Navidad, de la cual parece que no me voy a librar ni en Jartum. El hotel Acropole no puede dejar de recordarlo con algunas —pocas— guirnaldas aquí y allá. Menos mal que la televisión sudanesa no emite anuncios de compras con esa murga de la paz y las campanillas que tanto se asemeja al ruido de una caja registradora, si bien por otro lado es triste contemplar las imágenes de la escalada de violencia que va tomando la guerra en Sudán del Sur. Allí los nuer, los dinka y demás van a tener Navidades rojas de sangre, no de gorro de lana.
Había digerido el impacto de mi primer encontronazo con la policía secreta. La gran diferencia entre Sudán y la mayoría de los países del mundo es que en casi todos abunda el turismo y se expresa mediante fotos. Por doquier se capturan millones de imágenes todos los días. Si el peso de las fotos se midiera en kilos igual acababan afectando al eje de rotación de la Tierra. Pero no quiero dejarme llevar por cierto pesimismo ontológico, ni por el mundo schopenhaueriano de la voluntad y la representación, paso previo a decretar que todo es una fantasmagoría (otra cosa, por cierto, ya inventada antes por los hinduistas con su concepto de maya, de ilusión real y existencial). De forma que decidí seguir caminando, que a eso había ido uno a Jartum. El Nilo ya no tenía que andar lejos.
Fui rodeando la muralla encalada del palacio presidencial, la antigua residencia de Gordon. Por esas ironías de la historia, en el palacio donde vivió y murió una gran figura colonial británica como el general Gordon, ahora reside el presidente sudanés, el teniente general Omar al-Bashir, quien a raíz de las matanzas de Darfur recibió en 2008 una acusación de crímenes contra la humanidad por parte del Tribunal Internacional de La Haya. El palacio presidencial sigue estando en el mejor sitio de Jartum, dominando el Nilo Azul, aunque una carretera lo separa de la orilla del río. El complejo presidencial es como una isla entre muros blancos y palmeras en una capital que ha crecido en los últimos tiempos como una ameba.
Me habían aconsejado en el hotel que lo mejor era dejar enseguida el palacio a mano derecha y caminar siempre por la orilla del río, pero en sentido contrario al ilustre edificio. Y eso seguí haciendo a mediodía del 23 de diciembre bajo ese sol que antes era conocido en las colonias británicas, por ejemplo en el Singapur de Raffles, porque solo paseaban bajo él a esa hora los ingleses y los perros locos. No veo ingleses rabiosos, ni flemáticos, ni de ninguna clase, ni perros chiflados ni cuerdos, sino un vacío y un silencio que apenas interrumpen los pocos coches que circulan bordeando el Nilo.
Trato de llegar a la misma orilla del río cruzando la carretera sin un paso de peatones, y saltando una pequeña valla de cemento a modo de quitamiedos. Al fin logro situarme junto al pretil del Nilo. Es aún el Nilo Azul y echo mi mirada a volar como si fuese un martín pescador por un cauce ancho, pastoso, y de un indudable color gris. Consulto mi mapa y no hay error posible, esto es aún el Nilo Azul, pero ni siquiera la potente radiación del sol difuminando un color celeste maravilloso consigue afectar a unas aguas ilustres, si acaso algo cansadas, rozadas, exánimes, de una grisura penitente. Uno se habría quedado decepcionado si creyese en la realidad de los mitos. Se ha dicho tanto sobre el Nilo Azul que las imaginaciones han quedado encadenadas a un río que no existe, uno que fluiría calmo y ancho y de un color tan celeste como el de un mar austral. No es cierto. Para eso me parece más apropiado y me gusta más como llaman en árabe al Nilo. No lo llaman río, sino Al Bahr que significa «el mar», algo que empieza a ser muy justo para un curso de agua que cruza un desierto tan espantoso. ¿Qué es si no el mar del Sáhara? Me digo que tengo que aprenderme de una vez esos dos bellos nombres árabes para el Nilo: Al Bahr al Azraq, «río o mar azul», y Al Bahr al Abyad, «río o mar blanco».
Lo que más deseaba era conocer por fin el punto donde se juntan esos dos mares o ríos, una visita inexcusable tras haber renunciado al mazapán patrio y a un barrunto de nieve en la sierra madrileña. Así, fui caminando por la margen de un río que corría a una distancia de casi cien metros, al final de una ribera herbosa. Un agua, en fin, inaccesible para los viandantes, intocable. Pero era el río Azul, de eso no había duda, así que si continuaba por ese camino no tendría que preguntar dónde iba a confluir con el río Blanco. Lo acabaría viendo si las piernas no me fallaban bajo el sol sudanés.
Enseguida me di cuenta de que no había otro peatón por esa zona de ministerios y atestada de vigilancia policial. De vez en cuando circulaba un coche de alguna autoridad, un ministro es de suponer, y su correspondiente escolta, y la policía no solo detenía el tráfico sino a los viandantes. Me obligaron a esperar a la sombra de un árbol hasta que acabara de pasar el cortejo. Eso «solo» me ocurrió un par de veces, así que fue relativamente fácil alcanzar luego un gran puente, el que lleva a Tuti, la única isla de esa parte del Nilo Azul, una isla solitaria y verde.
Bajo el puente que va a Tuti han puesto chiringuitos donde la gente va a tomar un té y a ver el paisaje, es decir, el Nilo Azul que discurre con su falsa mansedumbre. En verano las riadas pueden ser colosales y media isla se va al garete, incluidas sus playas, hoy vacías y de un pálido amarillo. La oferta de los chiringuitos es más que espartana: té y refrescos. Me sorprende que a pesar del embargo comercial a Sudán, impuesto por Estados Unidos, haya aquí una versión de la Coca-Cola, con ese nombre y con iguales burbujas, o eso me parece. Prefiero ir al hotel que queda al lado, el Grand Holiday Villa, el más antiguo de la ciudad. Fue construido a principios del siglo XX con una decidida voluntad de apelar al estilo colonial británico. Tiene un Salón Churchill con mullidos sofás y un piano para amenizar veladas con un toque algo retro. En el lounge bar evocar una cerveza te lleva a pesadillas de oasis, y a ilusiones con música de ocarina. Puedes, eso sí, beber todo el té que quieras y leer los diarios sudaneses publicados en inglés. También han puesto un impecable aire acondicionado que te hace recordar el aire de una colina, incluso el de la Colina negra de Chatwin, aquel mundo feliz de los gemelos galeses Lewis y Benjamin Jones. Un par de personajes maravillosos. Pero la realidad se impone y en una pantalla de plasma no paran de aparecer noticias malas de Sudán del Sur, donde la guerra avanza a pasos agigantados.
Por lo que entiendo del aluvión de informaciones televisivas, parece que la fuerza del nuer Riek Machar va en aumento. Este hombre, del subgrupo doc, un clan de los nuer, ya ha conquistado puntos estratégicos como Bor, la capital de Jonglei, uno de los estados de Sudán del Sur. En pocos días de guerra se hacinan en campos de la ONU hasta veinte mil refugiados procedentes del condado de Awerial (del estado de Lagos), y de Ecuatoria Central y de Terekeka. Según los expertos, se va a llegar pronto a más de cien mil personas desplazadas. Cinco de los diez estados del nuevo país ya están sumidos en la más desaforada violencia armada. El pillaje no respeta ni una vaca ni una moto. Varias instalaciones de Naciones Unidas han sido saqueadas como si por ellas hubiese pasado la marabunta. Han resultado muertos dos soldados indios del cuerpo de paz de la ONU mientras la malaria y la diarrea acaban de hacer su reaparición en esa desdicha del mundo que es Sudán del Sur. Encima de vivir en estado de guerra se acaba de declarar el estado sanitario de emergencia. Una redundancia, algo crónico, de acuerdo, pero eso no alivia.
Ni en la televisión ni en los diarios que leo en Grand Holiday Villa, un hotel con una penumbra tan fresca y tan british que el peatón no sabe cómo agradecer, no encuentro menciones a la clave del conflicto, que es el petróleo, ni a su debatido reparto. El discurso se ciñe al aspecto político-étnico, como si hubiese que achacar todo a la enemistad ancestral entre los nuer y los dinka. Los romanos ya acuñaron como colmo del rencor el odium africanum, aunque ellos lo volcasen sobre Cartago. En Sudán del Sur los chinos estaban muy metidos en el tema de sacar petróleo, mientras los estadounidenses extendían su propia influencia sobre esa riqueza de hidrocarburos, además de tutelar, dadas sus nulas relaciones con el norte, el nuevo país aliado y amigo. La República de Sudán figura en la lista negra de Washington. Ese es el mar de fondo, o el Nilo de fondo, mientras los números cantan su villancico. Lo primero que había subido a las estrellas era el precio del barril de Brent (y llegaría al récord de 111,61 dólares a las 09:54 GMT del 25 de diciembre). Feliz Navidad negra para los consumidores. Eso estaba cantado. Entretanto, había cundido la alarma internacional: los estadounidenses acababan de evacuar su colonia de Juba, y su base de operaciones en Bor, enviando a sus Ospreys (Bell Boeing V-22), un híbrido que despega verticalmente como un helicóptero y luego navega como un avión. A todo esto, también chocaba la imagen de Obama pasando sus vacaciones navideñas en Hawái. Bien es cierto que la situación no era como la que pinta Tim Burton en Mars Attacks!, pero no dejaba de chocar que mientras había una guerra tan seria como la de Sudán del Sur muchas personas ya se habían agarrado a la nariz roja del reno Rudolf, el que lleva a Santa Claus, o hacían surf sobre las olas de Waikiki. Así va el mundo.
En la tórrida Jartum a uno le queda claro que Obama, con indudable buen juicio, no iba a permitir que sus soldados se involucraran directamente en otra guerra y menos para salir trasquilados como en el Próximo y el Lejano Oriente. Otra cosa era que Sudán del Sur representaba un claro ejemplo de botar países tan rápido y mal que enseguida naufragan. Estados fallidos los llaman.
Me he recuperado un poco en los sofás del Grand Holiday Villa y me animo a seguir caminando hasta Al Mogran, que literalmente significa «la confluencia». Supongo que no tiene que quedar lejos ese sitio donde se juntan el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Me cruzo con esporádicos caminantes por la orilla del río y también me choca la escasa navegación. Muy de vez en cuando pasa una faluca con su vela desplegada. En una media hora llego hasta una especie de barrera con una caseta y su correspondiente taquilla. Eso indica que la confluencia del Nilo es un sitio de pago. Tras la ventanilla no parece haber nadie, aunque minutos después surge de las sombras alguien un poco molesto por esa presencia extranjera que se le aparece. Me dice en árabe algo que se entiende en todos los idiomas: que me espere, que están comiendo. Al fondo de aquel angosto despacho percibo a un grupo de hombres arracimado en torno al plato comunitario de fuul, un puré de alubias negras con aceite, que más adelante descubriría que es la comida tradicional de los sudaneses. Hacen un corro sentados en el suelo en torno a un gran plato metálico, y ahí van hundiendo sus barcos de pan, como se decía antes en España, cachos de pan que usan a modo de cuchara más que de tenedor. No se les cae ni una gota de grasa ni una pizca de alubia, tal es su apetito y maestría.
Todavía no he ganado la confluencia y mientras espero que abran la taquilla me capta un espontáneo, un señor de unos cincuenta años largos que resulta llamarse Seif. No pierde un segundo en proponerse de guía (cuenta que hace poco que ha perdido su empleo en una ONG), y me apunta su teléfono muy devotamente en un papelito. Le digo que lo pensaré pero que lo que pretendo es acceder de una vez a ese parque de atracciones que han montado en Al Mogran.
Pagas una entrada de diez libras sudanesas, en torno a un euro, y ya puedes caminar entre norias, tiovivos y el pretil del Nilo. Después viene un camino donde no faltan chiringuitos hoy por hoy sin un solo visitante a la vista. Este parque debe de ser más bien para el atardecer, ¿a quién se le ocurre metérselo entre pecho y espalda con este bochorno? Al final del todo hay una especie de plazoleta con unos árboles y un quiosco frente a un espigón, con su correspondiente verja, que se asoma a lo que andabas buscando, los Nilos mezclándose, juntándose, en una cópula de boas gigantes y silenciosas. Blanco y azul, en realidad ambos Nilos son tan grises como despaciosos, y parecen aceptar su destino de unión con la misma galbana que provoca este clima.
La confluencia física no se produce al lado mismo del mirador. Hay una huerta en la tierra ribereña donde un campesino anda quitando hierbajos, y donde deben de salir unos tomates memorables aunque solo sea por la gloria geográfica del lugar. Una pequeña mezquita enfrente, en la margen izquierda, marca el encuentro de las aguas. El punto final de dos ríos que se querían independientes y que acaban fusionándose pastueñamente. No hay ni un solo rasgo de vigor ni de color, y así mueren uno en otro, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, delante de tus ojos, con más suavidad que la de una transfusión de sangre.
Especialmente el Nilo Blanco fue el que motivó históricamente una enorme cantidad de incógnitas que dieron pábulo a las hipótesis de Burton y Speke, a las constataciones de Baker, y a las sempiternas buscas románticas de un Grial geográfico. Eso tenía que estar en los montes de la Luna o en algún punto del lago Victoria, si no de otro monte y otro lago. No fue fácil poner una brida a aquella especie de oca en oca que retrocedería hasta la solución, el punto de partida del río, o la muerte del explorador. Una versión clásica era la de Speke, el hombre que acariciaba la idea de que el origen del Nilo quedaba en el lago Victoria Nyanza. Otros como Burton ni siquiera descartaban que la fuente estuviese en el monte Kenia o en el Kilimanjaro; después de todo el Nilo era capaz de bajar hasta de los montes de la Luna. Caudaloso en todo fue sin duda alguna Richard Francis Burton, el capitán Burton, el rey del Nilo y de tantos otros accidentes. Es la figura que uno destaca sobre los demás buscadores de su tiempo. Un hombre empeñado en hacer suyo el Nilo como otros que consideran propio tal o cual charco de su pueblo. Cuestión de carácter en Burton, aparte de sabiduría y de genio. El capitán Burton sostenía que podía aprender cualquier idioma en un par de meses, y lo cierto es que al final de sus días ya dominaba treinta y cinco lenguas habladas y escritas. Se decía incluso que soñaba en diecisiete idiomas. Alan Moorehead, quien mejor escribió la odisea del río en su impagable El Nilo Blanco, asegura que Burton llegó a convivir un tiempo con una treintena de monos: «... y hasta consiguió reunir un breve vocabulario simiesco». ¿Cómo no iba a dar Burton con su fuente del Nilo?
Ese bien probado espíritu de debate que originó el río de ríos ni siquiera ha decaído en el siglo XXI. En 2006 la expedición británica Ascend the Nile, liderada por Neil McGrigor, llegó de brazo en brazo y de lago en río hasta un manantial del parque Nyungwe, de Ruanda. El rótulo que pusieron ahí no deja lugar a dudas: «Esta es la fuente más remota del río Nilo». Era lo menos que podían sostener los nuevos exploradores británicos tras navegar 6.700 azarosos kilómetros por el Nilo, más todos los desvíos e incidencias.
Siempre más recatado, ahí anda el Nilo Azul, el Nilo de Etiopía que viene a suicidarse en esta confluencia de Jartum sin exclamar un solo grito de agua. Poco antes de morir está más gris que la chaqueta de tweed de un inglés, aunque eso no quiere decir que su curso sea siempre apacible. Tras nacer en el lago Tana de Etiopía, el NiIo Azul disfruta de cierta tranquilidad hasta entrar en Sudán, donde ya en sus orillas se despliega un movimiento guerrillero, y cunde la inseguridad y las amenazas de construcción de presas que pueden alterar gravemente su caudal. El Nilo Azul está muy lejos de pintar un paraíso en Sudán.
Pero por fin aquí los veo hechos un solo río, el triunfo de la lógica sobre la geografía mitológica. Al fondo se divisa Omdurmán, la que fue capital de los revolucionarios mahdistas, los que acabaron con Gordon. Sigo sin ver falucas ni cormoranes, o algo que despliegue sus alas sobre el curso poderoso del Nilo unido.
Cuánta retórica no se habrá ahogado en estas aguas. Espero no hundirme en ella. Muchos hombres blancos murieron por adueñarse de este secreto que aquí en cambio se hace tan evidente. Sin embargo, el Nilo nunca ha dejado de producir al hombre blanco una curiosidad irresistible, olvidándose a menudo que el Nilo Blanco era lo más natural del mundo para las tribus ugandesas y sudanesas, y que el Nilo Azul, ya desde su nacimiento en un arroyo que va a dar al lago Tana, es lugar de peregrinación sagrado para los ahmaras etíopes. Pues bien, para el inevitable hombre blanco eso no significa nada. El hombre blanco es como Burton, a quien le preguntaban por qué no cesaba de viajar y respondía: «The devil drives», «El diablo empuja». Cómo no. Burton pensó que él era el único hombre que merecía descubrir los ríos de los demás, empezando por los ríos de los negros.
Todo lo que ocurría en las riberas del Nilo, la vida cotidiana, moler sorgo, ordeñar vacas y temer a los espíritus, pareció baladí para la mentalidad colonial europea. El Nilo es un río casero del poder de Europa, acaba en el Mediterráneo y, si bien fue el espinazo de los imperios faraónicos que hubo en Egipto y Sudán, eso no deja de ser accesorio. Lo importante, al menos para el inglés, el europeo que se dibujaba como ganador, era llevarse la carrera del Nilo, la carrera artificial y absurda de poner al río un inicio, una piedra, una placa. Todo lo demás se daría por añadidura después de descubrir el venero del río más largo de la Tierra, que no el más caudaloso, pues ahí la palma se la lleva el Amazonas. Pero que el Nilo fue, es y será, el río más largo del mundo, eso ya no se discute: si es preciso se sumarán fuentes y manantiales que empiecen en Ciudad del Cabo. O si no en un glaciar de la Antártida. Para algunos todo es cuestión de chinchetas.
Supongo que en este punto no vendría mal un brindis. En Jartum eso es como pedir peras al olmo. En esta especie de terraza del espigón han dispuesto unas mesas y lo máximo que puedes conseguir que te sirvan un café. Es lo que tomo para celebrar el encuentro de las aguas del Nilo, ni blancas ni azules en el fondo, amén de para algo que es más terrenal: combatir esa combinación de cansancio, calor y un agazapado jet lag.
El dueño del sitio, conmovido por tener un parroquiano a estas horas, me prepara un buen jabana, o café sudanés con su pimienta, y con su sahumador de barro al lado para ahuyentar mosquitos más que malos olores, todo lo cual me cuesta diez libras. En Jartum un jabana callejero aún vale menos que eso, no llega al euro, pero aquí sale más caro porque te sientas en una mesa bajo un frondoso árbol. Cuando le pregunto qué especie de árbol es, el dueño me lo presenta como si fuese su amigo, llamándolo my mahogany, «mi caoba». Quiere hacerme ver su estrecha relación con él: corta un pedacito de corteza y me la hace probar. Sabe amarga, y por consiguiente la caoba es buena contra la malaria. La duda que tengo es que ese árbol puede que no sea una caoba sino un paikiss y, bien mirado, más bien parece un baniano como los de la India, o como el ficus de Buda. Solo falta que a su sombra le llegue a alguien la iluminación.