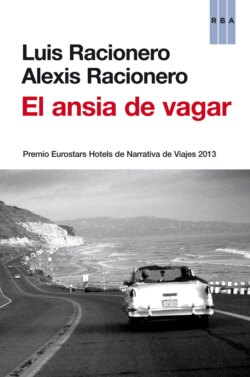Читать книгу El ansia de vagar - Luis Racionero - Страница 6
INTRODUCCIÓN EL ANSIA DE VAGAR
ОглавлениеLos meses y los días son viajeros de la eternidad y también lo somos nosotros durante unas decenas de años, para luego volver a fundirnos en el todo del que surgimos. Venimos de la energía cósmica, vamos hacia ella porque somos esa energía y estamos hechos de la materia de los sueños. Y por eso somos vagarosos, inestables, volubles: viajeros.
Hemos sido, somos y seremos unos empedernidos viajeros. Este ha sido el segundo oficio de Luis después del de escritor, y no ha parado de alternarlos durante toda su vida. El de Alexis, profesor a quien le parece que nació viajando, también.
Es un destino no pedido, otorgado, a veces impuesto, por las crueles parcas, a veces diosas amables. Sabemos lo que se logra viajando y lo que no cabe esperar de según qué viajes. Los hemos hecho de todas las maneras: en tren, en barco, en autocar, en avión, andando, en coche, naturalmente. Y más que contar nuestros viajes, que también, nos gustaría comunicar al lector por qué y para qué se viaja, según lo hemos experimentado en nuestras correrías de trotamundos.
Luis viaja desde el recuerdo evocado con ese aire aristocrático del viajero colonial que sabe ser austero si es preciso, en tanto que Alexis lo hace desde la observación precisa y escrita en cuadernos de viaje, como un vagabundo del dharma, nacido en la opulencia.
El movimiento del tao es el retorno, dice el sabio chino. Se viaja para volver, si no no es un viaje: es traslado, mudanza, cambio de país, de ciudad y de vida. La vuelta es el propósito último del viaje y lo condiciona todo. Pero una vez aceptado que vamos a volver, el siguiente consejo del sabio Chuang Tzu, para más señas, es este: «El mejor viajero es el que no sabe adónde va». El que no se fija metas, ni propósitos, ni récords, el que deja fluir los acontecimientos, se deja llevar por los imprevistos, pierde la maleta —con igual ecuanimidad que gana un amigo o descubre un paisaje maravilloso, come bien, mal o regular según toca, y no se marca objetivos—. «Hoy es martes, esto debe ser Bruselas», es la abominación de la desolación para el viajero, porque se viaja para sorprenderse, para aprender, para captar diferentes estilos de vida ajenos al habitual, para relativizar aquello que tenemos en casa y a lo que, inexorablemente, volveremos.
Se viaja por aburrimiento y por curiosidad, para huir de lo que hay y por ver lo que no tenemos. Se viaja por viajar, escribió Robert Louis Stevenson, que murió en Vailima, en las islas Samoa, en el Pacífico Sur. «De mí sé decir —escribió Stevenson— que no viajo para ir a ninguna parte, sino para ir. Viajo por viajar. La cuestión es moverse». Espíritus preclaros nos dan motivos sensatos: se viaja para aprender, según Francis Bacon. «El viaje, para los jóvenes, es educación; para los viejos, experiencia». Gustave Flaubert decía que el viaje nos hace modestos porque vemos el pequeño lugar que ocupamos en el mundo.
Se viaja para frotar y limar nuestro cerebro con el de los otros, dice otro sabio, Michel de Montaigne. Viajar es casi como conversar con gente de otros siglos, insinúa el filósofo René Descartes. Dice la leyenda que un hombre viajó por el mundo en busca de lo que necesitaba y lo encontró al regresar a casa. No corras —dice el poeta Juan Ramón Jiménez—, que a donde tienes que ir es a ti mismo. Lo mismo afirmaba el orientalista Alan Watts: «Si no puedes encontrarlo en ti mismo ¿dónde irás a buscarlo?».
Decía T. S. Eliot que abril es el más cruel de los meses. Sería porque no conoció el turismo de masas: hoy por hoy es agosto el mes más cruel porque casi nadie se queda quieto, los aeropuertos se abarrotan, la playa se cubre de carne rosada, las discotecas no paran y los ingleses comen french fries con kétchup, que, por cierto, es como los chinos llaman a la salsa de tomate.
Luis ha visto nacer el turismo de masas, y ha sido uno de los últimos viajeros. Alexis nació como turista y ha querido ser un viajero global.
Josep Pla apostrofaba a Terenci Moix por viajar a Egipto y sobre todo a Grecia en los años sesenta: «On va vostè ara!, ya no se puede viajar». ¿Qué diría ahora el maestro Pla? El turismo de masas se inició a finales de los años cincuenta, se consolidó en los sesenta y estalló en los setenta para no abandonarnos ni en las épocas de crisis.
Luis viajó a Atenas en 1963 en el viaje de fin de carrera de las chicas de Filosofía y Letras, al cual le dejaron agregarse porque iba la hermana de su amigo Juan I. Coll. Salían de Barcelona barcos de línea turcos, el Akdeniz y el Karadeniz, que realizaban las escalas en el mar Mediterráneo, entre la Ciudad Condal y Estambul: Marsella, Génova, Nápoles, Atenas. De noche navegaban, al amanecer atracaban en uno de esos puertos y, mientras cargaban y descargaban, los pasajeros tenían el día para visitar la ciudad. Al atardecer embarcaban y seguían navegando hasta la mañana siguiente. En ese barco se sentían viajeros o pasajeros, como en un autobús de línea. Los barcos de línea eran los autobuses o tranvías del Mediterráneo y llevaban pasajeros o viajeros, no turistas.
Alexis viajó a Amsterdam en 1988 en su viaje de fin de tercero de BUP, en un autocar que fue retenido en la frontera francesa porque una chica había olvidado su pasaporte. Por aquel entonces, Europa era un conglomerado de estados con férreas fronteras y divisas propias. Se cruzaban países y las distancias eran grandes pero no íbamos a lugares remotos sino a visitar una capital cultural como perfectos turistas que seguían el plan propuesto por una guía.
La distinción entre viajero y turista no es solo literaria sino factual. Alexandra David-Néel, la primera europea que entró en el territorio del Tíbet, en 1890, o Charles Doughty y lady Hester Stanhope, que recorrieron Arabia y Mesopotamia, eran viajeros y casi exploradores, como Richard F. Burton o David Livingstone, pero no se les puede llamar turistas en modo alguno, si los comparamos con los que vienen a España cada verano y parte del resto del año. Aunque en Barcelona tenemos un turismo urbano no estacional, que nos visita por motivos culturales, de ocio o de género durante todo el año, pocos de ellos encajan en la definición de viajero y muchos sí en la de turista.
El viaje es lo que realizaban los aristócratas ingleses en el Grand Tour, un recorrido que duraba meses y que llevaba a conocer las grandes capitales europeas de Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, incluso España, a los más líricos y excéntricos personajes, como lord Byron o George Borrow. Era un viaje relajado y espacioso, que duraba meses, y que se realizaba llevando la cama y la vajilla a cuestas. Un conocido de Luis que vive en París, el duque d’Arcourt, aseguró que su bisabuelo viajaba no solo con sus muebles sino incluso con la vaca que, todas las mañanas, le proporcionaba su leche.
Eran otros tiempos, en los que se podían permitir esos lujos porque no viajaba casi nadie. Goethe se iba a Italia, y los aristócratas recorrían los países europeos como Stanley o Livingstone exploraban África, cambiando baratijas con los nativos y teniéndolos a raya.
El viajero reposa, el turista corre. Se levantan a las ocho para estar a las nueve en la cola del Museo Van Gogh o la Galería Uffizi. No vayan a los museos por la mañana, esperen a las cuatro de la tarde o a una hora antes de que cierren si quieren pasar sin hacer cola. A partir de las tres de la tarde los japoneses comienzan a estar exhaustos.
En el viaje de Luis a Atenas en mayo de 1963 visitó la Acrópolis vacía con una maravillosa guía griega parecida a Irene Papas que declamaba fragmentos de Eurípides ante el Partenón como una Medea rediviva. Cuando volvió diez años más tarde los viajeros habían sido sustituidos por turistas que subían por los Propileos cual hormigas reiteradas. Se negó a entrar y constató el advenimiento del turismo de masas. ¡Incluso había cola para visitar la Biblioteca Laurenciana en Florencia en 1978!
Ya que hemos caído en este esnobismo de ningunear al turista, debemos aclarar varias cosas. Primero, Luis es un turista siempre que no esté en La Seu d’Urgell. Tiene amigos que se van a Cuba y se empeñan en descubrir pueblos lejanos «auténticos», «donde no llega el turismo», sin percatarse de que en el preciso momento en que ellos llegan allí, dejarán de ser auténticos y comenzarán a ser turísticos. Ser turista y no querer encontrarse con otros turistas es la paradoja del viajero. Vale más reconocer la paradoja —esto es, que es imposible ir a lugares intactos, porque tu presencia ya los ha mancillado— y procurar que la presencia de otros extranjeros nos afecte lo mínimo, no nos enturbie la percepción de la cultura nativa.
Alexis es de los que ha viajado en busca de la autenticidad, pese a haber crecido en los tiempos del turismo de masas. Acepta lo que dice su padre pero se niega a claudicar de esa idea romántica de poder encontrar un lugar remoto en estado puro. En alguna ocasión halló la recompensa a sus tentativas como allá por 2004, cuando pudo visitar Birmania (la actual Myanmar) en estado virgen, debido a la permanente represión que vivía el país en aquellos años. Sin apenas saber cómo, apareció por el paraíso de Bagan, un valle sembrado de milenarias stupas budistas que visitaba en tartana con un anciano del pueblo que le iba mostrando su interior lleno de frescos y grandes estatuas.
Desde entonces, no ha querido volver porque sabe que encontrará todoterrenos y colas kilométricas para fotografiar compulsivamente aquellos milenarios y silenciosos budas.
Ahora los viajeros procuran desplazarse sigilosamente, «a oscuras y en celada», a contracorriente, a deshora y destiempo, fugaces e intempestivos, buscando escondrijos intransitados a trasmano de las rutas comerciales. Muchos, presas de la desesperación, han pasado de viajeros a dépaysés (desorientados, despistados) o, como dicen los ingleses, gone native: se han quedado a vivir en los lugares a los que antes se viajaba y ahora se turistea.
Volverse nativo de un país exótico es el otro extremo del espectro que tiene en el centro al viajero y en su extremo light al turista. Sin llegar a los excesos truculentos del coronel Kurtz en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, o a la renuncia radical de Paul Gauguin que tan bien novelara W. Somerset Maugham, la tecnología posmoderna permite irse a vivir o prolongar indefinidamente los viajes a cualquier país en que el avezado trashumante se sienta a gusto.
En la Aldea Global todos somos nómadas, viajamos sin cesar, por lo que los destinos se van pareciendo cada vez más entre sí. Una manera de paliar el «efecto Hilton» —aquel en que todos los hoteles son iguales en todas partes— es instalarse sine die en el lugar que nos atrae, tratar con los locales y sorber lentamente, como un viejo colono arrepentido, el espíritu del lugar.
El tiempo es la posibilidad de que dos cosas ocupen el mismo lugar: por eso se viaja en el espacio y, en cambio, el tiempo lo vuelve todo a su sitio. Si viajáramos a la velocidad de la luz, la masa se haría infinita y estaríamos, como Dios, en todas partes, con lo cual ya no tendríamos que movernos. Lo único que no viaja es el espacio. Todo lo demás se mueve: átomos que vibran, virus que penetran, moléculas que reaccionan, líquidos que fluyen, gases que se evaporan, planetas que giran, galaxias que huyen hacia los confines del universo. Todo fluye y solo lo fugitivo permanece y dura.
Y, siendo todo esto así, ¿tenemos aún la desaforada manía de viajar? ¿Será la desazón cósmica, el sabernos río, lo que nos impulsa a viajar?
En el principio era el viaje. Durante el Paleolítico, las tribus que querían sobrevivir recorrían el territorio en una gira estacional que cambiaba de emplazamiento en función de las variaciones climáticas y cinegéticas. Las primeras urbes o asentamientos estables fueron los cementerios, a los cuales se volvía para venerar a los ancestros. Bajo tierra, la tumba y la cueva fueron los primeros asentamientos. El Valle de los Reyes, en Luxor, es el prototipo de todas las ciudades y por eso huimos de ella como de la muerte, y si partir es morir un poco, quedarse sería mucho peor. Llevamos el nomadismo en los genes y, a la que podemos, nos lanzamos al camino. Hace tan solo ocho milenios que somos sedentarios, y el hombre es un animal de costumbres; por eso la mística del viaje es un lejano atavismo imbuido en las entretelas de la pulsión subconsciente y, por lo mismo, irresistible.
La invitación al viaje: «iam mens praetrepidans avet vagari», «gia freme il cuore in ansia di vagare», traduce Quasimodo a Catulo. «Ya la tibieza que funde las nieves nos devuelve la primavera y ya, al dulce soplar del céfiro, se amansan los furores del cielo equinoccial. Deja, Catulo, la llanura frigia y vuela a las famosas ciudades de Asia», y resuena el eco moderno «mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d’aller làbas, vivre ensemble». La fuerza de la vida, renacida en cada primavera, nos invita al viaje hacia el orden y la belleza, lujo, molicie y voluptuosidad. En el imprevisto invierno de Capua, todo el prodigioso viaje de Aníbal, sus elefantes y sus hombres, su genial campaña militar transalpina, pierde su sentido y se diluye en impotente inoperancia. Porque lo importante es precisamente el camino y no la posada, y aunque la mística del viaje nos promete premios desconocidos una vez que alcancemos la meta, el viaje es el camino. ¿Qué es el río: el agua que fluye o el cauce sobre el cual se desliza? ¿Quién conoce más mundo: el turista incesante o el portero de noche? La mística del viaje está llena de múltiples paradojas.