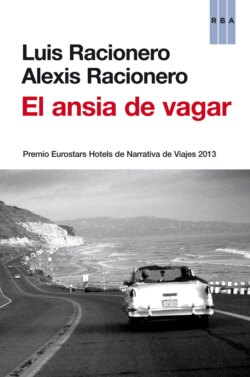Читать книгу El ansia de vagar - Luis Racionero - Страница 8
1 VIAJES MARINOS: AMÉRICA, MEDITERRÁNEO, YATE
ОглавлениеPodría agrupar los viajes por medios de locomoción: coche, tren, barco, avión, balsa, caballo, a pie. De todos ellos, el más cómodo es el que se puede hacer sin cambiar de cama y eso solo pasa en el barco, de línea, crucero o yate, y en algunos trenes, como el Transiberiano o el Orient Express, con crimen y todo. Una habitación con la ropa colgada que nos sigue en nuestro viaje es lo más agradable. Ello sucedía en el siglo XVIII, cuando los burgueses que emprendían el Grand Tour se llevaban la cama y los criados les instalaban su estancia en cada posada, o con viajeros ingleses como Gertrude Bell, que vagaba en camello por el desierto y cada noche los criados le plantaban la tienda. Véase Mogambo para entender cómo eran esas expediciones con porteadores, tiendas de campaña y literas con mosquitera para que Grace Kelly y Ava Gardner no fueran picadas por mosquitos y arañas ni mordidas por serpientes o por Clark Gable.
Ya que no puedo viajar como ellos, mis favoritos son el barco y, en menor grado, el tren. El coche y el avión, lo peor, por incómodos; el carro y la balsa —que los probé con Ramón Canals— no son modos de viaje, sino de paseo. En 1971 descendí en balsa por el río Ebro con Canals —quien publicó un libro al respecto—, pero solo durante tres días, pues entonces yo era un yupi profesor de universidad y no me pude tomar más que un fin de semana largo. Él bajó desde Navarra hasta el mar. También alquiló un carro de los del Foment con los caballos que llevaban las basuras de Barcelona y vino desde Navarra: María José, José Fernández Montesinos y yo nos subimos en Esplugues e hicimos una entrada triunfal en la plaza de Sant Jaume, donde nos recibió el alcalde.
Como carro prefiero de largo el de La Seu d’Urgell, en el que los masovers de mi abuelo recogían la hierba recién cortada en Segalés, y nos subían a los niños encima para el trayecto hasta la era junto a mi casa. Eran dos kilómetros al atardecer arrastrado por caballos: el Moro y la Canela, tumbados en la hierba fresca, habitada por saltamontes y que olía a gloria:
Carros de fems
Passant odorants
escribía Josep Carner. El nuestro era de alfalfa y hierba verde y olía como césped recién cortado. Pero lo maravilloso allí encima era el declinar de la hora, la luz dorada, el aire diáfano, y el sol trasponiendo las carenas de Sant Joan de l’Erm. Eso era poco rato y corta distancia, un paseo, no un viaje.
El viaje en tren puede ser muy largo —¡hasta Vladivostok!—, pero tiene el inconveniente del ruido, antes el humo, ahora la velocidad, que impide disfrutarlo fuera, como en los tranvías de jardinera veraniegos. Pese a todo, prefiero el tren después del barco. El avión sería lo último, la suma de incomodidades acumuladas en muy poco tiempo. Eso también es su ventaja, que dura poco, y es otro inconveniente, que te plantas en una cultura exótica, diferente, incomprensible, sin grados de transición, sin tiempo para digerir el enorme cambio de cultura que se halla a diez mil kilómetros de distancia, pero solo a once horas de vuelo.
Aparte de La Seu-Barcelona en autobús de la Alsina Graells y tren de Puigcerdà, mi primer viaje serio fue en 1945, con cinco años, cuando destinaron a mi padre a las islas Canarias y embarcamos en el Villa de Madrid, en el puerto de Barcelona, con destino a Santa Cruz de Tenerife.
Nos pararon los ingleses en el Estrecho porque había una guerra mundial en su última fase; recalamos en Cádiz dos días hasta que levantaron la alarma de submarinos alemanes y seguimos hasta las Islas Afortunadas, que ciertamente lo eran, pues en Canarias, en 1945, se vivía como en el paraíso. Allí la Guerra Civil no había tenido lugar, porque se había iniciado desde Las Palmas con el despegue de Franco en el Dragon Rapide.
Lo dicho, un buen camarote, la ropa colgada y colocada, la misma almohada, una casa ambulante que te enseña mundo o piélago si no se divisa tierra, es el mejor viaje posible. Lo repetí doce años después cuando gané una beca AFS (American Field Service) para estudiar un año en High School en Estados Unidos y residí con una familia norteamericana. Me acogieron en Milwaukee (Wisconsin), una ciudad mediana vecina a Chicago, junto al lago Michigan, calurosa en verano, veinte grados bajo cero en invierno.
Para llegar a América en julio de 1959, los estudiantes de toda Europa nos reuníamos en Rotterdam, desde donde zarpaba el barco que nos llevaría al puerto de Nueva York.
Mi primera visión del Nuevo Mundo no pudo ser más épica. Una tormenta de rayos sesgaba las nubes sobre el estuario del río Hudson; nuestro barco, un antiguo y decrépito carguero holandés que años más tarde se hundiría frente a las costas de Portugal con el nombre espurio de Lakonia —el suyo verdadero era Johan Van Oldenvarnevelt—, avanzaba hacia los docks de Manhattan: el cielo era gris y oscuro, el río plomizo. Entre las nubes que se cerraban y abrían apareció la estatua de la Libertad, circundada de destellos y relámpagos como una portada de película de la RKO Pictures. Fue un recibimiento de cine.
Subimos al transatlántico mil cien jóvenes de toda Europa menos de los países comunistas, de edades comprendidas entre los dieciséis y los dieciocho años, de ambos sexos, y estuvimos once días sobre las calmadas aguas del piélago,
Mar sesgo, viento largo, estrella clara,
camino, aunque no usado, alegre y cierto,
al hermoso, al seguro, al capaz puerto
llevan la nave vuestra, única y rara.
En Scilas ni en Caribdis no repara,
ni en peligro que el mar tenga encubierto,
siguiendo su derrota al descubierto,
que limpia honestidad su curso para.
Con todo, si os faltare la esperanza
del llegar a este puerto, no por eso
giréis las velas, que será simpleza.
Que es enemigo amor de la mudanza,
y nunca tuvo próspero suceso
el que no se quilata en la firmeza.
Se comprenderá que el trasiego nocturno entre camarotes fuera frenético. No para mí, que andaba enamorado y solo escribía melancólicas misivas a mi novia en Barcelona. Pero un feliz madrileño que compartía camarote conmigo se metió en litera con una sueca y, ante mis ridículas reconvenciones de meapilas, le dijo a la chica:
—No le hagas caso, es sonámbulo.
Esa travesía del Atlántico en julio fue muy plácida, la mar calma, solo ocurrió que se cayó un motor y estuvimos dos días parados en medio del océano. El barco era un antiguo cascajo neerlandés que había traficado entre las islas Molucas y el archipiélago malayo; por su edad podía hasta haber llevado esclavos.
Mirar alrededor en círculo completo y ver horizonte lejano solo se consigue en la cima de una montaña muy alta o en alta mar. Mirar alrededor de un pico ofrece una panorámica variada, como cuando subí al Hua Shan o monte Hua, en China: se divisan valles, colinas, ríos, pueblos, árboles, caminos... Mirar alrededor del barco en alta mar es de una pureza grandiosa que solo conoce quien lo ha probado. Ricardo Bofill, uno de los hombres con mejor gusto que he conocido —lo ha demostrado en sus creaciones—, me dijo no hace mucho que ahora lo único que le interesa como experiencia estética es la línea del horizonte. A mí, es la línea del ecuador, pero por otros motivos de los que quizás hable luego.
Estar rodeado de agua por todas partes, cerca, lejos, delante y detrás, derecha o izquierda, en el centro de un círculo perfecto de agua, es para mí uno de los grandes atractivos del viaje marítimo.
El otro gran viaje por mar que recuerdo con agrado fue a bordo de un barco turco de línea que comunicaba Barcelona con Estambul. Fue en 1963. Yo acababa de ganar el concurso de televisión Concertino, presentado por Torrebruno y que consistía en adivinar los títulos de piezas de música que interpretaba la orquesta del maestro Solá. Gané ciento sesenta mil pesetas y fui rico y famoso durante seis meses, pues TV1 era el único canal en antena y me veía toda España después de Perry Mason.
Con una pequeña parte de ese dinero saqué un pasaje en el Karadeniz coincidiendo con el viaje de fin de carrera de las chicas de Filosofía y Letras, con destino a Grecia. El barco zarpó del puerto de Barcelona, se alejó de Montjuïc y navegó toda la noche. Al despertar atracamos en Marsella. Nos dejaron todo el día para conocer la ciudad y al atardecer zarpamos hacia Génova. Se repitió la parada allí y en Nápoles. Luego ya navegamos dos días seguidos por los estrechos hasta llegar al Pireo.
A Génova se entra mucho mejor por mar que en coche. Llaman la atención los colores de los mármoles de los palacios y que te recomienden visitar el cementerio como gran obra estética de la ciudad. En ella nadie se acuerda de Colón y sí de saint Tropez, aquí conocido como san Torpeto, un mártir cristiano sacrificado por aguafiestas —algo recurrente en los mártires— y por llevarle la contraria a Nerón. Este quiso honrar al dios de la tempestad, y para ello echó agua sobre una cúpula de metal mientras la recorría una cuadriga simulando el trueno, y Torpeto se lo recriminó con monsergas cristianas. Ahora este es patrón de Saint-Tropez porque unos genoveses le llevaron allí durante la Edad Media.
Nápoles ya no es lo que era. Es una ruina del siglo XVIII, cuando la nobleza prosperaba con suntuosos palacios y la inteligencia sobresalía con Giambattista Vico o el abate Ferdinando Galiani. Este genial y diminuto clérigo acompañó al embajador Domenico Caracciolo al palacio de Versalles y cuando Luis XV le vio, exclamó: «¿Este es el embajador de Nápoles?». «No, sire, una muestra [un échantillon]». O bien el macabro conte di Sangro, quien descubrió un modo de coagular la sangre que aún se muestra en su palacio: un cadáver incorrupto con sangre sólida en las venas. Uno no puede por menos que pensar en san Genaro y el milagro de la sangre que se licúa. ¿Tendría el conte di Sangro la fórmula?
El Dieciocho fue un siglo retrospectivo, en el que afloraron las ruinas de Pompeya y Herculano, donde se recogieron las colecciones ahora expuestas en el Museo de Capodimonte, la mejor y única muestra de frescos romanos en el mundo, además de albergar una notable colección de escultura clásica.
Será por eso que la artesanía de figuras de Belén está tan desarrollada y es tan selectiva en Nápoles: de los personajes no bíblicos únicamente se esculpen para el Belén el padre Pío, Lady Di y Maradona.
El golfo maravilloso está ahí, pero pocos días de verano tiene visibilidad; apenas se adivina el perfil del Vesubio entre las calimas bochornosas. Mejor es llevar el barco hacia la Costa Amalfitana, donde vivía Gore Vidal en el pueblo de Ravello, un nido de águilas sobre el paisaje bellísimo de costa y montañas. Allá arriba, desde la piscina del hotel Caruso, considerado el mejor de Italia, lo cual es mucho decir, se contempla uno de los panoramas marinos más sublimes del mundo.
Para mí un barco de línea es casi mejor que un crucero, casi que un yate; es la diferencia entre ir en un autobús o en un city-bus. En uno hay turistas y gente que va a sus asuntos, y en el city-bus solo hay turistas.
Que sin cambiar de hotel visite Marsella, Génova, Nápoles y Atenas es la delicia del barco. Lo mismo se consigue en un crucero, pero en los grandes barcos de crucero se mete uno en un avispero de dos mil turistas como él. En un yate es más recogido porque solo lleva a unos pocos amigos. En yate he recorrido desde las islas Eólicas hasta Capri, desde Corfú hasta Ítaca o por las islas griegas. Una de las grandes experiencias en el mar fue despertarme en Rodas bajo las murallas de los templarios coronadas por minaretes turcos y cúpulas bizantinas. La luz del amanecer tocaba todas esas edificaciones con sus famosos dedos de rosa, como en las cumbres inmaculadas del Pirineo. Por estos instantes, esas visiones, que revelan al mundo como jamás se ha visto antes, ya merece la pena viajar.
Llegar a Capri desde Stromboli, por la «marina piccola», con los farallones a babor, constituye otra experiencia única. Capri se ha convertido para mí en un lugar entrañable, familiar, porque cada año —a finales de julio— paso aquí una semana: a la belleza natural, telúrica, del lugar se añade un genius loci que atrajo a gente maravillosa: Axel Munthe, Norman Douglas, Máximo Gorki...; también a otra caprichosa: Hans Axel von Fersen, la marquesa Casati, etcétera. La narrativa de viajes capriotas es un subgénero literario en sí mismo. Desde que el emperador Tiberio fijara aquí su residencia, esta isla fue elegida por los dioses del mar y de la tierra, y por sus mitológicos o quiméricos bastardos. En Capri, las sirenas. Fue Tiberio, el denostado emperador, quien sorprendió a sus gramáticos con la pregunta: ¿qué canciones cantaban las sirenas? Los gramáticos, prudentes, le refirieron a Homero, quien reseñó algunos de sus cantos. Las sirenas empezaron siendo una especie de pájaros, arpías; la personificación de la canícula, esos días tórridos cuando Sirio (también conocido por el Can) arde con fiereza en el firmamento candente. Eran arpías, vampiras, demonios del calor, de la putrefacción, de la voluptuosidad, de la lujuria. Las sirenas, hijas de Sirio, aparecían durante la canícula, cuando esa estrella se hallaba en el cénit del firmamento. Y aparecían en Capri.
Luego se les añadió la cola de pez, y su hermosura femenina: nuestras sirenas mitológicas son probablemente de origen fenicio, así como nuestros ángeles de la guarda vienen de Caldea. Homero les dio el toque poético que les redimió de sus macabros orígenes. Todo esto lo cuenta Norman Douglas, el maestro de viajeros —y de la literatura de viajes—, en su deliciosa Siren Land, obra publicada en 1911 cuando él vivía en una villa marina sobre el golfo de Nápoles. Su prosa dice así:
Recuerdo un interminable esplendor del ocaso entre las Cícladas. Había caído un hechizo sobre todas las cosas; los movimientos de la naturaleza parecían detenidos momentáneamente; no había un solo sonido abajo, pero arriba, los rayos solares vibraban con entonadas melodías. Janko, el pescador, había dejado caer los remos y nuestra barca, el único objeto que se movía en aquella quietud preternatural, era atraída por una mano invisible hacia la poza en el oeste. En el camino flotaba un islote rocoso, oscuro y amenazador contra un fondo de conflagraciones purpúreas. Pronto se nos presentaron entre las fracturas de roca y repliegues recortados, unos pocos destellos de agua esmeralda arremansada en sus recogidos refugios. Aquí, si estuvieran en alguna parte, pensé, descansarían tranquilas las sirenas.
Transcribo este párrafo no solo por la riqueza de su estilo, sino también porque describe una belleza natural, una perla del paisaje marino que todo viajero atento puede encontrar en cualquier rincón bien elegido del Mediterráneo. Esa agua esmeralda entrevista, resplandeciendo, entre rocas recortadas y fractales, es el arquetipo de lo mejor que encontrará el viajero.
El príncipe de Lampedusa, además de su famoso Gatopardo, escribió el mejor cuento del mundo sobre «La sirena». La describe así:
En la costa de Augusta, el sol, la soledad, las noches bajo las estrellas, el silencio, la parsimoniosa comida y el estudio tejieron una especie de encantamiento a mi alrededor que predisponía mi ánimo al prodigio. Y se cumplió a las 6 de la mañana del cinco de agosto. Acababa de despertar y me fui directo al bote: unos pocos golpes de remo me alejaron de la playa y paré bajo una roca grande cuya sombra me protegía del sol ya en alto y volviendo en oro y azul el candor del mar auroral. Estaba recitando cuando, de pronto, sentí que el borde del bote se inclinaba a la derecha, detrás de mí, como si alguien se hubiera apoyado en él para subir al bote. Me volví y la vi: una cara quinceañera emergiendo del mar, las manos diminutas agarradas al borde. La chica sonrió, un leve pliegue abriendo sus labios y mostrando sus dientecillos agudos y blancos como de un perro. Pero no era ni remotamente una de esas sonrisas que dais vosotros, siempre manchada por otra expresión accesoria, de benevolencia o ironía, piedad, crueldad o similares; esta no expresaba nada más que ella misma, o sea, un gozo casi animal, un casi divino deleite en su existencia. Esa sonrisa fue el primero de los hechizos lanzados sobre mí, revelando un paraíso de olvidada serenidad. Desde el pelo color de sol, el agua marina fluía sobre sus ojos verdes muy abiertos hacia rasgos de pureza infantil.
Como contrapartida a esta visión intemporal, en la Marina Grande de Capri, atracado entre los yates blancos y metálicos, reglados y resplandecientes al sol, «Sun and Steel», como le gustaba a Yukio Mishima, vislumbro un trocito de mar prisionero entre los cascos blancos de las naves supermodernas. Alguna ya es parda y anodizada, cual rascacielos urbano o barco de guerra de última generación.
Mi paseo favorito por Capri es acceder andando a la Villa Lysis, construida sobre el acantilado, entre los pinos y encinas, por el conde Von Fersen, para vivir con sus amigos y fumar opio en tiempos de la Belle Époque. Una vez allí, subir a las ruinas de la Villa de Tiberio, en lo más alto, es un anticlímax, porque no queda nada, solo el lugar y lo que veía el emperador desde su residencia: mar, farallones, huertos, frutales, laderas verdes... y siempre el mar.
Cuando yo mismo navegaba mi mallorquina de cinco metros por las costas cercanas a L’Escala no lograba tales emociones estéticas, pero recuerdo cala Joncols y el cabo de Creus; por su armonía la cala y por su fuerza el cabo, maravilla telúrica sobre todo. Cuando
El vent se desferma
I tot el mar canta
Mar blava, mar verda, mar escumejanta.
Me he preguntado tantas veces de dónde nace esa fascinación que tiene sobre mí y sobre tantos otros el Mediterráneo, que he elaborado mi pequeña teoría.
¿Cuál es la entidad, esencia o personalidad del Mediterráneo? Su unidad está en el mar que reúne las tierras circundantes, en esas costas que se parecen y en sus gentes que aún se semejan más. Es un mar interior, entre tierras, en medio de Asia, África y Europa; está, además, en medio del mundo, en el paralelo 42, franja mediana templada del hemisferio norte. Antaño se creía que por estas latitudes se ubicaba el centro del orbe, pero la opinión periclitó al descubrirse América y China. Estamos en medio de la tierra por latitud y por continentes, tres continentes cuyo contenido es el Mediterráneo, en él se vuelcan sus ríos y sus culturas, y todo eso el Mediterráneo lo destila por el estrecho de Gibraltar, de donde recibe aguas puras del océano inmenso.
Las temperaturas son uniformes, como corresponde a la latitud de 42 grados norte, y no son extremas: ni glaciales ni tórridas, o sea cero grados, ni frío ni calor. Con ese clima, la vida no exige el excedente de trabajo que realizan los nórdicos para calentar sus países inhóspitos, ni el excedente de ocio que pagan los habitantes de los desiertos del sur por convivir con el sol y las arenas. Es un lugar donde con unas pasas, unas almendras, una hogaza y un celemín se vive, es decir, se habla, se pasea, se trabaja un rato, se contempla la puesta de sol debajo de una parra tomando el vino del año. Los vientos son tan importantes como el agua, pues sin ellos no se navega, a no ser en trirremes esclavistas. La rosa de los vientos es común en todo el mar, tanto que aquí se llama gregal al noreste que, lógicamente, no viene de Grecia, pero sí en Sicilia. El siroco se traduce por garbí porque, como aquel, viene del Algarve.
Hay una lengua franca entre marineros, una koiné que se habla en los puertos y que permite a cualquier pescador informarse sobre corrientes y vientos con unas cuantas palabras de paso entre sus colegas de cualquier puerto. ¿Será verdad o es otra exageración de pescadores en días de ocio, que son muchos?
Todo lo que vierte hacia el sur en Europa, al norte en África, y al oeste en Asia es terreno mediterráneo, pero no todo él lo es plenamente: el Ródano nace en Ginebra, que no es una ciudad mediterránea precisamente. En Francia, el Mediterráneo acaba a la altura de Orange y no pasa de Valence. ¿Cómo se delimita? Al sur es fácil, la franja costera fértil, el secano y luego el Sáhara, el desierto es la frontera sur; al este las montañas que angostan la costa. Al norte hay tres elementos para delimitar la zona de influencia del Mediterráneo: la comida, el cultivo y la construcción. Donde se bebe vino, se fríe con aceite y se condimenta con ajo, las tres cosas simultáneamente, es Mediterráneo. El cultivo del olivar, el viñedo, la presencia del ciprés es otro índice. La construcción con teja moruna curvada y la casa tipo masía provenzal, catalana o toscana, son síntomas inequívocos, junto con la inclinación de los tejados. Otro lo es la mesa de café en la acera y las sillas en la calle del pueblo.