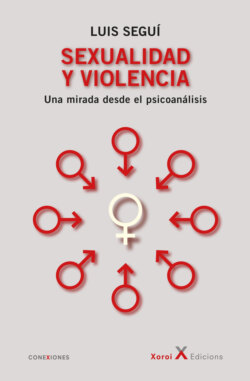Читать книгу Sexualidad y violencia - Luis Seguí - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеLa historia no es un tema reservado a unos pocos profesores solitarios en sus bibliotecas. Es una actividad ciudadana, compartida, y no ser capaz de pensar de forma histórica hace que seamos todos ciudadanos empobrecidos.
Mary Beard
La convicción ideológica que sostiene la creencia en la superioridad masculina sobre la mujer es transcultural, está presente en sociedades y culturas muy diferentes, y por lo que respecta a la tradición judeocristiana ha encontrado apoyo en los desarrollos teológicos y filosóficos de los Padres de la Iglesia12, en muchos casos convertidos en doctrina oficial. Si para Aristóteles la mujer es un varón fallido cuya mayor virtud era permanecer callada, los escritos de Agustín de Hipona y varios siglos más tarde los de Tomás de Aquino —ambos en la línea de reconciliar el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana— comparten la opinión de que la mujer no solo es inferior al hombre en todos los sentidos, sino que es el instrumento preferido por Satanás para corromper y llevar a los hombres al pecado. Femina est mas occasionatusr, repetirá Santo Tomás siguiendo al Estagirita: la mujer es un macho fallido. San Agustín, por su parte, en De civitate Dei explica que la razón por la que el Diablo tentó a Eva y no a Adán, es porque siendo la mujer «la parte inferior de la primera pareja humana» sería más crédula y fácil de seducir; y en El matrimonio y la concupiscencia el mismo Agustín sentó una doctrina acerca de la vida sexual aceptada tanto en el cristianismo romano como en el reformado, que se ha mantenido vigente mil quinientos años. Para él —al que bien podría describirse como un auténtico obseso sexual—, como siglos más tarde para Santo Tomás, toda relación consumada que no tuviera el propósito de procrear era condenada como un pecado de lascivia. Si los genitales, en palabras de Agustín, eran los instrumentos de transmisión del pecado original, fundante de la naturaleza caída del hombre, no debe extrañar la importancia que a estos órganos le atribuyen los redactores del Malleus maleficarum —literalmente, «El martillo de las brujas»—, publicado en Alemania en 1487, escrito por los monjes inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Bendecido por una bula del Papa Inocencio VIII, se convirtió en el auténtico texto canónico sobre la brujería, adoptado por católicos y protestantes.
Para Kramer y Sprenger el motivo por el que la brujería es ejercida mayoritariamente por mujeres —un hecho comprobado por la experiencia empírica, según los autores—, radica en lo que consideran la esencia de la naturaleza femenina. Apoyándose en numerosas citas y referencias, desde Séneca, para quien «una mujer ama u odia; no hay tercera alternativa […] Cuando una mujer piensa a solas, piensa mal»; o Terencio, que sostiene que «en lo intelectual, las mujeres son como niños»; o en el mismísimo Ecclesiasticus XXV: «No hay cabeza superior a la de una serpiente, y no hay ira superior a la de una mujer», concluyen que toda la brujería se origina en el apetito carnal, que en las mujeres es insaciable: adúlteras, fornicadoras y concubinas del demonio, que infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero por diversos medios: bien llevando a los hombres a una pasión desenfrenada, o su contrario, obstruyendo su fuerza de gestación; destruyendo la capacidad de gestación de las mujeres; provocando abortos, y ofrendando los niños al demonio. Estas elucubraciones, producto del fanatismo religioso, la ignorancia y los prejuicios, no fueron sin embargo obra de unos sujetos desprovistos de sutileza o finura intelectual, desconocedores de la condición humana; muy al contrario, en consonancia con el axioma de que tanto el pensamiento como la palabra o la obra pueden ser fuente de pecado, hay páginas en el Malleus que revelan un profundo saber sobre la emergencia del deseo, la concupiscencia, y la importancia que el imaginario y la pulsión escópica tienen en la atracción erótica.
El siniestro período histórico atravesado por la caza de brujas —cuyas víctimas eran por lo general mujeres de pueblo que actuaban fuera de norma, desafiando la domesticación impuesta desde los poderes eclesiástico y civil—, es un ejemplo especialmente brutal de hasta qué punto el amo, como señalara Michel Foucault, necesita ejercer el control de las almas, pero también el dominio sobre los cuerpos. Es la época de la biopolítica. Que aún hoy se sigan utilizando significantes injuriosos como bruja, furcia, puta o zorra dirigidos a las mujeres, y que no sea infrecuente que un hombre rocíe con un líquido inflamable a una mujer y la queme —como se hacía con las brujas, atribuyendo al fuego una función purificadora del pecado—, son los trágicos resabios de aquella construcción teológico-política medieval que resiste al pensamiento ilustrado y al impresionante avance que en el reconocimiento de sus derechos ha conseguido el feminismo durante el último siglo y medio. Sin exagerar se puede afirmar que el enigma que encierra la mujer en su cuerpo hace de este un objeto privilegiado de sacrificio por parte del hombre, que tiene que imprimir en él su marca. «El Otro, a fin de cuentas […] es el cuerpo […] hecho para escribir algo que se llama marca» señala Lacan13. Y agrega al respecto Eric Laurent:
[…] eso va de las cosquillas a la marca violenta. Debe también añadirse, en lo feminicidios, el ácido que permite marcar el cuerpo que se desfigura. En el feminicidio podríamos hablar de una absolutización ordinaria del goce que viene a velar el agujero de la no relación sexual14.
La ley, que siempre va por detrás de la realidad social, se muestra impotente para regular el goce —un concepto fundamental en psicoanálisis desde que Jacques Lacan lo pusiera en circulación—, ese goce en ocasiones mortal del que están poseídos los hombres que agreden a mujeres con las que están o han estado sentimentalmente relacionados, agresiones que van de lo verbal a lo físico y que en determinadas circunstancias llegan a provocar la muerte de la víctima. Está empíricamente comprobado que en este tipo de crímenes, caracterizados por la liberación de una pulsión homicida y la renuncia a respetar los límites que la ley impone al goce, la amenaza de castigo que establecen las leyes penales carece del efecto disuasorio que sí puede operar en otros sujetos y en otros tipos delictivos. Cuando está en juego el odio como pasión, toda reflexión acerca de las consecuencias que su acción pueda deparar, no detiene al agresor. De ahí que a esta clase de crímenes se les calificara tradicionalmente en la doctrina, la jurisprudencia y la crónica de sucesos como “crímenes pasionales”. De ese modo se pone el acento en los hipotéticos motivos que pudieran impulsar la acción del ejecutor, se deja en un segundo plano o, pura y simplemente, se ignora a la víctima, hasta el punto que —como se expresa en el artículo 21.3ª causa del Código Penal vigente en España— quien mata «por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante» puede alegar esa circunstancia como un atenuante de su responsabilidad criminal.
Es pertinente interrogarse acerca de porqué, a pesar del avance del feminismo prácticamente en todo el mundo occidental, con el consiguiente reconocimiento social y legal de los derechos de la mujer, esta circunstancia parece volverse contra ellas a juzgar por el hecho de que la violencia machista no solo no ha menguado sino que parece incrementarse, incluso considerando las diferencias existentes en los diferentes países. ¿Se trata de la reacción de unos sujetos masculinos desvirilizados y a la defensiva, reacios a ceder los privilegios que han caracterizado su posición durante siglos? ¿Sería una explicación aceptable para este fenómeno acudir a la tercera ley de Newton, de que toda acción genera una reacción de igual o parecida fuerza contraria, pese a que no se trata de física sino de lazos sociales? Es evidente que muchos hombres perciben como una ofensa la conquista de derechos igualitarios por las mujeres y se sienten agraviados por esta situación, pero mientras que la gran mayoría de estos supuestos humillados se refugian en una suerte de resistencia pasiva —lo que no excluye expresiones más o menos puntuales de lo que se ha dado en denominar micromachismo—, otros muchos defienden agresivamente lo que consideran su derecho a imponer su voluntad de dominio sobre la mujer. Es imposible cuantificar con exactitud el número de mujeres maltratadas que hay en nuestro país —y seguramente en cualquier otro—, con excepción de las que nutren la estadística debido a que han tenido un final trágico, y de aquellas que se han atrevido a denunciar a sus maltratadores y viven para contarlo.
Pero sobrevivir al maltrato no es, sin embargo, una garantía de cara al futuro.
Se podría afirmar con total seguridad que, prácticamente, todas las mujeres responderían negativamente a la pregunta de si disfrutan —o disfrutarían— siendo maltratadas, y sin embargo, un buen porcentaje de ellas viven cotidianamente la agresividad y la violencia en diversos grados sin reaccionar, lo que muestra las paradojas que a veces existen en los lazos amorosos. Es una realidad comprobada que, en determinados casos, una relación amorosa entre un hombre y una mujer se sostiene en base a una tensión agresiva que no excluye cierto grado de violencia física, a veces recíproca. Si bien estas situaciones deben ser abordadas una por una, no siempre este modo violento de amarse estaría incluido en el campo de las perversiones.
¿Cuántas mujeres maltratadas por sus parejas, exparejas, o por hombres con quienes han tenido un encuentro ocasional se atreven a denunciarlos? Y aun así, ¿cuántas de ellas sostienen la denuncia ante los magistrados de los Juzgados de Violencia? ¿Y cuántas retiran la denuncia antes de ser siquiera citadas por estos Juzgados?
Hay innumerables casos en los que, dictada por la justicia una orden de alejamiento del maltratador de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio —lo que se llama un perímetro de seguridad—, es la misma denunciante la que quebranta esa orden o permite que el denunciado lo haga, y en no pocas ocasiones vuelven a vivir juntos. No pocas veces se ha intentado una explicación simplista —y equivocada, además de injusta— de estos casos, incluso por parte de profesionales del mundo psi, que quiere ver en esas actitudes aparentemente conformistas de las víctimas un cierto masoquismo, que sería propio de la posición femenina, una hipótesis que el psicoanálisis rechaza. Sostenerse en el lugar de sufrimiento en situaciones de malos tratos, como se sostienen muchas mujeres, parece dejar en evidencia la ineficacia de las campañas y exhortaciones tendentes a promover las denunciar y concienciar a las víctimas reales o potenciales, y para las que ni la ley por sí sola ni el esfuerzo de los encargados de aplicarla —jueces y fiscales especializados, policías, integrantes de los equipos psicosociales— operan como un muro eficaz de contención. Paralelamente, es difícil describir el desánimo y la frustración que muchas mujeres amenazadas por la violencia machista sienten ante cada asesinato —una tragedia que a veces incluye a los niños— cuando el hecho pone en evidencia un error en la valoración del riesgo por parte de las autoridades, o fracasa la implementación de medidas eficaces de protección para quien ha denunciado debido a la ausencia de coordinación entre las diferentes instancias administrativas y judiciales.
Gracias al empuje de los movimientos feministas y —según en qué países— la sensibilidad de los poderes públicos, la violencia y las diferentes modalidades de acoso contra las mujeres han adquirido a partir del comienzo de este siglo una relevancia y una trascendencia mediática como nunca antes habían alcanzado, hasta el punto que podrían reconocerse como una rama especializada de la criminología. Combatirlos sin tregua es una exigencia política y moral, evitando los excesos inquisitoriales que convierten a los hombres en general como objetivos a batir, sin olvidar que la agresividad y la violencia en diversos grados están presentes en todos los ámbitos de la vida y que, como el mal, no pueden erradicarse por completo. La historia de las sociedades humanas —es decir, desde que hay sujetos hablantes, sexuados y mortales— muestra que la violencia es inherente a la condición humana, y que esta no predispone a los hombres a la contención voluntaria de las pulsiones. De ahí que la ley, como límite al goce y a la prepotencia de lo real, es un requisito imprescindible para garantizar la convivencia. Todos quienes forman un grupo social deben pagar un alto precio en forma de malestar a cambio de esa contención pulsional y, aunque el llamado proceso civilizatorio ha generado la ilusión de que la mayor parte de la humanidad ha hecho suyos unos principios morales que sus miembros asumen y respetan de buen grado, en realidad no se trata más que de eso: una ilusión. Así, el hecho constitutivo del malestar de los sujetos con la ley es la existencia misma de esa ley, que se les impone tanto como un fenómeno estructural como por ser la encarnación simbólica-institucional del discurso del amo.
En un texto de hace casi cien años, Sigmund Freud advirtió que difícilmente se debería al azar que las tres obras maestras de la literatura de todos los tiempos trataran el mismo tema, el parricidio; y citaba Edipo Rey, de Sófocles, Hamlet, de Shakespeare, y Los hermanos Karamazov, de Dostoievski, señalando además que en las tres quedaba al descubierto como motivo del crimen la rivalidad sexual por la mujer15.
El sexo y la violencia comparten ambos cierta vecindad con la muerte.
Y aunque hombres y mujeres responden a lógicas diferentes, en cuanto a lo sexual, cada uno debe hacer una elección, independientemente de si se es hombre o mujer, una cuestión para cuya elucidación Jacques Lacan inventó el neologismo sexuación, desplegando las correspondientes fórmulas para explicar el posicionamiento y las estrategias con las que cada uno se confronta con lo que el mismo Lacan definió como las tres pasiones del ser: el odio, el amor y la ignorancia.