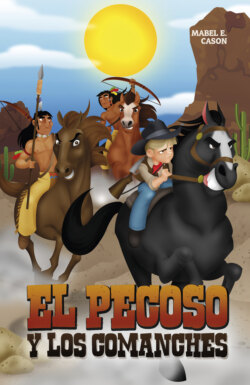Читать книгу El pecoso y los comanches - Mabel Cason - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 3
Merodean los comanches
El padre de Thad era diferente de algunos de los hombres de la frontera de Texas. Era un devoto creyente en la Biblia y gobernaba su conducta por las enseñanzas del Libro. Cada noche a las ocho, antes de ir a la cama, reunía a la familia, incluyendo a todos los que vivían en la casa y a algunos de los peones que estaban dispuestos a acompañar a la familia en sus oraciones. Cada noche, con un acento de reverencia que conmovía el corazón de Thad, su padre leía un pasaje de la Biblia. Luego se arrodillaban y él oraba fervientemente a Dios. A Thad le parecía que su padre estaba seguro de que Dios lo escuchaba. Para finalizar, cantaban un himno.
Los pensamientos de confianza que allí se expresaban y el lenguaje sublime de la Escritura llenaban el alma del muchacho. Lo poético de algunos pasajes hacía vibrar su corazón como un poderoso trueno de tormenta, o la cálida belleza del otoño. En cuanto a literatura, era lo único que Thad conocía por entonces, y sus pensamientos estaban llenos del gozo y de la belleza de la creación.
Su mamá le había impartido todo el conocimiento escolar que poseía. Más tarde, tuvieron una escuela que distaba unos seis kilómetros y que funcionaba durante unos tres meses al año. Thad tenía buena memoria y su madre le hizo aprender muchos de los textos que su padre leía en los cultos vespertinos.
Una vez, durante los últimos diez días de julio, se celebró en la hacienda de los Conway una serie de reuniones. Era una especie de concentración a la antigua. Había venido el predicador Heston, de Waco, y se había invitado a los rancheros de los alrededores a que asistieran.
Se preparó un estrado adornado con guirnaldas y un auditorio compuesto de bancos rústicos cubiertos con colchas. Esparcieron paja silvestre bajo el estrado, y todo quedó listo.
Las familias llegaron de cerca y de lejos, a caballo o en carros, preparadas para permanecer allí durante una semana. Los hombres llevaban revólveres al cinto y de cada montura pendía un rifle.
Desde temprano por la mañana hasta el atardecer, había predicación y cantos. Thad sacó más provecho de su amistad con nuevos muchachos y niñas que de la predicación, pero el canto satisfacía cierta necesidad que sentía.
Por su parte, Conway padre decía:
–De una cosa estoy seguro. Todos estamos aquí bien alimentados, física y espiritualmente, con la comida que preparan las mujeres y con lo que nos da el predicador Heston.
Hubo algo que preocupaba a Thad y que el predicador repitió varias veces en su sermón: “Debemos amar a todos los hijos de Dios”, decía. Y Thad se preguntaba: “¿También a los comanches?” Luego de uno de esos sermones, Thad y Beau oyeron que uno de los rancheros, llamado Lafe Alien, discutía acaloradamente con el pastor Heston.
–Pastor Heston, ¿quiere usted decir que debemos amar a esos comanches viles y asesinos?
–No, yo no digo eso. Fue Jesucristo el que dijo: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen”.
Alien sacudió su cabeza con impaciencia.
–Bien, yo considero que un comanche no es un ser humano, y pienso que nunca podría amar a uno de esos bribones.
Sus sentimientos eran semejantes a los de Thad, por eso el muchacho y otros hombres y niños se agruparon para oír la argumentación.
–Cuando usted se relaciona con una persona, cualquier clase de persona –dijo el predicador–, y conoce sus dificultades y comparte sus alegrías, y comprende su manera de pensar, entonces puede amarla.
Otro ranchero, llamado Chet Owen, que había visto morir a su hijo, quemar su casa y desaparecer su ganado por obra de los comanches, dijo con amargura:
–Un hombre debería pasar por alto la maldad de un comanche para llegar a amarlo.
–No tanto, quizás –repuso el pastor–, como lo que el Señor ha pasado por alto de cada uno de nosotros para amarnos. Y el único camino que conozco para poner fin al odio entre los indios y los blancos es que nosotros, que conocemos al Señor, oremos para que ambos, ellos y nosotros, podamos tener su amor en nuestro corazón.
Thad no oyó el resto de la argumentación porque en ese momento vio que Bynum llegaba con las vacas.
–Ven aquí, Beau –dijo Thad–. Debo ordeñar y hacer algunas otras tareas.
Corrieron los dos a la cocina, buscaron los cubos de ordeñar y luego fueron al corral. En el camino, Thad comentó:
–Yo pienso como Alien. Nunca podría amar a un comanche y odio al que quiere robarme a Cosita.
Una tarde en que no había reunión, Travis invitó:
–Vamos a cazar mapaches.
Beau y Thad fueron en busca de sus armas y Thad, con un silbido, llamó a Whizzer, el perro viejo y fiel. Travis llamó a otros dos perros cazadores llamados Bugle y Lady Lou. Bajaron por el arroyo siguiendo a los perros. Ni se les ocurrió pensar que podría haber indios cerca, a esa hora del día.
Habrían andado quizás un kilómetro por el arroyo deslizándose bajo los arbustos de la orilla, cuando los perros dieron con la huella de un mapache. Thad sabía que se trataba de un mapache por la forma en que Whizzer ladraba. Los perros estaban en el lecho del arroyo entre barrancos de casi cinco metros de altura. Ladraban furiosamente alejándose por el arroyo. Los muchachos los siguieron tan rápido como podían hacerlo, descendiendo junto a la corriente, por donde se podía ir más fácil.
Solo había un pequeño caudal de agua, pero aquí y allá contra las raíces de algún árbol viejo, las aguas habían hecho socavones formando profundos remansos.
Corrieron otro medio kilómetro antes de alcanzar a los perros. Cuando llegaron, el mapache intentaba trepar por el tronco de un árbol de pacana, o nuez pecan. Whizzer dio un gran brinco y lo tiró abajo. Como un relámpago, los perros se le lanzaron encima. Luchando con entereza, el mapache se lanzó al agua.
Whizzer saltó tras él para continuar la batalla. Pero el mapache luchaba valientemente y no se entregaba. Al final, luego de varios ataques y contraataques, Whizzer optó por retirarse y vino quejándose a los pies de Thad.
En ese momento Thad, sin saber por qué, sintió como si alguien los estuviera observando. Se dio vuelta y allí, en lo alto de la barranca, vio tres caras bronceadas, dos de las cuales ostentaban restos de las marcas especiales para los casos de guerra. Habían estado contemplando la lucha entre Whizzer y el mapache, y se reían de buena gana.
Thad lanzó un grito:
–¡Miren, indios!
Los muchachos miraron al tiempo que empuñaban sus armas.
De las tres caras, una en particular quedaría grabada en la memoria de Thad. Los únicos indios que había tenido ocasión de ver eran unos pocos exploradores amistosos de los tonkawa y los escasos comanches pintarrajeados que aparecían de vez en cuando. Estos últimos tenían caras de pocos amigos. Pero el rostro que Thad no podía olvidar era el de un muchacho sin pintar, de mirada franca, que reía por las alternativas de la lucha entre el perro y el mapache. Se diría que, por un momento, casi le gustó a Thad. Los otros desaparecieron en el mismo instante en que gritó “¡Indios!”, pero ese, todavía sonriendo, se alejó despaciosamente.
Todos se olvidaron del mapache. Los muchachos se hallaban a kilómetro y medio de la casa y sin cabalgadura, mientras que los indios estaban en una posición ventajosa en lo alto de la barranca. Thad y sus compañeros no tenían idea de cuántos podría haber, pero los indios conocían perfectamente la situación de ellos.
Parecía que no eran mucho mayores que Travis, Beau y Thad. Pero ¿cuántos más habría ocultos en los bosques o en los vericuetos del arroyo? Whizzer salió husmeando tras los indios hasta que Thad, temeroso de lo que pudiera sucederle, lo llamó.
Los tres muchachos aguardaron allí por espacio de media hora, de espaldas al grueso tronco de un árbol, pero no sucedió nada. Finalmente, Thad dijo:
–Intentemos llegar a casa. Pienso que no eran más que tres.
Escurriéndose de árbol en árbol, llegaron a la hacienda cuando caía la tarde y no podían contenerse en sus deseos de referir lo sucedido. La aparición de esos indios provocó una enorme curiosidad en los habitantes de las fronteras, y con razón. Apenas sí había algunas familias en las reuniones de la hacienda de los Conway que no hubieran perdido alguno de sus miembros en las incursiones de los comanches.
Desde ese día en adelante, los muchachos se cuidaron de aventurarse demasiado lejos de la casa sin la compañía de los adultos y sin caballos. Pero, desde luego, lo hicieron por un tiempito.