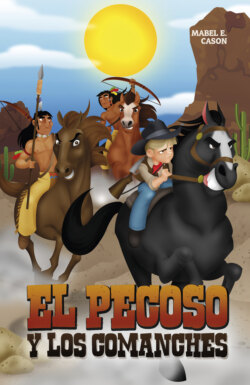Читать книгу El pecoso y los comanches - Mabel Cason - Страница 9
¡Silba una flecha!
ОглавлениеLa señora de Conway servía el almuerzo de nabos con carne de búfalo asada y porotos, mientras Thad llevaba los platos a la mesa, juntamente con jarras de leche y mantequilla, cuando oyeron que el padre entraba cabalgando en el patio.
–Alguien viene con papá –dijo Thad–, y no es Trav ni ninguno de los peones.
–Me pregunto, entonces, quién será –agregó la madre al tiempo que sacaba una hornada de galletas de su cocina nueva.
Momentos después, su esposo entraba en la cocina, acompañado por un hombre y un niño. El muchacho, oscuro, delgado y serio, parecía ser uno o dos años mayor que Thad. Se mostraba algo vergonzoso.
–Luisa –dijo Conway padre–, saluda a nuestro vecino, el Sr. Wiley Branson.
Thad miró al muchacho, que también le clavó la vista. Pero, ninguno habló.
–Este es mi hijo Beauford –dijo Branson–; Beau, para abreviar.
Ambos muchachos hicieron leves inclinaciones de cabeza a modo de saludo y luego se dijeron “¿Cómo te va?”
Los Conway habían tenido noticias de que una nueva familia se había instalado en un lugar de la zona sur, a unos veinte kilómetros, y estaban ansiosos de conocerlos. La señora de Conway y Ellie de Clark ya habían conversado sobre la visita que le harían a la nueva vecina. En esos díasy en esos lugares, las mujeres eran contadísimas, aunque un buen número de familias se había trasladado a la región. Pero se hallaban muy distantes entre sí y muchos “ranchos” o haciendas habían sido establecidos por hombres solos. Así que, las mujeres suspiraban por visitarse una o dos veces al año. Estaban a la caza de cualquier excusa (válida, por cierto) para lograr que los hombres las acompañaran. A los hombres no les agradaba dejar que las mujeres fueran solas, por causa de los indios. Había también algunos hombres blancos en la región que no eran de mucha confianza. Esa era todavía una tierra sin ley, y con mayor razón desde que los soldados habían sido llamados a combatir en la guerra.
Los Branson, padre e hijo, se sentaron para almorzar con los Conway y los peones. Travis y Ben Atkins llegaron de los corrales justo cuando comenzaba la comida.
–Así que, por lo que veo, ha estado en una cacería de búfalos –comentó Branson al padre de Thad–. ¿Tuvieron que ir muy lejos?
–Tanto como un día de viaje en carreta–respondió Conway–. Hacía muchos años que no los encontrábamos tan cerca.
Esa parte del país aún estaba densamente arbolada, con bosques tan grandes que podían ocultar al rebaño más crecido de bisontes. Pero Sansón Conway y sus hijos habían estado en la llanura una semana antes y habían vuelto con el carro lleno de carne de búfalo.
Thad nunca olvidaría los detalles del día en que los Branson comieron en su casa. Fue un día importante para él, mucho más de lo que en ese momento le pareció, pues conoció a los dos primeros miembros de la familia Branson.
Wiley y su hijo Beau partieron luego de almorzar.
–Tan pronto como puedan, vayan todos a visitarnos –invitó Wiley mientras iniciaban el viaje–. Marcela se siente muy sola. Nunca antes estuvo tan lejos de sus parientes, y eso no le está sentando demasiado bien. Su gente está toda en Kentucky, excepto una hermana que vive en San Antonio.
–Iré con Ellie de Clark en cuanto puedan acompañarnos los hombres –prometió la señora de Conway.
–Y ven tú también –le dijo Beau a Thad.
Aunque había hablado poco durante la visita, Thad se sentía a gusto con el nuevo vecinito.
Con su cabello revuelto como una enramada, el rostro cubierto de pecas como un huevo de pavo, y su temperamento vivaz y alegre, Thad estaba contento con su amigo de tez oscura, tranquilo y de buena presencia. Thad nunca había gozado de la compañía de niños o niñas de su edad, y Beau le había dicho que en casa tenía dos hermanas. Una era casi de la misma edad que Thad, que contaba doce años, y la otra tenía nueve.
–No podías pasarme por alto –respondió Thad a la invitación de Beau–. Estaré muy contento de conocer a tus hermanas.
En aquellos días, la manera más segura de ir a cualquier lugar era hacerlo cabalgando, a menos que se optara por caminar, pero nadie se inclinaba por esto último. Todo el mundo andaba a caballo, hasta las mujeres como Luisa de Conway. Había cabalgado toda su vida y montaba tan bien como cualquier hombre.
Luisa y Ellie comenzaron a urgir a sus esposos para que las acompañaran a realizar una visita a los Branson, pero los hombres parecían no tener apuro. Thad estaba tan ansioso como las señoras de realizar ese viaje. Finalmente, su madre comunicó:
–Sansón, dentro de una semana iré con Ellie a pasar el día con la señora de Branson. Si ustedes, los hombres, desean venir con nosotras, serán bienvenidos; de lo contrario, llevaremos a Thad para que nos proteja.
Desde ese momento, Thad estuvo seguro de que el viaje se realizaría, porque cuando su madre llamaba a su padre por el nombre era porque estaba completamente decidida. El padre también lo sabía. En realidad, la cosa no era para hacer tanto barullo, porque tanto Luisa como Ellie manejaban un arma como podía hacerlo cualquier hombre o muchacho del campo.
Así, cierto amanecer de primavera, cuando los pájaros llenaban el aire con sus cantos, Ellie se unió a Thad y su madre en la puerta de la hacienda. Ellie montaba un caballito fuerte y de pelo suave que tenía una franja negra desde la crin hasta la cola. Venía con dos niños pequeños, sentados uno delante de ella; y el otro, atrás.
Luisa montaba el caballo de Travis, al que llamaban Avispa Azul, animal fuerte y activo que detectaba la presencia de indios a más distancia que cualquier perro. Thad cabalgaba sobre Cosita, que también era buena para husmear indios. Tomaron la huella marcada por la hacienda a la vera del arroyo y siguieron viaje.
Se dirigieron hacia el sur a través de praderas onduladas, sobre las que se recortaban, a la distancia, los perfiles de unos cerros azulados. El aire estaba impregnado del perfume dulzón de las florecillas silvestres que por kilómetros y kilómetros alfombraban el suelo de azul, dando la impresión de que se reflejaba el cielo. En otras lomadas, había grandes manchas amarillentas, formadas por miles de flores de ese color que se mecían airosas sobre sus largos tallos. Parecía una tierra inmensa y vacía, pero para Thad estaba llena de maravillas y sorpresas.
El sol subió alto y dejó caer sus rayos sobre las cabezas de los viajeros, pero pronto la huella se internó bajo la sombreada frescura de los árboles que bordeaban el arroyo. Por fin vieron un grupo de carretas en una vuelta del riacho, y a los vacunos de Branson que pastaban aquí y allá.
La señora de Branson las estaba aguardando, pues unos días antes Ben Atkins y Travis habían pasado por allí, avisándole de los planes de Luisa.
–¡M-m-m, comida! –exclamó Thad cuando percibió el olor de lo que se guisaba en el fogón al aire libre.
Una mujer de color, cincuentona y regordeta, atendía la cocina. Era la tía Dulcie, esposa del tío Wash. Ambos trabajaban para la familia Branson. Thad había visto al tío Wash una vez que arreaba ganado con otros hombres.
–Ya hace bastante tiempo que desayunamos –afirmó Thad mientras se aproximaban–, y me estoy muriendo de hambre.
Veinte kilómetros de cabalgata le habían abierto el apetito.
Deberías esperar por lo menos tres horas, Thad –le recordó su madre–. Apenas son las nueve de la mañana.
–Todavía vivimos en las carretas –se disculpó la señora de Branson, pero señaló hacia donde los hombres habían puesto los fundamentos para la casa y había una chimenea de piedra a medio construir.
Marcela de Branson era una mujer menuda y amigable, de ojos oscuros y llenos de vivacidad. Tenía el cabello ondulado recogido en un moño sobre el cuello. Hablaba queda pero rápidamente, con un acento fluido y suave que Thad no había oído nunca antes. Después supo por qué su manera de hablar era distinta de la de Ben Atkins, aunque ambos eran de Kentucky. La señora de Branson había sido maestra de escuela antes de casarse y cuidaba mucho su inglés. La mayoría de la gente de la región central de Texas no se tomaba esa molestia por aquellos días. Thad notó que el cuello blanco del vestido azul de la señora estaba asegurado por un prendedor con una hermosa piedra. En el borde inferior, tenía grabada la letra M.
Además de Beau, había en la familia otro niño de tres años llamado Stevie, de cabellos rubios y ojos castaños, como su madre. Parecía ser el mimado de toda la familia, especialmente de su hermana mayor y de la tía Dulcie.
Para Thad, los miembros más atractivos de la familia eran Melissa y Cecilia, a quienes llamaban “Lissy” y “Celie”. Eran dos niñas tan hermosas como Thad no había visto nunca y, pensaba él, nunca volvería a ver. Admitía que su trato con niñas era francamente escaso porque, fuera de las de Morton, que eran varios años mayores que él y vivían a más de veinte kilómetros hacia el norte, y algunas primas que había conocido en un viaje a Fort Worth, nunca había visto otras.
Él era un muchacho rudo de la frontera, criado en una hacienda, pero que gustaba de lo que fuera bello. Le costaba quitar los ojos de encima de las dos muchachas: Melissa, de cabello oscuro y ensortijado; y Cecilia, de cabello color de miel y ojos castaño oscuro. Sus vestidos eran iguales, con una diferencia de color: el de Celie era de una tela a rayas rosadas y blancas mientras que en el de Lissy las rayas eran azules y blancas.
–Vamos al arroyo, que te voy a mostrar algo–invitó Beau.
Pero antes Melissa trajo algunas galletitas para todos.
–Tía Dulcie dice que esto sostendrá el estómago hasta la hora del almuerzo –dijo.
Thad estaba seguro de que eso no le arruinaría el almuerzo, así que, masticando a dos carrillos siguió a los otros hacia unos cobertizos que el padre había levantado a poca distancia de las barrancas del arroyo.
Bajaron por una senda que atravesaba espesas formaciones de arbustos hasta que llegaron al arroyo, donde unos árboles enormes crecían entre ambas riberas. Allí había un remanso, formado en un sitio hondo que habían cavado los desagües de las lluvias de primavera. Un gigantesco álamo americano se inclinaba sobre el remanso, sombreando el lugar. En la orilla opuesta, otros árboles proyectaban sus ramas sobre el arroyo, entrelazándolas con las de este lado.
Era un paraje solitario y misterioso. Thad pensó que se trataba de un magnífico lugar para que un muchacho tuviera su escondite secreto, y eso era precisamente lo que Beau y sus hermanas habían hecho. Cuando Thad fue conducido a través de los tupidos arbustos, vio una senda apenas visible que corría por una de las barrancas, justo encima del remanso. Beau levantó una cortina de plantas silvestres y dejó al descubierto la entrada de una cueva.
Entraron y Beau dejó caer la cortina; todo quedó negro. Nadie habría sospechado la existencia de esa cueva porque estaba completamente fuera de la vista.
En un lado de la pared de la cueva, había cavado un estante. En él se veían algunas velas, y Beau encendió una. En el estante también había unas cuantas cajas de hojalata que llamaron la atención de Thad.
–¿Qué es eso? –preguntó.
–Es nuestra despensa –explicó Melissa–. Beau también nos deja jugar aquí; este es nuestro fuerte. Cuando jugamos a los indios, venimos a escondernos aquí.
–¿Qué tienen guardado en la despensa? –inquirió Thad.
Melissa abrió las cajas una por una. La primera contenía algunos trozos de carne desecada. Podía conservarse por mucho tiempo si no había humedad. En otra había bizcochos y trozos de pan. En la siguiente, el contenido era de duraznos y manzanas secos; y en la última, de varias clases de galletitas. Melissa aún tenía dos de las galletitas que había traído de las carretas; y Celie, una. Las pusieron en la última caja y tomaron algunas de las que allí habían estado guardadas.
–Estas las puse aquí la semana pasada –explicó Melissa–. Las comeremos ahora y guardaremos las nuevas para la próxima vez.
Thad rio.
–Nunca he visto ardillas tan buenas para almacenar provisiones –dijo.
Luego jugaron a los indios y a los pobladores hasta que oyeron que la señora de Branson los llamaba para almorzar. Thad nunca se había divertido tanto. Luego de la comida, Melissa, que a pesar de su aspecto delicado era bastante retozona, invitó a los demás:
–Vengan, vamos a mostrarle a Thad el nido de la codorniz.
A corta distancia de las carretas, bajo uno arbustos, estaba el nido. Thad se sorprendió cuando vio que en él había 18 huevos.
–No los toques –le advirtió Melissa–, porque de lo contrario la madre los abandonará.
–Ya lo sé –respondió Thad–. He descubierto uno cerca de mi casa, pero tiene solo doce huevos. Me guardaré dos pichones cuando nazcan.
–¿Cómo vas a hacer para cazarlos? –quiso saber Beau.
Thad se dio cuenta, entonces, de que Beau no había vivido mucho en el campo; de otro modo, no le hubiera hecho esa pregunta.
–Poco antes de que nazcan, pondré los huevos bajo una gallina clueca, y allí saldrán del cascarón.
En ese momento, su madre lo llamó porque debían regresar. Había sido uno de los días más felices de su vida. Hasta entonces, no había comprendido que había estado viviendo solo o, mejor dicho, que necesitaba la compañía de otros muchachos y niñas de su edad.
Mientras cabalgaba de regreso al hogar con su madre y Ellie, Thad se retrasaba, envuelto en sus pensamientos sobre los Branson. Llegó a la conclusión de que las chicas eran algo especial. No eran rudas como los muchachos, sino hermosas y gentiles en su comportamiento, al menos las chicas de Branson. Si no volvían pronto a realizar otra visita, se propuso buscar él la oportunidad para verlas otra vez. Su madre no podía salir muy a menudo, pero su padre o alguno de los peones con frecuencia hacían ese camino para ver el ganado. Su padre estaba escaso de gente para trabajar, por causa de la guerra, de manera que Thad ocupaba largas horas ayudando en las tareas de la hacienda. De alguna manera se las arreglaría para ir con los peones la próxima vez que tuvieran algo que hacer por el sur.
Habrían andado unos nueve kilómetros cuando, de pronto, Cosita irguió las orejas, y comenzó a resoplar y a tirar del freno. Mostraba señales de impaciencia y parecía querer alejarse de aquel lugar rápidamente. Thad comprendió lo que significaba. La espoleó, y en un momento alcanzó a su madre y a Ellie.
–¡Mamá, hay indios cerca! ¡Cosita los ha olfateado!
El caballo que montaba su madre ya reaccionaba de la misma manera, y ella le dijo a la compañera:
–Ellie, dame uno de los niños.
Tomó al pequeño Tommy Clark y lo sentó delante de sí. Thad empezó a oír enseguida los golpes sordos y lejanos de los tambores indios. Sus oídos eran tan agudos como los de un coyote. Las mujeres todavía no habían percibido el tum-tum.
–Mamá, ¿no oyes los tambores?
–¡Yo sí! –exclamó Ellie–. ¡Tambores indios!
La madre esforzó el oído un instante y luego asintió. Ahora también ella oía los golpes rítmicos de los parches distantes.
–¡Apuremos el paso! –gritó.
Nadie necesitaba que se repitiera esa orden. Los caballos galopaban desesperadamente. Esos tambores solo podían significar una cosa: que no lejos había un campamento indio, y los caballos presentían el peligro. Todo caballo que hubiera estado un tiempo en manos de los comanches conocía el trato cruel al que era sometido y temía a los indios.
Una flecha silbó cerca de la cabeza de Cosita, poniéndolos al tanto de que eran perseguidos. Thad quedó a la zaga del grupo y miró hacia unos árboles que bordeaban el arroyo. Inmediatamente desenfundó el Colt 45 que su padre siempre le recomendaba que llevara. Cosita casi rompía el freno por irse, pero Thad la sujetaba. Advirtió un movimiento apenas perceptible entre los arbustos que crecían junto a la arboleda. Apuntó hacia el lugar y disparó. Luego fue a reunirse con su madre y Ellie. No hubo más flechas. Después de un rato, aflojaron el paso. Los niños de Ellie no dejaron escapar un solo grito. Eran niños de la frontera.
Unos cinco kilómetros antes de llegar, se reunieron con el padre de Thad y con Ben Atkins, que venían a encontrarlos.
–Estábamos preocupados por ustedes –explicó el padre–, después de que Ben volvió de por ahí y dijo que había oído tambores indios.
–Sí, también nosotros los oímos –respondió la madre–. Corrimos un buen trecho luego de eso.
–También nos arrojaron una flecha –agregó Ellie–, pero Thad los amedrentó.
El padre miró a Thad con ojos de aprobación.
–Muy bien, hijo –expresó–; yo sabía que lo harías.
Thad se movió incómodo, como si le apretara la ropa, y respondió, algo incómodo:
–No fue nada...
–Sospecho que son muchachones los que nos persiguieron –dijo la madre–. Andarían a la búsqueda de cabelleras o caballos.
–No conviene que salgan solos otra vez–apuntó el padre–. La próxima vez, puede haber más que muchachones y quizás se los lleven. No es seguro.
Ellie se rio en voz baja.
–Por ningún lado que lo mire es seguro vivir en esta parte de Texas –le dijo a Conway–, pero no haremos otra vez lo que hicimos.
Cuando desmontaban, el padre sacudió la cabeza, mientras decía:
–Mucho me temo que tendremos que hacer frente a unas cuantas incursiones de los comanches este verano. Demasiado pronto andan rondando las poblaciones.