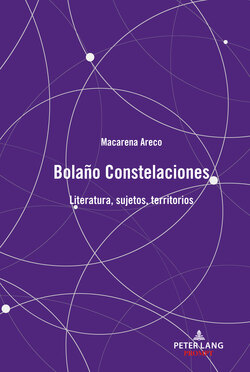Читать книгу Bolaño Constelaciones - Macarena Areco - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление←6 | 7→
| 1 | |
| La novela de lo abierto de Roberto Bolaño |
La publicación de Los detectives salvajes en 1998 trajo, casi terminando el siglo XX, aires emancipadores a la novela, en cuanto abrió nuevas posibilidades, más o menos impracticadas hasta entonces, en el modo de narrar historias ficcionales. Esto se debió, en parte, a la diversidad de sus tramas, distintas por lo proliferantes, fragmentarias, inconclusas, marginales y desgranadas; a su obsesión metaliteraria; a un modo de presentar las subjetividades como diluidas, flotantes, nomádicas, descentradas, menores; y a un pathos marcado por una nostalgia que lo inundaba todo. Se trataba de una serie casi infinita de trayectorias, muchas veces sin fin ni comienzo, donde frecuentemente no pasaba nada relevante, y también a veces pasaban el amor, la literatura, la enfermedad, el crimen, el dolor, la violencia política, el desamor o la muerte, pero liberados, tanto del tono trágico como de una dimensión pragmática, ligada a la rutina cotidiana, relatados como parte de un devenir inmanente que iba transcurriendo como brisa suave o como viento fuerte, un dejar pasar todo o un dejar todo, nuevamente, sin determinaciones ni finalidades, ni funerales ni fiestas.
En todo esto aparecía una diferencia esencial con la novela moderna, entendida como artefacto creador de subjetividad burguesa (Jameson 129), representada por un héroe y más adelante por un antihéroe que, a partir de cierto origen, vivía diversas aventuras que lo dirigían a una culminación a veces de adaptación, a ←7 | 8→veces de fracaso o de muerte. Esto es muy transparente en novelas del siglo XIX, realistas, como Madame Bovary, o de formación como David Copperfield; pero su máxima expresión, al mismo tiempo que su destrucción, es la novela-catedral de Proust, en cuyo núcleo valioso se encuentra la formación de la subjetividad de Marcel desde el Edipo de la infancia (la famosa escena del beso de la madre) –conformador de una subjetividad débil, extraña, hipersensible, hiperreflexiva y autoreflexiva–, a su constitución final, a más de tres mil páginas de distancia, como escritor. Se trata de un movimiento vertical –de una caída como a pique– que, al modo de un remolino, dibujando un espiral hacia el fondo, llega al máximo de las posibilidades de visibilizar, pensar y desmenuzar el yo, y, a través de él, el mundo.1
En los relatos de Bolaño ocurre lo contrario: si en el primer volumen de La recherche … se profundiza, por ejemplo, en el dolor provocado por los celos en Swann, en Los detectives salvajes se “superficializa”, desde García Madero a Belano, a Lima, a Ernesto San Epifanio, a Auxilio Lacouture, a Piel Divina o a las hermanas Font. Y con esto no quiero hacer una crítica, es decir, no es que se trate de personajes vacíos, poco trabajados, simples, sino solo que en Bolaño no se representan en las honduras del yo, sino que en un caminar, nomadizar, intenso, hacia otros yo. La subjetividad es una posta que se recorre en un plano horizontal, en una meseta, dirían Deleuze y Guattari, una posta motivada por el deseo del yo de probarse en otros emplazamientos, de fronterizarse, y ya no de validarse o entenderse a sí mismo como algo fijo, de construir un relato identitario, de consolidar una esencia, sino que de experimentar (no ser) otro.
Vanguardistas como Macedonio Fernández en Argentina o Juan Emar en Chile ya habían adelgazado la subjetividad al máximo en la primera mitad del siglo veinte. Quizagenio, Deunamor, el Inexistente Caballero o el joven que se pasea con un palo por la Novela o Juan Emar, que solo puede responder “Servidor de usted” al saludo del pájaro verde que destroza la cabeza de su conservador tío, escapan a la noción de subjetividad tal como se fue construyendo en la novela moderna. Pero se trata de obras de vanguardia, difíciles de seguir, cercanas a la ilegibilidad. Bolaño dispone estas técnicas en el marco de un relato que se deja leer, suavemente, horizontalmente, vitalmente.
Un símil, al menos para Los detectives salvajes, es la canción de Lou Reed “Walk on the Wild Side” de su álbum Transformer de 1972, en que se relatan cinco historias de personajes del underground neoyorquino de la época, pasando de una a otra tras un estribillo que va repitiendo “date una vuelta por el lado salvaje”. Son historias de errancia, de calles y carreteras, de sexo fuera de la heteronormatividad, de prostitución, de travestismo, de drogas, de amistad, muy afines a lo que en este libro he llamado la Constelación Bolaño. Como en el cantante de Velvet ←8 | 9→Underground, lo que interesa al chileno, más que lo que se es o lo que no se es, pues la identidad es fluctuante, es lo que ocurre, por ejemplo, que Holly atravesó todo Estados Unidos a dedo, desde Miami a Nueva York, que Little Joe no se acostaba con alguien si no le pagaban, o que Ulises Lima viajó por Centroamérica y se encontró con dos islas, una moribunda y otra de terror (del terror del capitalismo salvaje), o que en Francia participó de una suerte de pesca milagrosa, o que en el desierto de Beersheba trabó amistad con un joven retrasado, o que fue expulsado de Austria y que desde ahí volvió a México, donde murió atropellado y su cadáver fue etiquetado como NN, no sin antes haber dado vueltas en sentido contrario en el Parque Hundido con Octavio Paz.
Lo que importa es cómo las historias y sus personajes, se abren, cambian de tono, proliferan, se conectan, se pierden, y cómo se yuxtaponen proveyendo de sentidos inconmensurables2; que es lo que ocurre en la iniciación sexual y literaria de García Madero, el enamoramiento de Luis Sebastián Rosado por Piel Divina, la actividad vanguardista de Cesárea Tinajero, la escritura de cartas en un portal de Amadeo Salvatierra, la travesía en el desierto de Ulises Lima, la enfermedad cerebral de Ernesto San Epifanio, las estadías en el manicomio de Quin Font, el niño caído en un hoyo al que salva Belano y en otras tantas historias. Son segmentos de tiempo-espacio, cronotopos,3 por los que transita uno o más sujetos, que no se proyectan más allá de sí mismos, intensivos, que no trascienden.
La subjetividad solo interesa en función de las historias o pensamientos que suscita en relación con las experiencias y reflexiones de los otros yo que van saliendo al camino. Por ejemplo, cuando Auxilio Lacouture reflexiona sobre el jarrón y los ojos de Pedro Garfias y piensa en los abismos del mal o cuando Belano empieza una amistad con Sensini a propósito de los concursos literarios de provincia como modo de sobrevivencia o cuando Archimboldi viaja a Santa Teresa por su sobrino acusado de asesinar mujeres o cuando el Ojo Silva termina rescatando a dos niños indios entregados a un ritual de castración.
Se trata de narrar los matices que constituyen los diversos cronotopos, sus agenciamientos, según la definición que hace Auxilio Lacouture de sí misma como “una buscadora de matices” (Amuleto 13), y por eso es tan importante la digresión como técnica narrativa, pero esta no es, como en Proust, una descripción ampliada que permite ahondar en la subjetividad, sino una que hace posible huir desde el propio yo a otro, para buscar amistad, literatura, amor, historias, y también algo que, si no fuera por la dimensión religiosa-espiritualista que se le suele dar a la expresión, sería algo así como el “secreto del mal”, considerando que solo podemos usarla si tenemos muy claro que en Bolaño siempre se trata de un mal que es carnal, material, político, económico, humano.
←9 | 10→
Esta búsqueda de una salida a la cárcel de la identidad es una bandera de lucha. Como han pensado Richard Sennett y otros, existe en el presente una compulsión al autoanálisis, un deseo obsesivo de subjetividad.4 En este imaginario hegemónico, recurrente en tantas películas y novelas, somos como peces en acuarios protegidos por paredes de vidrio que nos ofrecen la transparencia del exterior (los medios, internet) y que nos aprisionan en las aguas más o menos limpias de la familia pequeña y de nosotros mismos.5 En relación con esta figura dominante, la posta subjetiva de Bolaño puede ser entendida como un intento de emancipación. De ahí la representación del acuario que aparece en Monsieur Pain, el cual, lejos de tener esta dimensión subjetivista, es social, pues se ubica en un café; no es un adorno kitsch de espacios privados (livings, consultas de médico), sino que ha sido creado por dos hermanos artistas, quienes han dispuesto, además de peces, medios de transporte que han sufrido accidentes y numerosos cadáveres. No es el yo encerrado en sus cuatro paredes, sino el desplazamiento hacia los otros en el mundo y a la historia y sus catástrofes.6
La modernidad y el capitalismo, dicen, entre otros, Foucault y Mark Fisher, han propiciado una subjetivación cada vez más demandante, promocionada como un modo de libertad que en realidad es una forma de control, que nos convierte en cuerpos dóciles para cumplir con los requerimientos del sistema.7 Como han demostrado los feminismos y las teorías de género, la heteronormatividad, la maternidad y la familia, son instrumentos fundamentales de este control. Por otra parte, agrega Byung-Chul Han, hoy los dos polos de la dialéctica del amo y del esclavo son cumplidos por cada uno de nosotros que nos consideramos como capital humano factible de ser aprovechado y crecer, lo que nos lleva a auto-explotarnos.8
Nos parecemos a aquellos elefantes de la canción, en tanto nos balanceamos con optimismo en una tela de araña, mientras, contra toda lógica, esta resiste, pero, como dice suspicazmente Carlos Gamerro al inicio de Las Islas, solo son unas falsas vacaciones a la espera de la llegada de la araña.9 Gamerro también cita, en el epígrafe de su novela, a Calvino quien dice que el infierno es nuestra vida cotidiana, dentro de lo cual lo único que nos queda es hacer crecer y darle espacio a lo que no es infierno.10
La literatura de Bolaño tiene que ver con esta apertura y crecimiento hacia formas distintas de experiencia: sus personajes no se balancean en una tela de araña, sino que salen a las calles, a las ciudades y al mundo, renuncian a las definiciones identitarias fuertes, fáciles, recorren y cambian, lo cual opera como un modo de ampliar ese espacio en que no somos ya hombre/mujer marcado(a), capital humano, pieza en el mercado.
←10 | 11→
Si miramos esta apertura desde las tradiciones de la narrativa chilena, podemos proponer que –como la de Manuel Rojas o la de Diamela Eltit– la de Bolaño es una novela de lo abierto, forma que se opone a la narrativa hegemónica que se centra en la representación de la casa y de la familia burguesa, en la cual el trayecto principal es lograr entrar en la mansión patriarcal –entendida como sinécdoque de la nación–, incorporarse a la clase dominante y ser parte del poder (lo que ha sido narrado en Martín Rivas (1862), la novela fundacional de Alberto Blest Gana), o, ya bien avanzado el siglo XX, la decadencia de todo lo anterior (lo que es contado, por ejemplo, en El obsceno pájaro de la noche de José Donoso (1970)). En su contra modalidad, en cambio, de lo que se trata es de recorrer las calles y caminos, las ciudades y sus diversos lugares de encuentro, de conocer distintas personas e historias, las que se van intercalando casi infinitamente, de ir configurando espacios transitorios de amistad, de amor y de desamor, de conversación y aprendizaje, como ocurre en Don Guillermo (1860) de José Victorino Lastarria, que puede considerarse como la primera novela del paradigma, y también en Hijo de ladrón (1951) de Manuel Rojas, Lumpérica (1983) de Diamela Eltit y en Los detectives salvajes.11 Así, en la novela sobre Lima y Belano no se trata de la historia de la casa familiar, de su construcción o destrucción o del modo de acceder a ella ni de cómo las subjetividades son preformadas sobre todo por cuestiones de clase o de género, desarrolladas, proyectadas e incluso, a veces, en el peor de los casos, imbunchadas, sino de cómo en el espacio abierto y comunitario y en los caminos que se recorren y las conexiones que se hacen, las personalidades se perfilan y se borronean, se bordan y se desbordan, fuera de la casa paterna, del Edipo, de la familia, de la nacionalidad, de las luces del espectáculo, del mercado y de lo global, gracias al amuleto que es el canto de la Literatura.12
←11 | 12→