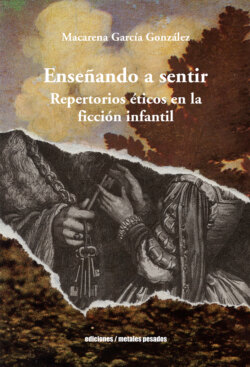Читать книгу Enseñando a sentir - Macarena García González - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. El auge del libro-álbum y la educación socioemocional
Es recién a partir de la década de los noventa que los mercados editoriales en español empiezan a incluir libros para niñas y niños en los que la ilustración tiene especial importancia. En otros países, la publicación de cuentos con ilustraciones en las que estas complementaban –o incluso contradecían el texto escrito– tiene una larguísima tradición. Encontramos clásicos del siglo XIX como Struwwelpeter, A Book of Nonsense o las ilustradas rimas de Max und Moritz24, ilustrados con una ironía y desparpajo que todavía hoy escandalizan a padres y madres. En Latinoamérica no se publicaban libros ilustrados porque se consideraba que las imágenes desconcentrarían o limitarían la imaginación de los pequeños lectores25, pero el cambio de siglo y la nueva atención a las literacidades multimodales trajeron un creciente interés por estos textos en los que lo verbal y lo visual producen significado en su sinergia. La publicación de libros-álbum vino acompañada por la emergencia de nuevas culturas de lectura en las que los textos más canónicos han ido quedando de lado para ser reemplazados por narrativas más visuales, entre las que también contamos el cómic y la novela gráfica. Hoy se habla de estos libros como un género literario en sí mismo. Más aún, el estudio académico de los libros-álbum sería una de las grandes contribuciones teóricas y conceptuales por parte de la crítica literaria especializada en las obras para niños, niñas y adolescentes a los estudios literarios26. Los libros-álbum se convirtieron en el género predominante en los planes de fomento lector, creando así un sector editorial, con premios, ferias y librerías especializadas en este tipo de publicaciones. México, Caracas, Bogotá, Buenos Aires y Santiago, cada una con los altibajos derivados de sus situaciones políticas o económicas y consiguientes cambios en las políticas públicas de lectura y de fomento del libro, vieron surgir editoriales de cuidadas publicaciones, que traspasaron fronteras nacionales y lingüísticas. La Feria de Bolonia, en Italia, se transformó en un centro neurálgico para conectar a distintas editoriales entre sí y conseguir una mayor internacionalización.
Este capítulo explora, a modo introductorio, los cruces entre esta creciente y celebrada producción de libros-álbum con las agendas de educación socioemocional para la primera infancia. Recorro esta relación con atención a los discursos sobre los usos de los libros, una formulación que aparece de forma recurrente cuando hablamos de lectura para niñxs y hago foco en un análisis de dos libros-álbum recomendados para preescolares.
Usos de los libros
A los libros-álbum se los encuentra beneficiosos para casi todo. Se les celebra por cómo ese interjuego entre lo visual y lo verbal produce nuevas formas de narrar y amplía los registros de lo artístico27 y, desde una vertiente más pedagógica, por entrenar competencias de comprensión de textos multimodales28. La complejidad semiótico-material de los libros-álbum es celebrada también porque facilitaría la imaginación empática y permitiría distintas lecturas desde distintos registros culturales29. Los libros-álbum no solo permitirían entrenar habilidades para interpretar textos en tiempos de narrativas visuales, sino que nos prepararían para entender la complejidad de los procesos de significación y de la perspectiva.
Una primera entrada a la relación entre uso y literatura la podríamos encontrar en las numerosas listas de recomendaciones con etiquetas: libros para abordar duelos, libros sobre violencia intrafamiliar, libros para niñxs que están atravesando la separación de sus padres. Tenemos también libros que enseñan a hacer caca, instructivos sobre sexualidad para preescolares, narrativas contra el abuso sexual y libros para armar a niños y niñas contra el bullying. Hay cientos de libros pensados para sentirse en casa después de que se ha migrado, para superar la partida de un abuelo o de una amiga que se va a vivir a otra ciudad. Hay libros que no temen incluir la palabra manual o guía en sus subtítulos como, por ejemplo, Empatía. Guía para padres e hijos publicado en 2017 –con una versión para el confinamiento en tiempos de Covid-1930, que examinaremos más adelante.
Años atrás estudié aquellos libros que se publicaban para explicar «raza» y etnicidad a niñas y niños. Examiné un corpus de cerca de setenta libros recomendados, entre los que un tercio estaba destinado a socializar la adopción internacional de niños: estos habían sido escritos mayoritariamente por madres y padres (blancos) que adoptaron a hijos («de color») en países menos favorecidos. El fenómeno de la adopción internacional fue muy extendido en Europa, Estados Unidos y Canadá desde la década del sesenta, pero fue recién hacia fines de los años noventa que este se encontró con la posibilidad de usar los cuentos para niños –especialmente en formato libro-álbum– para crear narrativas identitarias para niñas y niños que eran frecuentemente estigmatizados en sus barrios y escuelas de clase acomodada. Buena parte de estos libros organizan su historia alrededor de una trama muy parecida: narran la historia de una niña o niño que se siente (levemente) discriminado y pronto aprende que ha de estar orgulloso/a de su apariencia distinta y de su origen singular31. Libros como Negro como el chocolate32, Los colores de Mateo33 o ¿Por qué no tengo los ojos azules? 34, solo por nombrar algunos cuyos títulos ya sugieren bastante, fueron editados para satisfacer las necesidades de esas familias adoptivas. Durante mi investigación registré varios casos de padres que compraban esos libros antes de que les fuese asignado el bebé. La esperanza estaba ya puesta en que estos textos producirían una narrativa de pertenencia que les permitiría sortear las difíciles circunstancias que vendrían35.
Desde los nuevos estudios sociales de infancia se ha bosquejado en las últimas décadas la emergencia de una «paternalidad intensiva» (en casos llamada maternidad intensiva)36 en la que se amplifican y diversifican los mandatos sociales relativos al cuidado y la formación de los hijos. Esta intensificación de los cuidados explica también este auge editorial de textos para niños y niñas y asimismo las nuevas formas de educar con estos. En muchos casos, la industria posiciona obras que buscan sensibilizar a los más jóvenes en temas de discriminación, sexismo o capacitismo37. Estos libros, como examinamos en más detalle en los capítulos que siguen, intentan producir un futuro más esperanzador, pero suelen evitar abordajes más profundos sobre los sistemas que sustentan la producción de inequidades.
En este libro quiero invitar a revisitar esa idea de que las narraciones sirven para algo. En el ámbito de la literatura infantil y juvenil se encuentran frecuentemente declaraciones –e incluso manifiestos– en contra de la llamada «instrumentalización» de los textos. Recuerdo a un librero en una mesa redonda sobre literatura infantil que mencionó lo terrible que era que le preguntasen si acaso tenía libros para ayudar a que las niñas y niños controlen el esfínter. El público rio ante su declaración. Parecía que en ese auditorio nadie consideraba bueno que existan tales libros o que se vendan; más aún, la sola pregunta era una ofensa al trabajo del librero, aun cuando este regentaba una tienda que también vendía una buena gama de artículos de oficina y utensilios varios.
En discusiones académicas se suele apuntar contra la utilización de los libros para entrenar ciertos contenidos pedagógicos. Académicos, mediadores de lectura y agentes de la promoción de la lectura suelen hacer un argumento sobre la importancia de leer por placer y de que no debiésemos buscar libros que fomenten el conocimiento matemático o las nociones de geografía. Me llama la atención el consenso que se concita en relación a esto y lo poco que se reflexiona sobre cuáles serían esos otros usos de la así llamada «lectura por placer», la lectura orientada «solo» al disfrute de lo estético.
Lo de la «lectura por placer» que aparece repetidamente en orientaciones curriculares es un término de uso global instalado ya en instrumentos internacionales, como la prueba PISA del ranking de desarrollo de la OCDE. Hay una idea de placer que aparece compartida cuando se habla de «lectura por placer»: un placer de la mente –no sensorial ni físico– que se obtendría a través del encuentro con el libro como un objeto físico38. Leer por placer pareciera ser algo así como leer por leer, sin oponer a la lectura ninguna otra finalidad que no sea este placer que nadie describe del todo, pero que se asocia a lo intelectual. Me parece así que el placer sí está asociado a un fin, quizás ese de los beneficios que traería aparejada la lectura, quizás esa promesa de PISA de mejorar el rendimiento académico para tener un trabajo mejor remunerado.
En este libro volvemos una y otra vez a la cuestión de los usos de la ficción para pensar en las dimensiones emocionales y afectivas que son también éticas y políticas. Volvemos a esa noción de uso porque parece ser todavía necesario recalcar que leer no nos enseña cosas, sino que genera esos espacios en nosotros para que experimentemos, lo que es quizás una forma de aprendizaje. Como dice Michelle Petit cuando critica el entusiasmo de los programas de formación lectora, el objetivo no debiese ser entender cómo construir lectores, sino cómo la lectura ayuda a las personas a construirse39. Pensar desde la noción de uso nos permite también entender por qué ciertas instrumentalizaciones nos parecen tan problemáticas.
La oferta de emociones
Son vistosos en escaparates de librerías: libros de tapa dura, cuidado diseño, y sugerentes ilustraciones que pareciera que nos llaman a comprarlos y leerlos a quienes serán el futuro: las niñas y niños que recién están entrando al mundo de los libros y la lectura. Entre esos vistosos libros-álbum se identifica con frecuencia una subcategoría de libros sobre emociones. Esos libros consiguen espacio en librerías, pero también en bibliotecas escolares, bibliotecas de aula, jardines infantiles y consultas de terapia psicológica. Son libros frecuentemente recomendados tanto en listas de literatura infantil como en aquellas que se refieren a los libros como «recursos». En el marco del proyecto «Repertorios emocionales y literarios para la infancia» hemos ido consignando títulos publicados en los últimos años que aparecen en estos listados40.
Los libros sobre emociones para niñas y niños parecen responder a una necesidad creciente de educadores –profesores, bibliotecarios, padres, madres y otros cuidadores– de contar con recursos con los que abordar y educar los registros socioemocionales de los menores. Entre las emociones más tematizadas en ellos encontramos el miedo, un clásico de todos los tiempos, pero también la pena, el enfado y la timidez. La muerte pasó de ser un tema tabú a uno muy abordado en libros que amplían registros para pensar el fin de la existencia y el duelo, como El pato, la muerte y el tulipán41, Jack y la muerte42, El libro triste43, y Es así 44. Los repertorios que parecen más ausentes son aquellos que Sianne Ngai identifica como los ugly feelings45, sentimientos feos que nos provocaría la sociedad capitalista moderna y que, sin embargo, evitaríamos en nuestros repertorios discursivos: la paranoia, la ansiedad, la irritación. Podríamos agregar también los sentimientos de frustración o los de obstrucción, que aparecen poco nombrados en los nada disimulados catálogos de emociones. La frustración pareciera importar solo cuando sube a un nivel de desborde y se convierte en rabia (comúnmente tipificada, y descalificada, como rabieta en los discursos sobre niños y niñas).
La publicación de libros sobre emociones nos vuelve a la discusión sobre los usos de los libros. Entre mediadores de lectura se traza una división clara entre los que prefieren libros más literarios, como los de Anthony Browne y otros valorados por la crítica especializada, y los que se inclinan por textos como El monstruo de colores, de Anna Llenas46, un libro hecho a medida de la demanda de profesoras y terapeutas, que se vende también en versión para colorear, como juego de mesa y con peluches de regalo. La distancia entre estos tipos de libros nos regresa a ese binario que separaría a quienes vienen de disciplinas más centradas en la educación y la infancia y quienes favorecen lo literario. Como bosquejamos en la introducción, este es un binario artificial, pero nos remite a cuestiones de significación que sí tienen importancia: un libro como el de Llenas representa las emociones eliminando la complejidad de estas.
El monstruo de colores trata sobre un monstruo que está hecho un lío porque tiene sus emociones revueltas y no sabe diferenciarlas. Una niña le enseña al monstruo cómo se llaman y con qué asociamos cada emoción, dándoles a cada una un color. El monstruo ha de colocar cada emoción en un bote de cristal, ya que «ordenadas funcionan mucho mejor». El libro de Llenas apuesta así por esa educación socioemocional que enseña a contener y limitar (una forma muy recurrente de abordar las emociones en educación es acorralándolas, según explican en un estupendo artículo dos expertas en estudios culturales de educación, Deborah Youdell y Jane Kenway47). El monstruo de colores promete que, de nombrar las emociones, estas se diferenciarán, ordenarán, separarán y seremos más capaces de regularlas. Esta orientación a controlar lo emocional es, según describe críticamente la socióloga Eva Illouz, una de las más salientes dimensiones de la cultura actual, una cultura que habría adoptado conceptos y orientaciones del psicoanálisis y de la terapia para ordenar nuestras relaciones sociales y horizontes de posibilidades, limitando así lo que podemos esperar de nuestras vidas48. Como explica Illouz y otros especialistas en estudios culturales y sociológicos de las emociones, la cultura contemporánea se ha volcado hacia reconocer el valor de lo emocional, sin embargo sigue supeditando estas a lo racional para controlarlas y para evitar cualquier desborde (especialmente en tiempos de creciente incertidumbre). Esta supremacía de la razón por sobre la emoción fue cristalizada por los filósofos de la Ilustración y su noción de progreso, en la que el pensamiento abstracto podría crear modelos universales para el desarrollo humano. Cuando la idea de progreso es puesta en cuestión aparecen otras posibles epistemologías y saberes que toman distancia de esa organización lineal, y por ende causal, de los acontecimientos y permiten integrar lo emocional de otra forma. La creciente atención hacia los afectos en las ciencias sociales es una forma de responder a las fallas de esta idea de progreso y de ensayar un ejercicio crítico al paradigma humanista-racional. La filósofa feminista Rosi Braidotti aborda las fisuras de este paradigma humanista indicando cómo «lo normal» está basado en lo humano encarnado por un hombre blanco europeo educado y capacitado (una figuración que aborda en su libro The Posthuman49). La educación hacia no sentir (tanto), hacia tener emociones «positivas» y controlar aquellas «negativas» ha traído aparejada la invisibilización de otras formas de conocer más intuitivas, corporales, e incluso, si se quiere, espirituales. Lo que llama entonces la atención es cómo también los textos literarios y estéticos para la infancia se ensamblan con esta primacía de la razón que limita las formas de conocer.
Leer, especialmente desde la primera infancia, es presentado como una de las mayores promesas para una vida buena. Se supone que es el mejor indicador para predecir un buen rendimiento académico50, para desarrollar la teoría de la mente51 e incluso para tener éxito económico52. Más aún, se supone que leer haría más felices a las personas53. Con Valentina Errázuriz hemos estudiado ese discurso de la felicidad en documentos de promoción de la lectura en Chile, preguntándonos cómo es que la literatura nos tendría que hacer felices si las artes se distancian tanto de la narrativa de la felicidad54. Pienso, parafraseando al poeta chileno Enrique Lihn, que quizás no se trata tanto de ser feliz, sino de tener raras certezas e ilusiones.
La alfabetización de las emociones
¿De qué hablamos cuando hablamos de educación emocional a través de la lectura? Hemos ido tirando de distintas hebras para sugerir que cuando pensamos en esto oponemos lo estético a lo pedagógico, la lectura «por placer» a una «funcional», de una forma similar a como parecemos oponer razón y emoción en estas narrativas para la primera infancia. Desde la tradición filosófica estética, esto nos remonta a la discusión por la función del arte desarrollada alrededor del concepto del arte político. Y allí vuelve a aparecer el problema de la representación –de lo político, del proyecto, de lo ideológico– de una forma que parece agobiante hasta que Rancière hace espacio diciendo que el arte no es político por «la forma en que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las identidades sociales. Es político por la distancia misma que guarda con relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y de espacio que establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla este espacio»55. En otras palabras, el arte político no tendría que representar la política ni aún menos establecer ninguna relación causal, sino tomar distancia para interrumpir los regímenes cotidianos de la sensibilidad, produciendo experiencias emancipadoras. Si reemplazamos la noción de arte político por la de textos que eduquen nuestra socioemocionalidad, ¿qué relación tendrían que tener estos textos con las emociones? ¿Cómo podrían estos interrumpir los regímenes cotidianos del sentir para ayudarnos a encontrar y revisar nuestros caminos?
La académica feminista Sara Ahmed ha dedicado buena parte de su carrera al estudio de lo que llama la «cultura política de las emociones», describiendo y recorriendo cómo lo emocional parece estar siempre supeditado a lo racional y cómo nuestras emociones son educadas socialmente para cumplir con las normatividades sociales de progreso y orden. En el revelador La promesa de la felicidad56, Ahmed recorre cómo hoy la felicidad es algo que se nos promete si podemos posponer nuestras gratificaciones y orientarnos por nociones de estatus que se presentan como socialmente recompensadas. La cultura de la felicidad produce injusticias y oprime vidas posibles que son deslegitimadas frente a narrativas consensuadas sobre la felicidad –Ahmed lo ilustra, entre otros, con la figura de la mujer ama de casa feliz.
¿Cuál es, entonces, la cultura política de las emociones en los libros que recomendamos? La clasificación de las emociones según colores y ese alivio en nombrarlas –que aparece con claridad diáfana en El monstruo de colores y es también bastante frecuente en otros libros– cumple la función de prometer que lo emocional no nublará la razón. Es lo que Erica Burman llama la «alfabetización emocional», en la que el código lingüístico someterá la experiencia a su capacidad de ser clasificada57. Las emociones acorraladas de las que hablan Kenway y Youdell. Más aún, lo que El monstruo de colores y otros libros parecen hacer es crear una historia en la que se podrían verbalizar sentimientos para evitar así que fluyan, se excedan, se desborden. La propuesta es bastante ingenua o, al menos, opera sobre el supuesto de niñas y niños que podrían nombrar y diferenciar sus sentimientos como quien aprende a diferenciar peras de manzanas. El truco pareciera estar en asociar sentimientos a colores, una asociación que sigue algunas reglas culturales como la de dejarle al rojo la rabia, al amarillo la alegría y al negro el miedo. Estas asociaciones son bastante problemáticas. Miremos la del negro: «Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa..., y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad». Aquí se acumulan asociaciones negativas: cobardía, miedo, esconderse, huir, oscuridad, ladrón, pequeñez, «poca cosa». El miedo aparece así como una emoción a evitar. No parece haber ninguna reflexión a cómo esta asociación negativa al negro cruza la historia del racismo, ni tampoco en cómo el miedo puede entenderse como una fuerza social y política que enseña a temer para gobernar (ver, por ejemplo, el ensayo El miedo. Historia de una idea política, de Corey Robin, o A philosophy of fear, de Lars Svendsen). En El monstruo de colores aparecen las emociones siguiendo ese orden social en el que algunas emociones son más positivas que otras: la calma («tranquila como los árboles») y la alegría («brilla como el sol»).
Como hemos dicho, algunos libros juegan explícitamente con el significante de ser guías de uso: Empatía: guía para padres e hijos, Tristeza, manual de usuario, Emocionario. Pese a sus títulos de autoayuda, estos libros han sido promovidos como obras literarias y se han enviado a los jurados de importantes premios internacionales sobre literatura infantil y juvenil. El libro chileno Empatía: guía para padres e hijos, que concursó en las principales instancias de selección de literatura infantil (como el Premio White Ravens, a nivel internacional, y la Medalla Colibrí a nivel local, en Chile), es quizás el ejemplo más elocuente de cómo la educación socioemocional se combina con la cultura del libro y su promesa de la felicidad en la infancia.
Empatía: guía para padres e hijos58 es, como su nombre lo indica, un libro que explícitamente apuesta a esta audiencia dual de niños y adultos. En la portada hay dos niños y una niña que se abrazan. El del centro pregunta: «¿Con quiénes conversan ustedes?» La niña, con vestido, a la derecha contesta: «Yo converso con mi papá y mi mamá», mientras el niño a la izquierda dice: «Yo le cuento a mi profesora». La portada no se refiere, así, a la empatía, la capacidad de sentir con otros, sino a la capacidad para comunicarse con adultos y confiar en ellos. En el libro se alternan referencias a la comunicación entre adultos y niños con reflexiones sobre la capacidad de ser empático. La empatía aparece en formulaciones como la de respetar la opinión de los demás, ayudar a otros, sentir compasión por el que sufre, aceptar los errores de otros, compartir con ellos y proteger a los más pequeños. El libro está estructurado alrededor de 28 frases que proponen posibles definiciones sobre qué sería ser empático; antes de leerlas se nos anuncia que todas ellas son «correctas». Estas 28 frases permiten identificar un discurso sobre empatía y sus límites afectivos. En ellas aparece como una acción: compartir, ayudar, escuchar, disfrutar. Estas acciones se definen por su distancia al egoísmo; la empatía vendría a ser una forma de altruismo.
Empatía: guía para padres e hijos nos ofrece un interesante texto para estudiar cómo se relacionan los discursos sobre empatía con la justicia. Esta relación ha sido explorada por la teoría social contemporánea y su atención a cómo los sentimientos van modelando nuestras ideas sobre lo justo. En el último capítulo de La política cultural de las emociones59, Ahmed reflexiona sobre cómo los límites de nuestro sentir con otros se conectan con la necropolítica, con esa decisión sobre qué vidas tienen más derecho que otras, sobre quién tiene derecho a vivir (una reflexión que se vuelve de dolorosa actualidad con la crisis sanitaria del Covid19). En Empatía…, el altruismo no toma esa forma habitual de orientación a bienes sociales superiores en tiempos de crisis, sino que es más bien una serie de orientaciones que tomarían en consideración al resto de las personas que aparecen bajo el significante de «los demás». Las distintas formulaciones no abren así espacios para desconfiar de las posiciones y privilegios del que habla, ni pretenden ampliar los registros del sentir, lo que comúnmente consideraríamos como el movimiento de la empatía, ese sentir con otros, sino que parece encarnarse en un mandato a estar más atentos a las necesidades de los demás. No queda muy claro cómo atenderíamos a esas necesidades. En algunas páginas estos límites, los límites cognoscitivos del privilegio, se hacen evidentes. Por ejemplo, cuando aparecen las frases «soy empático cuando incluyo a los demás» o «soy empático si soy tolerante». Los dibujos que acompañan estas frases son reveladores: para la primera, tenemos a un niño en silla de ruedas, y en la segunda, a un niño racializado negro con una niña racializada asiática. Estas dos frases se contraponen en una doble página, lo que es probablemente una mala coincidencia, pero da cuenta de la forma en la que se narra la diferencia en este fomento de la empatía: a un lado tenemos la inclusión de la así llamada «diversidad» (en este caso presentada en su versión más visible, una discapacidad física que se «incluye»), y del lado derecho tenemos el tropo de la tolerancia (un concepto ya muy problemático) que se ilustra en ese dibujo racializado que pareciera estar ahí indicando diferentes nacionalidades que requerirían de nuestra tolerancia. En la breve escena con el niño en silla de ruedas, este tiene una pelota en sus manos: ¿ser empáticos es jugar al balón con alguien en silla de ruedas? ¿Eso es incluirlo y esa inclusión es considerada una forma de empatía? La escena sobre tolerancia se lee aún más complicada si entendemos la tolerancia, como explica Wendy Brown60, como una regulación de la aversión, una posición de privilegio incuestionado en el que dejo de hostigar a quien considero distinto, pero no cuestiono el hecho de que me moleste. Llama la atención que para ilustrar tolerancia se haya escogido usar dos figuras racializadas: la niña con ojos rasgados y el niño con pelo crespo-afro y labios gruesos. Llama más la atención porque pudiendo haber hecho un libro con diversas fisonomías y rasgos en distintas ilustraciones, esta diferencia del neutral blanco solo aparece aquí. El niñx empático o empática que este libro promueve, entonces, no se hará amigo de estos cuerpos racializados, ni compartirá con ellos mas que para mostrarse tolerante. Al pasar a la siguiente doble página, el problema se agrava aún más: la frase «soy empático cuando soy solidario» es acompañada por un dibujo en el que una niña da una moneda a un niño u hombre que sostiene una taza sentado en el suelo. En la página contrapuesta leemos «soy empático cuando soy generoso», con una niña cediéndole un helado a un niño. Llama la atención, por cierto, el uso de la conjugación en masculino del verbo; durante todo el libro se mantiene la pregunta sobre cómo eres empático, sin considerar la declinación femenina, empática, ni cuando se ilustra con personajes que describiríamos como niñas. También sorprende la oposición de solidaridad y generosidad en estas dos páginas, pues dice bastante de los bordes de los repertorios emocionales de justicia para niños y niñas. La solidaridad ha sido históricamente considerada un modo de mantenimiento de la comunidad moral, una acción de unir fuerzas –del latin solidare, combinar las partes en un todo más fuerte–. En la sociología clásica de Emile Durkheim encontramos una distinción entre la solidaridad mecánica hacia el otro y esa que es orgánica, que responde a la conciencia de lo que se gana haciendo comunidad. Una comunidad que es solidaria habría alcanzado un estadio más avanzado de orden y cohesión social61. En Chile, sin embargo, el término se ha ido acercando en las últimas décadas hacia la caridad o hacia compromisos con la superación de la pobreza. En su libro Ayudar a los pobres. Etnografía del Estado social y las prácticas de asistencia62, Carolina Rojas explica que el término solidaridad pasó de ser una respuesta ética y moral ante el sufrimiento colectivo de la dictadura, a ser el término para referirse a la lucha contra la pobreza organizada en un Estado asistencialista. Así, en Chile, la solidaridad acompaña una noción de pobreza que no es comprendida como una injusticia estructural o un mal de sociedad, sino como «la mala suerte de haber sido golpeados por la adversidad de la vida»63. La generosidad, en tanto –una de las virtudes aristotélicas–, se relaciona más con el dar a un otro en desventaja, con la compasión, y se suele distinguir la generosidad material de la generosidad en el cuidar de otro, hoy reconceptualizada bajo el término de ética del cuidado64. Distingo aquí estos conceptos, solidaridad y generosidad, siguiendo la forma en la que estos han viajado –en el sentido que Mieke Bal da a los conceptos viajeros, que se mueven entre campos y disciplinas adquiriendo nuevas acepciones65– para pensar cómo es que generosidad y solidaridad vienen a hablar de esos límites de la empatía, de las justicias del sentir y cómo dar limosna puede convertirse en la ilustración que representa la solidaridad como una forma de empatía. Llama la atención, más bien, que en este libro sobre empatía, la solidaridad no tenga nada que ver con unir fuerzas, ni con la interdependencia y las necesidades que tenemos los unos de los otros, sino más bien con una cierta noción de privilegio que no aparece trabajada. Este privilegio no es cuestionado. La empatía, así, no es una forma de sentir con otros, sino más bien un manual para evitar el egoísmo en las relaciones con esos otros que son aquí «los demás».
Me he centrado en este capítulo en libros para primeros lectores porque, como indicaba antes, es en estos donde encontramos más ejemplos de textos confiados en producir esa orientación a la felicidad. Mientras avanzamos en la edad de ese lector ideal, ese optimismo va cediendo y aparece más desolación y desesperanza. En la así llamada literatura juvenil queda muy poco de este moralismo ingenuo y se permiten protagonistas que llegan al quiebre emocional, como Katniss Everdeen en Los juegos del hambre66. La distinción entre literatura infantil y juvenil es una categoría editorial para organizar la circulación de estos libros, su inclusión en planes lectores y, también, su posición en estanterías de bibliotecas donde, en muchos casos, los «juveniles» quedan en estantes fuera del acceso de los más pequeños. La distinción opera también separando contenidos que serían perniciosos si se leen antes de tiempo, antes de una supuesta madurez socioemocional que nos haría resistentes al quiebre de la desesperanza.
La idea del adolescente está presente, como un revés, en los textos sobre educación socioemocional para niños y niñas. Es esta presencia tácita la que genera la categoría de infantil, precisamente. Daniel Goleman, autor del superventas La inteligencia emocional, llama a educar en emociones a niños y niñas precisamente para evitar lo que él y otros psicólogos tipifican como las conductas de descontrol y riesgo en la adolescencia67. Para evitarlas habría que asegurarse en educar sentimientos que no desborden a los humanos en los que habitan. Los libros-álbum aparecen como cómplices de esa educación de un sentimiento complaciente, disciplinado, de una orientación a la felicidad que pide la postergación del placer. ¿Quizás reúnen los álbumes algunas condiciones que les hacen particularmente afines a esto? Estamos menos entrenados a reconocer ideologías y normatividades en lo visual –en comparación, por ejemplo, a la atención que ponemos a los códigos lingüísticos–, lo que quizás permite que se cuele el capacitismo, el racismo, el sexismo y el clasismo, como vimos en los ejemplos anteriores, en estos textos. Los libros-álbum aparecen muy vinculados a esa cultura de felicidad como una promesa de futuro que aparece con tanta fuerza en la cultura de la educación. Habría que intentar mapear este ensamblaje entre cultura editorial del libro-álbum y su relación a repertorios éticos.
La traducción y circulación de ciertos textos nos dan cierta idea de variaciones culturales al respecto. Miremos, por ejemplo, la circulación de los libros del autor australiano Shaun Tan. Sus libros son internacionalmente aclamados: ha sido merecedor del Premio Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), que se entrega anualmente en Suecia, y del Hans Christensen Andersen Award, que entrega la International Board on Books for Young People (IBBY); estos dos premios se disputan la categoría de máximo galardón para autores e ilustradores de libros para niños y niñas. Sus libros se caracterizan por tener textos breves e ilustraciones muy detalladas, atmosféricas, que en su mayor parte aluden a mundos fantásticos. Algunos de estos, El árbol rojo, Cigarra o La ciudad latente, son, a pesar de su brevedad, recomendados a niñas y niños mayores de doce años en sus ediciones en castellano. No son libros que tengan un vocabulario ni estructura (muy) compleja, pero sí tratan de repertorios emocionales difíciles –de depresión, explotación, desesperanza–. En su Australia natal y en buena parte de Europa, por ejemplo, su obra es considerada como literatura infantil y catalogada como tal. En sus ediciones en español se hace, sin embargo, una distinción entre un lector niñx y uno adolescente. ¿Por qué insistir en evitar estos repertorios? En los siguientes capítulos exploramos libros y encuentros con libros sobre temas difíciles donde hay emociones que se verbalizan e intensidades que se experimentan. Leeremos en los capítulos siguientes algunos libros –y algunas narrativas audiovisuales– dirigidas a niñas y niños para pensar en esas posibles relaciones entre esperanza, producción de (futuros) ciudadanos y el reconocimiento de las injusticias estructurales.