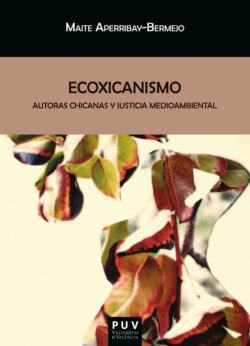Читать книгу Ecoxicanismo - Maite Aperribay-Bermejo - Страница 10
ОглавлениеEcofeminismo y justicia medioambiental en la literatura chicana
As women, we lack the body of literature, history, ritual, myth, song, healing practices, games, art, and spirituality that could give the kinds of depth and meaning to our lives that men take for granted.
(Vance 140)
Nuestro sistema económico se apropia de los recursos naturales hasta su agotamiento, el nivel de vida no es sostenible y en consecuencia resulta necesario un cambio en nuestras costumbres y modo de vida, puesto que la crisis en la que estamos actualmente inmersos no es una crisis únicamente económica, sino sociocultural, sanitaria y medioambiental. El sistema capitalista explota la naturaleza sin miramientos, y también a las clases más desfavorecidas para el mero beneficio económico. Nuestro mundo está ordenado en dicotomías jerarquizantes que se perpetúan una a costa de la otra. El ecofeminismo lucha contra estas relaciones de poder, contra la oposición hombre-mujer, y la separación entre hombre y naturaleza, que son tan antiguas como el propio cristianismo (Kheel).
Llega un momento en el que las mujeres reclaman una equiparación y reconocimiento de sus derechos. Diversas ramas del feminismo de principios de los años setenta recogen esta reivindicación y consiguen, en parte, romper con el mundo doméstico al que las mujeres habían estado limitadas durante siglos. En esta misma época surgen diversos movimientos ecologistas que se desarrollarán con mayor plenitud en las décadas posteriores. Estas luchas contra el sometimiento de la naturaleza y las mujeres son el origen del pensamiento ecofeminista, cuyas aportaciones nos ofrecen la oportunidad de enfrentarnos a la opresión de las mujeres, la naturaleza y los grupos desfavorecidos por parte de la sociedad patriarcal.
En palabras de Herrero, “el ecofeminismo es un movimiento de mujeres que nace de la conciencia de este doble sometimiento y de la creencia en que las luchas contra este contienen las claves de la dignidad humana y de la sostenibilidad” (Tortosa). El ecofeminismo es la lucha contra el patriarcado, la opresión sexual y de género, y contra el sometimiento del tercer mundo (el Sur). Es la defensa de la igualdad y paridad entre los anteriormente citados binomios hombre-mujer, cultura-naturaleza o Norte-Sur. Es la lucha en favor de la ética del cuidado, de una economía alternativa y justa, en favor de un mundo más justo a nivel social y a nivel medioambiental.
El ecofeminismo surge en Europa en el último tercio del siglo XX, y el término fue acuñado por la escritora francesa Françoise d’Eaubonne en 1974. Poco después, en 1980, las impulsoras del ecofeminismo se reunieron en el congreso Women and Life on Earth: A Conference on Eco-Feminism in the Eighties celebrado en Amherst, Massachusetts. Este primer congreso ecofeminista fue una respuesta a la crisis generada tras diversos desastres ecológicos a nivel internacional, entre ellos la progresiva desaparición del mar de Aral (URSS) en los años sesenta, el desastre de Séveso (Italia) en 1976, el desastre ecológico del barrio de Love Canal (Nueva York) en 1978, o la fusión accidental del núcleo del reactor de Three Mile Island (Pensilvania) en 1979. En este congreso se analizaron las relaciones entre ecología, salud y feminismo, y como afirman Mies y Shiva, se planteó que “la devastación de la tierra y de los seres humanos que la pueblan … y la amenaza de la aniquilación nuclear … son preocupaciones feministas” (Ecofeminismo 26).
El pensamiento ecofeminista se enfrenta a la colonización y la dominación simultanea de las mujeres y la naturaleza, y aboga, entre otras, por nuevas perspectivas y abordajes como la resistencia pacífica, el buen vivir, la soberanía alimentaria, el decrecimiento sostenible o la ética del cuidado. De ahí que nos encontremos ante una filosofía o movimiento interdisciplinar que abarca diversos ejes de acción. Tal y como afirma O’Loughlin, la dinamica de opresión es similar entre todas las personas oprimidas y en el caso de las mujeres es común que experimenten esta opresión desde más de una perspectiva, como por ejemplo mediante el racismo, el clasismo, el heterosexismo o el sexismo (148).
Puleo sostiene que el feminismo y el ecologismo son dos movimientos indispensables para el siglo XXI, y afirma que ambos movimientos “permiten desarrollar una mirada distinta sobre la realidad cotidiana, revalorizando aspectos, prácticas y sujetos que habían sido designados como diferentes e inferiores” (Ecofeminismo para Otro Mundo Posible 8). Puleo considera que el ecofeminismo está fuertemente ligado a la experiencia vital, por lo que cree que se podría afirmar “que hay tantos ecofeminismos como teóricas ecofeministas” (Ecofeminismo para Otro Mundo Posible 29). La existencia de diferentes corrientes o filosofías ecofeministas y sus múltiples relaciones con otras disciplinas como la sociología, la ecología, el pacifismo o el feminismo manifiestan su interdisciplinariedad. Al existir diferentes filosofías o corrientes dentro del ecofeminismo, actualmente prefiere hablarse de ecofeminismos: “Because our experience as women is diverse, so too is ecofeminism. Ask a half-dozen self-proclaimed ecofeminists “what ecofeminism is,” and you’ll get a half-dozen answers, each rooted in a particular intersection of race, class, geography, and conceptual orientation” (Vance 125-126). Aun habiendo diversas interpretaciones filosóficas del ecofeminismo, todas ellas propugnan “la necesidad de una nueva cosmología y una nueva antropología que reconozcan que la vida en la naturaleza (que incluye a los seres humanos) se mantiene por medio de la cooperación, del cuidado mutuo y el amor” (Mies y Shiva, Ecofeminismo 15). En este mismo sentido Birkeland afirma que, aunque existan numerosos modos de entender el ecofeminismo, todos ellos tienen ciertos puntos en común. Uno de ellos sería la necesidad de un cambio de paradigma que posibilite una transformación social basada en nuevos valores que promulguen la igualdad, la paz o la diversidad cultural. También comparten el objetivo de eliminar las relaciones jerárquicas, puesto que la simple redistribución de las relaciones de poder no sería suficiente. Cabría asimismo mencionar el hecho de que debe considerarse que todo lo perteneciente a la naturaleza tiene un valor intrínseco o inherente, lo que permitiría dejar de lado el antropocentrismo para abrazar el biocentrismo, olvidándonos de controlar la naturaleza para nuestro provecho y pasando a vivir en armonía con la misma a fin de preservar su diversidad (Birkeland 20).
Por todo ello, Puleo defiende que el ecofeminismo es un movimiento comprometido con la transformación social, cuya finalidad es la supresión de las jerarquías y la búsqueda y consecución de un nuevo modelo de desarrollo humano que sea pacífico y respetuoso con el entorno (Ecofeminismo para Otro Mundo Posible 21). El ecofeminismo promulga por tanto la sororidad, la dimensión de la política que busca la confluencia y la sintonía entre las mujeres, la alianza feminista que fomente un cambio, con el objetivo de alcanzar un mundo más justo y libertario (Lagarde y de los Rios 1).
Orígenes de la crítica literaria ecofeminista
Parece evidente que la praxis ecofeminista está más avanzada que su teoría y crítica literarias, como bien reflejan las palabras de Carr: “while ecofeminist philosophy and politics are relatively well developed, ecofeminist literary theory and critics are not” (18). En mi opinión, esto es, además, especialmente evidente en el caso de la crítica literaria hispano-latina (o en español) que, en comparación con la anglosajona, es ciertamente escasa.
La crítica literaria ecofeminista surge poco después de que d’Eaubonne acuñara el término. Una de las primeras obras de crítica literaria ecofeminista fue The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters (1975) de Annette Kolodny. En 1983 se publica una de las primeras colecciones de artículos en torno al ecofeminismo: Reclaim the Earth: Women Speak Out for Life on Earth de Leonie Caldecott y Stephanie Leland. En ella, el ecofeminismo se describe como teoría y praxis, entre las que se destacan el activismo antinuclear, el movimiento internacional a favor de la salud de las mujeres, asociaciones en pro de los derechos de las mujeres y la tierra, o en contra del hambre en el mundo. En 1984 ve la luz The Land Before Her, también de Kolodny. En 1988 se publicó Alive: Women, Ecology and Development de Vandana Shiva; en 1989 Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism, una serie de artículos editados por Judit Plant; y un año después, en 1990, Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism, editado por Irene Diamond y Gloria Orenstein.
En la década de los noventa se publicaron obras tan importantes como Rethinking Ecofeminist Politics (1991) de Janet Biehl; Woman and Nature: Literary Reconceptualizations (1992) de Maureen Devin; Ecofeminism. Women, Animals, Nature (1993) de Greta Gaard; Made from This Earth: American Women and Nature (1993) de Vera Norwood; Greening Up Our Houses: A Guide to a More Ecologically Sound Theatre (1994) de Larry K. Fried, Theresa J. May; Literature, Nature, Other: Ecofeminist Critiques (1995) de Patrick D. Murphy; The Green Breast of the New World (1996) de Louise Hutchings Westling; Ecologies of Theater: Essays at the Century Turning (1996) de Bonnie Marranca; Shifting the Ground: American Women Writers’ Revisions of Nature, Gender, and Race de Rachel Stein (1997); Kindred Nature: Victorian and Edwarian Women Embrace the Living World (1997) de Barbara T. Gates; Shifting the Ground: American Women Writers’ Revisions of Nature, Gender, and Race (1997) de Rachel Stein; Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy (1998), coeditado por Greta Gaard y Patrick D. Murphy; Undomesticated Ground (2000) de Stacy Alaimo y New Essays in Ecofeminist Literary Criticism (2000) editado por Glynis Carr.
Ecofeministas en mayor o menor grado también son las obras Women Writing Nature: A Feminist View (Barbara Cook, 2007), Teaching North American Environmental Literature (editada por Laird Christensen, Mark C. Long y Fred Waage en 2008), Feminist Ecocriticism: Environment, Women and Literature (2012) editado por Douglas A. Vakoch, International Perspectives in Feminist Ecocriticism (editado por Greta Gaard, Simon C. Estok y Serpil Oppermann en 2013), The Oxford Handbook of Ecocriticism (Greg Garrard, 2014), Ecological Borderlands: Body, Nature, and Spirit in Chicana Feminism (Christina Holmes, 2016), Writing the Goodlife: Mexican American Literature and the Environment (2016) de Priscilla Solis Ybarra, Contemporary Perspectives on Ecofeminism (editado en 2016 por Mary Phillips y Nick Rumens), Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology y Literature as Cultural Ecology: Sustainable Texts (ambas de Hubert Zapf, 2016), Environmental Justice in Contemporary US Narratives (Yanoula Athanassakis, 2017), Critical Ecofeminism (2017) de Greta Gaard, Ecofeminism in Dialogue (editado por Douglas A. Vakoch and Sam Mickey en 2017), Literature and Ecofeminism: Intersectional and International Voices (2018) editado por Douglas A. Vakoch y Sam Mickey, Climate Chaos: Ecofeminism and the Land Question, publicado en 2019 por Ana Isla o Latinx Environmentalisms: Place, Justice, and the Decolonial, editada por Sarah D. Wald, David J. Vázquez, Priscilla Solis Ybarra y Sarah Jaquette Ray en 2019.
Si bien parece que existen numerosas publicaciones sobre el ecofeminismo, Gaard subraya que ninguna de las obras ecofeministas consideradas canónicas ha recibido gran atención (“New Directions” 645). Esto puede deberse al rechazo que causa el feminismo más radical, incluso entre las mujeres. Pero este ecofeminismo radical que demoniza al hombre no es el único ecofeminismo existente, y como ya hemos mencionado, el ecofeminismo promueve la igualdad entre todos los seres, por lo cual, el rechazo no debería tener cabida. Aun así, a pesar de su extensa trayectoria el ecofeminismo es a menudo menospreciado u obviado, incluso en esferas académicas, por su faceta feminista. Greta Gaard lo deja claro cuando sostiene que “a failure made more egregious when the same ideas are later celebrated when presented via non-feminist sources” (“New Directions” 645). La escasa atención de la que históricamente ha gozado el ecofeminismo no es lógica atendiendo a su trayectoria: “ecological feminism … has been present in various forms from the start of feminism in the nineteenth century, articulated through the work of women gardeners, botanists, illustrators, animal rights and animal welfare advocates, outdoors-women, scientists, and writers” (Gaard, “New Directions” 646). Una de las soluciones que propone Gaard al respecto es recuperar la amplia historia de la ecocrítica feminista y las contribuciones de la crítica literaria ecofeminista al pensamiento ecocrítico. Aboga al mismo tiempo por una ecocrítica más feminista, ya que observa que en numerosas obras ecocríticas el ecofeminismo está a veces presente, pero en la mayoría de los casos lo está en un segundo plano, se omite, o incluso se tergiversa. Este sería el caso por ejemplo del Ecocriticism (2004) de Garrad y del The Future of Environmental Criticism (2005) de Buell, ya que en ambas obras se dejan prácticamente de lado tanto la perspectiva literaria feminista como la ecofeminista, y como consecuencia: “Such representations (and misrepresentations) of feminist scholarship by collegial ecocritics warn of a larger potential for misreading or omission by broader audiences, hence the importance of both correcting the historical record and actively contributing to the future of ecocriticism” (Gaard, “New Directions” 643).
Ecoxicanismo: justicia social y medioambiental
La literatura es a menudo el reflejo del mundo, y la literatura ecofeminista es, en este caso, el reflejo de un mundo fundamentado en un sistema heteropatriarcal que ha prevalecido a lo largo de los siglos basándose en procesos de colonización o supeditación. Un sistema que ha perdurado gracias a la colonización de pueblos indígenas y de sus tierras, a la colonización de las mujeres, o a la colonización de la naturaleza, todo ello en aras del progreso y el crecimiento. Tal y como afirman Mies y Shiva, la relación de dominio entre hombre y naturaleza y la opresión de las mujeres en las sociedades patriarcales modernas están estrechamente conectadas (Ecofeminismo 9-10), por lo que puede afirmarse que no hay justicia social sin justicia medioambiental. A este hecho debemos sumarle que las principales víctimas de la contaminación medioambiental o los desastres naturales son las mujeres y los niños: “los ecosistemas degradados son factores ambientales de riesgo importantes para los niños, y en la mayor parte de los casos para sus madres también. … La exposición a riesgos ambientales perjudiciales para la salud puede comenzar antes del nacimiento” (Organización Mundial de la Salud).
Por todo ello resulta oportuno mostrar la producción literaria ecofeminista de un colectivo de mujeres pertenecientes a una minoría, cuya ficción literaria refleja la realidad que les ha tocado sufrir, y en la que se defienden muchos de los principios ecofeministas, ya que la literatura chicana contemporánea está estrechamente ligada a la lucha en pro de la justicia social y medioambiental, una lucha esencial del propio pueblo chicano. Este pueblo ha estado históricamente marcado por la conquista. Desde el descubrimiento de América los territorios del actual Suroeste norteamericano han sido escenario del mestizaje de razas y culturas. Desde la conquista española en el siglo XV el reparto territorial ha variado hasta que la actual frontera entre México y Estados Unidos fue trazada en 1848. Fue entonces, cuando tras perder la guerra de 1846-1848 y firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió gran parte de sus territorios en favor de los EE. UU.. Estos territorios anexionados forman actualmente el Suroeste norteamericano, y desde la conquista de los españoles han sido escenario del mestizaje, ya que salvo por unas décadas de independencia, han estado siempre bajo el yugo de otros pueblos, cuya violencia han padecido. La firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y las nuevas fronteras políticas supusieron para los habitantes de estas tierras un nuevo reto de adaptación, puesto que de la noche a la mañana territorios que pertenecían a México pasaron a pertenecer a los Estados Unidos. Quienes habitaban esas tierras se enfrentaron a una nueva realidad, a un idioma extraño y a una cultura diferente, que no los trataba como a iguales: “in the newly acquired southwestern frontier, Anglo settlers frequently treated the Hispanic population much like it deal with the native Indian population: as people without rights who were merely obstacles to the acquisition and exploitation of natural resources and land” (Fernández y González 1).
Las tensiones entre ambas comunidades han dado desde entonces pie a diversos conflictos culturales y raciales, y la falta de oportunidades educativas, la segregación racial y los constantes abusos policiales en los años cuarenta y cincuenta propiciaron la creación de diversas organizaciones que luchaban en pro de los derechos de la comunidad chicana. En 1957 se promulga la Ley de Derechos Civiles, creándose una comisión que investigaría las denuncias de discriminación y los abusos contra los afroamericanos, los mexicanos y los latinos en general. En esta época es cada vez mayor la conciencia de raza y las minorías son cada vez más conscientes de la discriminación que padecen. En la década de los sesenta los chicanos comienzan a organizarse en su lucha contra la opresión que padecen y uno de los mayores hitos del Movimiento Chicano será la creación de la United Farm Workers (UFW) en los campos de cultivo de California. En estos campos históricamente se empleaba mano de obra barata que provenía, sobre todo, de la inmigración, del Programa Bracero y del campesinado chicano. En 1942 EE. UU. y México llegaron a un acuerdo para reclutar mano de obra mexicana. Los primeros padecían escasez de trabajadores como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y México estaba sumido en una depresión económica. Tras pasar unos duros procesos de selección, los trabajadores mexicanos eran contratados para trabajar –casi siempre a modo temporal– en los campos de cultivo o en la construcción de ferrocarriles. Los acuerdos, que se prorrogaron hasta 1964, tomaron el nombre de Programa Bracero, y en sus diversas campañas dos millones de mexicanos obtuvieron un contrato laboral, pero padecieron después unas pésimas condiciones laborales, puesto que el proceso en general “era físico, emocional y económicamente difícil para los aspirantes” (Smithsonian. National Museum of American History 2).
En esa misma época en la que los problemas de discriminación racial estaban a la orden del día, comenzó a hacerse pública también la preocupación por la contaminación ambiental. En 1962 se publicó el Silent Spring de Rachel Carson, que denunciaba los devastadores efectos del DDT sobre la vida silvestre. Gracias a esta obra y a otras investigaciones, en 1970 el Congreso norteamericano creó la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y más tarde el Gobierno prohibió el uso del DDT. El mismo año de la publicación de Silent Spring se fundó el primer sindicato de campesinos chicanos, que unos años más tarde adoptaría el nombre de United Farm Workers (UFW). La UFW es una organización en favor de la justicia social y medioambiental que desde su creación se encarga de luchar desde una militancia no violenta –basada en boicots, marchas o huelgas de hambre– por unas condiciones laborales y de salubridad dignas, al mismo tiempo que informa tanto al campesinado como a los consumidores de los peligros del uso de pesticidas y del consumo de productos tratados con estos, peligros que eran evidentes en los numerosos casos de contaminación, malformaciones, enfermedades, cánceres y fallecimientos atribuibles al uso de dichos pesticidas.
El Movimiento Chicano supuso un proceso sociopolítico muy complejo que abarcaba diferentes flancos de acción. Si los años sesenta fueron una década muy agitada –recordemos los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy– y plagada de huelgas y protestas, los años setenta no lo fueron menos. En esta década surgió también con fuerza el feminismo, y las mujeres chicanas comenzaron a luchar en contra del patriarcado y el machismo. Con el tiempo se percataron de que su situación era diferente a la de mujeres de otras razas, por lo que decidieron adoptar el término Xicanisma, en el que reconocen características diferenciadoras con respecto a otros colectivos de mujeres. En estos años setenta la segunda ola del feminismo coexiste con las luchas campesinas, con el movimiento ecologista y con el pacifista.
Las protestas del colectivo chicano en esta década siguen persiguiendo las mejoras laborales, pero principalmente la salubridad en el entorno laboral, puesto que en aquel momento ya se cifran las víctimas de pesticidas en el entorno agrícola californiano: “en 1973 murieron mil quinientos campesinos envenenados por los pesticidas … ; ochenta mil niños menores de dieciséis trabajan en el campo … siendo frecuentes las muertes infantiles por el envenenamiento de los insecticidas, tuberculosis y accidentes de trabajo” (Calvo Buezas 108). Desde el surgimiento del Movimiento Chicano uno de sus mayores caballos de batalla ha sido la lucha contra la contaminación medioambiental a la que se ven expuestos los trabajadores, y tal y como afirma Kirk, “[t]he conviction that ecological, economic, and cultural survival are inextricably intertwined is an underlying theme within this movement” (183).
Históricamente el pueblo chicano ha estado muy unido a la tierra, que muchos consideran sagrada, por lo que abogan por una convivencia con la tierra y no por la explotación de la misma. Por ello no resulta sorprendente que el medioambiente juegue un papel importante en otros frentes del Movimiento, como es el caso de La Raza Unida Party, cuyo programa de 1970 rezaba: “the pollution of our environment is a crime against our people. ... To la Raza Unida party ecology is just one aspect of the manifold problems that we face” (Camejo, 9-10). Se podría afirmar que el Movimiento Chicano estaba en la avanzadilla de la justicia medioambiental, puesto que sus acciones en favor de la conservación de la naturaleza y la convivencia en armonía con la misma son anteriores a la creación del Club de Roma en 1970 y de la celebración, en 1972, de la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo, que dio comienzo a las políticas ambientales internacionales.
El ecologismo moderno experimenta un gran auge en la década de los ochenta, y como consecuencia nace en los Estados Unidos el Movimiento de Justicia Ambiental o Environmental Justice Movement. Es entonces, a comienzos de los ochenta, cuando Benjamin F. Chavis acuña el término de racismo medioambiental, que define como: “racial discrimination in environmental policy-making and enforcement of regulations and laws, the deliberate targeting of communities of color for toxic waste facilities, the official sanctioning of the presence of lifethreatening poisons and pollutants in communities of color” (xi-xii). Según Peña, el movimiento de justicia ambiental chicano “is not so much about the preservation of nature and wilderness as it is about struggles to confront daily hazards and threats to health and well-being in environments where we live and work” (15).
La década de los ochenta también estuvo fuertemente marcada por diversas catástrofes ecológicas (la catástrofe de Bhopal en 1984, el accidente nuclear de Chernóbil en 1986 o el desastre de Exxon Valdez en 1989) que acrecentaron la conciencia ecologista. Todo ello propició la fundación de grupos chicanos como Mother of East Los Angeles (en 1985), entre cuyos objetivos destacaba la lucha contra la contaminación en lugares como Watsonville o Kettleman City (Ruiz y Sánchez Korrol 497). En 1986 la UFW produjo el documental The Wrath of Grapes, una producción de aproximadamente quince minutos de duración en la que se pone de manifiesto cómo las consecuencias de los pesticidas en la salud humana se reflejan en altos índices de cáncer o en casos de niños que vienen al mundo con graves malformaciones. En el documental se denuncia que frecuentemente no se comunicaba a los campesinos que se iban a producir fumigaciones, ni se desalojaban los campos, ni se acotaban las zonas fumigadas durante un tiempo para evitar las horas o días de mayor peligro. Estas medidas estaban estipuladas por ley, pero por lo general resultaba más rentable pagar la sanción por no cumplir la ley que cumplirla. De hecho, en 1992 la Agencia para la Protección del Medioambiente (EPA) aprobó el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS) con el objetivo de proteger a todos aquellos que manipulasen pesticidas. Pero según informes como el “Exposed and Ignored: How Pesticides Are Endangering Our Nation’s Farmworkers” de la Farmworker Justice, el campesinado sigue estando en la actualidad expuesto a la contaminación y desinformado en relación a los peligros de los pesticidas (9-10).
En estos años ochenta la administración Reagan hablaba ya de la “decade of the Hispanic” (Alarcón 184), pero la cada vez mayor presencia hispana no abarcaba solo los ochenta, puesto que en los años noventa el colectivo hispano de los Estados Unidos fue considerado un colectivo emergente: “proleptic visions of Latinos as the ‘majority minority’ began to circulate in earnest and gain rhetorical strength in the United States. Government agencies, educational institutions, and various media outlets started to focus on what Kirsten Silva Gruesz identified as the ‘present-progressive focus on Latino emergence’” (Ramirez 163). En esta época en la que las minorías comenzaban a tener algo más de presencia se celebró la First National People of Color Environmental Leadership Summit (1991), una cumbre de gran importancia, puesto que en ella se acordaron los diecisiete principios de la Justicia Medioambiental, como aparecen en el anexo, The Principles of the Environmental Justice.
La década estará de nuevo marcada en cierto modo por el quinto centenario del descubrimiento de América y por las tensiones raciales como las Los Angeles Riots en 1992. Estos disturbios raciales comenzaron cuando los cuatro policías anglosajones acusados de propinar una brutal paliza al afroamericano Rodney King fueron absueltos del delito. Los disturbios que se produjeron en las calles de Los Ángeles se saldaron con más de 50 fallecidos y más de 2000 heridos (CNN). Otro de los acontecimientos que marcará este decenio será el fallecimiento del líder sindical César Chávez en 1993 o la aprobación de la Proposición 187 en el año 1994. Aunque dicha proposición fue revocada con posterioridad por una Corte Federal, según la misma “no person –citizen, legal inmigrant or ilegal inmigrant‘shall receive any public social services to which he or she may otherwise be entitled until the legal status of that person has been verified’” (cit. en Martin 255). Es justo en esta época en la que se publican las obras que se analizan en el presente estudio.
Si bien sus antecedentes y tradiciones pueden remontarse hasta épocas anteriores a la conquista española, la literatura chicana contemporánea puede definirse como un fenómeno relativamente reciente. A pesar de que críticos como Luis Leal, Manuel Martín-Rodríguez o Charles M. Tatum no coinciden en la datación de las diversas etapas de la literatura chicana, de las distintas clasificaciones que efectúan se deduce la gran importancia que el Movimiento Chicano tuvo en el plano literario, por lo que parece más adecuada la división que considera Literatura Chicana Contemporánea la producida desde los orígenes del Movimiento en los años sesenta hasta la actualidad.
La literatura chicana contemporánea nace como elemento ligado al Movimiento Chicano, puesto que escribir es una actividad de reivindicación de su identidad cultural ante la dominación de la sociedad anglosajona. Es por ello por lo que la literatura gira alrededor de los problemas que afectan a la vida diaria de los chicanos, de sus costumbres y de la ambigüedad de su identidad. Otro tema recurrente es la reinterpretación de la historia, la recuperación de las tradiciones y su herencia cultural, y la reivindicación del derecho a la tierra de sus ascendientes. Como afirma Saldivar, “history cannot be conceived as the mere ‘background’ or ‘context’ of [Chicana/o] literature; rather history turns out to be the decisive determinant of the form and content of the literature” (cit. en Flys-Junquera, “Murder with an Ecological Message” 347). La herencia ancestral, la historia del pueblo chicano o su día a día se convierten en motivo central de su literatura. Una parte esencial del activismo chicano comenzó a reflejar el racismo y la opresión que padecían por medio de la literatura, en la que se describían las características más significativas de su identidad, y se reflejaba su experiencia como ciudadanos dentro de un grupo minoritario. Mediante la producción literaria el pueblo chicano denuncia la discriminación de la que son víctimas y su lucha en contra de esta discriminación. Como afirma Blackwell, “stories have power: the power to inspire, the power to heal, the power to transform, the power to incite new possibilities, … to create new worlds” (vii).
Durante los primeros años de la Literatura Chicana Contemporánea los autores fueron principalmente hombres. Rueda Esquibel sostiene que “early on, feminist, gay, and lesbian voices were often silenced through sexist and homophobic discourse. In the four decades since el movimiento, both straight and queer Chicanas ‘reinvented’ nationalist mythologies to better portray the participation of women and of gays and lesbians, in spite of obstacles” (148). Las chicanas, conscientes de que sus vivencias dentro del Movimiento Chicano habían sido silenciadas, reclamaron su participación e inclusión en la esfera pública y comenzaron a defender sus derechos individuales como mujeres.
En los años setenta, cuando surgió con fuerza el feminismo, las mujeres chicanas se percataron de que su situación social era diferente a la de mujeres de otras razas. Los intereses concretos de los feminismos angloamericano y europeo tendían a opacar y ocultar la existencia del feminismo chicano, por lo que, para diferenciarse del movimiento feminista blanco, las mujeres de color optaron por su propio Womanism, y las chicanas por su parte se diferenciaban de todas las anteriores mediante su Chicana Feminism o Xicanisma, en el que, como ya se ha mencionado previamente, reconocen características diferenciadoras con respecto a otros feminismos. Su literatura se hacía eco de los problemas sociales de los chicanos, pero al mismo tiempo también de los específicos de las chicanas, ya que apreciaron que al igual que sus compañeros eran discriminadas por su raza y su clase social, pero en su caso sufrían una triple discriminación por su condición de mujeres. Como afirma Saldívar-Hull:
While Chicano historians, political scientists, and literary critics working in the 1960s and 1970s accomplished much in their projects to record the suppressed Chicano experience, … they made only passing reference to the roles of women in that history … . If feminist scholars, activists, and writers –who have lived under the o in Chicano– had to rely on the historical record written by men and male-identified women, Chicanas’ roles in history would remain obscured. (27)
Sus temas principales son el entorno familiar, la identidad, la sexualidad, la opresión racial, social y de género, y sus formas literarias son a menudo híbridas. Igual que sus compañeros, las chicanas crearán obras con gran contenido reivindicativo, reflejando tanto los problemas cotidianos como la problemática específica de las chicanas. Ellas también se ven en la necesidad de romper con los estereotipos y los roles en los que se les había encasillado, por lo que el tema fundamental de la literatura chicana será la búsqueda de su identidad, búsqueda en la cual las chicanas rompen tanto las normas establecidas como los prejuicios existentes: “Chicanas in the 1980s wrote Bildungs texts, explored the social and the political, looked for role models in their literary heritage, fought back at what they saw as an oppresive dominant society, and came together as a sonsciously awakened group of women” (Rebolledo y Rivero 24). La originalidad y la ruptura con lo hasta entonces cotidiano convierten a las autoras chicanas de los noventa en abanderadas de la Literatura Chicana, una literatura en la que, como se ha mencionado, la preocupación por la lucha en pro de la justicia medioambiental ha sido un tema fundamental. Herrera-Sobek afirma al respecto que: “For Chicana poets and prose writers alike environmental contamination becomes linked to the oppression of the Chicano people. Thus the search for social justice and concern for the environment become one and the same” (“The Nature of Chicana Literature” 94).
En este contexto surge la literatura chicana ecofeminista, que es una literatura que refleja la lucha del pueblo chicano en favor de la justicia social y medioambiental, al tiempo que lucha por los derechos de la mujer y la igualdad, en el sentido más amplio de la palabra. Kirk enumera una larga lista de organizaciones chicanas que luchan por la justicia social y medioambiental y sostiene que “the Chicano environmental movement involves the struggle for economic and environmental justice, a demand for healthful living and working conditions, increased democracy in local communities and workplaces” (182). En esa lucha por la justicia ambiental han estado involucrados codo a codo tanto los chicanos como las chicanas.
Tras el surgimiento de los estudios de género en los setenta y el auge de los estudios ecofeministas (la crítica literaria ecofeminista) y ecocríticos en los años noventa se han realizado relecturas ecofeministas de obras literarias chicanas teniendo en cuenta que, como afirma Herrera-Sobek, “the Chicanas’ critical discourse on ecological issues emanate from gender, ethnic, and social perspectives” (“The Nature of Chicana Literature“ 89). En su opinión además, “Chicana writers have been at the forefront of feminist ecological concerns since the early 1970s” “[and they] have been eco-feminists long before the term became popular in the 1980s” (“The Nature of Chicana Literature“ 90; 99). Pero tanto Herrera-Sobek como Marcone e Ybarra como Flys-Junquera coinciden en que los aspectos ecofeministas y de justicia medioambiental presentes en la literatura chicana no han sido suficientemente analizados: “Nature writing or literature with a high environmental consciousness from other minority groups or popular literary genres has been severely neglected” (Flys-Junquera, “Murder with an Ecological Message” 342).
Aun así, en “Inhabiting and Unearthing: Chicana/o and Mexican Environmental Writing” Marcone e Ybarra enumeran una serie de obras ecocríticas o ecofeministas chicanas que se remontan en las primeras etapas a The Squatter and the Don (1885) de María Amparo Ruiz de Burton, la obra de Jovita González – desde su tesis doctoral hasta sus novelas póstumas Dew on the Thorn (1997) y Caballero (1996)– y a Américo Paredes con With His Pistol in His Hand: A Border Ballad and Its Hero (1958) y The Shadow (escrita en los años cincuenta y publicada en 1998). En una tercera etapa, que coincide con el surgimiento del Movimiento Chicano, mencionan la poesía de Rodolfo “Corky” Gonzalez, las obras de Lorna Dee Cervantes o Jimmy Santiago Baca, la novela Y no se lo tragó la tierra / And the Earth Did Not Devour Him (1971) de Tomás Rivera y el “Plan Espiritual de Aztlán”, el manifiesto redactado en 1969 en la First Chicano National Conference de Denver. En cuanto a obras más contemporáneas mencionan a Ana Castillo, Cherríe Moraga, Gloria Anzaldúa y Helena María Viramontes. La relectura ecofeminista de estas obras puede concienciarnos sobre la necesidad de un cambio en nuestro modo de vida y en el modo en el que nos relacionamos con nuestro entorno. Como sostiene Herrera-Sobek:
Their knowledge of the land … coupled with the Chicanas’ commitment to social justice made these women particularly skillful in artistically rendering their concerns through prose, poetry and drama. For the Chicano people art has never been art for art’s sake but like Don Quijote, it has been a Quixotic endeavor to change the world into a better place to live for all humanity. (“The Nature of Chicana Literature“ 99)
La lucha en contra de la dominación por motivos de raza, clase o género se evidencia en numerosas obras de literatura chicana ecofeminista, entre otras en las obras que se analizarán a continuación.