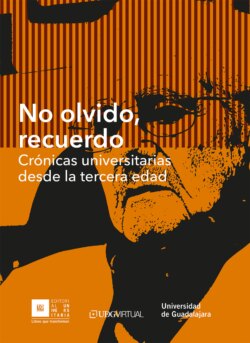Читать книгу No olvido, recuerdo - Manuel Moreno Castañeda - Страница 12
La filosofía, la historia, las letras
ОглавлениеCarlos Vevia Romero
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontifìcia Comillas de Madrid; docente e investigador de la Universidad de Guadalajara desde 1974 en los departamentos de Letras y Filosofía. Fue Premio Jalisco en 2009 en el área de Literatura. Es miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco y Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara.
¿Cuál fue su primer acercamiento a la Universidad de Guadalajara?
Fue como una telenovela. Yo tenía muy poca idea de México en general. Entonces se hablaba mucho de que había venido a México un número considerable de españoles después de la Guerra Civil. Yo estudiaba en Hamburgo, Alemania, el doctorado en Filosofía (para la filosofía clásica es muy importante el alemán) y para subsistir daba clases de español en una escuela de idiomas. Un día la directora me dijo: «Mire, ha venido una señorita de México de intercambio y va a estar en la escuela dando cursos de español; acompáñela usted y enséñele la escuela». Se trataba de una joven que había estudiado en la Universidad de Guadalajara durante las primeras promociones de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando los alumnos eran tan poquitos que todos se iban juntos a tomar café: los de Historia, Filosofía y Letras.
Trabajamos juntos unos tres años y acabamos casándonos. En un viaje que hicimos a Guadalajara para visitar a sus papás, mi esposa se encontró a Adalberto Navarro Sánchez, que había sido su maestro y cofundador de la licenciatura en Letras; él le comentó su propósito de abrir la maestría en Letras y le dijo: «Oiga, tráigase a su esposo aquí, que dé un semestre y que vea cómo es esto». En ese entonces no había relaciones diplomáticas entre México y España y todos los documentos tenían que pasar por la embajada de México en Lisboa, Portugal, por ello se complicó mucho y tardé tres meses en arreglar los papeles. Esto ocasionó que no llegara al primer semestre de la maestría en 1974 (que todavía existe y es una de las más antiguas de la Universidad). Me incorporé en el siguiente semestre y aquí he estado durante treinta y ocho años, es decir, toda una vida.
El director de la maestría era el doctor Amado Ruiz Sánchez, que también estaba a cargo de otra maestría en la Facultad de Medicina. El doctor fue un personaje ilustre, incluso hay una Cruz Verde que lleva su nombre. Era muy humanista y apoyó mucho a la maestría en Letras para que saliera adelante. Nos trató con mucho cariño. Los primeros años fueron muy bonitos y ésa es la razón, como dije, de que pareciera una telenovela.
¿Cómo fueron sus primeros años en la Universidad?
Mi primer semestre en la Universidad se convirtió en más semestres. Yo tengo dos especialidades: una en Filosofía y otra en Letras, las cuales están muy relacionadas. Algunas veces daba cursos en la carrera de Filosofía y otras en la maestría en Letras o en el doctorado en Letras. Poco a poco fui conociendo a más gente, recibía invitaciones a congresos y coloquios en la zona centro de la república, por ejemplo, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en Morelia; también he estado en Querétaro y Zacatecas.
Recuerdo que una temporada me iba a Aguascalientes los viernes en la tarde al terminar aquí la maestría, ya que tenía clases todo el sábado en esa ciudad, donde estaba empezando la Facultad de Letras. Así, recorrí esa parte del país que tiene historia y mucho prestigio académico.
¿Cuál fue su primera impresión de México?
Vine directamente a Guadalajara, ya que estuve sólo unas horas en la Ciudad de México. Me pareció una ciudad tranquila comparada con Hamburgo. Lo maravilloso era el sol, todo era primavera, aunque la gente decía: «¡Uy, qué frío hace!», lo que me hacía mucha gracia, pues venía de una ciudad donde pueden pasar tres años sin salir el sol, literalmente hablando, porque unas veces hay lluvia, otras hay niebla o cae nieve.
Nosotros tuvimos suerte porque no nos tocó un clima tan cerrado cuando vivíamos allá, pero sí es un clima muy duro. Al llegar aquí era la primavera y me llamaban mucho la atención todas esas bebidas elaboradas con frutas, las aguas famosas, de sandía, por ejemplo. Recuerdo unas en la calle Morelos; cuando vi esa copa tan grande, dije: «¿Esto qué es? ¡Esto va a costar un millón de pesos por lo menos!» No, son las aguas normales para la comida.
¡La jamaica, qué cosa tan exquisita! ¡Las nieves! ¡Los helados! Cuando uno va a otro país, si permanece en él una semana puede escribir un libro; después, anécdotas, diferencias y todas esas cosas. Si pasa un mes, puede escribir un artículo; si es un año, una notita, y si pasa más tiempo, ya nada, porque ya no se sabe nada realmente, se va descubriendo la complejidad del país. Por ejemplo, la sociedad mexicana es muy compleja, no es fácil entenderla de primer momento. Me quedé deslumbrado por todas estas cosas externas, que me llamaron la atención. Creo que ha habido una evolución muy fuerte, sobre todo el crecimiento de las universidades en la zona centro. Por desgracia, no conozco ni el norte ni el sureste de la república, pero sé por referencias que por todas partes se han multiplicado y replicado maestrías, doctorados, una cantidad de gente que tiene ganas de aprender; eso ha sido en estos treinta y tantos años una evolución clarísima.
Cuando llegué a la clase de Letras, inicialmente eran 25 alumnos: 23 eran hombres y dos chicas. Ahora se han invertido; la mayoría son mujeres y hay dos o tres muchachos. Fíjese cómo ha crecido Filosofía (uno dice ¿eso qué es? y ¿para qué sirven todas esas preguntas?), que tuvieron que abrir cursos durante la mañana porque no hay salones para recibir a tanta gente. Esto es en verdad muy bonito, aunque tiene sus contras y se podría hacer críticas, pero creo que más allá de todas éstas, México está evolucionando.
Dicen que algunos estudian para ganar más en su carrera, que les paguen más, y digo yo ¡que es maravilloso! Si la gente para subir de nivel en una sociedad estudia más, es maravilloso, qué más queremos; lo feo es que suba porque es amigo, hijo, sobrino o tío de alguien, mejor que suba porque tiene una maestría y otra maestría. Ha sido una grata experiencia estar en contacto con la juventud; la educación es la ventaja que tiene: renueva, porque los alumnos están friegue y friegue, quieren saber más: ¿por qué? y ¿por qué? Esto hace que el maestro, para satisfacer esas necesidades, tenga que estar constantemente estudiando, mejorándose. Es maravilloso el mundo de la educación.
Doctor, usted que venía de una universidad europea (de pronto se piensa que aquí el nivel es más bajo), ¿cómo ve la evolución de la Universidad desde su llegada hasta ahora?
Es distinto, por las personas. Una universidad alemana está habitada por alemanes y por gente del centro de Europa, que son muy diferentes; por lo tanto, todo lo que hagan va a ser distinto; tienen capacidad de concentración y de trabajo. Quizás aquí no se note al principio, pero no lo veo como hace años; ha habido una evolución increíble, un aumento de la calidad. Si viera usted cómo organizan, por ejemplo, los muchachos de la licenciatura en Filosofía todos los años un coloquio. La cantidad de gente que traen. ¡Qué bien lo organizan! Eso exige un nivel muy grande en el sentido de que no lo hacen por prestigio o algo así, sino porque conocen la materia y saben la importancia que tiene que se conozca muy bien a un autor, o una época, por decir algo, todo dentro de sus medios limitados, pero con un interés y ellos solos trabajando, con la bendición digamos de arriba. Por la crisis, es muy difícil conseguir apoyos, pero ellos se apañan y lo buscan y hacen cosas extraordinarias.
En Letras, la problemática es distinta. Los alumnos han evolucionado; son más académicos, más serios, y verdaderamente estudian literatura. En los años setenta el ideal del hombre de letras era muy bohemio, romántico, se dejaba el pelo largo, andaba en los cafés con frecuencia y ese tipo de cosas; ahora se ve otra clase de gente, que sabe estudiar los textos con metodologías que no sólo sirven para soltar el ojo y decir: «¡Ah, Cervantes, qué maravilla!», sino hacer ver por qué Cervantes es una maravilla.
¿Por qué es una maravilla Juan Rulfo? Eso es precisamente desmenuzarlo. Conocen a la perfección métodos que hay en otras partes. En ese sentido, creo que ahora hay un emparejamiento enorme en estos dos campos. En otros, no me atrevería a opinar. Veo, por ejemplo, el CUCEA, de Administración de Empresas, un centro que organiza congresos importantes, pero no conozco más. Medicina siempre ha tenido su prestigio; ellos van aparte. Las ingenierías, creo que también podría citar el caso del doctor Víctor González Romero, que fue secretario de Planeación; él es doctor en Química. Estudió su doctorado en Estados Unidos y, siendo rector de la Universidad de Guadalajara, todos los días a las siete de la mañana daba su clase de química. Es un ejemplo.
Yo nunca he tenido un compañero así en Letras o en Filosofía, pero es una maravilla que el rector esté dando su clase a las siete en punto, con la lata que es levantarse temprano, sobre todo en ciertas épocas del año. Por otra parte, ya casi se ve como imposible que un profesor en cierto nivel no sea doctor, no tenga un doctorado, eso es una evolución y más aún en una universidad gratuita. Esto no es para alabar a la Universidad de Guadalajara ni adular a nadie, porque ya estoy afuera.
Las universidades europeas son carísimas, incluso la Universidad de Madrid, por ejemplo, donde yo estudié. Por ser yo de familia muy numerosa había muchos descuentos, pero aun así era muy cara. Cuando volví a hacer el doctorado allá y presenté la tesis, me costó 25 mil pesetas la inscripción para el examen. De esto hace veinticinco o treinta años y ya entonces era mucho dinero. ¡Caramba!, se queda uno viendo visiones.
Aquí ve uno a taxistas mayores que dicen: «Mi hijo estudió, es médico de la Universidad de Guadalajara», esta frase vale todo el esfuerzo que pongamos y todos los sacrificios que hagamos. Tuvimos un jardinero, don Isidro, tenía noventa años, pero seguía yendo diario a hacer el jardincito con sus tijeras; él tenía un hijo médico de la Universidad. Eso es increíble, en otros países es inconcebible. Por tanto, hay que apoyar a la Universidad del Estado mientras se mantenga así.
Doctor, el prestigio que pueda tener una universidad o institución es gracias a la gente que está ahí, porque al final las personas son las que le ponen cara y color a una universidad. Gracias a personas como usted, que le han aportado tanto a la Universidad de Guadalajara, es que esta casa de estudios tiene cierto prestigio. Cuando lo hicieron Maestro Emérito, ¿cuáles fueron sus sentimientos, qué pasaba por su cabeza?
Siempre he sido muy frío para ese tipo de emociones, yo no tenía ni idea ni me lo podía imaginar. Fue una propuesta de personas amables. Recuerdo que fue muchísima gente, alumnos, se llenó el auditorio grande; habían puesto una cinta al principio para que sólo se llenara una parte del centro y pensaron que vendrían unas treinta o cuarenta personas, no de pie.
Trinidad Padilla, que era rector en aquel entonces, dijo: «Esto es lo que necesitamos en la Universidad». Esto que se transforma en una fiesta, que no es esa especie de liturgia del Maestro Emérito con unos maestros con barbas blancas largas, sino la juventud apoyando al maestro que ha estado tantos años y esa comunión de alumnos y maestros que antiguamente se hacía; por eso se llamó universidad, la fórmula de la universidad era universidad de maestros y alumnos, Universitas-profesorus et alumnorum.
Pienso, por ejemplo, en Fernando del Paso, un excelente escritor; en él se ve claramente que está muy bien lo de Maestro Emérito, o en Emmanuel Carballo, un hombre interesantísimo, que conoce muchas anécdotas de la vida literaria cuando empezaba con Octavio Paz, sus revistas; él vivió en México y luego en Guadalajara. En fin, todos estos hombres, pero la gente reacciona así: «¡Éste qué!, pues es un profesor... Sin embargo, la producción ha sido enorme, y no es falta de modestia, porque ha sido mucho trabajo; es otro tipo de escritor, porque no es un escritor de novelas o de poesías, sino de ensayos. También es bueno que se reconozca a los ensayistas y su producción en un sinnúmero de páginas. Hay libros que traduje de más de seiscientas páginas, y si las sumamos son miles de cuartillas de traducción de filosofía y temas relacionados que no estaban al alcance de la mano.
Algo que me dio una «sacudida» muy agradable fue un libro de la historia de los judíos en el occidente que compré y cuyo autor citaba una de las obras que yo había traducido; dije: «¡Pero esto lo he escrito yo!» Era una cita muy extensa, claro, del autor en alemán, pero yo hice la traducción. Se siente una emoción grande cuando tu trabajo puede ampliarse y ayudar a otros.
Una vez me llegó una cartita de un señor de Venezuela que había visto en internet el libro y le interesaba; afortunadamente, tenía un ejemplar y se lo mandé. Antes ¡quién iba a pensar!, pero ahora con internet es mágico, es más fácil.
He tenido muchos alumnos de quienes he aprendido mucho, aunque parezca una frase hecha. Pienso en las primeras promociones, por ejemplo, y vienen a mi mente Raúl Bañuelos, Dante Medina, José Minero y Pepe Bruqui, que aún viven e hicieron varios proyectos de revistas. Ellos se han hecho famosos. Hoy precisamente leí en el periódico que Raúl Bañuelos participaría en un homenaje al músico Juan Pablo Moncayo, nacido en Guadalajara, autor del Huapango. Algunos otros alumnos son ahora profesores de profesores, doctores en Letras. Cuando llegamos eran profesores, por ejemplo el maestro Navarro, que se había preparado a sí mismo, porque antes no había sitios de formación.
Lupita Mejía, Lupita Mercado, Gómez Loza y Dolores Padilla, todas ellas, dan clase aquí y todas tienen doctorado. Ya puedo morirme tranquilo porque queda en buenas manos la enseñanza. Lo mismo pasa en Filosofía. George Steiner ha escrito muchos libros, por ejemplo, Después de Babel, El silencio, libros sobre la maravilla del lenguaje, problemas del lenguaje a veces muy profundos. Él tiene una página bellísima en sus memorias y dice que el rozarse en los corredores con los profesores de Chicago, cuando él estudiaba ahí, era una experiencia y motivación para él, y saber que él está en buenas manos, que no está perdiendo el tiempo, sino que en verdad está aprendiendo, es casi un deber, y para el país, ¡no digamos! Aunque de repente no se nota, cuando uno mira después de cincuenta años, dice: «¡Ah!, caramba, sí funciona!», sobre todo con materias como filosofía e historia.
Recuerdo un documental que vi sobre Nueva York en el que se habla de una ciudad debajo de otra en donde se encuentran los conductos de electricidad y los de agua limpia y sucia. En ella se trabaja constantemente, día y noche; están ahí los ingenieros más capacitados, si no se produciría un caos, pero nadie lo sabe, nadie lo ve. Las personas van caminando por la calle y no saben que debajo a cincuenta o cien metros debajo del río, incluso, está todo eso. Lo comparo con algunas materias de las que dicen: «¿Esto para qué sirve?», pero son las que están formando en realidad el sustrato que se verá en personas que luego sepan convivir, que sean tolerantes, que, como políticos, busquen dentro del ser humano el bienestar de todos. Todo eso se cuece aquí en las facultades.
Así se entiende la diferencia de una persona antes de entrar a la facultad y después cuando termina una carrera. Comprende uno muchísimas cosas que parece que no tienen nada que ver, pero es porque estudió algunas materias que ahora comprende estas otras. La vida siempre está presentando problemas nuevos; eso es cierto, pero aprendiendo a disolver problemas antiguos se aprende a atacar problemas nuevos.
Por otra parte, quiero señalar que le tengo mucho cariño al Centro Universitario ubicado en Ciudad Guzmán, ¡se me hace tan bonito! Así, tan chiquito y luego cuando mira uno para un lado y se ven los montes y mira para el otro, y también. ¡Ah, caramba! Me invitaron a un curso hace dos o tres años para la apertura de la carrera de Letras, con el doctor Vicente Preciado Zacarías, quien, aunque es dentista, es un gran literato, escribe precioso, por ejemplo, sus recuerdos y memorias. Él fue quien me hizo la invitación. Como dentista, fue el primero en introducir la endodoncia como especialidad en la Universidad. Antes hacían un agujero, tapaban ¡y ya! El doctor escribió un tratado sobre ese tema que fue utilizado durante veinticinco años en todas las universidades latinoamericanas. Cuando se retiró se dedicó a escribir. Fue amigo íntimo de Juan José Arreola y cuenta anécdotas de él que no acaban nunca. Dice que se reunían durante la tardecita y le decía: «Vicente, ¿ha leído usted esto? [¡cosas rarísimas!, como las cartas del Conde Ruso], ¡pues léalas porque le encantarán!» Así era Arreola, leía y leía, y le ponía tareas todos los días.