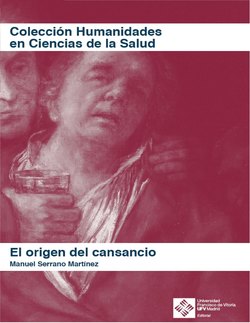Читать книгу El origen del cansancio - Manuel Serrano Martínez - Страница 10
ОглавлениеII
LA PERSONA EN EL MUNDO
LAS PERSONAS, EN SU EXISTENCIA, llevan consigo todo un bagaje de vivencias estimulantes, problemas y dificultades. Cualquiera que sea la necesidad que presenten, viene acompañada de condicionantes limitantes y modificadores que se definen como el conjunto de las circunstancias vitales. Podemos pensar en una persona que haya tenido una enfermedad del corazón, por ejemplo, ya de por sí circunstancia condicionante para la propia vida. Sin embargo, no es igual vivir con una enfermedad del corazón en una ciudad con todo tipo de oportunidades sanitarias, o con una seguridad de atención médica en un país determinado, que en otro país que no la tiene o en una apartada aldea en la que ni siquiera hay un médico a quien acudir. No es lo mismo precisar ayuda en la vejez para una persona acompañada por una gran familia que para otra que, forzosamente, vive sola; tampoco lo es si se tiene acceso o no a la educación escolar necesaria con oportunidad de acudir a una escuela cercana en la que se confía, o si, forzosamente, la educación se recibe en una desconocida escuela lejana.
Este panorama, que es fácil de entender respecto a las necesidades básicas, sucede igual para todo en la vida: el trabajo, la vivienda, la convivencia familiar… Las personas están condicionadas por su entorno. La vida trascurre por un pasillo, ancho o estrecho, cuyos límites son las circunstancias personales, y de estas depende una gran parte de lo que se puede hacer. En definitiva, se impone la realidad. Sin embargo, el punto de partida y el destino, la entrada y la salida del pasillo, son los mismos, aunque la ruta sea distinta. El punto de partida siempre es el acogimiento por parte de la familia y de la sociedad, donde comienza el desarrollo de las capacidades emocionales de la persona y, si esto falta, los hombres y mujeres pueden llegar a su madurez con graves déficits en su capacidad de relación y autoconocimiento. El punto de salida, lo que también podemos figurarnos como el punto de fuga en una representación gráfica, es la tendencia a esa ansia de felicidad, el deseo que acompaña al ser humano toda la vida, allí donde se apunta con la intención, el infinito; quien renuncia a esto, por fijar su ansia en conseguir sus propios objetivos inmediatos con una actitud miope, puede creer que domina la realidad al conseguir satisfacciones de vértigo, pero sabe que nunca son suficientes.
Se suele encontrar a personas cuyo empeño es vivir en otro pasillo, cambiar de circunstancias, modificar su vida, cambiar el planeta de sus relaciones. Si es este el caso, uno puede imaginarse lo que puede pasar. Se produce un choque de aquello deseable con las circunstancias que son propias, es decir, no se las puede uno quitar de encima como se quita un sombrero. Las personas empeñadas en ello viven mal, enojadas por lo que les toca soportar, desean otra vida que ven en otros y les parece envidiable. La persiguen con su fantasía, se sumergen en un sueño irreal, y no viven lo que les toca vivir ni aquello que ansían. Se produce un desencanto y, en esa persona, la imaginación toma las riendas para modificarse a sí misma y resulta en una vida ficticia, irreal. Entran a menudo en depresión y ansiedad al enfrentarse a diario con lo que no quieren y se empeñan en vivir lo que no es su vida. Al final se hartan, se recluyen y se revisten de desesperanza al comprobar que nada cambiará. Se descuidan, no descansan, ganan peso, entran en inactividad, nada les gusta, nada les satisface, son incapaces de ponerse en movimiento. Necesitan ayuda. A veces la piden y, utilizando cualquiera de sus molestias para acudir al médico, llegan a la consulta expresando cansancio.
En el recorrido de cada persona influye la compañía que ha tenido desde el principio, desde el punto de partida, que viene marcado por la educación. El comportamiento de los que tenemos más cerca, de los padres en concreto, como por ósmosis, cala en cada persona en la infancia, y se aprenden comportamientos y actitudes ante los problemas. Hay padres que toleran todo lo que los hijos hacen, como si todo estuviera bien hecho, o, estando objetivamente mal, se parece tanto a cómo se comportan ellos que no tienen autoridad para corregirles.
Si el niño observa en sus padres dejadez o violencia, se comportará igual que ellos. Si la comunicación se reduce a gritar, aprenderán a gritar y a no escuchar; si no se sienten integrados con sus padres, se reducirán a estar en casa de un modo pasivo hasta que se den cuenta de que hay un mundo fuera en el que son aceptados, y ese mundo tiene la potencialidad de enseñarles comportamientos perniciosos. Si en el ambiente doméstico se respira autoritarismo, es decir, una forma de ordenar el modo de hacer las cosas sin comunicación o explicaciones racionales, el hijo aprende lo mismo, o bien se convierte en alguien inseguro por la falta de emociones y por la ausencia de empatía y de aceptación de su punto de vista. Educar es difícil, hacer un pasillo sin que se desborde por los lados requiere integración, mesura, confianza, corrección, sensibilidad y ternura ante los fallos de los hijos.
Aquellos que crecen en un ambiente hostil o excesivamente permisivo no aprenden una actitud ante la vida que les permita adaptarse con seguridad personal a las cambiantes situaciones que, invariablemente, aparecen. Crecen inseguros o déspotas, utilizan a los demás para salir de su frustración, se instalan en un lugar de dominio y no alcanzan a tener suficiente autoconciencia para darse cuenta de los mecanismos del propio control.
Cuando estos jóvenes crecen y se integran en la sociedad laboral, por ejemplo, trasladan su afán hegemónico a su entorno. Si fundan una familia, trasladan el mismo comportamiento de ausencia de comprensión a todo lo que no sea la aceptación ciega de su opinión, y caen con frecuencia en la violencia, en el autoritarismo, el desinterés o el individualismo. Al no tener como objetivo la relación sincera, a menudo utilizan la amistad y el amor, es decir, usan a las personas, con quienes no establecen lazos duraderos.
Cada persona es diferente y, entre ellas, varían las causas por las que, algún día, puedan llegar a experimentar cansancio limitante. Si queremos conocer el origen de la actitud de cualquier persona, hagámosla hablar de su educación, sus padres, su ambiente de barrio, su escuela, sus amigos. Facilitémosle la comunicación sincera, sin juicios, con compresión. Y después comparemos esta información con su actual situación vital.
En toda relación es clave el desarrollo de la confianza, basada en la comprensión adecuada del entorno y la educación en la aceptación de las circunstancias reales que se presentan en todos los campos de la vida. Se precisa coherencia en el esfuerzo para resolver los problemas con una actitud ética que se aprende tempranamente, y el respeto, basado en el diálogo, ante el modo con el que los demás afrontan su existencia. El principal enemigo de la confianza es la percepción de que, en la relación con el otro, predomina la búsqueda del poder, es decir, la preponderancia sobre cualquier otra forma de conducir la vida.
Ante los sutiles problemas de la personalidad motivados por la educación, siempre es conveniente conocer la historia personal, precisamente en lo que tiene que ver con los primeros años de vida. Ninguno de nosotros tiene una personalidad perfecta, todos adolecemos de detalles que son necesarios en una u otra situación vital. Pero la diferencia de aquellas personas que muestran actitudes de defensa, violenta imposición, de autocontemplación o inseguridad exageradas, es que estas se ven incapacitadas para juzgar la realidad y adaptarse a ella, o bien se niegan a hacerlo ante la perspectiva de modificarla a su conveniencia y antojo para ser los gestores de su propia exaltación personal, familiar o social.
En la realidad del pasillo que usamos como metáfora hay límites —algunos suprimen esas molestas fronteras— que finalmente nos ayudan a encontrar, sin determinar, la vía hacia el destino personal. En los casos en que la motivación es la realización de la propia voluntad, o cuando el deseo es el propio éxito incondicional, existen límites, los límites de la situación y los intereses de los demás, o los que provienen de juzgar lo que es o no adecuado. Pero no todos ven estos límites, o no todos los aceptan ante la hegemónica exigencia de autorreferencia que se precisa para el cumplimiento del insaciable interés. Esta situación narcisista, temporalmente satisfactoria, no puede mantenerse incólume toda la vida. Estos sujetos no toleran la frustración, sobre todo si se representa invencible, y, desde la vivencia anterior sin fronteras aceptadas, se introducen en un túnel oscuro que les aplasta, pierden el interés por su vida, caen en la apatía y en el cansancio: se deprimen psicológicamente. Cuando se dan cuenta de que no dominan su mundo, se cansan de vivir.
Tenemos experiencia de lo contrario en otras personas que, por haber sido educadas de otro modo más acorde con las interrelaciones humanas que más satisfacen el corazón del hombre a través de los afectos, progresan por el pasillo que les corresponde recorrer sin necesidad de insistir en una desmesurada autoafirmación egocéntrica y afrontan los límites y las dificultades con actitudes más correspondientes con su humanidad y, sin negar sus problemas y tristezas, afrontan su vida con una energía interior que no facilita la entrada en el cansancio existencial, al revés de lo que les sucede a otros cuando se les presentan dificultades sin que tengan capacidad de interpretar todos los factores en su vertiente objetiva de realidad.
Observo en mi consulta una experiencia repetida una y otra vez, de modo que, sin poder ofrecer una comprobación estadística, ha llegado a constituir una certeza para mí. Y esa experiencia es que las personas enferman integralmente tanto si la causa es biológica como si es por carencia de elementos imprescindibles a la naturaleza humana que siempre está pendiente de su destino y se plantea preguntas que caen en el terreno de lo ignoto. De esa certeza me sirvo para intuir que los problemas que influyen en la intimidad pueden suscitar reacciones motivadas de manera inconsciente. Esto modifica su manera de afrontar determinadas vivencias de dificultad o frustración, haciendo más profundo su sentimiento de inadecuación con la realidad o de íntimo descontento, y aún más alarmante es la negación de lo real tal y como se presenta, derivando la conducta hacia una realidad forzosamente imaginaria.
Las causas biológicas del enfermar no presentan dudas demasiado consistentes en cuanto al origen de los factores que hacen que una determinada enfermedad orgánica aparezca en un momento determinado de la vida. Y estas enfermedades pueden producir naturalmente cansancio, incapacidad para llevar una vida normal.
Pero lo más llamativo que hay que considerar es que esa sensación de cansancio, con idénticas características, aparece en personas que no tienen una enfermedad comprobable. Es decir, expresado de una manera burda: si esa persona muriera y se realizara un estudio exhaustivo de sus órganos, no se encontraría causa que justificara esa incapacidad subjetiva —y objetiva a la vez— de vivir con un sentimiento de energía suficiente para desarrollar una actividad normal. Los íntimos mecanismos de la interacción integral en el hombre de algunas funciones biológicas con otras de origen psicológico representan un reto de difícil investigación, aunque se puede comprobar por la alteración funcional del organismo. La persona que se frustra en su desarrollo integral por una dificultad de aceptación de sí misma ante los obstáculos habituales de la existencia desarrolla algo como respuesta que la inhibe, y expresa cansancio ante esa incapacidad de afrontamiento.
De dónde surge esa dificultad humana es una pregunta de respuesta difícil y compleja. Hemos mencionado la educación y las inequidades sociales. El modo en que las personas tejen su existencia no es igual en todos los estratos sociales, para bien y para mal. En general, puede observarse que cuanto más integrada esté la persona en los procesos naturales, cosa que se consigue mejor en el ambiente de la vida rural, menos dificultades tiene para vivir sin déficits percibidos. He oído decir literalmente a un pastor de trashumancia que dormía en un cobertizo aislado en el campo sobre un colchón en el suelo:
Mi mujer me dice que si lo llega a saber antes hubiéramos buscado un trabajo en la ciudad, pero esa no es la cuestión; la cuestión es si yo allí hubiera sido más feliz que aquí.
En cambio, la persona integrada en otros ambientes más complejos se plantea otros interrogantes, tiene otras exigencias, necesita vitalmente más cosas, más elementos que le satisfagan, se ve abocada a conseguir una autonomía que le aparta de lo más connatural al ser humano, y precisa explicarse las claves de su vivir. Esto, que históricamente nace con el desarrollo de las grandes urbes desde el nacimiento de la burguesía, viene acompañado por la aparición de sistemas de pensamiento racionalistas y materialistas que se separan de la naturaleza a la que el hombre pertenece. De la mano de estos sistemas de pensamiento se produce la evolución de la humanidad occidental hacia un alejamiento y fragmentación de lo que propiamente la explica integralmente. Ahora todos tenemos como característica propia el deseo de autonomía y la rebelión ante lo que sujeta o una dificultad para entender y asimilar la realidad, porque desde la limitación de nuestro pasillo metafórico en el que trascurre la existencia esta aceptación y sumisión a las circunstancias no es posible para algunos. Las consecuencias de este frustrante desajuste se expresan en el cuerpo, que nota esas dificultades en sus relaciones sociales, en la capacidad de expresar afecto verdadero en la vida familiar, en la exigencia desmesurada del trabajo, en la búsqueda particular de su irrenunciable destino y, sin querer, bloquea posibilidades de ser feliz. Surgen entonces las preguntas no contestadas, a lo mejor ni siquiera expresadas, que le llevan a hacerse su propio mundo separado en el afán de encontrar un consuelo. Las personas se sienten íntimamente mal, pero no saben por qué, y el cuerpo, que es lo que tenemos para mostrar nuestro interior al mundo, también se siente mal. Esas personas, en el límite de su tolerancia, piden ayuda. Cuando lo hacen están diciendo que se encuentran perdidas en su camino hacia la felicidad que todos exigimos connaturalmente. Lo que deseamos al final del pasillo es igual para todos según ofrece la experiencia propia y la trasmitida de los demás como anhelo vital. Pero, para muchos, como antes se ha dicho, la realidad falseada es la que cada uno se ofrece a sí mismo, porque la verdadera no es aceptable: ponemos nuestras condiciones para que se adecue a nuestros deseos, y, si no es así, es mala, injusta, provoca rechazo, un rechazo inútil porque lleva antes o después a la desesperanza de comprobar que nada va a cambiar ante nuestra exigencia. La desesperanza inmoviliza, paraliza, cansa, lleva a la inhibición.
Me pregunto siempre sobre lo que puedo hacer ante estas situaciones, cristalizadas durante años, si no es ayudar respetuosamente a que la persona que me pregunta considere qué le está pasando con sus circunstancias personales como desencadenantes, pero es difícil poner en juego esta aproximación porque no esperan nada del médico en ese sentido, sino que les explique por qué están cansados. Hay quienes lo creen saber, y les parece que tienen razón a pesar de todo, y la condición para resolver el dilema es replantear de nuevo el problema.
Eso era lo que le pasaba a S. cuando acudió a mi consulta después de unos años de deterioro íntimo que le había llevado al menosprecio de sí misma. Me llamó la atención la desmesurada ganancia de peso, el descuido de su aspecto externo respecto a lo que había observado cuatro años antes. En su juventud tenía un aspecto deslumbrante según hablaba por sí misma una fotografía que me enseñó. Había estudiado con éxito una carrera universitaria que no pudo elegir libremente y que nunca ejerció. Era una mujer diferente en su intimidad respecto a lo que expresaba exteriormente en cuanto a todos los detalles de su personalidad. Segura, alegre, cumplidora y adaptada socialmente por fuera, pero insegura, triste, inadaptada a las normas con las que la habían educado desde pequeña, y obligada a actuar ante sí misma y ante los demás según lo que le habían enseñado que era lo correcto. La realidad quedaba deformada por su educación, ella la interpretaba según claves que no correspondían a lo que vivía y que le llevaban a elegir mal. Después de nuestra entrevista, le pedí que me escribiera las circunstancias personales de su vida. Esta fue la carta:
De los 46 años que tengo, no sé decir cuántos he vivido con el corazón roto, pero con una gran sonrisa en la cara y una energía desbordante para todos, menos para mí. Siempre con la necesidad de aprobación de los demás y dispuesta a hacer los favores más peregrinos. Aparentemente, soy muy alegre y expansiva, de las personas que parece que se van a comer el mundo, pero por dentro soy tímida e introvertida. Desde pequeña he sido extremadamente observadora, sensible y creativa, pero, dejándome a un lado, he crecido como una persona responsable y cumplidora.
He tenido un padre extremadamente autoritario y exigente [el condicionante de su educación] que nos dio un nivel de vida privilegiado y tengo una madre maravillosa e increíble, aunque su carácter es algo pesimista y asustadizo [poco presente en la educación de S.]. Me siento orgullosa de ser hija de los dos, pero ya no los veo perfectos, como antes. [Este orgullo no es real, es algo impuesto por su educación normativa, porque, por ejemplo, cuando murió su padre a sus 19 años pensó: «¡Bueno, ya no tengo que ser arquitecto!». Esta era la opción a la que le conducía su padre y que ella no tenía fuerzas para negarse, o no se permitía ir en contra de las normas que desde siempre le habían impuesto. Confunde orgullo con amor filial, pero lo expresa mal. Y dice:] Creo que es ahora cuando estoy pasando el duelo por su muerte. [Más bien está siendo consciente de que el amor por su padre es más fuerte que los daños que ha sufrido.]
Mi adolescencia no fue rebelde. Fui una adolescente obediente por fuera pero rebelde por dentro. Una rebeldía a la que nunca di salida. [Esta rebeldía nace del empeño por vivir una realidad propia que cada persona descubre en un momento de la vida y que aparece naturalmente con toda su fuerza en la adolescencia.] He llorado mucho sola. Pero he dado pocos problemas. [La sumisión aquí está confundida con la obediencia, el respeto o el miedo al enfrentamiento.]
Nunca he tenido un trabajo que me haya gustado ni he podido desarrollar mi carrera profesional y pensar qué es lo que quería hacer, porque siempre había algo «importante» que considerar. Soy muy buena trabajando, siempre cumplo, pero no me gusta lo que hago, y siempre he querido hacer proyectos propios, pero no para los demás [es justo lo contrario de lo que realmente ha hecho siempre].
He sido una mujer presumida y coqueta, pero ya no me reconozco. Siempre he tenido problemas con el peso, gordita en la adolescencia que adelgaza con dieta varias veces, pero para mí la comida siempre ha funcionado como un consuelo. Me dejó un novio y engordé mucho [frustración como consecuencia del abandono], pero luego volví a adelgazar.
Conocí a F. y me enamoré, aunque ahora creo que quise enamorarme, que fue más un acto racional que emocional; pensé que era buena persona y que podríamos hacer un proyecto de vida juntos; viví el matrimonio como una forma de hacer por fin las cosas a mi manera. [Utiliza el matrimonio con la ilusión de llegar a ser ella misma, y lógicamente se equivoca, porque la persona no cambia por esta razón u otras parecidas.] Nos casamos cuando yo tenía 36 años. Pero al año siguiente comenzó lo que me ha llevado hasta aquí. F. tiene tendencia a mentir, a consumir excesos de alcohol y otros hábitos horribles. Nuestra vida sexual no funciona porque no me gusta lo que veo y no me produce placer ni bienestar. Yo tengo poca experiencia en estos temas por mi educación y empecé un peregrinaje por terapeutas y psicólogos. Lo vivo como un infierno, aunque igual no es para tanto [una vez más disculpa al otro]. Yo hablo desde lo que siento [no confía estar en lo cierto por sí misma]. Siempre he tenido la esperanza de que en algún momento todo cambiaría, y ahí centraba mi energía olvidándome de mí otra vez. Por supuesto, mientras vivo este infierno soy la más alegre, la mejor amiga, la que te hace un favor y la que te da consejos. [Ocultamiento de sí misma ante la negación externa de una realidad que vive infructuosamente.]
Mi matrimonio no es matrimonio. Mi vida no es vida. Y no hago más que enfermar desde que hace cuatro años tuve mi primer ataque de ansiedad. Me he perdido en una vida en la que no tengo que encajar, sino que vivir. [Esta es una de las mejores expresiones que he encontrado de la alienación de la realidad.] Si hoy peso cien kilos en lugar de los cincuenta y siete que he pesado en mi vida adulta es porque mi vida está vacía y la lleno con grasa. F. me ha quitado la ilusión por vivir y me siento atrapada en una vida que no quiero llevar. Pienso cada día en separarme, pero no sé por qué no tengo el valor, porque toda mi vida he hecho lo correcto. Vivo metida en un bucle del que no sé salir y poniendo parches a mi vida.
S. se queja al comienzo de la consulta de que está cansada, pero no tiene ningún otro síntoma, los análisis son normales, no hay causa orgánica que lo justifique, pero no puede seguir viviendo así. La pregunta que cualquier profesional de la medicina se hace ante esta situación es: ¿cuáles son los síntomas?, ¿me conducen a algún diagnóstico? Si no es así, se puede concluir como a veces sucede: «No tiene usted nada». Causa de frustración y peregrinación del paciente de médico en médico. O bien, ¿hay que pensar que esta situación por sí misma es ya una enfermedad? Pero ¿qué enfermedad? No hay criterios para concluir que es una depresión verdadera, tiene ansiedad, pero con los problemas que tiene en su matrimonio, ¿no es explicable? De hecho, ha sido su vida con F. la que ha despertado la angustia. La opción de administrar ansiolíticos puede mejorarla, pero ¿resuelve? ¿Cómo encontramos el camino de vuelta al ser que ella ansía ser? ¿Es suficiente «perdonar» la educación recibida? ¿Dónde está la verdadera S.? Los fármacos que se pueden usar para normalizar su ánimo, su ansiedad, solo aplazan la solución. O se prescriben como sedantes para toda la vida, que nunca ayudan de verdad. ¿Se podría esperar que cambiara su manera de afrontar la existencia? Solamente profundizar en la experiencia de la realidad vivida y afirmar de ella la falta de adecuación a su corazón, a su esperanza, puede dar un nuevo comienzo a algunas personas. He leído en Nuevo arte de pensar de Jean Guitton que «razonable es quien somete su razón a la experiencia». Muchos no lo somos, nos empeñamos en ser razonadores, y «[…] razonador es quien hace uso de la razón equivocadamente […], sustituye la verdad por medio del juego del razonamiento por la apariencia de la razón». Sin embargo, es frustrante y paradójica la certeza experimentada de que solo algunas personas consiguen poner suficiente sinceridad y riesgo personal en la relación de ayuda que los puede llevar a vivir su verdadero yo.
La persona en el mundo está expuesta a un sinfín de interacciones. Nos hemos centrado especialmente en la discrepancia entre lo que se espera, lo que se encuentra y en cómo se puede llegar a aceptar o manipular el pasillo por el que trascurre la vida. Una exagerada amplitud de concesiones nos lleva a la falta de criterio y a un concepto de la libertad que excede a lo que construye a la persona. Por el contrario, la demasiada angostura del pasillo nos priva también de criterio porque tampoco podemos ser libres ante una estricta normativa que coarta la espontaneidad de la vida. Orientar la vida hacia una experiencia que enseñe, que se conjugue con la razón y así se llegue a tener una visión de la realidad como maestra, ayuda a desarrollarse en toda la capacidad de afrontamiento y a evitar la desesperanza o la ausencia de criterio que hace de lo que se vive un motivo de hartazgo y genera un deseo de huida hacia lo desconocido, creyendo que en otro sitio encontraremos la satisfacción de nuestra búsqueda. Esta búsqueda ha de dirigirse al interior, raras veces se encuentran las respuestas fuera de uno mismo.
La realidad es problemática para la persona en el mundo porque esta es limitada en el alcance de su comprensión. Además de la limitación intrínseca de la humanidad en su conjunto para percibir la verdadera naturaleza de la realidad, la persona se enfrenta con los condicionantes de su historia particular. Lo aprendido —adecuado o no para alcanzar una vida plena— es la base de su conducta y es la herramienta de interpretación. Igual que en el fondo de su ser el hombre tiene una incógnita sobre el significado del mundo en el que vive, experimenta una dificultad para la valoración de sus circunstancias y adecuar los modos de su relación consigo mismo y con el exterior. Pero hay algo más que es el error común condicionante de la vida individual, y es que se está convencido de que por sí mismo cada ser humano puede dar a lo que le rodea su verdadero valor, y que es esa la manera conveniente de lidiar con la vida. Más adelante veremos que lo real tiene un valor intrínseco que consiste en ser el origen de la persona en su relación con el mundo.