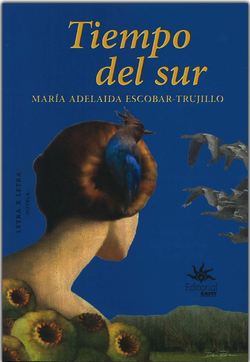Читать книгу Tiempo del sur - María Adelaida Escobar-Trujillo - Страница 7
ОглавлениеMANUELA
21 DE MAYO DEL 2012
Hoy cumplo quince años, diez meses y tres días. Por primera vez, desde que tengo memoria, voy a viajar en avión. Desde el counter la señorita de Air Canada llama a los pasajeros de clase ejecutiva mientras nosotros esperamos en silencio a que llegue nuestro turno. Mi silla es la 27 C, la de mamá es la del centro y Migue tiene la ventanilla. A Papá le tocó viajar solo en la silla 20 F. Se ve nervioso, lo sé porque siempre hace el mismo gesto, mueve el lado izquierdo de su boca hacia la derecha y parpadea más veces de las que puedo contar. Mientras lo veo sin que él lo sepa, sostengo el libro entre mis piernas y cada cierto tiempo paso las páginas para que todos crean que sigo leyendo.
Durante los últimos días todo el mundo me pregunta lo mismo, quieren saber cómo me siento, si tengo miedo, si estoy triste, si quiero volver a Colombia. Les digo que estoy bien. Pero la verdad, no sé qué responder. No tengo miedo y tampoco estoy triste. Siento rabia, pero no con mi papá o con mi mamá, aunque de vez en cuando también con ellos. Honestly, siento rabia con la vida y, a veces, también con Dios.
Detesto cuando mi papá nos dice que dependemos del gobierno canadiense, de la política conservadora de Stephen Harper. Antes, cuando vivíamos en Indiana, decía que dependíamos de los Estados Unidos, de Bush, de los republicanos, del nine/eleven, de Obama. A veces le echa la culpa a Pastrana, a Uribe, a Santos, a la guerrilla, a los mafiosos, a que mucha gente no tiene oportunidades, a las leyes de inmigración y a las nuevas medidas para los refugiados de Canadá. Mi mamá, en cambio, nos dice a Migue y a mí que si Dios quiere o que si la Virgen, que si pedimos con mucha devoción, tal vez… Tal vez un día las cosas cambien.
Para mí es claro que Dios no quiere o no puede, como tampoco Obama, Harper o Santos pueden o quieren cambiar las cosas. Al final siempre es lo mismo, nadie puede o a nadie le importa lo que le pase a mi familia. Según mis papás, dependemos de tanta gente, que me desespera.
A veces me pregunto si en algún momento mi vida dependerá de mí misma. Recuerdo que cuando vivíamos en Indianápolis, estudiamos el discurso de Martin Luther King para una clase de historia. Lo practicaba frente al espejo y repetía una y otra vez: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character”. La tarea que nos había puesto Mr. Bauman no era solo memorizar el discurso, sino también pensar en nuestros sueños. Recuerdo que escribí una frase que siempre les había escuchado a mis papás: “Ojalá en este mundo no existan más fronteras”. A Mr. Bauman le gustó mucho y me felicitó en clase. Para mí, era una frase medio vacía porque en ese momento no sabía muy bien lo que era una frontera.
Hoy, 21 de mayo del 2012, ya sé cuál es mi sueño: quiero que mi vida solo dependa de mí. Odio ver cómo mis sueños se deshacen como por arte de magia: graduarme con mi amiga María del Carmen, ser una gran bailarina, viajar a Montreal. En estos últimos dos años he aprendido que los sueños son como los papeles plateados que envuelven las chocolatinas Jet que compramos en el mercado latino: uno los pule y los pule para que brillen, y más fácil se rompen.
Mi mamá me dice que ahora soy muy dura, reservada y muy distinta de mis compañeras de clase, inclusive de Philipa, mi amiga de Indy o de mi amiga María del Carmen, a quien conocí esperando el bus de mi nuevo colegio en Toronto. Yo creo que sí.
El verano pasado María del Carmen se fue para donde sus abuelos, que viven en Ciudad de Guatemala. Me dijo que había sido muy lindo estar con su abuelito, pero me contó que había sentido miedo. Además, me contó que su abuela siempre la regañaba cuando se reía a carcajadas. Yo le pregunté por qué la regañaba y me respondió que su abuela era muy seria, que siempre le repetía a su mamá que la tenía muy mimada. A mí me parece que Cami es tan linda, tan alegre, me hace reír tanto, que no importa si a veces es maleducada. Una noche que me quedé a dormir en su casa, le pregunté otra vez por qué había tenido miedo. Me miró y me dijo superseria que cuando yo volviera a Colombia la iba a entender, y después empezó a preguntarme por el último capítulo de Grey’s Anatomy.
No sé por qué, ahora pienso en eso y me pregunto si como me dijo Cami voy a sentir miedo en Colombia. ¿De qué?
Mientras esperamos a que nos llamen, mi papá juega con Migue, le pega charlando, lo abraza. Migue pasa de la risa a la rabia. Siempre ha sido así, pero esta vez es distinto. Mi mamá no hace nada ni le dice nada a mi papá. Mira el pasaporte, callada. Desde que salimos de la casa casi no ha hablado. Migue le da un beso y ella medio sonríe, pero no le contesta. Ahora la señorita de la aerolínea llama a las familias con niños y a las personas con discapacidades. Mi mamá se levanta, busca algo en su cartera, tal vez su cepillo. Tiene un pelo lindo. Anoche, antes de acostarnos, me pidió que la peinara. Nunca antes lo había hecho. Cogí el cepillo y, con mucha suavidad, empecé a peinarla. Unos veinte minutos atrás habíamos peleado porque yo no sabía dónde había dejado mi iPod. Después, solo pasamos a hablar de las maletas, de la ropa interior que tenía colgada en el baño, del cepillo de dientes que no debía olvidar en la mañana, como si nada hubiera pasado. Me dijo que les diera las gracias a Julita y a Darío, sus mejores amigos en Toronto, por recibirnos en su casa y ayudarnos tanto desde que llegamos a Canadá.
—Mami, no me lo tienes que decir, yo ya les escribí –le dije. Luego seguí cepillándola como si fuera el trabajo más importante de mi vida.
Su pelo le llega un poco más abajo de los hombros y solo hasta ayer me di cuenta de que tiene algunas canas. Es castaño oscuro, como ella dice, y me encanta porque es liso, sin ondas y sin caspa. Siempre lo mantiene brillante y bien peinado. Sin exagerar, lo juro, yo diría que es la más linda de todas las mamás de los estudiantes de mi curso. Su piel es suave y un poco bronceada, sus ojos son grandes y cafés. Tiene la nariz respingada y un par de pecas en las mejillas. Mi mamá es mucho más bajita que yo, al menos en eso me parezco más a la familia de mi papá. Mis tíos miden más de un metro con ochenta, hasta las mujeres son altísimas. Yo no. No soy tan alta como ellas, solo mido uno setenta y tres. Y aunque la gente dice que tengo la altura perfecta para ser modelo, yo quisiera ser mejor una bailarina.
A los diez años empecé a bailar tres horas diarias, pero desde siempre he bailado. Mi papá me contó que cuando nací, me cargó, me miró a los ojos y luego me dijo:
—Te prometo que vas a ser la mejor bailarina del planeta porque desde chiquita te voy a enseñar a bailar.
Y así fue. Al principio me gustaban las danzas folclóricas. Todavía me gustan, pero cuando empecé las clases de ballet me sentí demasiado feliz, aunque siempre me dolían los pies. ¿Podré estar en clases de baile cuando viva en Medellín? Al final, todo lo que me importa siempre depende de mis papás y eso me aterra. Mis compañeras dicen lo mismo, se quejan y se quejan de sus papás, pero yo no les cuento nada de los míos. Si les explicara, estoy segura de que no entenderían y los juzgarían y yo soy la única que tiene derecho de juzgarlos, y no otras personas que no los conocen ni saben por todo lo que hemos pasado. Mis papás son como locos. Se equivocan porque hacen todo muy rápido y a veces parece que no pensaran en Migue ni en mí, en lo que nosotros queremos.
Mi papá, Santiago Botero, es un hombre muy fuerte, con unos ojos negros divinos, y es muy alegre. Sí, la pura verdad, como dice mi mamá, es que mi papá nos deja medio mareados a todos cuando quiere que hagamos algo. Pero en los últimos meses en Canadá ha cambiado mucho: está triste, desanimado, no juega con Migue como antes y lo peor es que ya ni siquiera quiere bailar conmigo.
En los recreos, cuando quiero estar sola, me encierro en el baño, escucho música y me pongo a pensar. Mi mamá dice que mi problema es que pienso demasiado. A veces me dan ganas de llorar, cierro los ojos y entro en mi burbuja, donde no cabe nadie más. Es como si fuera la protagonista de mi canción favorita, “Dogs days are over”, y solo quiero bailar y cantar lo más fuerte que pueda. Sentir que la felicidad me da en la espalda como esa bala de la que habla la canción. Muevo mis piernas y mis brazos, como Florence, y una fuerza muy grande me llena el corazón. Entonces, “los días de perro pasan” y puedo dejar de pensar en el colegio, en Cami o en la deportación. Es mi forma de sobrevivir: “I run fast for my mother, I run fast for my father, and for my brother”. Y muevo mis brazos y mis piernas, y canto por dentro. Pero nadie me oye ni me ve, no quiero que nadie sepa que escucho esos caballos de los que habla la canción, corro y salto y sobrevivo dentro de mi burbuja, y ya no quiero llorar.
Recuerdo que la primera vez que escuché mencionar el papelito tenía siete años, mis papás hablaban pasito en su cuarto mientras yo miraba en el canal de Disney a Hannah Montana. Mi abuelo estaba en el hospital en Medellín y mi mamá no podía ir a verlo, yo no entendía por qué. Mi papá le decía que un día iban a tener el papelito, que no se preocupara, que todo iba a salir bien, pero no fue así. Mi abuelo murió dos días después y ella no pudo ir a acompañar a la abuela. No olvido que la noche en que murió, mi mamá lloraba y le preguntaba a mi papá si algún día, de verdad, nos iban a dar el papelito. Salí corriendo a mi cuarto y arranqué muchas hojas de mi cuaderno. En una pinté flores y montañas, que a mi mamá siempre le han gustado; en otra, a ella cogida de la mano del abuelo, y en el último, un pájaro. Luego le di los dibujos y le pedí que no llorara más. Me acuerdo bien de cada dibujo porque mi mamá todavía los guarda en su mesa de noche y a veces, cuando busco algo en su cajón, vuelvo a verlos y pienso en que fue el día más triste que vivimos en los Estados Unidos.
No recuerdo mucho al abuelo. Le tenía un poco de miedo, no sé por qué. En el colegio, un día vi un dibujo en la cartilla –apenas estaba aprendiendo a leer– y distinguí la p y la i y luego la p y la e. Repetí las letras y lo dije: pipe. Cuando llegué a casa en la tarde, abrí la cartilla y, mostrándole a mamá la foto que había descubierto, leí pipe y luego le dije que eso era lo que fumaba el abuelo. Aprendí a leer y a escribir pipa en inglés antes que a leer y a escribir mi nombre. Lo único que recuerdo de mi abuelo es que se sentaba siempre en la misma silla para leer mientras fumaba su pipa. En uno de los veranos, cuando la abuela vino a visitarnos a Indianápolis, le pregunté por qué el abuelo era tan raro y fumaba pipa y no cigarrillos, como todo el mundo.
—¿Quién te dijo que el abuelo era raro, Manue? Era un hombre elegante, eso es muy distinto –me dijo. La abuela siempre me hablaba del abuelo. Ese día me contó muchas cosas que yo no sabía. Me dijo que el abuelo había aprendido a fumar pipa cuando vivió en Rusia, me contó de las cartas que le mandaba, y que le hacía mucha falta. Yo no entendí mucho de todo eso porque la abuela hablaba muy pasito para que no despertáramos a mi papá. Pero sí me acuerdo de que hablaba del abuelo como si lo estuviera viendo. It was super weird, but I didn’t tell her anything.
Anyway, después, hace poco, la verdad, entendí que los papeles que yo le había dibujado a mi mamá el día que murió el abuelo no tenían nada que ver con el papel verde con el que ella siempre había soñado. How naive!
Mientras seguimos esperando, Migue coge mi mano. Casi siempre es insoportable y me enfurece cuando les hace caso a sus amigos sin pensar. Sin embargo, mi hermano es el ser más dulce y cariñoso del planeta. Y sí, muchas veces nos insultamos y hasta nos pegamos. De todas maneras, yo no conozco a nadie que no pelee con sus hermanos, y no por eso dejamos de contarnos desde chiquitos nuestros secretos. En inglés, of course, siempre hemos hablado en inglés. Es nuestro código secreto, aunque también es la forma de insultarnos cuando peleamos para que mi mamá no nos regañe –porque, aunque los dos entienden y son capaces de comunicarse, su inglés todavía es muy básico–. Migue aprieta mi mano cada vez con más fuerza. A lo mejor está tan asustado como yo. Todos estamos callados. Mi papá coge de la mano a mi mamá y veo que tiene los ojos rojos como si fuera a llorar. Es cómico, en nuestra casa son los hombres los que lloran en los cumpleaños o aniversarios, en las películas, en las llamadas por teléfono. Ahora quisiera abrazarlo fuerte y decirle que no llore. Pero me quedo quieta en mi silla, no soy capaz de hacer nada, solo de mirarlos.
En mi iPod, no puedo creerlo, suena “Tren al sur” de Los prisioneros, una de las canciones favoritas de mi papá. Si pudiera hundir un botón y apagar todo en este momento. No quiero ir al sur, no quiero vivir en Colombia. Me quiero quedar aquí, en Canadá. Quiero ver el otoño, caminar por la nieve, ir los fines de semana al lago y de vez en cuando ver las cataratas. Quiero montarme en el bus del colegio con Cami y conversar con ella mientras cruzamos la ciudad. Quiero seguir bailando ballet y graduarme con mis compañeros de colegio. Quiero cerrar los ojos y pensar que todo esto no está pasando y que solo iremos a Colombia por unos días, de vacaciones, y luego volveremos a casa aquí, en Canadá. Quiero borrar este momento, hacerme invisible, entrar en mi burbuja. Pero no funciona.
Tengo que ser fuerte, no puedo dejar solo a Migue mientras mis papás están ahora con los policías en algún cuarto adonde los han llevado y no los podemos ver. Tengo que cuidarlo, que entienda que, como cuando éramos niños en Indy, los policías no nos van a hacer nada.
–No worries, Migue. They are safe, you will see. ¿Te acuerdas cuando entramos a Canadá? No pasó nada. Ahora tampoco, no te preocupes que nada va a cambiar –le digo en español, pero yo sé que es una mentira. Ya nada será lo mismo y él también lo sabe. Hace dos años, cuando salimos de Indy, ellos nos aseguraron que Canadá sería nuestro hogar. Pero nunca más será así. Por lo que me han dicho solo a mí, para no asustar a Migue, nos están deportando “de manera amistosa”. Me explicaron mis papás que eso quiere decir que nosotros aceptamos irnos del país por voluntad propia. By the way, si somos deportados, ¿cómo puede ser de manera amistosa? Sometimes they believe I am stupid, but I am not. Lo único que sé es que hoy nos toca irnos de Canadá, y todavía no entiendo ni por qué nos vamos ni por qué no nos dieron el refugio. ¿Es que somos personas peligrosas o malas?
En grado doce hay un muchacho, Fernando, y todos los estudiantes latinos de mi salón dicen que su papá era guerrillero. Lucas, que también es hijo de papás colombianos, me dijo que el papá de Fernando secuestraba a gente inocente, como sus papás, y que por esos putos guerrilleros ellos tuvieron que salir de Colombia. Mis papás nunca han hecho nada malo. Well… just one thing. Mi mamá conducía sin licencia en Indianápolis. Pobrecita, ella no quería manejar, pero en Indianápolis no es como en Toronto, donde podemos tomar el metro o hay miles de buses, así vivamos en Mississauga. En los Estados Unidos teníamos que ir en carro a todas partes, y a ella le tocaba manejar porque mi papá trabajaba todo el día y no podía llevarnos. Cuando manejaba se ponía muy seria, nos gritaba y siempre que nos montábamos en el carro nos pedía que nos portáramos bien. Si veíamos una patrulla, empezaba a temblar y bajaba siempre la velocidad. Ni Migue ni yo entendíamos lo que pasaba, pero sabíamos que las cosas eran así. No debíamos preguntar, solo obedecer y portarnos bien.
Mi papá dice que nuestro error fue pedir refugio en Canadá. Sin embargo, mi mamá le contesta que fue ser ilegales en los Estados Unidos. Ese fue nuestro delito, y digo “nuestro” porque a Migue y a mí también nos consideraron ilegales. Lo que me da rabia y no entiendo es cómo la familia de Fernando puede vivir aquí, y ahora él y toda su familia son canadienses y nosotros no. Yo no tengo nada contra Fernando, pobrecito. Lucas sí se la tiene montada, como dice mi papá. Él no hizo nada. Nosotros tampoco. Fernando, como Migue y como yo, salió de Colombia muy pequeño y nunca ha regresado. ¿Qué culpa tiene él de que su papá fuera un guerrillero? ¿Qué culpa tengo yo o tiene Migue de ser ilegal?
Ya casi todos los pasajeros están en el avión, pero mis papás todavía están con los policías mientras nosotros seguimos aquí, sentados sin saber dónde están ni cuándo van a regresar. En este momento me encantaría tener una ventana y poder mirar mi futuro. ¿Será que algún día podré regresar? ¿Cómo será Colombia? ¿Me gustará Medellín? …, no quiero irme.
Sé que nací en Medellín, mi abuela dice que es un valle muy bonito rodeado de montañas con muchos árboles amarillos y rosados. Yo no me acuerdo. De Colombia solo recuerdo las flores, el columpio en la finca de la abuela, al abuelo en su silla, el uniforme de pequitas y a veces, cuando cierro los ojos, una sala de hospital. Nadie habla de mi accidente, ni mis papás ni la abuela, tampoco la tía Elisa. No quieren contarme lo que me pasó. De vez en cuando tengo pesadillas con esa sala de hospital. Cuando sueño con ella siento miedo, pánico, es una sensación más o menos parecida a la que siento ahora.
La señorita del counter se acerca y nos pregunta si necesitamos ir al baño antes de abordar. Ambos negamos con la cabeza. Migue y yo parecemos siameses hipnotizados que solo son capaces de mirar al mismo sitio: ese pasillo larguísimo por donde pasan miles y miles de personas y por donde no vemos regresar a nuestros papás.
Migue vuelve a tomar mi mano, pero esta vez está como tranquilo. Me dice: Oh God, thanks! Los oficiales vienen hacia nosotros, le dan los pasaportes a la señorita del counter, le dicen que todo está bien, que ya podemos pasar. Le recuerdan que cuando lleguemos a Bogotá, la jefa de azafatas debe llevarnos a la policía y solo en ese momento pueden entregarnos los pasaportes. Uno de ellos es joven, tiene unos ojos verdes hermosos. He is super cute. Su compañero es alto, de bigote y casi calvo, y es el que nos asegura que hemos hecho lo correcto. Los dos le dan la mano a papá y nos desean suerte. Todo suena tan amable, tan polite, que no parece que nos estuvieran deportando.
Las manos de mi mamá están frías como témpanos de hielo cuando me coge las mías. Mi papá parece tenerlo todo bajo control. Como un gesto de complicidad con mi hermano le da dos puños suaves en el brazo:
—¿Entonces qué, hombre? –le pregunta con el mismo tono de voz firme que tiene cuando está contento.
—Ok, Daddy, fine. Solo un poquito asustado. Just a little bit –le responde Migue siguiendo el juego.
La azafata revisa nuestro boarding pass y nos dice que podemos pasar. Quisiera decirle a Migue que es la última vez que estamos en Canadá. Presiento que es mejor que me quede callada. Tal vez también él lo quiera decir, pero los dos sabemos que muchas veces es mejor quedarnos callados, actuar como si fuéramos ciegos o bobos, sin dejarles ver lo que sentimos o pensamos.
Somos los últimos en entrar y el avión está retrasado veinte minutos. That’s it. Welcome to Air Canada, dice el anuncio en la pantalla.
—¿Has montado muchas veces en avión? –le pregunto a mi mamá. Pero está distraída y no me contesta. Para Migue y para mí esta será como la primera vez. Obvio, estábamos tan chiquitos que ninguno de los dos se acuerda de cuándo salimos de Colombia. Siempre hemos viajado en carro, recorrimos casi todos los Estados Unidos en nuestras vacaciones de verano y así también pasamos la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Me encanta viajar en carro, parar en los restaurantes, en Tim Hortons a tomar un frapuchino de vainilla con whipped cream; en Wendy’s siempre pedimos fries, y en Taco Bell mi mamá y yo compartimos los tacos de pollo. A mí me gusta que todas las ciudades norteamericanas son más o menos iguales: todas tienen los mismos almacenes, restaurantes, farmacias y áreas de descanso. Cuando voy a Walmart o a Target me gusta que todas las cosas están en el mismo lugar sin importar si es Virginia, South Carolina, Kentucky, Tennessee o Indiana. Y aunque no conozco mucho de Canadá, en Ontario siento lo mismo. Puedo estar segura de que cuando vuelva –si algún día vuelvo–, todo seguirá en el mismo sitio. Al lado de Costco estará el mismo almacén de Home Depot, y al frente de él habrá un McDonald’s. Estoy segura de que al final de ese bloque gigante de almacenes, justo en la esquina, seguirá Pier Import 1, el almacén de casa favorito de mi mamá. Todo será igual, excepto las vitrinas, la decoración, el estilo. Puede sonar aburrido, pero a mí me gusta pensar que las cosas se quedarán quietas, iguales, esperando a que yo vuelva.
Cuando era chiquita y me preguntaban en el colegio de dónde era, siempre contestaba que había nacido en Medellín, Colombia, pero que era de Indy. Siempre he sentido que soy de Indianápolis, de la ciudad de la Fórmula 1, del estado con los campos de maíz más hermosos de los Estados Unidos. Indianápolis es mi ciudad, donde aprendí a bailar y donde todos fuimos felices. Lo raro de todo es que es aquí, en Toronto, donde me gustaría ir a la universidad, donde quisiera casarme y tener hijos. Pero no importa, nada importa.
El avión ha despegado y me tiemblan las manos. Recuesto mi cabeza junto a la de mi mamá y cierro los ojos. Seis horas y estaremos en Bogotá. Un día regresaré a Canadá, a los Estados Unidos, lo juro. Pero nunca más volveré a ser una refugiada o una ilegal.
TITI
FEBRERO DEL 2013
—Elisa, estoy muy asustada.
—No te preocupés, Titi. Nada va a pasar.
—¿Y si los oficiales de inmigración se dan cuenta, Elisa?
—¿Cómo van a darse cuenta, Titi? Relajate y no le des más vueltas.
—No voy a ser capaz. Me siento como una criminal. Estoy segura de que me van a notar en la cara que estoy diciendo mentiras y después, ¿qué vamos a hacer?
—Aunque te vean nerviosa, boba, no tienen nada de qué dudar. Vamos a ir a Disney. Aquí tenemos la reserva del hotel, los tiquetes para los parques, los vuelos de regreso. Vamos a llevar a los niños a que conozcan el castillo de la Cenicienta, a ver las ballenas en Sea World y a pasar nuestras vacaciones juntas. No vamos a decir ninguna mentira, fresca, solo vamos a omitir que no te vas a devolver. Tratá de calmarte y dormir un poquito, ¿sí? No estás sola, bobita, estamos juntas, y todo va a salir bien.
Aquella mañana del 2001 cuando iniciamos nuestro viaje, intenté dejar de pensar en mi mamá que se había quedado llorando en el aeropuerto, en el papá que hasta el último minuto me dijo al oído que era mejor que me echara para atrás, que iba a cometer un error irreparable. Intenté no pensar en mi trabajo, en mis compañeras, en mi ciudad. Quería dejar de pensar en si se vendería rápido nuestro apartamento y si podríamos pagar la deuda. Intenté, como me lo aconsejaba Elisa, no pensar en nada, ni siquiera en Santi, a quien volvería a ver después de casi ocho meses, pero ¿cómo podía dejar de pensar en tantas cosas y dejar de preocuparme por lo que estaba a punto de hacer?
Antes del viaje dudaba de todo, de mí misma, de mi relación con Santi, de la decisión que estaba tomando. Me preguntaba una y otra vez si debía o no viajar. La respuesta era siempre la misma: no debía irme. Pero no me atrevía a llamar a Santi y decírselo. Hasta que el día del viaje llegó y sentí que no tenía otra opción.
El papá siempre nos repitió que éramos cien por ciento responsables de nuestras decisiones. Nuestros actos y nuestra moral debían ser transparentes. Para él, como abogado, no existían los matices. El mundo debía ser blanco o negro, aunque Elisa se opusiera y dijera siempre todo lo contrario.
“Puede que los matices existan en la vida –le argumentaba el papá–, pero no bajo las leyes. Y en nuestra casa todo funcionaba según las leyes. Por los hechos las van a juzgar y por los hechos reconocemos la calidad de un ser humano”, eso era lo que nos repetía cada vez que nos daba uno de sus discursos. El papá era ante todo un penalista. Yo sentía, y todavía siento, que desde que había tomado la decisión de seguir a Santi a Estados Unidos sin residencia o permiso de trabajo, me había convertido en su mayor derrota personal y profesional. No creo que sintiera vergüenza de mí, pero tal vez sí decepción, tristeza. Como me dijo antes de morirse, sentía horror de que algo malo pudiera ocurrirnos y no pudiera ayudarnos. Al marcharnos, no entendí su preocupación ni tampoco aguanté su frialdad y testarudez.
Pero sí, el papá tenía razón: las leyes no perdonan ni contemplan las historias personales. Mucho menos los actos cometidos por desespero, como el nuestro. Por supuesto que algunas veces las leyes tienen en consideración las enfermedades mentales, pero bajo su rigor, las circunstancias especiales en las que una persona comete un delito ni anulan ni perdonan ni hacen olvidar el error; como máximo, lo aminoran. Pero nuestro caso no era debido a una enfermedad mental. Elisa se equivocaba. Entre ser ilegal y ser legal no existen matices, ni rostros ni historias: se es o no se es. Si uno no tiene permiso de trabajo o de estudio, si no es refugiado o residente, si no está casado con un residente o ciudadano, uno será siempre un ilegal, un indocumentado.
Hoy, después de tantos años sabiendo, viviendo lo que significa ser un ilegal, un indocumentado, lo puedo decir: ¡A la mierda con la bendita teoría de los matices de Elisa! Ella regresó legal a Colombia, mientras los niños y yo dejamos de serlo justo cuando nos despedimos de ella.
De todas formas, Elisa tenía razón. Nada nos pasó al entrar. Nuestros papeles estaban en regla. En inmigración solo nos preguntaron en qué trabajábamos, qué veníamos a hacer a Estados Unidos, por cuánto tiempo, dónde nos quedaríamos, cuánto dinero teníamos para el viaje y si traíamos armas o drogas. Después de que Elisa contestó cada una de las preguntas, nos pusieron a los cuatro el sello en el pasaporte y nos dejaron entrar.
Caminamos unos pasos hacia el baño más cercano y allí, sola y lejos de los policías, mientras Elisa cuidaba a los niños afuera, no pude más y me puse a llorar. Sí, ya lo peor había pasado, la bajada del avión, la larga caminata por los corredores del aeropuerto, el llanto de Migue, la inquietud de Manue en la fila de inmigración, mis nervios y la humedad en mis manos, las respuestas cortas y certeras a las preguntas del oficial sobre el permiso del padre para que los niños viajaran, los papeles que comprobaban nuestra historia. Lo peor había pasado, lo sabía, pero yo seguía aterrorizada.
Cuando por fin fui capaz de reaccionar, me miré en el espejo. No había defraudado a Santi. El cansancio de los últimos días pude ocultarlo en aquel momento con un poco de maquillaje. Estaba delgada, no demasiado y, sin ser creída, los pantalones y la camisa que llevaba me quedaban mejor que a una modelo.
Después de esos ocho meses de espera, justo la edad de Migue, por fin los niños y yo llegamos a Estados Unidos. Me peiné, me eché un poco de perfume y me sentí lista para seguir a Santi para cumplir su sueño y empezar de cero.
En el carrusel de equipajes esperamos a que salieran nuestras maletas, dos por cada una de nosotras, con máximo veintitrés kilos de peso. Cuatro maletas que no llevaban nada que hiciera dudar al oficial de aduana sobre nuestros fines turísticos. Ropa de verano, dos o tres pares de zapatos, los necesarios para diez días de vacaciones. Dos o tres juguetes para cada uno de los niños, lápices de colores, un osito, una cobija vieja y deshilachada sin la que Manue no podía dormir. Un perfume, un saco grueso para las noches, dos piyamas de mujer y cuatro de niño. Baberos, pañales y todas las camisas, camisetas y vestidos que pude acomodar. Cuatro maletas donde mi mamá y yo empacamos lo que me podía llevar de Colombia.
En la casa de mis papás se quedaron guardados en cajas los objetos más personales: los primeros dibujos de Manue, la huella de Migue cuando nació, la foto de matrimonio, mis libretas de pintura, el cuadro de María Gómez –la amiga de Elisa, que tanto me gustaba–, la colección de música de Santi. Los juegos de sábanas, toallas y manteles que me harían tanta falta en Estados Unidos se los regalé a mi mamá y a mis tías, junto con los trastes de cocina, las copas y los cubiertos de plata. Mi cama se la vendí a la hija de una vecina que se iba a casar y no tenía mucha plata para comprarse una nueva. Todo se quedó atrás. El juego de té de la abuela de Santi y los charoles de plata, en la casa de Pía, la hermana de Santi. Mis decoraciones de Navidad, que adoraba, se las regalé a la tía Bea. Los peluches de Migue, las barbies y muñecas de Manue, su bicicleta, sus patines, la granja de Lego y los libros para niños en español los repartí entre mis amigas. Elisa me ayudó a vender la sala y el comedor a unos colegas. La ropa la dividimos en pilas; la que mi familia podría llevarme cuando estuviéramos bien instalados, la que íbamos a regalarles a los pobres y la que cualquiera de la familia podía coger si le gustaba. Todo lo que había sido nuestra vida se esfumó, solo me quedaron esas cuatro maletas que nos llevamos y cuatro o cinco cajas que desde nuestro regreso a Colombia no me he atrevido a abrir.
Cuando cruzamos la aduana del aeropuerto de Miami, sin que nos detuvieran más que por el control de rutina, recuerdo patente que los ojos se me aguaron de nuevo. Después de tantas horas pensando qué debía o no llevar, qué debía o no contestar, ningún oficial nos había hecho una pregunta difícil y ni siquiera revisaron el equipaje. En el carrusel para reclamar las maletas, los perros antidrogas pasaron cerca de nosotros. Aunque, por supuesto, nosotras no llevábamos nada ilegal, sentí pánico de que ladraran o nos olfatearan más de lo normal. Cuando caminábamos hacia la salida, le pregunté varias veces a Elisa si me veía bien, si estaba bonita, si creía que Santi nos estaría esperando a la salida. ¡Estaba tan nerviosa!
Al salir al corredor de llegadas, nos veíamos como la familia perfecta. El calor del mediodía era sofocante y yo miraba para todos los lados buscando a Santi.
De pronto, en medio de la muchedumbre que esperaba, lo vi. Estaba más flaco, mucho más flaco, pero igual de sonriente, elegante y masculino, como a mí me gustaba. Al vernos se quedó quieto y se le salieron las lágrimas. Me acerqué a él para que abrazara a Migue, para que lo besara y reconociera a su hijo. Después puse mis manos en su cintura y lo abracé con fuerza para no dejarlo ir.
—Llegamos, Santi, por fin estamos juntos –fue lo único que pude decirle. Manue se paró del coche y caminó con timidez hacia él. Santi la alzó entre sus brazos y, de nuevo llorando, la besó varias veces hasta que Manue se puso a llorar.
–Estás flaco –le dije.
—Y tú divina –contestó.
—¡Vámonos a Disney! –exclamó mi hermana con una alegría tan contagiosa que los dos sonreímos y aceptamos de inmediato.
Esas vacaciones en Disney fueron un regalo de la vida que, al menos yo, necesitaba antes de asumir la realidad que se me venía encima. Por ocho días fuimos solo turistas que recorrían una a una las atracciones infantiles, hacían filas interminables y compraban uno que otro muñeco o recuerdo para los niños.
Hasta el día en que Elisa regresó a Medellín, pocas veces nos habíamos distanciado. Aunque Elisa siempre ha sido una mujer muy independiente, hablábamos todos los días por teléfono y nos veíamos al menos una vez a la semana. Pero todo comenzó a cambiar desde nuestra partida. Durante los once años que vivimos en Estados Unidos, algo se quebró en mí. Es cierto que todavía hoy Elisa sigue siendo esa hermana en la que siempre puedo confiar. ¡Pero hemos cambiado tanto! Apenas logramos hablar, decirnos lo que en realidad pensamos. Hay tantas cosas que ni ella ni mi mamá saben ahora de mí. No soy capaz de contarles lo que me pasa.
A veces creo que en esos once años que nos fuimos nada cambió en Medellín. No importa lo que digan las noticias internacionales, lo que sostenga el gobierno de turno y lo que nos aseguraron en Canadá cuando nos negaron el refugio. Sigue existiendo la misma inseguridad, la misma falta de trabajo, de oportunidades, la imposibilidad de que Santi y yo podamos ofrecerles un futuro seguro a nuestros hijos. Tal vez lo único que ha cambiado en la ciudad es el tráfico, la cantidad de motos y taxis que hay. Pero eso sí, no voy a negar que el Parque Explora está muy bonito y las bibliotecas en las comunas y el metrocable son un descreste. Pero, ¿quién va por allá?
Nada ha cambiado, y mucho menos en la familia. Todavía –tan cansones– siguen diciendo lo mismo: que yo soy como mi mamá y Elisa la copia viviente del papá. No se cansan de repetir en los algos de familia que yo estoy más bonita ahora, a mis cuarenta, que cuando me fui. Pero no entienden por qué soy tan tímida, cada vez más reservada, y cómo se me pegó la pendejada de mi mamá de siempre estar en silencio y no opinar sobre nada. Yo sí opino, pero me parece tan aburridor ponerme a discutir por bobadas que mejor me quedo callada. Al final, ha dejado de importarme lo que piensen y digan de mí. Si van a hablar, pues que hablen. ¿Qué más da?
Desde que regresamos a Medellín todos notan que es Manue, y no yo, la que siempre está con Elisa. La admira. Le parece optimista, inteligente, exitosa, y quiere ser como ella. Reconozco que a veces me dan celitos cuando me lo dice, pero en el fondo es bueno que Manue tenga a una persona como Elisa que la estimule. Aunque preferiría que en vez de heredar o copiar el optimismo de Elisa, Manue llegara a convertirse en una persona más práctica. Así no sufriría. Pero yo sé que sufre, y se estresa más de lo que es normal para una adolescente de su edad. Me dice, por ejemplo, que cuando termine el colegio hará todo lo posible para conseguirse una beca y estudiar en Canadá. Yo le digo que no; quiero que ponga los pies en la tierra y se dé cuenta de que ese es un sueño inalcanzable. ¿No es mejor que viva con los ojos abiertos y no construya castillos en el aire que después se destruyan y la dejen sin nada, como a nosotros? Sé que mi mamá y Elisa no están de acuerdo con mi posición, me han reprochado algunas veces ser tan directa con la niña. Pero la vida es muy dura y yo necesito que Manuela aprenda a vivir su realidad tal y como es. Así me duela y Manue se ponga en contra mía, es mucho mejor así que decirse y creerse tantas mentiras.
Migue, por el contrario, es medio buena vida, un bonachón que todo el mundo adora. A veces me preocupa que sea tan ingenuo, aún más en una ciudad como Medellín en la que todo el mundo quiere pasarse de vivo. Pero como parece controlar el mundo a través de su ternura y esa queridura natural que tiene, lo único que me preocupa de verdad es que lo atraquen o se junte con malas compañías.
Todos en esta familia piensan que soy otra persona desde que llegué hace seis meses. Y lo soy. Casi toda mi vida estuve paralizada, atrapada en mis inseguridades. Antes de irnos no sabía lo que quería. Siempre le daba demasiada importancia a lo que opinaran los demás. Después, me aterrorizaba vivir como ilegal. En nueve años que estuvimos en Estados Unidos, ser una ilegal nunca dejó de torturarme. Pero desde que volvimos a Colombia he dejado de tener miedo. No sé si será por lo de Santi o porque me toca y no tengo de otra. Ahora soy yo la que tiene que ser fuerte y luchar por él, por los niños. Y aunque no se me olvida todo lo que mi mamá y Elisa han hecho por mí, por nosotros, ahora me rehúso a que ellas, o cualquiera, me sobreprotejan y me digan lo que tengo que hacer.
ELENA
JULIO DEL 2012
Aunque nos imaginábamos cada uno de sus movimientos, como si los viéramos –el viaje, la pasada por inmigración, cuando se encontraran con Santi, la ida hasta el hotel en Orlando–, estábamos seguros de que en algún momento las niñas se acordarían de llamarnos. Pero cuanto más tiempo pasaba, más ansiosa me ponía. Ignacio me aseguraba que, como siempre, me preocupaba sin necesidad. Pero lo que me angustiaba no eran mis pensamientos fatalistas, que a veces tengo, sino esa sensación física, tan real, que me decía que Titi no estaba bien.
Yo sé lo que les pasa a mis hijas sin necesidad de verlas o escucharlas. Es un aprendizaje que una tiene después de cuidarlas por años, y que a veces me asusta y otras me da una especie de poder invisible sobre ellas.
Sé con toda seguridad que ese paso, tan difícil y riesgoso, de irse y quedarse como ilegal fue el que hizo madurar a Titi. A Ignacio, en cambio, siempre le pareció una locura. La mañana en que Titi se fue para Estados Unidos, antes de salir de la casa le rogué a Ignacio que dejara el papel de abogado por un rato y no la torturara con otro de sus discursos, como venía haciéndolo durante los últimos meses. Le supliqué que solo le dijera que la quería, que le diera un abrazo, un beso de despedida, que eso era lo que ella necesitaba.
Como todos los Restrepo, Ignacio era incapaz de exteriorizar sus sentimientos. De una moral intachable, inteligente y muy buen orador, sus expresiones de cariño se reducían a dar consejos y a una o dos palabras de vez en cuando, que para él eran cálidas. Esas frases cortas que tanto le costaban, como “un abrazo” o “nos haces falta”, eran su forma de decirle a Titi y a los niños, desde lejos, que los quería.
—¿Cómo vamos a hacer, Elena? –me preguntaba todas las noches antes de acostarnos–. Yo, que siempre he luchado por ayudar a otros, ahora no puedo hacer nada por mi hija.
Esa mañana en el aeropuerto, mientras Elisa y Titi se registraban para el vuelo y yo abrazaba a los niños antes de que se fueran, Ignacio salió a comprar no sé qué dulces para no tener que estar allí y demostrar sus sentimientos. Tuvimos que esperar un buen rato a que llegara, y como las niñas ya sentían que estaban retrasadas, la despedida fue muy rápida. No quería llorar, no debía llorar, pero allí estaba en ese corredor frío viendo salir a mi hija, a mis nietos, sin poder retenerlos.
Sé –por la cara que hizo Titi– que Ignacio fue incapaz de decirle que la quería o algo que la tranquilizara. Cuando salimos a los parqueaderos, después de dejarlas, lo vi sacar su pañuelo y secarse las lágrimas. No dijimos nada. En la casa, como él sospechaba que iba hacerle un reproche, me dijo:
—Uno es lo que es hasta el día de su muerte, Elena, y Titi me conoce.
—Sí, tienes razón –le respondí–, pero a veces sería mejor pensar en lo que los otros necesitan y no en uno.
—Lo que uno cree con firmeza no se puede cambiar, y yo soy su papá. Era mi obligación hacerla tratar de entrar en razón, así fuera en el último minuto –dijo a manera de excusa–. Desde este momento ya no podremos hacer nada por ella.
El resto del día Ignacio se quedó callado, esperando, como yo, la llamada. Se les olvidó, me dijeron las dos cuando por fin, muy tarde en la noche, pudimos hablar con ellas. La conversación por teléfono fue tan corta como la despedida en el aeropuerto. Migue acababa de dormirse después de casi una hora de estar llorando, me explicó Titi, excusando su tono de voz, sus pocas palabras.
—¿Les fue bien? –le pregunté.
—Aquí estamos, mami, estamos bien –me dijo en susurros.
—Disfruta el reencuentro –fue lo único que logré aconsejarle.
Colgamos, y tanto Ignacio como yo sentimos un descanso. Por primera vez, Titi iba a estar sola y necesitaba aprender a cuidarse y también a valorar lo que era.
No sé bien si lo logró, pero desde hace un tiempo ya no es esa muñequita a la que todos estábamos acostumbrados a proteger. Se ve fuerte, sólida, capaz de soportarlo todo. Ella no se da cuenta de cuánto la admiro. Me regaña porque que quiero darles gusto con los antojitos a mis nietos, que me meta en sus peleas, y repite que odia que la trate como a una niña indefensa. Desde su regreso a Colombia, cada día me acusa de algo diferente. Yo la entiendo y la dejo que se desahogue.
Titi era una niña muy callada, delicada y, a diferencia de Elisa, le importaba mucho ser y estar bonita. Sin embargo, el accidente de Manue, los días en el hospital, en el pabellón de niños quemados, le cambió del todo esa prioridad.
Ni Ignacio ni Elisa, tampoco Santi, conocieron el temple de Titi en aquellas horas tan duras en el hospital. Manue lloraba y Titi, sin derramar una lágrima, curaba con tanta suavidad las quemaduras de su carita que era yo quien lloraba al ver el sufrimiento en el rostro de mi hija. Los primeros dos días no durmió ni un minuto; al tercero estaba tan agotada que logré finalmente que me dejara remplazarla por unas horas. Porfiada y tenaz, cuidó a Manu hasta que la dieron de alta. Nunca le escuché una queja, no la oí lamentarse y solo una vez la vi derrumbarse.
Dos meses después de salir del hospital, fuimos a hacer compras a un centro comercial. Todos los días, por más de seis meses, teníamos que ponerle una faja a la niña que le tapaba la cara y le estiraba la piel para que se curara la cicatriz. Caminando por uno de los corredores escuchamos el comentario de una mujer que pasó a nuestro lado:
“¿Sí viste, querida? Esa señora lleva a la niña con un bozal, como si fuera un perro. ¡Qué pesar!”. Titi se puso tan mal con el comentario que se sentó a llorar desconsolada. A Titi no le gusta hablar del accidente de Manue, no le gusta que nadie pregunte cómo pasó. Me imagino que quiere olvidarlo, como todos, pero nunca podrá hacerlo.
Como Ignacio, yo sabía que la forma en que Titi y Santi se habían ido a Estados Unidos no era ni la correcta ni la mejor. En mi corazón guardaba la esperanza de que esa entereza que había aprendido con la tragedia de Manu le ayudara a afrontar su nueva vida. Pensaba que tal vez, lejos de todos nosotros, sin compararse con su hermana, sin las sentencias de Ignacio y sin mi sobreprotección, lograría salir adelante.
De manera consciente o inconsciente, Ignacio y yo estimulamos la seguridad en sí misma de Elisa, mientras que nos acostumbramos a la fragilidad de Titi. Hoy pienso –claro que lo pienso– que fue nuestro error. No lo evitamos y dejamos crecer en ella esa sensación de inseguridad.
Cuánto tardamos muchos de nosotros en conocernos. Otros, por el contrario, parecen saber desde siempre lo que son y lo que quieren. Así es mi nieta, Manuela. Tal vez esa sala de hospital o los meses en los que no pudo salir a jugar hicieron que ella se volviera más fuerte y capaz de enfrentar las dificultades. Tal vez estar tan cerca de la muerte la ha llevado desde pequeña a saber que es diferente y buscar con fuerza lo que quiere.
Por el contrario, pasó mucho tiempo antes de que yo misma pudiera saber quién soy.
Soy Elena García, viuda de Ignacio Restrepo. Madre de Elisa y Cristina Restrepo y abuela de Manuela y Miguel Botero. Ama de casa, me gusta la música clásica, el piano en especial. Solitaria, pero no agria. Obstinada, según dicen mis hermanas, con una imaginación demasiado grande, según decía mi marido. Generosa, comprensiva y un poco boba, según Angélica –mi mano derecha y mejor amiga por más de cuarenta años–. Tierna, amorosa y un poco terca, según mi hija mayor. Irónica, según los últimos comentarios de mi hija menor. Una mujer a la que le da miedo expresar sus pensamientos y explorar, como sus hijas, sus deseos. Esta es el retrato que tengo de mí misma a mis setenta y un años.
Como dicen mis hermanas, siempre le tuve miedo a contradecir a Ignacio. ¿Cuántas veces sentí que se equivocaba y callé? ¿Cuántas veces reproché en murmullos o sueños sus sentencias?
Amé a Ignacio con devoción, más que con pasión. Me perdí en sus palabras, en sus razones, en su confianza férrea en sí mismo. Descuidada –ahora lo pienso–, fui permitiendo que su voz se convirtiera en la nuestra, y su pensamiento en el mío. Ya muy tarde, cuando dejé de oír su voz como un eco dentro de mi cabeza empecé a sentir el vacío, pero fui incapaz de abrir mi boca. Temía que me ridiculizara. Y hoy me arrepiento. Sí, aunque todo el mundo diga que uno no debe arrepentirse de nada, yo me arrepiento de haberme dejado llevar, de no haber expresado mis pensamientos y seguido mis deseos.
Me hubiera gustado ser una mujer como mi abuela Elisa, como mi hermana Clara, capaz de rebelarse y de creer en su propia opinión.
Las veces que Titi se acerca y me dice que está cansada y no puede pensar más porque si no, como dice el dicho, cogería pa’ el monte, le pido que siga, que no se dé por vencida. Tal vez es demasiado tarde para que vea que su mamá es una mujer diferente a la que dejó en esa misma casa donde, de nuevo, vivimos las dos.
Solo una o dos veces ha buscado que la contemple. Pero casi siempre pasa por mi cuarto y me mira sin verme, como si buscara las llaves, el libro, las gafas que se le han perdido. En esos momentos me quedo sentada en el sillón, en silencio dejo que haga de mí otro de los objetos de la casa. Allí estoy yo, en el sillón junto a la ventana, como el escritorio está justo al lado del baño, el cuadro de la abuela en la sala y el cucú en la pared de la entrada. Ninguno de estos objetos le pertenece, con ninguno de ellos siente una conexión, todos le recuerdan que esta es mi casa y no la suya. Inclusive yo misma, como cada uno de esos objetos, la distancio de la vida que quisiera tener.
—Es tu casa –le digo–. Es tu casa –le repito–. Me he aferrado a ella para que siempre encontraras un lugar dónde llegar.
En el fondo, ella tiene la razón: no es su casa, es la mía y debe seguir siéndolo. Cuando se fueron, pensé que en algún momento querrían regresar, pero cada vez que iba a visitarlos sentía que esa posibilidad se hacía más remota. Llámenlo como lo llamen, obstinación o intuición, algo dentro de mí hizo que me apegara a cada uno de estos rincones.
—No quiero irme –le dije primero a Ignacio cuando la casa se hizo ya grande para los dos–. No quiero irme –le aseguré a Elisa después de la muerte de Ignacio cuando la casa se hizo aún más grande y solitaria. Quería quedarme en mi casa, conservarla para mí y para las niñas. Y no me equivoqué.
Después de casi doce años de la partida de Titi, hoy mi casa es la suya. Su antigua habitación es hoy la de mi nieta. La biblioteca de Ignacio se ha convertido en el cuarto desordenado y lleno de juegos electrónicos de Migue. La habitación de Elisa, que tiempo atrás fue mi salón de costura, es ahora el cuarto renovado de Titi y de Santi. Mi cuarto sigue siendo mi cuarto. Lo poco que trajo todavía está empacado casi todo en cajas que se multiplican en medio de bicicletas, nuevos televisores, computadores, teléfonos, camisas, sacos, uniformes, ropa interior. Los libros de Ignacio, sus libretas y agendas están relegados ahora en cajas que permanecen debajo de las camas. Y si bien me siento viviendo en un lugar desorganizado que día a día se parece menos a mí, estoy feliz de pensar que la casa ha vuelto a tener vida. Una vida prestada, lo sé, pero también mía.
ELISA
SEPTIEMBRE DEL 2012
Tantas personas que miramos al caminar, en una fila, en un ascensor, personas que nos llaman la atención y luego se pierden para siempre en nuestra memoria. Con Lau fue diferente: aunque la primera vez que la vi fue solo por unos minutos, junto a la banda del equipaje en el aeropuerto José María Córdoba, dos o tres días después todavía me acordaba de ella.
En ese encuentro casual solo cruzamos dos o tres palabras. Yo estaba tan distraída pensando en Titi, en cómo estaría, en la cantidad de trabajo acumulado que me esperaba en la oficina, que sin darme cuenta la empujé al bajar una de mis maletas de la banda. Cuando me volteé para disculparme, me sorprendió la sonrisa de esa mujer pequeña, de ojos negros y pelo corto que me ayudó a descargar la maleta. Recuerdo que le di las gracias y volví a excusarme.
—Con gusto –me dijo con otra sonrisa, y unos minutos más tarde, después de recoger sus maletas, se despidió deseándome suerte, como si fuéramos amigas o al menos conocidas. La vi alejarse y abrazar a las personas que la esperaban. No dejó de sorprenderme cuando la vi levantar su mano para decirme adiós desde lejos. Con alegría, y de manera instintiva, yo también levanté mi mano y me despedí.
En las puertas de la aduana distinguí los rostros de mis papás haciéndome señas, como queriendo saber por qué me demoraba. Aquella noche, antes de bajar a Medellín, mi papá decidió que fuéramos a comer una arepa de choclo en uno de los estaderos cercanos al aeropuerto para que les contara todos los detalles del viaje. Las preguntas fueron interminables. Mi mamá quería saber cómo había dejado a Titi en Estados Unidos, si había llorado, si estaba tranquila, si Titi y Santi se veían bien. Mi papá, por su parte, preguntaba por los detalles del aeropuerto, cómo habían ocurrido los trámites, si nos habían hecho demasiadas preguntas, si Santi tenía ya un permiso de conducir, si me había contado algo sobre su trabajo y sus planes futuros. Aunque estaba agotada, sabía cómo se sentían e intenté contestar como mejor pude a todo su interrogatorio.
Así ha sido siempre, cada uno, a su manera, buscaba en mí un apoyo, una aprobación y un cómplice. Mi mamá busca en mí a su madre –eso es lo que dice María Gómez, mi mejor amiga–, y mi papá veía en mí a su socio o al hijo hombre que nunca tuvo. Y aunque estar en esa posición me ha incomodado por años, desde niña he interpretado para ellos el papel de la hija perfecta.
Cuando bajamos por Las Palmas para llegar a Medellín, los dos estaban un poco más tranquilos, y por fin todos nos quedamos en silencio. Cuando pasamos por El Alto, miré la ciudad. Me pareció acogedora y me alegré de llegar a mi casa.
Nunca he vivido en otro lugar que no sea Medellín y solo hasta hace poco empecé a pensar en la posibilidad de irme. Me conmueven sus montañas, el verdor de su tierra, las tiendas de esquina de algunos barrios por donde todavía camino. Como mi mamá, muero por las lengüitas de El Portal y, como a mi papá, me gusta tener mi oficina en el centro. Me encanta mirar a la gente que todavía se sienta a los pies de La Gorda de Botero en el edificio del Banco de la República, detallar las maneras de los hombres que compran tabaco en la esquina del Parque de Berrío y a las parejas que se pasean por Junín. Entrar a conversar con Ramiro en la Librería Nueva, almorzar en el Palazzetto y saludar a Elena, la dueña. Caminar por la Plazuela de San Ignacio y, de vez en cuando, encontrarme con Quintero, mi mejor amigo, a escuchar tangos en Homero Manzi, un chucito al que los dos le tenemos mucho cariño desde que lo descubrimos cuando todavía estudiábamos en la universidad. Pequeños hábitos, placeres necesarios para sobrevivir en esta ciudad que desde lejos se ve tan inofensiva e inclusive bonita, pero que en realidad está tan cargada de violencia.
Recuerdo que aquella noche de mi regreso de Miami, cuando pasamos por Chuscalito, ya casi llegando a la ciudad, pensé en la mujer con la que me había tropezado. Ella, como yo, estaría viendo las mismas montañas, sintiendo el olor de la tierra mojada por la llovizna. No pude dejar de preguntarme cómo se llamaría, dónde viviría, si alguna vez la volvería a ver.
Lau es una de esas personas que uno no olvida. Al menos en mi recuerdo quedaron grabadas desde el primer momento su sonrisa, la suavidad con que se mueve por el mundo y, como diría la tía Bea, su porte. Cuando una semana más tarde volví a verla en una comida en la casa de María Gómez, no podía creerlo. Aquella noche me acerqué para saludar a Rosario González y a Luis Vega, dos amigos de la universidad que no veía desde hacía por lo menos dos años. Conversaban en la sala con otra persona que no podía ver porque estaba sentada de espaldas. Cuando se volteó para saludarme, quedé desconcertada al ver que era la misma mujer del aeropuerto.
—Elisa, ¿conoces a Laura Molina? –me preguntó Rosario–. Acaba de llegar de Nueva York –como en el aeropuerto, Lau me saludó con una sonrisa transparente.
—Sí, ya nos habíamos visto –le contestó Lau.
Yo me quedé callada mientras ella les explicaba a Rosario y a Luis que nos habíamos conocido por casualidad en el aeropuerto. Reconozco que no solo me impactó verla allí, sino que recordara tan bien dónde nos cruzamos por primera vez. Me dio alegría constatar que ella también se acordaba de mí.
Durante la comida no pudimos hablar mucho. Unos minutos después de saludarnos pasamos a la mesa y allí estuvimos casi toda la noche conversando con todos los demás. A mi izquierda estaba Ricardo Camacho, un arquitecto a quien no conocía muy bien; Luis y Rosario estaban en las sillas del frente, y María y Lau se sentaron en los extremos. La noche fue deliciosa, llena de historias de viajes, de libros y películas recomendadas.
Por los comentarios de María me enteré durante la noche de que Lau vivía hacía quince años en Nueva York –donde había estudiado fotografía y trabajaba en publicidad– y había regresado a Medellín para acompañar a su mamá, a quien acababan de hacerle una operación de cadera. Lau es hija única y su papá murió cuando era muy pequeña. Su mamá, Leonor –o Leo, como la llamaba–, era para ella la persona más importante del mundo y no dudó un instante tomarse unos meses para venir a cuidarla. Nunca, hasta que nos conocimos, se le cruzó por la cabeza volver a vivir en Medellín. Solo lo decidió justo antes de regresar a Nueva York –tres meses después de conocernos–, cuando le propuse que viviéramos juntas.
Sin pensarlo dos veces, Lau aceptó. Pero las dos sabíamos que no podía ser de inmediato. Ella tenía demasiadas cosas por resolver en Nueva York: cerrar su apartamento, terminar los contratos de trabajo, despedirse de la ciudad, de sus amigos y obvio que también de Katherine, su antigua novia. Aunque no seguían juntas, tenían un estudio de fotografía que compartían.
Vivimos seis meses –entre octubre del 2001 y marzo del 2002– hablando dos o tres veces por semana. Le mandaba cartas eternas, le hacía dibujos, le hablaba de mis sueños, le copiaba la letra de algún tango que me hacía pensar en ella y le grababa cd con la música que más me gustaba en aquel momento. Ella, por su parte, me enviaba fotos de la ciudad, de los lugares que quería que visitáramos un día juntas, de lo que veía desde la ventana de su casa, de la gente que le impactaba en el metro o de los niños jugando en el parque. También me envió fotos del otoño en el Central Park y de la primera nevada. Son fotos marcadas con explicaciones, dedicatorias y también, algunas de ellas, con versos cortos de Emily Dickinson, de Lorca, de Elizabeth Bishop.
Fue un tiempo mágico. Me hacía falta cada minuto, extrañaba estar a su lado, escuchar su voz, sentir su piel. Cuando hablábamos por teléfono, nos reíamos todo el tiempo y las palabras fluían con gran naturalidad, sin importar que apenas nos hubiéramos conocido hacía unos cuantos meses. Nos contábamos todo: los conflictos familiares, las relaciones que habíamos tenido, los sueños, los amigos, los libros que nos gustaban, las fantasías sexuales. A diferencia de lo que se dice de los amores de lejos, fue con la distancia que nuestra relación se hizo fuerte. Las dos estábamos seguras de que queríamos vivir juntas. Sin secretos con nuestra familia y dispuestas a enfrentar esta sociedad paisa tan cerrada.
Hasta conocer a Lau, yo solo había estado con otras dos mujeres. Con una, de manera confusa y muy oscura tuve una relación de la cual todavía hoy me siento avergonzada. Mi otra relación fue con Sofía Maya, duró casi dos años, fue esencial para las dos, pero siempre fue a escondidas. Mis papás no se enteraron de ninguna de las dos relaciones. De mis amigos, solo María y Quintero supieron que estaba con Sofía, pero nunca fui capaz de hablar con nadie de la otra. Lo paradójico es que fue esa experiencia turbulenta la que me llevó a aceptar que era lesbiana. A los veinticinco años, cuando salí de aquella pesadilla de nueve meses, pensé que si me había empeñado en someterme a algo que me hacía tanto daño, en adelante iba a hacer todo lo posible por vivir de una manera digna y consecuente mi sexualidad. Aunque la relación con Sofía la considero fallida –ninguna de las dos era capaz de aceptar lo que era–, cuando estábamos solas pasábamos delicioso. Lo triste fue que las dos teníamos mucho miedo al qué dirán, a ser aisladas o tratadas de manera diferente. Sofía no pudo soportar el rechazo de su familia, cuando se dieron cuenta por casualidad, y decidió irse del país. Yo no la juzgo ni creo que haya cometido un error. Cada quien busca su manera de vivir lo que necesita. Además, es cierto, su familia no es nada fácil –todavía hoy se niegan, aunque claro que lo saben, a aceptar que Sofí es lesbiana y vive con Karola, su pareja, en Hamburgo–.
A Mesa y a Quintero, mis novios de la universidad, los quise y quiero muchísimo, en particular a Quintero, pero nunca estuve muy enamorada de ellos. No es que no me gustaran o fueran malos en la cama, como me aseguró la tía Bea –tan sincera, pero a la vez tan indiscreta– cuando supo que era lesbiana:
—Eli, seguro estás confundida, mi amor, o no has tenido una buena experiencia con los hombres.
—Tía, nada de malas experiencias, por el contrario, lo que pasa es que a mí las mujeres me gustan desde hace mucho, pero nunca lo dije en voz alta –le respondí de forma directa.
Así es, Elisa Restrepo García, la niña, la mujer segura que todos veían, no tenía el valor de asumir que era diferente, que sentía deseos y sentimientos muy distintos a los que veía a su alrededor.
Con Quintero todo ha sido siempre fácil y muy honesto. Estábamos en Homero Manzi escuchando tangos, cuando le conté que me gustaban las mujeres. En un momento, como si fuera lo más natural, le dije que estaba enamorada de Sofía Maya. Quintero me miró y me dijo:
—Viejita, vos sí sos una pelota. Yo estaba seguro de que eras arepera desde que fuimos novios y me importa un culo. Lo importante es que seas feliz, pendeja. –Luego brindamos y se acabó el tema. Siempre le he contado todo y cuando siento que no puedo más con esto del mundo gay, es él quien me ayuda a relativizar.
Con Mesa, por el contrario, fue medio patético. Cuando le conté que era lesbiana se quedó mudo y toda la noche trató de evitar el tema. Después intentó evadirme de todas las maneras posibles y dejó de ir a las fiestas o reuniones donde yo iba a estar. Lo sintió como una traición, como una afrenta personal. ¡Qué pesar! Al año se le pasó la rabia, y aunque dejamos de ser amigos, todavía nos vemos con frecuencia y charlamos como buenos colegas. Con él todo funciona bien mientras no le hable del asunto. Siempre me ha parecido que el tema del lesbianismo y la homosexualidad le da asco. Suena duro, pero así es, se le ve en la cara. Mesa es el mejor abogado que conozco, y yo quiero conservarlo, así como es, como un colega en el que siempre puedo confiar. Además, sería una ingenua si creyera y esperara que todo el mundo entienda toda esta vaina. Para mí, llegar a aceptar que no todo el mundo ve con buenos ojos mi sexualidad es un principio de realidad y no un gesto derrotista, como me alegan algunos de mis amigos gay. Pero lo que sí me saca la piedra y no acepto es que me discriminen o me traten mal porque me gustan las mujeres.
En el momento en que conocí a Lau, yo no esperaba que mi mamá entendiera que me gustaban las mujeres ni que la tía Bea dejara de preguntarme por qué no me gustaban los hombres. Pero sí les pedía respeto. Cuando les conté a mis papás que estaba enamorada de una mujer, mi papá acogió a Lau con un cariño especial y nunca desaprobó lo que yo sentía. Ahora, con los años, creo que siempre lo intuyó y solo esperó a que fuera yo misma quien me diera cuenta y fuera capaz de decírselo. Con mi mamá, en cambio, fue todo un viacrucis, como diría ella; por años me tocó intentar explicarle que ni había nada malo en mis genes ni era la consecuencia de la educación que me habían dado. Tampoco de su exceso de ternura o de la figura autoritaria de mi papá. Y que mucho menos se debía a un episodio traumático con los hombres o con mi papá, como quieren hacerlo ver algunas personas.
En aquel primer momento, para mí lo importante era hacerle entender a mi mamá que ser lesbiana no era una elección y mucho menos una enfermedad.
—Yo no me hice homosexual –le explicaba una y otra vez–. Solo he decidido vivir abiertamente lo que siempre sentí. Eso es diferente.
No puedo negar que ser homosexual, lesbiana, es difícil, más cuando se vive en un entorno hostil o en una sociedad dada a la moralina como la nuestra, pero eso de creer que sea un defecto o una cruz es una verdadera estupidez. Yo me niego a verme como una enferma o una víctima. Tal vez “diferente”, “desviada del camino tradicional”, pero no por un error de la naturaleza o por falta de moral. Al contrario, lo asumo para ser honesta conmigo y con la gente que quiero. Eso era lo que trataba de hacerle entender a mi mamá cuando me sentaba horas y horas en el jardín de la casa a explicarle mi vida:
—No fuiste tú, mami, no seas bobita. No es tu error ni tampoco de mi papá –le insistía queriendo aliviarle la culpa religiosa, católica, que yo sabía que la atormentaba–. No es de culpas. Es la vida. A ti te gustan los hombres, a mí las mujeres. No es una aberración ni una enfermedad.
Mi tía Clara me contó que cuando Lau y yo nos fuimos a vivir juntas, a mi mamá le dio durísimo. Yo no sabía que se estaba sintiendo tan mal, me dolía verla contrariada, pero a la vez me asombraba –todavía hoy me asombra– su amor incondicional. Nunca, desde que le conté que estaba enamorada de Lau, he sentido que mi mamá haya dejado de quererme o haya tratado de manera despectiva a Lau. Dudaba de sí misma, de la educación que me dio. Se reprochaba no haberme prohibido algunas amistades o no haberse mostrado más firme en sus opiniones frente a mi papá. Tal vez es verdad que el tiempo y la costumbre todo lo cambian, hasta el espíritu católico de nuestras madres, me repetía Lau cada vez que me veía decaída pensando en cómo ayudarle a mi mamá.
Cuando nos conocimos en esa primera comida donde María, al final, cuando todos se estaban yendo, ella nos rogó a Lau y a mí que nos quedáramos y nos tomáramos otro café. Mientras María preparaba el café en la cocina, le dije a Lau que me encantaría volverla a ver y, sin pensarlo dos veces, le dije que me encantaba su sonrisa. Yo no sabía si a Lau le gustaban las mujeres o si tenía una pareja –de eso no se habló durante la noche–; lo único que sabía era que a ella se le notaba que estaba interesada en mí. De todas maneras, su curiosidad y el hecho de que me hubiera reconocido no eran evidencias suficientes para presuponer que se sintiera atraída por mí como yo lo estaba por ella. En un primer momento, me sentí un poco apenada por mis palabras, pero cuando ella me “mató el ojo”, la pena se me quitó y me sentí feliz.
Estoy segura de que María presentía que entre nosotras podría haber algo y quería darnos tiempo para estar solas. Hoy, casi diez años después, recuerdo cada movimiento, cada palabra de ese primer encuentro. Desde el salón, Lau le preguntó a María si podía poner una canción. Luego se sentó en el sofá de la biblioteca y, extendiendo su mano, me invitó a sentarme a su lado.
—¿Te gusta Cerati? –me preguntó mientras empezaba a sonar “Bocanada”.
—Sé que es el cantante de Soda Stereo, pero nunca lo he escuchado, por lo general escucho tangos –le contesté.
—Te lo presento –me dijo regalándome otra de sus sonrisas.
Yo cogí el cuadernillo con las letras de las canciones, me senté en el extremo izquierdo del sofá y seguí mirando las fotografías del cd. Lau se quitó los zapatos, subió las piernas al sofá y las dobló poniendo la derecha sobre la izquierda bajo sus caderas. Su pie derecho rozaba mi pierna, y mi corazón palpitaba rapidísimo. Sus manos eran pequeñas, sus uñas parecían las de la madre Inés en el colegio: impecables, sin pintauñas y bien cortadas. Detallé sus dedos, el lunar que tenía en la muñeca, y sentí, como una ola que iba y venía, el olor de su perfume.
La siguiente canción que sonó fue “Puente” –hoy me sé el cd palabra por palabra, sonido a sonido, y cada vez que lo ponemos, o lo pongo a solas, recuerdo con toda claridad lo que sentí en aquel momento–. Las dos permanecíamos en silencio dejando que la música llenara todo el espacio. Sus manos rozaron la mías y tomaron de ellas el cuadernillo. Sentí por un instante la delicadeza de su piel. De repente, la voz de Cerati se hizo una con la de Lau y los escuché decir al unísono: “Gracias por venir. Adorable puente. Cruza el amor, cruza el amor por el puente, usa el amor, usa el amor como un puente”. En aquel instante fui yo quien dio las gracias porque ella estuviera allí, justo a mi lado, abriéndome la puerta de algo nuevo y fuerte que estaba esperando hacía mucho tiempo.
—¿Cuándo? –me preguntó. Yo me quedé desconcertada sin saber de qué hablaba. Al ver mi cara, me dijo:
—¿Nos vemos el domingo?
—El domingo, sí. Claro que sí –contesté.
María entró en ese momento con el café, y mientras conversábamos las tres, no dejaba de pensar que volvería a ver a Lau.
Lau entró en mi vida convirtiéndome en un mar con solo imaginarla, desde el primer momento quise acariciarla, saber cada detalle de su vida, de su historia. Lau cambio cien por ciento mi rutina, el tiempo se convirtió para mí en momentos con y sin ella.
Durante los primeros meses de nuestra relación, cuando Lau todavía estaba en Medellín, pasamos largas horas en su casa junto a doña Leo. Jugábamos con ella a las cartas, veíamos películas que alquilábamos en el Colombo o conversábamos las tres hasta que doña Leo se cansaba y le pedía a Lau que la ayudara a ir a su cuarto. Los fines de semana, por el contrario, los pasábamos en mi casa, o salíamos a pasear por Las Palmas o Santa Elena, o caminábamos juntas por el centro de la ciudad.
La primera vez que la besé sentí de nuevo el temblor que me había recorrido en casa de María. Habíamos pasado la tarde conversando, contándonos lo que hacíamos, quiénes éramos. Me confesó que desde que me había visto en el aeropuerto se había sentido atraída por mí. Que se había hecho a mi lado junto a la banda para coger las maletas, pero nunca se imaginó que me volvería a ver. Mientras ella me contaba de su trabajo como publicista o de las fotos que estaba tomando para una exposición a finales de diciembre, yo la miraba escuchando cada palabra, pero quería tocarla, besarla, sentir su piel. Nunca antes había sentido una atracción tan grande por nadie. Nunca –antes de Lau– había querido tanto estar con alguien, compartir, conocer cada detalle, cada partícula de otro ser humano. En aquel momento quería abrazarla, pasar mi mano por su cuello, sentir su pelo, rozar con la punta de mis dedos sus senos, bajar con mis manos por su cintura. Decidí entonces levantarme, moverme de aquel salón pequeño de mi casa para no sentirme tan ansiosa. Le ofrecí un té y me fui por unos minutos a la cocina.
La casa estaba en silencio y solo se escuchaba el sonido del agua hirviendo. Yo miraba las montañas desde la ventana de la cocina y veía cómo había empezado a llover. Pensé en Titi, en la lluvia que tanto le gustaba. Imposible saber qué estaría haciendo en aquel momento, en esa vida de la que ya no tenía ningún referente. Pensé en Manue, en Migue, y respiré hondo deseando que los tres estuvieran bien.
Estaba tan concentrada pensando en ellos que no me había dado cuenta de que Lau había entrado a la cocina y estaba preparando el té en silencio. Cuando terminó, se paró detrás de mí y puso sus manos sobre mi cintura abrazándome. Nos quedamos así, sin movernos, mirando la lluvia y las montañas hasta que empezó a besarme el pelo, las orejas.
Nunca he sentido nada tan fuerte y profundo como lo que siento a su lado. Después de casi diez años de estar juntas, cada día la quiero más. Admiro su pasión, su capacidad de hacer muchas cosas bien al mismo tiempo, su forma de ver el mundo y capturarlo con su cámara. Me enamoran sus formas delicadas, su porte, la elegancia con que se mueve en todas las esferas, con seguridad y placidez. Me gusta que no le tiene miedo a nada y que lo intenta todo. Me encanta cómo piensa que ser lesbiana no es un problema, un castigo o una limitación, sino una oportunidad que no muchos tienen la suerte de vivir. Adoro su amor por la música, la relación tranquila que vivió con su mamá. Me desesperan un poco su desorden y, en algunos momentos, sus silencios. Si discutimos es porque ella es un poco snob o porque yo soy impaciente o bossy, como ella me dice. Pero desde que vivimos juntas, incluso desde antes, aunque discutimos muchas veces, solo hemos peleado en cuatro o cinco por cosas de verdad importantes: mi obsesión por querer resolverles la vida a mi mamá y a Titi, su deseo, desde hace un par de años, de volver a Nueva York y mis celos infundados por Katherine.
De hecho, en los primeros días que estuvimos juntas nunca le pregunté si estaba con alguien, ni siquiera lo pensé, para mí era obvio que no. Hasta que una tarde me habló de Katherine, de su estudio, y me aclaró que la exposición de diciembre la harían juntas. Lau no es una persona de mentiras o dobleces, pero a veces omite detalles que para mí son importantes. Katherine fue uno de ellos. Esa tarde y días después no podía dejar de pensar que tal vez la relación que estábamos comenzando era algo pasajero para ella, un encoñito de vacaciones. No era así, me repetía cuando me veía dudar o distanciarme. Katherine era –y todavía es– una persona fundamental en su vida, como lo es para mí Quintero. Su colega, su mejor amiga, me aseguraba, pero hacía mucho había dejado de amarla y mucho más de desearla.
Confieso que me costó un par de meses –bueno, en realidad dos o tres años–, salir del fantasma de Katherine, de las referencias de Lau a sus proyectos en común, a sus viajes, a sus amigos. Pero tenía claro que Lau había dejado su vida en Nueva York para arriesgarse a todo conmigo, inclusive a volverse una figura que va de boca en boca en nuestro círculo de conocidos de Medellín.
Volver a esta ciudad no debe ser fácil, mucho menos cuando se ha pasado tanto tiempo lejos y un poco desconectado de la realidad de Medellín. Lau insiste en que cada uno, a su manera, hace pequeños sacrificios para estar con quien quiere. El de ella fue dejar Nueva York, y no se arrepiente, y el mío fue por fin salir del clóset. Diez años son mucho y también son poco si lo comparo con las relaciones de las personas que me rodean. En mi concepto, es el tiempo suficiente para saber a ciencia cierta que mi vida tomó el rumbo que yo soñaba. Lau es el lugar donde quiero estar, mi familia, mi hogar. Me imagino envejeciendo a su lado y ahora no me importa si es aquí –en este Medellín del que nunca creí que pudiera irme– o en Madrid, Singapur o Nueva York. Esto es lo que me gusta de haber llegado a los cuarenta, alcanzar este tipo de certezas y poder vivir lo que es mío y me estaba esperando.