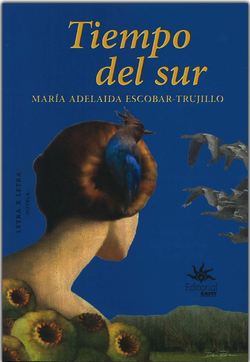Читать книгу Tiempo del sur - María Adelaida Escobar-Trujillo - Страница 8
ОглавлениеTITI
OCTUBRE DEL 2003
A las seis sonó la alarma por primera vez. A las seis y cinco volvió a sonar y Santi, ya medio despierto, me felicitó entre murmullos. Otro cumpleaños, pensé. Nos quedamos un par de minutos más entre las cobijas dándonos besos, haciéndonos cosquillas. A las seis y veinte, mientras Santi se bañaba, sonó el teléfono, era mi mamá. Me felicitó emocionada y prometió llamarme más tarde, cuando el papá regresara a almorzar. A las seis y cuarenta y cinco, cuando preparaba el desayuno de los niños y de Santi, entró otra llamada, era Elisa. Me dio mucha risa escuchar su canción desentonada. A las siete los niños salieron con Santi, Manue al colegio y Migue a la guardería. Cuando nos despedimos en la puerta, nos dimos un abrazo de oso los cuatro, Manue y Migue me dieron su regalo. Cerré la puerta, fui a la cocina y, después de limpiar un poco, me serví un café y me recosté en este sillón de la sala donde todavía estoy.
Hoy, 9 de octubre del 2003, cumplo treinta y cinco años. ¡Qué vejez! Han pasado más de dos años desde que llegamos a Indianápolis y en este tiempo todo ha cambiado en mi vida. Dejé de ser una profesora de preescolar para convertirme en una empleada doméstica de lujo. ¡Qué risa! O mejor, ¡qué tristeza! Ya ni siquiera sé.
Sí, limpio las casas de cinco familias ricas de Indiana. Ordeno las habitaciones, salas, cocinas y sótanos. Tiendo las camas, plancho pantalones y camisas, lavo los platos, los baños, aspiro los tapetes y sacudo el polvo acumulado de las bibliotecas, escritorios y mesas de noche. Riego las plantas de interior, apilo papeles, pongo en su lugar lápices, juegos de video, trofeos, muñecos, y también encuentro los objetos perdidos. En algunas de estas casas limpio ceniceros, mientras que en otras quito de los muebles pelos de perros y gatos. Organizo los libros y cuadernos de los niños. Sacudo el polvo de los marcos de los cuadros, las fotos familiares, los diplomas obtenidos, y pongo toda mi atención en los objetos queridos. Guardo los cepillos de dientes, el maquillaje, los perfumes y lociones de sus dueños. Pongo en la canasta de la ropa sucia la ropa interior o de deporte que dejan tirada en los baños, así como las toallas y las sábanas usadas durante la semana. Limpio los bombillos, las lámparas, los marcos de las puertas, las cerraduras y también los tomacorrientes. Quito las migas de las tostadoras, limpio los regueros de las neveras, saco la grasa del horno, pongo los vasos, platos y cubiertos en su lugar. Cuelgo las camisas y los pantalones después de plancharlos. Por colores, o según el gusto de cada cual, clasifico en pilas los sacos y camisetas dentro de los armarios. Limpio, con un trapo de cuero, los vidrios de las ventanas, y si tengo tiempo, lavo los basureros o brillo los objetos de plata. Todo eso, a lo negro, por veinticinco dólares la hora, sin permiso de trabajo, sin impuestos, sin prestaciones y sin importar la carga de trabajo.
Trabajo cuatro o cinco horas por día, pero a veces puedo permanecer hasta seis o, si he terminado antes, irme después de solo tres. Igual me pagan el trabajo extra, pero nunca me descuentan la hora o los minutos de menos, siempre y cuando el trabajo esté hecho. Aunque yo prefiero no correr y hacer mi trabajo bien. Todas las señoras donde trabajo son adoradas conmigo, en especial Ms. Claire, quien me trata como si fuera su hija. Lo malo es que cuando me hablan casi no les entiendo, y mis respuestas en inglés son unas frases casi infantiles que me avergüenzan, por lo que me limito a sonreír, aunque parezca boba.
¡Cómo ha cambiado mi vida! Nunca imaginé que pudiera terminar limpiando casas, pensando en los productos de limpieza o acostumbrándome a un trabajo físico tan desgastante. Pero me pagan bien, mucho mejor que en Colombia, y ahora eso es lo que me importa. ¡Qué ironía! Si en Medellín me hubiera ganado lo que ahora me pagan por ser una muchacha del servicio, no habríamos perdido nuestro apartamento y mucho menos me habría visto forzada a realizar esta especie de exilio en el que hoy vivo.
Lo más chistoso y hasta paradójico, como dice cada una de las señoras donde trabajo, es que tengo talento natural para la limpieza, la organización y la belleza. Siempre me ha gustado que todo se vea lindo, ordenado y resplandeciente. Por eso no me cuesta mucho este trabajo, y a veces hasta lo disfruto cuando veo cómo me quedan de lindas esas casas. Y aunque a mucha gente que conozco le parece horrible que sea una sirvienta, y no pueden creer que después de dos años siga en este trabajo, yo estoy bien. Me siento valorada y, lo que es más importante, me siento segura. Yo, la verdad, me imagino que las señoras saben que trabajo ilegal. Pero igual lo disimulan muy bien, y no les importa porque ellas también ganan. Lo mejor de este trabajo es que ellas me respetan, me tratan bien y aprecian lo que hago, y eso me sube el ego.
Al principio no fue así. Estaba muerta del miedo, imaginaba que iba a quebrar algún objeto valioso o que iban a sonar las alarmas y no iba a tener tiempo de desactivarlas, y entonces llegaría la policía o vendrían los bomberos. Tenía pánico de que en algún momento me denunciaran, dejaran de pagarme y se aprovecharan de mi situación. Menos mal –y toco madera– hasta ahora ninguna lo ha hecho y he podido ayudarle un poquito a Santi.
En septiembre, tres meses después de llegar con los niños, seguíamos con una deuda tan horrible con el papá y con Elisa que no tuve otra opción que ponerme a trabajar en lo que fuera. La plata que había traído de la venta de todas las cosas de nuestro apartamento más lo que mis papás, Elisa y las tías me habían dado no nos alcanzó para mucho. Solo para la cuna de Migue, la cama de Manue, nuestro colchón, la ropa de invierno, los utensilios básicos de cocina, un televisor nuevo y un sofá de segunda. El salario de Santi como cargador en una empresa frigorífica de carnes –pobrecito– nos daba justo para lo básico y para pagar la cuota de los dos carros. Y no es que tengamos dos carros por lujo o por chicaneros, es que acá uno los necesita porque si no, no se puede mover por esta ciudad que no tiene taxis ni tan siquiera buses o metro, como Medellín.
Santi, cada vez más agotado y como un palito de flaco, quería cambiar de trabajo y había conseguido algunas entrevistas en dos o tres restaurantes, pero nunca lo llamaron. Salía a la calle, hablaba con la gente aunque le entendieran poco, saludaba a todos nuestros vecinos, hacía miles de preguntas en todos los almacenes donde entrábamos, todo para poder mejorar su inglés y encontrar un mejor trabajo. Nunca tuvo miedo de equivocarse, de sonar chistoso o funny, como dicen acá. Para Santi no existen ni la vergüenza ni los escrúpulos. Después de nuestra llegada, se le metió en la cabeza que quería otro trabajo mejor, hasta que lo logró.
Ese es Santi, echado pa’ delante, lleno de ilusiones, alegre y siempre positivo. Quizás por eso me enamoré de él. Sí, a veces es un poquito acelerado e inconsciente, pero tiene un empuje que a mí me mata. Después de casi nueve años de casados, todavía me enternece sentir ese entusiasmo casi infantil que le pone a todo, en especial al trabajo. Además, sin esa confianza en la vida que siempre trata de trasmitirme, estoy segura de que me habría derrumbado cuando llegamos a este país.
Cuando Amparo, una nica que conocimos en la fiesta del 20 de julio, me preguntó si trabajaba y me ofreció su ayuda para encontrar una “chambita”, como decía ella, nunca imaginé que en menos de dos semanas estaría limpiando tres casas diferentes. A los pocos días, me llamó por teléfono para decirme que ya me había conseguido trabajo:
—Pagan bien. Vos solo tenés que hacer lo que hacés en tu casa y esas viejas van a estar felices.
Yo nunca había conocido a nadie de Nicaragua. De hecho, ni siquiera sabía que les decían “nicos” o que también hablaban de “vos” como nosotros, los paisas. Eso me gustó de ella, su familiaridad, su alegría y, ante todo, la tenacidad para hacer cualquier trabajo por su familia, como casi todas las latinas que he conocido acá.
—No te preocupés, paisita, así es como les dicen a ustedes, ¿sí o no? –me preguntó.
—Sí, así es –le respondí.
—Pues, paisita, solo tenés que ir donde Ms. Claire el lunes entrante a las ocho en punto. Es fácil, vas a ver. Además, la gringuita esta es de lo más amable y no jode –siguió comentando.
Aunque suene a que soy una creída, yo nunca había tenido amigas que fueran de clase baja –salvo Angélica, pero ella no es mi amiga, es mi nana– y hablaran así, sin escrúpulos y con tantas groserías. Amparo es así, es de esa gente del campo que ha salido de su país para hacer plata, sin educación, pero siempre servicial.
—Entonces, paisita, ¿qué le digo a Ms. Claire? –me preguntó de nuevo– ¿Vas a ir?
—Ay, Amparo, es que hablo tan poquito inglés, yo no sé si le voy a entender. ¿Y si me preguntan por el papelito?
—Paisita, ¿querés trabajar o vas a seguir jodiendo? –insistió. Yo asentí, pensando en la situación tan precaria que estábamos viviendo.
—Entonces, el próximo lunes. Bien cumplida, paisita. No me hagás quedar mal, ¿Ok? –me recomendó. Luego me dictó la dirección y me explicó cómo llegar desde nuestro barrio a Carmel, donde quedaba la casa de Ms. Claire, la primera señora para quien trabajé y que me conectó con todas las demás. Tan pronto colgué el teléfono me sentí asustada, muy ansiosa, pero también feliz.
Cuando Santi llegó a la casa, lo saludé con la sorpresa:
—Conseguí trabajo, Santi –le conté emocionada.
Esa noche, para celebrarlo, fuimos con los niños a una pizzería cerca de casa donde uno se podía comer todo lo que quisiera por solo $7.99. Lo recuerdo bien porque desde nuestras “vacaciones” en Miami no habíamos salido a comer a un restaurante. Decidimos ir a comer pizza, pues nos recordaba un poco nuestro noviazgo, y con la cantidad de gente que siempre había en aquel local, seguro no era tan malo.
Cómo íbamos a imaginar que de aquella comida saldría nuestra mejor oportunidad en Estados Unidos. El restaurante se llama Piazzeta y es de unos inmigrantes italianos que llegaron a Indianápolis hace más de treinta años. Ellos no tenían papeles, pero hoy son ciudadanos estadounidenses gracias a que Chesca, su hija que nació en Estados Unidos, se casó hace seis años con Marc, un norteamericano.
Vito, el dueño, es un italiano alborotado y generoso que no tiene miedo de contar su historia o de reconocer que ellos también fueron ilegales. Tal vez por ver en Santi su propia fotografía, lo aceptó como segundo cocinero sin que Santi tuviera siquiera un mínimo de experiencia. Aunque no puedo decir que Vito y Angela, su esposa, sean nuestros amigos, son las únicas personas en quienes confiamos y a quienes les debemos casi todo lo que tenemos hoy.
Tenía casi treinta y tres años y unas manos suaves y delicadas cuando empecé a trabajar de empleada doméstica. Hoy cumplo treinta y cinco y por más que use cremas humectantes y vaselina, mis manos están llenas de callos y ásperas. ¿A qué horas cambió tanto nuestra vida? Santi dejó de ser director de ventas para ser primer cocinero en un restaurante familiar de Indianápolis. Dejamos de vivir en El Poblado, el mejor barrio de Medellín, y ahora vivimos en la 38, en un barrio de negros y veteranos de guerra. Para colmo, como no nos alcanza la plata así trabajemos los dos, cada quince días recibimos ayuda alimenticia de instituciones de caridad, y en el invierno ya nos han dado dos veces chaquetas y botas. También nos dieron un trineo de segunda para los niños.