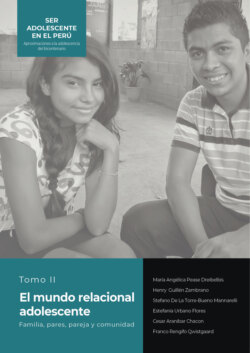Читать книгу El mundo relacional adolescente. Familia, pares, pareja y comunidad - María Angélica Pease Dreibelbis - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPresentación
Nos fascina la adolescencia. La recordamos como un momento de particular importancia, como una suerte de parte aguas, como un antes y un después en nuestras vidas. Muchas veces, al referirnos a nuestras experiencias, lo hacemos a partir de esos cruciales momentos de cambio y transformación. Nos referimos a esos últimos años de la secundaria como marcadores que desencadenaron el inicio de algo distinto. Recordamos a quienes compartieron dichas vivencias con nosotras y nosotros casi como suspendidos en el tiempo. «Nuestra época», esa que era genuinamente nuestra, por lo general comienza en la adolescencia.
Nos intriga la adolescencia. Creamos películas, novelas, obras de teatro, series que la piensan una y otra vez. Desde esas creaciones, elaboramos y reelaboramos dicha etapa en nuestra memoria y nos aproximamos a entender las actuales. Generamos discursos y representaciones de ella que dan cuenta, sobre todo, de nuestra mirada adulta de la adolescencia, mucho más que de las y los adolescentes mismos.
Nos desconcierta la adolescencia. Intentamos definirles, nombrarles, etiquetarles, clasificarles, tal como las y los adultos de nuestra vida hicieron con nuestra generación al ser adolescentes. Identificamos diferencias con nuestras vivencias y, si bien entendemos que ello tiene sentido, aquellas suelen sorprendernos y muchas veces interpelarnos, como si los cambios que observamos dijeran más de nuestra adultez que de sus adolescencias.
Nos preocupa la adolescencia. Depositamos sobre las generaciones venideras enormes expectativas, tanto por aquello que lograrán ser y hacer, como por el mundo y el país que heredarán. Desde la adultez vivida, entendemos que hay caminos que podrían transitarse de manera más sencilla que los que realizamos, entendemos que hay errores que podrían no cometerse, anticipamos sufrimientos que quisiéramos poder aliviar y condiciones que quisiéramos que tuvieran otro impacto.
Como bien planteaba Levi-Strauss (1981) —uno de los principales estudiosos de la identidad colectiva—, la identidad es, en primera instancia, relacional, situacional y cambiante. Por ello, tiene todo el sentido del mundo que nuestra propia adultez se constituya a partir de construir a las y los adolescentes como tales, en tanto al hacerlo reconstruimos mentalmente la representación de nuestra propia adolescencia.
Sin embargo, pese a esta preocupación, desconcierto, intriga y fascinación, la adolescencia peruana aún es materia de muy poca investigación, de muy poca política pública y de muy pocas agendas institucionales. Nos solemos aproximar a sus necesidades a partir de modelos generados para realidades socioculturales muy distintas a la peruana. Tendemos a anticipar preocupaciones o a invisibilizar situaciones a partir de teorías, criterios y evidencias que no se desarrollaron pensando nuestra realidad, nuestra diversidad cultural, nuestros niveles de exclusión social ni nuestras condiciones de precariedad. Terminamos no teniendo, entonces, poder explicativo suficiente para identificar cómo servir a nuestras y nuestros adolescentes.
Desde esta constatación y las necesidades identificadas es que nace el proyecto «Ser adolescente en el Perú».
Como miembros del grupo de investigación en psicología, cultura y género de la PUCP, asociado al departamento de Psicología, investigábamos la variabilidad cultural en las vivencias de las y los adolescentes de nuestro país. Al reflexionar a partir de marcos de la psicología cultural, queríamos entender qué es y qué significa la adolescencia en el Perú. Por ello, como homenaje al estudio fundacional de Margaret Mead, Coming of age in Samoa (traducido como Adolescencia, sexo y cultura en Samoa), nombramos la investigación como «Ser adolescente en el Perú». Este osado homenaje nos permitía recordar que necesitábamos aproximarnos a la adolescencia peruana haciendo un consciente esfuerzo por construirles como un «otro». No deseábamos hacer una caracterización centrada en recoger nuestros sentidos comunes adultos sobre ellas y ellos. Tampoco queríamos trasladar las premisas de estudios desarrollados para sociedades que desde la psicología cultural se denominan WEIRD (de Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic); sino, más bien, poner a dialogar dichas premisas con las diversas realidades de nuestras y nuestros adolescentes.
En el curso de este trabajo, tuvimos un feliz encuentro con Unicef, en primera instancia a través del oficial de educación Darío Ugarte, con quien ya compartíamos preocupaciones y trabajos conjuntos desde el rol que tuvo en el Estado como director de educación secundaria. Dicho encuentro cambió de manera dramática el alcance del trabajo que hacíamos. Con él compartimos la preocupación por generar evidencias que permitan al Estado tomar decisiones basadas en las vivencias de nuestras y nuestros adolescentes. Compartimos la necesidad de aproximarnos a ellas y ellos, así como comprenderles desde su diversidad, y compartimos la urgencia y sentido de oportunidad que significa contar con un bono demográfico que supondría un efecto importante en cualquier transformación que se hiciera sobre las condiciones de vida de ellas y ellos. Además, entendemos la escuela como el lugar privilegiado de intervención sobre las y los adolescentes y la necesidad de entenderles en su interacción con ella. Este proyecto no habría llegado a buen puerto sin el compromiso, la generosidad y los valiosos aportes de Darío Ugarte, desde que lo ideamos hasta el día de hoy que terminamos de escribir estas líneas.
Decíamos que el encuentro con Unicef fue feliz en tanto logramos aproximarnos a una institución, admirada por todo el equipo de investigadores, tanto por su rigurosidad en el tratamiento de la información y en los principios éticos que sostienen su trabajo, como por su compromiso con la infancia y la adolescencia a nivel global. Las personas que conocimos a través de este trabajo enriquecieron nuestras reflexiones y elaboraciones, complejizaron nuestras preocupaciones e hicieron que nuestra investigación fuera mejor. Queremos transmitir nuestro agradecimiento muy profundo a Daniel Contreras, especialista en educación de Unicef en el Perú, cuyo aporte, apoyo y confianza este proyecto hizo posible que existiera.
El encuentro con Unicef nos acercó también a diversas instancias del Estado, en especial del Ministerio de Educación, lo cual nos llevó a poner en diálogo nuestras premisas y criterios con diversos funcionarios y especialistas, de modo que la caracterización de las adolescencias peruanas que presentamos aquí pudiera recogerse y utilizarse por el Estado. Dicho proceso fue muy valioso, ya que nos permitió enriquecer enormemente la investigación y, al mismo tiempo, supuso retos y muchos aprendizajes para nuestro equipo de investigación.
La serie de cuatro tomos que ofrecemos es el producto de cerca de cuatro años de trabajo. En este tiempo, como equipo, tuvimos la oportunidad de acercarnos y conocer en profundidad las vidas de adolescentes diversas regiones, escuelas, géneros, orientaciones sexuales, edades, entre otros criterios, quienes compartieron con mucha generosidad sus visiones, creencias, preocupaciones y expectativas. Esta serie la dedicamos a ellas y ellos, con enorme agradecimiento por todo lo que pudimos aprender de sus vidas, lo cual tocó tanto las nuestras.
Creemos que el valor del presente trabajo se centra sobre todo en su alcance y en la profundidad de la información obtenida. De un lado, aspiramos a hacer una caracterización exhaustiva de la vivencia de la adolescencia, al indagar por múltiples ejes en cada uno de los ambientes en los que se desarrollan; y, de otro, lo hicimos incorporando sus perspectivas en la construcción de las premisas mismas que sostienen las visiones que se construyen sobre ellas y ellos. Partimos de modelos teóricos, que abrimos al diálogo y discusión con ellas y ellos. En ese sentido, nos sentimos prioritariamente voceros de sus convicciones y necesidades y esperamos poder dar cuenta de ellas lo mejor posible.
Ninguno de nosotros es el mismo luego de esta experiencia, que fue de las más demandantes, gratificantes e intensas de nuestras vidas. Fue un enorme privilegio y a la vez un enorme reto que esperamos seguir honrando al renovar nuestro compromiso por colaborar en generar las condiciones que nos permitan hacer más gratas, plenas y felices las vidas de nuestras y nuestros adolescentes en el Perú.
María Angélica Pease Dreibelbis
Coordinadora del proyecto «Ser adolescente en el Perú»