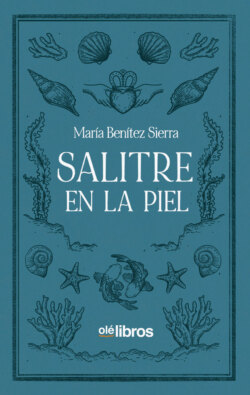Читать книгу Salitre en la piel - María Benítez Sierra - Страница 7
II EL DETONANTE
ОглавлениеHablé con algunos monitores y me dieron luz verde. Aun así, no podía descuadrar el primer trayecto, así que decidí volver con los niños en el autobús hasta un punto intermedio entre el centro y la sierra de Madrid. Quedé con Rodrigo en que nos encontraríamos en uno de los pueblos donde paraba el autobús.
Cuando estaban subiendo los últimos niños, miré de reojo a Rodrigo hablando con Jessica; estaban medio escondidos detrás del comedor. Mientras hacía recuento con Valle, vi cómo Jessica abrazaba a Rodrigo de una manera en la que una no piensa que son solo amigos. Pero... ¿qué diablos hacían? Me di cuenta de que yo no tenía ningún tipo de relación con Rodrigo que no fuera más allá de la amistad o el coqueteo.
Volví con los niños, terminamos el recuento y subimos al autobús. La despedida fue rápida, pues los enanos estaban como locos y llenos de energía. El tiempo que pasamos en el autobús fue muy divertido, tal y como me lo había imaginado: vómitos en la parte de atrás.
Cuando llegamos al pueblecito a las afueras de Madrid, nos aseguramos de que todos los niños fueran recogidos por sus padres y allí estaba Rodrigo esperándome.
Ese día, sabiendo que más tarde estaría con él a solas, me puse un vestido asimétrico de color teja y unas mallorquinas con purpurina, me dejé el pelo suelto y ondulado y cogí una maleta vintage que tenía más años que una playa y un bolso de rafia en el que cabía una cantidad indecente de cosas.
Mientras Rodrigo conducía, me quedé mirándolo por un instante. Llevaba un polo azul oscuro, unos pantalones cortos color beige y unas deportivas clásicas. Me gustaba su estilo urbanita, sin ser exactamente de la ciudad. Llevaba pulseras y tobilleras de cuero que los niños le habían regalado en el campamento. Iba un poco despeinado y sin afeitar. No habíamos mantenido ninguna conversación interesante durante el viaje. Bueno, sí, lo típico: que si tenía frío o calor, que qué buen día hacía y que si estaba cómoda... Las típicas preguntas que uno hace cuando invitas a alguien a subir al coche. O al ascensor. Después hablamos de la universidad, los padres, los hermanos, la vida adulta que me esperaba... Toda la conversación fue fácil. Con Rodrigo podía hablar de cualquier cosa sin tener que poner demasiadas barreras, me daba esa confianza.
Cuando llegamos a Madrid, dejamos el coche en un parking subterráneo y caminamos hasta una terracita muy acogedora en Malasaña, con bancos de madera con cojines, velitas por todas partes y plantas en todo el establecimiento. Era un lugar para crear un ambiente muy íntimo. Nos sentamos en uno de los rincones con los sofás y nos pedimos una botella de vino y algo de picotear. Hablamos de todo lo que habíamos vivido en el campamento, nos partimos de la risa y, después de dos horas y dos botellas de vino, la cosa se puso seria.
—Bueno, Olivia, cuéntame, ¿cuáles son tus planes para el futuro?
—No podría hablarte de un futuro lejano, pero sí de uno próximo. Pidamos otra botella de vino. ¡Claro!
—Después no podré conducir... ¿Lo harás tú? —Colocó su mano sobre mi antebrazo.
—¿Y para qué están los taxis? Qué quieres que te diga. No sé lo que me espera mañana, ¿cómo voy a saber lo que viene mucho después?
—La vida en la universidad te va a encantar. Es algo que hay que hacer en la vida, es una experiencia que uno tiene que vivir. Mis planes son, por ahora, poder terminar el año que viene los estudios y ponerme a trabajar para tener un poco de estabilidad.
—Hablas como alguien que está a punto de jubilarse, ¿cuántos años dices que tienes?
Se rio, nos reímos, soltamos carcajadas, estuvimos —como tantas veces— hasta las tres de la mañana en esa terracita en la que yo ya no veía ni las lucecitas ni absolutamente nada. Bueno sí, doble. Entre mi cansancio, el vino, los kilómetros... mi cerebro estaba como una pasa sultana.
Rodrigo decidió que era el momento de irnos a casa cuando me vio levantar mis dedos índice y corazón al joven camarero que nos traía esas deliciosas botellas de vino. Responsable por su parte, compartimos un taxi con doble destino. Cuando estábamos a medio camino, el alcohol me hizo ese efecto de «venga, dilo ya, que vas a reventar. Y si no lo dices, te van a salir subtítulos». Así que, con mis ojos medio cerrados y totalmente despeinada, vomité mis palabras:
—Así que Jessica y tú... ¿eh? —pregunté, levantando las cejas una y otra vez.
—¿Qué dices, Olivia? —Me miró incómodo.
—¿Estáis juntos? —Volví a realizar el movimiento de las cejas y me mareé un poco más, pero me acerqué para oír su respuesta.
—Creo recordar que esta conversación la hemos tenido antes. La respuesta sigue siendo la misma —sentenció.
—Entonces, ¿por qué os estabais abrazando cariñosamente antes de salir del campamento? —Subí mi tono de voz, dándome cuenta de que estaba enfadada y, además, sorpresa, borracha. Y cuando uno o una ha bebido más de la cuenta, todos, absolutamente todos los sentimientos se multiplican por diez como mínimo. Bueno, depende del estado de embriaguez. El mío iba más o menos por diecisiete y subiendo.
—Verás, yo... quería contártelo, pero no creo que tenga nada que ver con nosotros. Jessica tiene pareja, bueno, al menos la tenía. Venían discutiendo desde hace meses, el campamento fue el detonante de su relación. Nos hemos hecho amigos, pero nada más. ¿Es que estás celosa?
—¿Pereedona? —dije lentamente, pronunciando a duras penas y en un tono en el que solo me oían los perros—. No estoy celosa, es solo que...
Un beso de Rodrigo me sorprendió en el taxi. Sin previo aviso y, además, justamente cuando llegamos a la primera parada, mi casa. El vino, los kilómetros que llevaba encima, el cansancio..., todo se esfumó en un segundo. Me bajé del coche sin articular palabra, el señor taxista esperaba fuera impaciente con mis maletas. Salí zumbando de aquel taxi, necesitaba procesar lo que había ocurrido hacía exactamente dos segundos.
En el silencio de la noche de verano, me quedé por un momento mirando mi casa. Era un bloque de apartamentos bastante elegante en una buena zona de Madrid. Era color vainilla y no demasiado alto. Tenía pequeños balcones decorados con barras metálicas ornamentadas negras y persianas mallorquinas de color verde aguamarina oscuro. Era totalmente simétrico y poseía nueve apartamentos y tres pisos. Como buen edificio de Madrid, en la parte baja había una tienda de ultramarinos, de esas de toda la vida. Mis padres compraron uno de los nueve apartamentos y unos años más tarde, cuando yo nací, decidieron comprar los otros dos de la última planta para convertirlos en uno solo, el ático. Este era un apartamento antiguo, pero tenía su encanto. Era acogedor, tenía cuatro habitaciones y una terraza enorme en la que solíamos hacer barbacoas con amigos casi todos los fines de semana.
Cuando llegué al portal, suspiré. Estaba en casa, por fin. Era tarde y todos dormían. Sin embargo, vi a mi madre asomarse al rellano con la bata de seda china y estampado floral; me abrazó y me obligó a tomar un té caliente. En verano. Así que lancé todas mis cosas al cuarto mientras ella hervía el agua. ¿He dicho ya que era verano? Estuvimos charlando unos diez minutos. Dijo que me había echado de menos y que tenía unos pelos que un peluquero tardaría años en colocar y unas pintas horribles. Nada nuevo. Como siempre. También me dijo que al día siguiente teníamos una barbacoa en casa con los compañeros de trabajo de mi padre. Cuando llegué a la habitación exhausta, encontré un mensaje en el teléfono:
«Espero que la próxima vez no huyas tan rápido, Olivia. ¡Que descanses!».
Efectivamente. Era Rodrigo, el canalla casanova que me había besado hacía menos de una hora en un taxi delante de mi casa. Apagué el teléfono y la luz, estaba derrotada.
A la mañana siguiente, Gonzalo decidió tirarse en bomba sobre mi cama. Eran las seis de la mañana.
—¡Joder! —grité—. ¡Quítate de encima!
—Qué pasa, ¿no ha dormido bien la princesa? ¿Demasiados kilómetros? ¿O demasiado vino?
—Déjame dormir y haz el favor de cerrar la puerta cuando salgas.
—De eso nada, señorita. Ahora mismo vamos a nadar. ¡Ponte el bañador!
Me di la vuelta y me puse la almohada en la cabeza para no escucharlo más. Aun así, logró tirar de la sábana, retiró todos los cojines que se iba encontrando y me agarró por los tobillos mientras yo me enganchaba a los barrotes del cabecero de la cama. Un circo.
Así era Gonzalo. No lo he dicho antes, pero mi hermano era todo un chulo de playa lo miraras por donde lo miraras. Un actor de Hollywood de esos que te encuentras un día cualquiera por la calle.
Siempre estaba moreno aunque no le diera el sol y tenía una percha que igual se ponía unos mocasines con traje o una sábana sucia hasta arriba de barro y le quedaba estupendamente bien. Igualito que yo.
Mi hermano tenía cinco años más que yo. Desde que era un niño ya apuntaba maneras y aires de grandeza. Era siempre el más inteligente, el más guapete de la clase, el más simpático y el más deportista. Medía metro ochenta, era moreno y atlético. Tenía el pelo castaño y los ojos de chocolate negro. A pesar de no haber llevado nunca ortodoncia, tenía los dientes perfectos y relucientes... De anuncio. El muy cabrón. Con tan solo dieciocho años fue campeón de natación, cinturón negro de karate y había hecho más triatlones de los que podíamos recordar. Era una persona deportista, pero no obsesionada con su físico. No hacía deporte por lucir palmito, sino para sentirse bien, porque le daba alegría y se lo pasaba en grande. Se licenció en Económicas y antes de terminar sus estudios ya tenía un puesto asegurado, por lo que con tan solo veintiún años era la mano derecha del director financiero de una multinacional de la moda. Casi igual que yo: ortodoncia desde los doce años, deporte solo cuando me lo exigían, quitando lo de nadar, y un carácter de mierda acompañado de mi cara de gato.
Gonzalo me obligaba a hacer deporte con él y lo peor es que, cuando me sacaba a correr, se aburría tanto, pero tanto, que daba vueltas sobre sí mismo, ralentizando su ritmo de velocidad, y eso me cabreaba muchísimo. Era el tipo perfecto, en una familia perfecta y con los amigos perfectos. Ah, y la novia perfecta, claro.
Así que ese día Gonzalo decidió despojarme de mis dulces sueños a las seis de la mañana y no tuve más remedio que doblegarme. Bajamos a la piscina de la urbanización a nadar y, cuando volvimos, mi madre había preparado un superbrunch antes de la barbacoa en la que iba a venir demasiada gente. Según ella, el aperitivo antes de la comida es esencial en cualquier relación, ya sea con una amistad, la pareja o la familia, pues es el momento en el que no estás del todo concentrado en cortar la carne o coger tantas patatas como puedas del plato, sino que es más relajado, más casual y entonces el espacio del diálogo entra en el aperitivo.
Mientras me cambiaba de ropa, miré el teléfono y decidí contestar a Rodrigo:
«¿Es eso lo que le dices a todas?».
Antes de que pudiera dejar el teléfono en el escritorio sonó. ¡¡¡¡Era ÉL!!!! Pero ¿qué coño le pasaba? ¿Por qué me llamaba? Me aclaré la voz y me atusé el pelo. Luego me di cuenta de que no podía verme y puse los ojos en blanco:
—¿Dígame?
—Olivia, ¿cómo tengo que decírtelo? Lo que pasó con Jessica no fue mi culpa. Eres tú la que lo has interpretado mal. Si anoche te dije que me gustas demasiado...
—Ay, Rodrigo, no tienes por qué darme explicaciones de tu vida. Está todo bien. —«Hola, soy Olivia, tengo casi veinte años, soy madura, estoy relajada y soy independiente». Intenté que mi tono de voz sonara lo más casual posible—. Es solo que no te conozco y, como comprenderás... Bueno, no quiero que me des explicaciones, solo quería zanjar el tema.
—Pero si está más que zanjado, ¡eres tú, que no me crees! No seas dramática. Por favor, no saques más el tema de Jessica. Además, ¡vive en Asturias! ¿Podemos dejar esto atrás?
—Está bien —refunfuñé.
—¿Qué haces hoy?
—Tengo un evento en casa de mis padres, viene un montón de gente aburrida y beberemos cosas raras como daiquiris de melón garrapiñado.
—Suena divertido y arriesgado. ¿Y por la noche?
—Probablemente me tire por el balcón.
—Será mejor que no lo hagas, no al menos hasta que te lleve a un lugar que quiero que conozcas.
—Está bien. Pero no puedo asegurarte que no vaya a estar borracha a esas horas.
—Demasiadas negaciones en una sola frase. Te recojo a las ocho de la tarde en tu casa, ¿te parece bien? Espero que seas de las puntuales. ¿Me mandas la ubicación?
—Vale, ahí estaré.
En los dos minutos que estuvimos hablando pude comprobar que Rodrigo era alguien insistente, convincente y puntual, de esos que van por delante y saben enfrentarse a situaciones incómodas. Nada de ocultarse detrás de la pantalla, nada de suponer o imaginar, directamente de frente.
Llegó el mediodía y, con él, los amigos de mis padres y también sus arrimaos. Los hijos e hijas, novios y novias, sobrinos..., la abuela, ¡la abuela! Pero ¿cómo nos las habíamos arreglado para llegar al punto de montar estos saraos en el ático? Mientras iban llegando los invitados, Gonzalo y yo nos tumbamos en el «rincón del amor». Así lo llamábamos: se trataba de una esquina del ático que mi padre regaló a mi madre en uno de sus aniversarios. Contactó con Vera, la hermana de mi madre, que además de arquitecta tenía un gusto exquisito para la decoración y una mala hostia que no se aguantaba ni ella. La tía Vera siempre nos regalaba billetes enrollados con un lacito y los colgaba en el árbol de Navidad, para variar. Bien, pues mi padre dejó prácticamente todo en manos de Vera, porque cualquiera le decía algo al Tío Gilito.
Lo cierto es que, por muy estricta que fuera mi tía, era precisa e impecable en su trabajo. Creó un espacio precioso y único, digno de Pinterest: unos sofás de madera de acacia decorados con algunos cojines mullidos y colores empolvados, unas bombillas con luz cálida que descansaban colgadas en todo el ático exterior, una mesita de té y una barrera de plataneras y otras plantas tropicales que hacían del lugar un rincón mágico en una ciudad perfecta. Y contaminada. Y seca. Y sin playa.
Gonzalo se puso una camisa de lino a rayas azul clarito, unos vaqueros cortos y unos náuticos azul marino. Está mal que yo lo diga, pero este muchacho es todo un bombón. Lo amodiaba. El jodido Gonzalo conocía a toda la ciudad y tenía una lista interminable de contactos, y pese a que tenía pocos amigos, eran de esos que son de verdad, de esa especie en extinción que, aunque pase el tiempo, siempre estarán ahí. Y a mí, que desde que tengo uso de razón soy una histérica, siempre supo hacerme ver el lado bueno de las cosas. Así era Gonzalo. Éramos dos gotitas de agua, ¿eh?
Me calcé unos pantalones de lino de tiro alto, anchos hasta el tobillo y color ámbar, con un cinturón negro, una camiseta básica blanca con hombreras y un lazo en la cabeza de flores, a juego con mis sandalias vintage de aquel mercadillo hippy de la playa. Joder, cómo echaba de menos despertarme junto al mar.
—Oliva —así me llamaba él. Así o cualquier palabra que contuviera «oli» era válida para darme por aludida—, tráeme un mojito de esos que ha hecho mamá.
—¿Estás seguro? Mira que les ha echado todo lo que tiene por la cocina.
—Tienes razón. Esta señora hace los gin-tonics con guarda forestal. Mejor trae unas birras.
Me acerqué al arcón que había junto a la barbacoa y agarré una cerveza y una copa de vino blanco para mí. Ahí estaba mi padre, que tocó el hombro de su compañero de trabajo para disculparse y venir a hablar conmigo.
—Estás preciosa, hija, como siempre.
—Gracias, papá —le respondí mientras me daba un beso tierno en la mejilla.
—¿Cómo ha ido el campamento? No hemos tenido mucho tiempo de hablar esta mañana con el «planch» ese de tu madre.
Me reí.
—Papá... —sonreí—, querrás decir el brunch.
—Lo que tú digas, cielo.
Mi padre es una de esas personas que no hablan demasiado y asienten con frecuencia. Llega un punto en la conversación en el que no sabes si le parece bien lo que le estás diciendo o si simplemente no te está haciendo ni puto caso.
—Se te acabó la buena vida, ¿eh? —me soltó, dándome un par de codazos, intentando aparentar una edad que ya no tenía.
—¿Tú crees? ¡Yo creo que la buena vida acaba de empezar!
—Olivia, hija, se esperan grandes cosas de ti. Cuando te gradúes, serás la última generación femenina de la familia Serrano de Amorós que se gradúe en Ciencias Económicas.
—Vaya. Qué... honor. ¿Y si resulta que no me gusta?
—Tendrás que hacerla. Y cuando la termines puedes hacer lo que te dé la real gana.
—Entiendo. Así que necesito una licenciatura en Económicas para encajar en esta familia, ¿es eso lo que me quieres decir?
—No, hija, por Dios. Estaré muy orgulloso el día que vayamos a ver cómo te gradúas. —Me dio unas palmaditas en la espalda, aunque diría que fueron más bien unos empujones—. Ahora, disfruta de este día soleado —sentenció y se fue mientras saludaba animoso a sus compañeros.
Me quedé con cara de no saber muy bien qué pasaba por la cabeza de mi padre, así que cogí las bebidas y me encaminé hacia uno de los sofás donde se encontraba Gonzalo. Le extendí la cerveza y me acomodé, arqueando la espalda hacia atrás y los brazos hacia arriba, estirándome como un gato.
—Oye, las próximas las traes tú, aquí no paran de decir tonterías. ¿Qué me cuentas?
—Bueno, qué me cuentas tú, señorita polivalente.
—Pues que estoy deseando irme de esta casa y dejaros aquí, a ver qué hacéis sin mí.
—Bueno, siéntense, por favor, y presten atención, empieza el drama. —Exageró sus movimientos de una manera espectacular.
—No seas idiota.
—¿Y Rodrigo qué tal?
—¿Quién? —pregunté haciéndome la tonta, intentando ganar tiempo para buscar una salida.
—Olivia, conozco a mucha gente. ¿O es que todavía no te has enterado?
Siempre pensé que Gonzalo iba de farol. Conociendo a tantos miles de personas, ¡anda ya! ¿Cómo lo sabía el energúmeno? No tuve más remedio que darle una explicación.
—A veeeeeer, lo conocí en el campamento. Esta noche he quedado con él para tomar algo en... Bueno, no sé dónde.
—Ya, ya. Bueno, ten cuidado.
—¿Por qué? —me interesé. ¿Sabía algo que quizá yo no?
—Porque las mujeres sois raras y los hombres somos como somos.
—No es nada serio, ¿creo? —musité—. ¿Qué más te da? ¿Es que tengo que informarte de todo lo que hago?
—No te pongas así, fiera. Solo me preocupo por ti.
—Oído, capitán.
—Hablando de eso, ¡este año voy a ser capitán!
Qué asco la gente que hace cosas. Otra cosa no, pero mi hermano tenía más títulos que un conde. Era monitor de campamentos, profesor de inglés y alemán..., además era entrenador de Crossfit, socorrista, tenía el título de tiro con arco, de caza, sabía cualquier cosa de mecánica, de diseño de interiores y, ahora, capitán. «Hola, soy Olivia. Sé hacer el pez con la boca y al menos no soy daltónica».
Fue una noche agradable, había música y mis padres bailaban, era la velada perfecta de verano. Fui a darme una ducha para quitarme el olor a churrasco. Me puse una falda tobillera de algodón color beige con abertura en una pierna, un crop top blanco y una diadema con lazo a juego con la falda. Me calcé unas sandalias romanas hechas a mano de cuero con lazos hasta la rodilla y salí pitando de casa; eran las ocho pasadas. Cuando llegué al portal, ahí estaba Rodrigo más guapo y elegante que nunca. ¿Era este el Rodrigo que había conocido en el campamento? Llevaba una camisa blanca remangada, unos pitillos azul marino y unas deportivas blancas clásicas. Llevaba el pelo alborotado que se adivinaba recién salido de la ducha, medio húmedo. Y, otra vez, la barba sin afeitar.
—¿Siempre vas así de desastrada cuando sales con la gente?
—Hola, eh... Es lo que se lleva, ¿qué te pasa? —Le administré un suave codazo en las costillas.
—Estás muy guapa, pero llegas tarde.
—Tú también. Disculpa, de las barbacoas familiares uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale...
Me dio un beso en la mejilla. Sonreí. Fuimos caminando hasta el coche y Rodrigo condujo durante cerca de media hora. Le pregunté amablemente que dónde íbamos y no articuló palabra, así que empecé a decir sitios al azar. Puede que en Madrid no hubiera playa, en eso estamos de acuerdo, pero las posibilidades son infinitas, claro.
Llegamos a un lugar muy oscuro de tierra que parecía el parking de un restaurante. Cuando alcanzamos la puerta, vi una terraza y oí música. Rodrigo dijo su nombre al muchacho que estaba en la entrada, extendió su mano para ir detrás de mí y atravesamos un pasadizo con muy poca luz hasta llegar a un lugar al aire libre. Se trataba de un restaurante a las afueras de Madrid que, obviamente, solo abre en verano y parecía... llamémoslo especial. En lugar de mesas, tenía cojines gigantes como asientos en mesas bajas de madera y muchas luces de colores. Había una mujer con una guitarra y un perro al lado que en ese momento estaba cantando «La Vie en Rose» de Edith Piaf y me pareció superromántico y acertado. No tuve más remedio que reconocer que Rodrigo tenía un gusto exquisito y, aunque no nos conocíamos mucho, empezaba a gustarme de verdad.
Nos acomodamos en un rinconcito del restaurante con vistas a la ciudad que, aun en la lejanía, nos avisaba de que seguía despierta con sus millones de luces. Miramos la carta: Rodrigo se pidió un bacalao confitado gratinado con alioli de pera y azúcar mascabado y yo, un solomillo del Pirineo braseado con vegetales asados. Compartimos una botella de vino. La comida estaba deliciosa, el vino era exquisito y el ambiente era inmejorable.
—Vaya, ¿es esto lo que me querías enseñar? —pregunté coqueta, colocándome el pelo detrás de la oreja y subiendo la cabeza.
—Bueno, en parte sí. Pero hay algo más... —confesó, sonriendo y bajando la mirada al mismo tiempo. Parecía nervioso.
—Me lo estoy pasando genial, me encanta ese sitio, la comida es increíble y...
Y Rodrigo me besó. Así, de repente, lo volvió a hacer. Me besó con pasión y yo le respondí. Fue un beso intenso, con sentimiento, largo, suave y sensual. De esos en los que te quedarías toda una vida.
—¿Siempre besas a la gente así, sin preavisar?
—¿Es que acaso hay otra manera?
Sonreí. Touché.
—Eso era lo otro que te quería decir —susurró.
—Mmm, ya. A ver... —Evidentemente estaba nerviosa, no conocía demasiado a Rodrigo y me sentía ruborizada y creía estar flotando en una nube.
—Olivia, me gustas mucho y, aunque no nos conocemos desde hace mucho, siento que me gustaría conocerte más. Lo cierto es que no puedo dejar de pensar en ti.
Sonreí, apartándome el pelo de la cara. Le devolví el beso, pero esta vez mucho más intenso. Y mientras sonaba una versión acústica de «Have You Ever Seen the Rain» de Rod Stewart, le dije que sentía lo mismo. Me dejé llevar por las luces, el vino, la buena música y el ambiente. Quizá la vida en la ciudad no estaba tan mal. Pasamos esa velada estupenda.
Y quizá ese fue el error. El universo tiene a menudo unos planes absurdos que, con el tiempo, empiezas a comprender por qué los hace así.
***
El verano por fin daba sus últimos estertores cuando las primeras hojas secas empezaron a caer, a finales de septiembre. Esa época en la que hace calor por el día y por la noche tienes que sacar el forro polar térmico y prenderte fuego.
El frío y yo nunca nos hemos llevado bien. Duermo con edredón nórdico de plumón de pato hasta en agosto. No digo más. Hay dos tipos de personas en el mundo, las que se duchan con agua templada y las que se bañan en el infierno y quieren ver el mundo arder. Era casi octubre, habían pasado varias semanas desde que Rodrigo y yo nos habíamos visto casi cada día: paseábamos, bebíamos cerveza en las terrazas de Malasaña, nos hacíamos compañía y pasábamos los días juntos, besándonos, cogidos de la mano y sonriendo. Éramos felices, al menos yo lo era.
Llegó el día en el que tuve que hacer las maletas para mudarme a un piso cerca de la universidad. Me iba a vivir con gente totalmente desconocida con la que iba a compartir unos cinco años de mi vida, casi na. Es cierto que vivía en la misma ciudad en la que estudiaba, pero era mucho más cómodo poder levantarme e ir caminando a las clases. Madrid —y cualquier ciudad— hacen que pierdas un total de veinte días al año en desplazarte de un lugar a otro. No sé si veinte días porque me lo acabo de inventar, pero no hace falta hacer muchas cuentas sabiendo que pierdes casi tres horas al día en transporte público. Por eso decidí alquilar un piso con otras estudiantes; creo que la calidad de vida la ganas cuando no tienes que perder más de diez minutos en ir hasta tu destino cada día. Y así lo hice.
Conocí a Vanesa y a Nerea; ambas estaban a punto de licenciarse en Medicina y, por supuesto, eran mayores que yo. Vanesa era pequeña y con curvas pronunciadas, tenía el pelo negro azabache y los ojos a juego con el color de su cabello. Tenía la piel clara y unas manos enormes. Nerea, sin embargo, era lo contrario: rubia, alta y muy delgada. Tenía los ojos azules y el pelo muy rizado. Ambas se conocían desde que empezaron la carrera y, aunque no estaban en el mismo grupo de amigos, se llevaban estupendamente. Las dos me recibieron con dos besos cálidos de bienvenida, me enseñaron mi habitación y me ofrecieron un tapeo en casa para festejar que por fin seríamos tres en el piso.
Como era temprano, me puse a limpiar la habitación de arriba abajo. Era pequeña, pero para mí tenía un encanto especial. El piso estaba situado en una gran avenida, en un edificio alto, por lo que el ruido no era un problema. La estancia era totalmente rectangular: cabían una cama, un escritorio, una estantería y un armario empotrado, thank God. Sin embargo, lo que más me gustaba era la luz que entraba. La habitación recibía la luz del sol hasta las cuatro de la tarde y eso era una maldita maravilla. Tenía mi propio cuarto de baño y un armario enorme, ¿qué más podía pedir a la vida en ese momento? El piso era moderno y tenía todas las paredes blancas, relucientes, casi fluorescentes. Deshice mis maletas, ordené mi ropa por colores y llené las estanterías con libros, flores y una foto con Gonzalo. Sonó el teléfono.
—¿Cómo va la instalación en tu nueva vida? —No le veía la cara, pero supe que estaba sonriendo.
—¡Está todo casi listo! He conocido a mis dos compañeras de piso y son majísimas. Estoy ordenando un poco el interminable armario. ¿Qué haces?
—Estoy abajo, en tu portal.
—Estoy hecha un asco. ¿Quieres subir?
—No sé si es buena idea que el primer día metas a tu novio en el piso.
—Mi... ¿qué? —parpadeé.
—Te espero abajo en unos... ¿quince minutos?
—¡Me sobran diez!
Espera, ¿es que ahora éramos novios? ¿Me lo había pedido y no me había dado cuenta? No recuerdo haber dicho que sí a nada, ni una proposición. ¿Sería Rodrigo una de esas personas modernas que al mes de salir juntos ya podría denominarme como su chica? Me di una ducha rápida, me puse unos vaqueros sencillos y un jersey oversize de color marrón por dentro del vaquero. Me planté unas bailarinas color rosa nude y el bolso a juego. Apliqué máscara de pestañas y dejé el cabello húmedo. ¡Lista! Tenía tanta ropa que podía estar cada día del año —incluso dos años consecutivos— con un modelito diferente.
Cuando salí del ascensor, vi la silueta y el reflejo de Rodrigo a través del cristal de la puerta. Llevaba una camiseta blanca básica y un jersey de pico fino, unos vaqueros y unas deportivas clásicas. Nos dimos un beso eterno y un abrazo, me preguntó cómo había ido la mudanza y empezamos a caminar hacia un bar de estudiantes, de esos que te ponen un cubo de cervezas por cuatro euros.
—Rodrigo, ¿qué acaba de pasar hace un rato?
—¿Cómo?
—¿Es que ahora somos novios?
—¿Es que quieres ser mi novia? —bromeó, orgulloso.
—¿Es que acaso me lo has pedido? —respondí ofendida. Qué cría.
Me besó para quitarme la cara que acababa de poner. Puede sonar cursi, pero tenía casi veinte años y sabía entre poco y nada de la vida. Seguro que te ha pasado.
—Quiero que seas mía, Olivia. Quiero que seas mi novia —me dijo mientras se cruzaba una pierna con la otra a cámara lenta. Ahí, tan tranquilo.
—Pues me lo tendré que pensar entonces porque... —En ese momento me puso la mano en la boca a modo de silencio y después me besó de nuevo.
No fue nada romántico, Rodrigo ya me había demostrado que tenía detalles conmigo, que no hacía falta que fuera mi cumpleaños o una ocasión para hacerlo especial. Ni tampoco pararme a pensar ni un segundo en la gravedad de las palabras Olivia y suya, que no mía. Me dejé llevar. Así que, antes de poner un pie en la universidad, ya tenía un novio. Y quizá... ese también fue el error.
Dicen que el tiempo pasa volando cuando uno empieza a vivir los mejores años de su vida, pero a mí no me lo parecía. Las primeras semanas de clase pasaban lentas, aburridas. Era jueves y yo elegí un modelito preppy para asistir a las clases: un jersey azul marino de cuello alto con coderas cosidas a mano en marrón, unos vaqueros, unas deportivas clásicas relucientes y una bandolera de piel vintage. Esta era de mi madre y tenía más años que un árbol. Era un accesorio peculiar y muy especial para mí. Antigua, clásica y moderna. ¿Cabe todo esto en una frase?
El camino al campus era bastante sencillo, tenía que atravesar una cafetería que olía a pan recién hecho y a bollitos de canela. Recogí un café para llevar y fui tan pizpireta caminando hacia mi nueva vida. El alboroto del teléfono rompió todo el encanto de mi mañana soleada paseando hacia la universidad:
—¿Cómo estás, Oliva?
—¡Hombre! ¿Qué tal, hombre de negocios?
—Siempre ocupado, pero nunca demasiado para hablar con vos, boluda —imitó el acento argentino de pena.
—Zalamero —murmuré—, todo bien, todo en orden. He visto una piscina cerca del campus... Estarás contento, has creado un monstruo.
—¡Así me gusta! Irás cada día, por favor...
—Te lo prometo.
—Vale, pero sin cruzar los dedos, sabes que tengo ojos en todas partes.
—¿Cómo está Mariana?
—Liada con las oposiciones, como siempre. El fin de semana vamos a ir a verte, nos quedamos en la sierra, en casa de sus padres, ¿te parece un buen plan?
—¡Genial!
—Puedes decírselo a Rodrigo si te apetece que venga.
«Hola, me llamo Olivia, no he cumplido los veinte y ya estoy haciendo escapadas con mi novio. Soy viejoven y aún no tengo gatos, pero los tendré». Eso dijo Carlos Salem un día.
—Está bien —me quejé en voz baja—, le preguntaré.
—No te asustes, tonta. Prometo no ser demasiado duro. Haremos fuego y habrá palomitas, ¡te encantará!
Colgamos. Gonzalo siempre tenía un momento para llamarte y preguntarte qué tal, aunque no tuviera nada nuevo que contar. Era ese tipo de personas que, si estás en su vida, hace que de verdad te sientas en ella. Era mi modelo a seguir y el de mis siguientes generaciones. Era respetuoso, amable, divertido, un partidazo —a veces en la espina dorsal— y tenía tanta bondad que en ocasiones pensaba que me estaba tomando el pelo. Ojalá todas las personas que te encuentres a lo largo de tu vida sean así.
Antes de entrar a clase y café en mano, escribí un mensaje a Rodrigo:
«No hagas planes para el fin de semana, ¡nos vamos a la sierra con mi hermano y su novia!».
Me llamó al instante, como hacía siempre, en lugar de contestar.
—¿Qué pasa, guapa?
—El tiempo, amigo. Oye, te tengo que colgar, voy a entrar a clase ahora...
—Me parece un planazo lo del fin de semana, pero tenía otros planes para nosotros. ¿Te parece buena idea?
—Bueno... lo consultaré. ¿Qué planes?
—Ahhh... —suspiró—. No te molesta, ¿verdad?
—Depende de esos planes, a decir verdad.
—Seguro que merece la pena. —Colgó.
Ya llamaría a Gonzalo después de las clases. Me dispuse a entrar en mi primera clase de Principles of Microeconomics, ya que, además de licenciarme en Ciencias Económicas, pues por qué no hacerla en inglés. Que alguien me salve.
Di más vueltas de las que debería hasta encontrar el aula de la asignatura. Era inmensa, parecía un anfiteatro tallado en madera, con tres pizarras expuestas a nuestros conocimientos y sabidurías. En el momento que entré, el lugar tenía un olor especial —a antiguo, a vieja escuela, a madera y a tiza—; en ella cabían unas ciento cincuenta personas, aunque éramos unas ochenta.
Tras siete rugidos de diferentes profesores que amenazaban con suspendernos a casi todos si decidíamos faltar a clase, por fin terminó el día. Iba al supermercado a comprar algunas cosas para mi nuevo hogar cuando Rodrigo me llamó:
—¿Dónde estás?
—¡Hola! Estoy comprando unos tomates, ¿y tú? ¿Necesitas algo del súper?
—Te he escrito como tres mensajes, me estaba asustando. —No le estaba viendo la cara, pero parecía serio.
—¿Ha pasado algo? ¿Estás bien?
—No, Olivia, no ha pasado nada. Es solo que... estaba preocupado.
—¿Por qué ibas a estarlo? —No hacía más de diez minutos que había terminado las clases. Subí el tono de voz, algo en esa conversación no me estaba gustando.
—Nos vemos en una hora en tu portal, ¿vale?
—Bueno... tengo cosas que hacer.
—Por favor...
—Está bien —contesté seca.
Rodrigo vivía a tres calles de mi piso de estudiantes. La verdad es que era mucho más fácil para poder vernos. Él estaba terminando sus estudios y yo tan solo acababa de empezar. Él tenía sus proyectos, amigos, sus grupos de estudio y, en definitiva, más kilómetros que yo en el mundo universitario, y vivir uno cerca del otro se convirtió en una ventaja para poder vernos.
Me dirigí a casa y me di una ducha de agua hirviendo, me puse el bañador y encima una sudadera oversize que Gonzalo me trajo de Oxford y unos vaqueros de talle alto con deportivas clásicas. Me encontré con Rodrigo en mi portal, tal y como habíamos acordado. No parecía feliz, no sabía muy bien qué le estaba pasando. Me saludó con un beso en los labios y un abrazo, preguntándome cómo fue mi día en la universidad, si había hecho amigos, si estaba contenta...
De camino a una cafetería cercana a la piscina, le conté mis primeras impresiones. Todo me parecía raro, la gente iba a su aire, tenían demasiada prisa y no había espacio para cosas nuevas. Me sentía... fuera de lugar. Pero eso no era algo nuevo en mi vida. Él me dijo que era normal, que solo tenía que acostumbrarme y que un mes era todo el tiempo que hacía falta para aclimatarme a una nueva vida. La verdad es que estaba contenta, me hacía mucha ilusión estudiar en el mismo lugar en el que se encontraba Rodrigo, estaba dejando atrás una etapa de mi vida y me estaba independizando. Todo iba sobre ruedas.
Llegamos a la cafetería y nos sentamos en una mesita en la esquina en la que había cuadros antiguos por toda la pared. Tenía lámparas individuales para las mesas y era bastante acogedora. Rodrigo pidió un café de esos que solo unos pocos pueden pronunciar y yo me decidí por uno con leche.
—Verás, Olivia...
—Rodrigo —interrumpí la conversación—, siempre estás con este misterio que me asusta. ¿Me puedes decir qué te pasa y por qué estabas tan preocupado? —Estaba irritada, siempre mantenía ese tono recóndito que luego terminaba siendo cualquier tontería.
Rodrigo levantó las cejas y puso los brazos en jarras. Después resopló y tomó aire de nuevo.
—Estaba preocupado porque tenía que decirte que te quiero. Que te quiero y que si estaba preocupado era por el simple hecho de que no quería que pasara ni un momento más sin que lo supieras.
Me encogí de hombros, no supe qué decir. La verdad es que yo también quería a Rodrigo. Era pronto, quizá demasiado. No habíamos pasado tanto tiempo juntos y sabíamos que pronto él terminaría sus estudios y después no sabríamos lo que vendría. Lo que sí tenía claro es que no quería separarme de su lado. Rodrigo me hacía sentir bien y me trataba mejor. Estaba feliz con mi nueva vida y con él en ella.
—Yo también te quiero, Rodrigo.
Ay, esas primeras veces. Ese cosquilleo en el estómago, ese temblor de cuerpo cuando uno dice te quiero por primera vez, ese je ne sais quoi, la montaña rusa de tu felicidad parece de repente estabilizarse y, por un momento, te sientes en calma, feliz. Las primeras veces deberían ser algo para toda la vida. Algo que pudiéramos guardar y renovar, como el carné de conducir. O de alguna manera, ya que gozamos de una generosa, excelente y cada vez más avanzada tecnología, guardar ese sentimiento para poder volver a utilizarlo de vez en cuando. La excitación que nos produce la primera vez que hacemos o sentimos algo es incomparable a cualquier otro sentimiento. El amor, el odio, el rencor, la alegría o la pena son sentimientos abstractos y, sin embargo, a veces pueden medirse.
Una sabe que siente alegría u odio, lo reconoce por lo que nota, sabe cuando algo solo le molesta un poco o, sin embargo, si está tan enfadada que quiere ver el mundo arder. Sin embargo, las primeras veces se llenan de sentimientos que aún no sabes cómo medir, pero que están ahí. Alguien que se convierte en tu primera vez —de lo que sea— se quedará con algo tuyo y también permanecerá en ti para siempre.
***
—Alioli, ¿dónde estáis? Os estamos esperando abajo, en tu portal.
—¡Joder! Gonzalo, bajo enseguida.
Con mi enajenamiento mental, más conocido como amor, los días posteriores a esa semana los pasé con Rodrigo. Claro, se me olvidó por completo avisar a Gonzalo de que no iríamos el fin de semana con ellos. Mi hermano me llamó unas tres veces mientras Rodrigo y yo nos hacíamos los perezosos entre las sábanas. No nos apetecía salir de la cama ni del apartamento. Aun así, me vestí como pude y bajé a explicarle a mi hermano que no podíamos ir con ellos a la casa de la sierra de Mariana.
—Pareces una cocainómana después de cinco raves seguidas —soltó nada más verme.
—¡Calla y escucha! —Estaba despeinada y casi recién despierta—. Rodrigo y yo ya teníamos planes para el fin de semana... Siento no haberte avisado antes.
Gonzalo levantó una ceja y se cruzó de brazos mientras sonreía con esos dientes relucientes.
—Vaya... Bueno, no pasa nada. Tienes razón. ¿Sabes?, ojalá tuviéramos algún tipo de instrumento, artefacto, cosa, no sé... ¡algo! que pudiéramos utilizar los seres humanos para comunicarnos en largas distancias —bromeó, como siempre. Aunque pareciera serio, Gonzalo siempre sonreía, pues no parecía darle demasiada importancia a las cosas que, en definitiva, no eran importantes. Entonces empezó a darme codazos y a frotar sus nudillos en mi cabeza. Qué pesadilla de hermano mayor, por favor.
—Lo siento, chicos; lo siento, Mariana. —Me encogí de hombros.
—Está bien, Olivia, no pasa nada. La próxima vez, por favor, llámame o mándame un mensaje. Así no tendríamos que habernos desviado, ¿entiendes?
—Síííííí —resoplé.
—Pues que disfrutéis del fin de semana. ¿Rodrigo dónde está?
—Arriba.
—Podría haber bajado... A saludar al menos, ¿no crees?
—Está dormido... —Gonzalo siempre ha sido muy protector y exigente cuando se trata de chicos. Era la primera vez que tenía novio «oficial» y, además, que mi hermano tuviera constancia de su existencia. No me gustaba que lo supiera, pues toda esa simpatía, alegría, caballerosidad, sonrisas... Todo se esfumaba cuando se trataba de chicos.
—Está bien. Nos vamos, hablamos la semana que viene.
Me dio un beso en la frente, subieron al coche y se marcharon a la casita de la sierra de los padres de Mariana. Volví al apartamento de Rodrigo más despeinada si cabe por el sobo de Gonzalo. Fui directamente a la cocina, preparé unos zumos de naranja y unos cafés y me dirigí al cuarto principal para avisar a Rodrigo de que el desayuno estaba listo. Pasamos todo el día viendo películas, besándonos, comiendo palomitas, recordando cómo nos conocimos y aquel bañador blanco... Riéndonos de la vida.
El apartamento de Rodrigo era más bien un estudio. Lo cierto es que, para los pocos metros cuadrados que tenía, lo había aprovechado de maravilla. En la entrada tenía una mesita para dejar las llaves, un espejo y un paragüero. Más adelante había un salón pequeño, con una cristalera por donde entraba la luz todas las mañanas y un sofá de dos plazas, una televisión enfrente y una mesita de té. A la derecha, la cocina era ridículamente pequeña, aunque funcional y bien distribuida. Tenía baldosas blancas, un frigorífico y una mesa plegable para comer o tomar café. Rodrigo siempre tenía el baño bien ordenado, algo que para una persona masculina ya es mucho. Y llegamos a mi lugar favorito: la habitación principal —y única—. Estaba pintada de color beige, tenía la misma cristalera que el salón y un pequeño balcón. Había un armario empotrado y un escritorio en el que me gustaba sentarme a admirar la estantería de enfrente. Estaba repleta de libros antiguos de leyes y una fotografía enmarcada de su equipo de fútbol. Por último, tenía una cama gigante en la que hicimos por primera vez el amor.
El invierno, como siempre, llego sin avisar, por sorpresa. Como esa canción que te encanta, pero que no recordabas, y que de repente suena en la radio. Rodrigo y yo paseábamos de la mano, íbamos a conciertos, salíamos a cenar y nos besábamos. Nos besábamos muchísimo en las calles de Madrid. Iniciamos la buena costumbre de dormir casi todos los días juntos, habíamos creado nuestro pequeño gran universo privado y nuestra burbuja en la que nadie podía entrar. Él se iba a sus clases y yo a las mías y nos veíamos cuando las acabábamos. Visitaba de vez en cuando a mis padres los fines de semana. Las clases me parecían soberanamente aburridas y algunos días decidía no asistir para, en su lugar, ir al centro de compras. Vivía cómodamente y no tenía apenas preocupaciones. Tampoco es que tuviera muchas amigas ni había hecho prácticamente ninguna en la universidad, no al menos como para hacer vida y socializar fuera de ella. Rodrigo y yo hacíamos —casi— todo juntos.
Un viernes de noviembre nos mandaron un mensaje a todos los que formábamos parte de una asignatura troncal para hacer un botellón en una villa cerca de la universidad. Unos cuantos tarados decidieron alquilarla y montar un sarao de esos que acaban en descontrol y posiblemente al amanecer.
«Que cada uno traiga lo que vaya a beber,
la fiesta empieza a partir de las siete. Aquí os
mandamos la ubicación. Prohibido traer más de
dos acompañantes. Mejor si son hembras. Saludos».
Sonaba divertido, así que decidí ir. Decidí también no acudir a la siguiente clase de History of Economics porque lo cierto es que me importaba lo mismo que el campeonato de peonza en Fuentealbilla. Así que me fui al centro de compras a ojear modelitos para la noche de la fiesta.
Volví al apartamento de Rodrigo con unas tres bolsas de ropa en cada mano y preparé una sopa. Fui a la piscina y, cuando volví, me metí en la ducha, era hora de arreglarse. Me probé unos cuantos vestidos y otros tantos más que había comprado, pero me decidí por unos pitillos negros ajustados, una blusa amplia de seda escotada a pico y delicados botones dorados en los puños, un cinturón negro con la hebilla dorada, unas botas altas y un sombrero de ala ancha color negro. Labios Rouge Pur Couture de Yves Sant Laurent, una perfecta y simétrica línea negra en mis párpados y nada más. Me puse el abrigo y ¡lista! Unos diez minutos antes de las siete de la tarde, Rodrigo entró por la puerta. En realidad, hice un poco de tiempo para que me viera con mi nuevo modelito. Hacía tiempo que no me arreglaba de verdad. Entró, dejó unas bolsas de plástico en el suelo y me miró de abajo arriba, con la boca abierta como un bobo.
—¿Quién eres y dónde está mi novia? —exclamó divertido.
—¡Idiota! —chasqueé la lengua y pestañeé.
—Estás guapísima. ¿A dónde vamos?
—¡Dirás dónde voy! Me han invitado a una fiesta de la universidad —le expliqué entusiasmada—, vamos a una villa cerca del campus.
La cara de Rodrigo cambió por completo. No sabía muy bien si su rostro expresaba molestia o confusión. O las dos.
—¿Y vas a ir así vestida? —preguntó asombrado, mientras yo me miraba de arriba abajo. Está mal que yo lo diga, pero estaba cañón.
—No me gusta que te vistas así si no es para estar conmigo.
—¿Qué es lo que no te gusta?
—A ver, Olivia, estás muy guapa..., pero no creo que debas ir por ahí seduciendo a la gente.
—Sedu... Disculpa, ¿seducir? No intento seducir a nadie, solo me he vestido para la ocasión.
Noté cierto tono de hostilidad en las palabras de Rodrigo. Me estaba empezando a preguntar si realmente tenía razón... ¿Iba por ahí provocando a la gente?
—Está bien, no hace falta que te cambies. Ve tranquila y pásatelo bien. Pero, por favor, no vengas tarde a casa.
Cuando alguien decide comenzar una relación cuando se es —demasiado— joven, se mete de lleno en todo un universo de sentimientos nuevos que están aún por florecer. No hemos conocido antes lo que es el amor de verdad, no sabemos lo que realmente es vivir en pareja, el día a día, los momentos románticos ni de qué van las discusiones... Ni por qué habría que discutir. A menudo, cuando alguien no tiene su madurez alcanzada de pleno —no digo que esto pase con trece o treinta y siete años, cada persona es totalmente diferente y evoluciona de manera distinta al resto—, experimenta sensaciones y sentimientos que expresa según sus propias experiencias.
Esa noche me marché a la fiesta sin apenas conocer a gente siquiera de mi clase. Estábamos en mitad de noviembre y no tenía una sola persona con la que podía compartir apuntes, una conversación o, simplemente, tomar una cerveza después de las clases. Es cierto que mis habilidades sociales nunca fueron las mejores ni encajé demasiado con nadie, pero de ahí a lo que estaba viviendo... Era diferente, como si no lo hubiera elegido yo.
La fiesta era, o al menos parecía, divertida. En una casa cerca de la universidad. Esta era blanca y alta, tenía unas cinco habitaciones y un jardín enorme con piscina, un salón en el que cabían cincuenta personas perfectamente, con una chimenea y techos altos. Tenía una cocina en isla en la que asomaban orgullosas las bebidas en fila que los asistentes iban trayendo a la fiesta. Decidí llevar una botella de vino y unas copas de cristal. Nunca me gustó beber cócteles raros —como los que hacía mi santa madre— ni cervezas de esos barriles comerciales, y si había vino, lo ponían en vasos gigantes de plástico. Así que llevé una botella que yo misma descorché y me serví la primera copa de vino en la copa de cristal. Decidí ir al salón, en el que me encontré a dos simpáticos chicos pinchando en una mesa de mezclas. Sonaba música tecno-house o algo parecido.
Los dj’s me saludaron, me dieron la bienvenida y me preguntaron si tenía alguna sugerencia para la noche, a lo que respondí encogiéndome de hombros. Ya había unas dieciocho personas en la fiesta y yo no conocía a ninguna.
Me acerqué a la chimenea y saboreé la copa de vino mientras atendía al ambiente, la gente iba llegando poco a poco mientras yo me dedicaba a mirar a varios grupos de gente riendo y bailando, brindando y chillando a los dj’s alguna petición. Un chico delgado, alto y vestido todo de negro se acercó a la chimenea.
—Lucrecia, ¿verdad?
—Ah... ¿no?
—¿Entonces?
—Olivia, encantada.
—¡Eso es! Soy Raúl. Vamos juntos a clase de Derecho Mercantil, solo que no sabía tu nombre. No se te ve mucho por las clases, ¿sabes?
—Será que no te fijas lo suficiente —mentí. Y él también lo hizo. No había asistido a una sola clase de Derecho Mercantil.
—¿Disfrutas de la fiesta?
—¡Sí! Parece que falta aún gente por venir, ¿no?
—Seguro que en unas horas no se puede estar aquí... Sirvámonos una copa. ¿Quieres algo de beber?
—Sí, he traído vino y una copa extra de cristal. ¿La quieres?
—Chica con clase. ¡Acepto la invitación!
Cuando estábamos en la cocina sirviendo una copa de vino, Rodrigo me escribió:
«No sé qué estás haciendo, pero te he llamado dos veces ya. Haz el favor de contestarme».
Me disculpé con Raúl y salí por la puerta de la cocina que se comunicaba con el jardín para poder llamarle.
—¿Estás bien?
—¿Por qué cojones no me coges el teléfono? Estoy preocupado. —Su tono de voz sonaba más a enfado que a preocupación.
—Cielo, estoy en la fiesta y no tengo el teléfono en la mano. Ya sabías que venía, está todo bien.
—Pues cógeme el puto teléfono, joder.
—¡No estoy pendiente! ¿Quieres que esté toda la puta noche con el teléfono en la mano?
—Quizá deberías.
—Rodrigo, te tengo que colgar. Hablaremos cuando llegue a casa.
Colgué. Estaba furiosa. Me sentía inútil por estar en una fiesta en la que quizá ni siquiera quería estar y al mismo tiempo me sentía culpable porque podría haber evitado esta bronca con Rodrigo, quedándonos en casa acurrucados mientras comentábamos una película y los carrillos se nos llenaban de palomitas. Además, sus comentarios sobre mi vestimenta habían hecho que mi autoestima bajara a niveles desconocidos. Si yo me sentía de maravilla con mi aspecto, ¿por qué tenía que venir a decirme algún defecto o imperfección? No era justo. No era justo que pasáramos tanto tiempo juntos y que cada vez que me separara de él tuviera que tener el puto teléfono en la mano porque se «preocupaba». Así que guardé el teléfono en el bolso y lo silencié, sabiendo que tendría que volver a sacarlo en menos de una hora.
Volví a entrar y Raúl seguía allí, esperándome apoyado en la encimera. Me volví a disculpar y él me abrió paso para avanzar hasta el salón de nuevo. Hablamos de la carrera, de la gente que conocía, de sus intenciones de futuro... Luego se unieron otros más. Empecé a conocer a gente de la universidad que antes no había visto —no me había fijado, más bien—, tuvimos conversaciones interesantes e inteligentes y, de repente, empezamos a bailar un remix malísimo de «Mi gran noche» de Raphael... Aunque fuera un remix y aunque fuera la peor mezcla que había escuchado en mi vida... ¿qué persona en su sano juicio no bailaría «Mi gran noche»? Por favor.
Servimos más vino. Conocí también a Berta, Laura, Sofía y Lucas. Íbamos juntos a muchas de las asignaturas obligatorias y me preguntaron qué es lo que me mantenía tan ocupada para no asistir casi nunca a las clases, solo a los controles y exámenes obligatorios. Lo cierto es que comencé a pensar seriamente que mi relación con Rodrigo había afectado mucho a cómo estaba viviendo mi primer año de universidad. Tenía tantas ganas de empezar una nueva etapa, conocer gente y cambiar de aires... y parecía que no lo había hecho en absoluto.
Más vino. Sin darme cuenta, eran las doce de la noche y la música parecía no tener ganas de parar. Me sentía un poco mareada y con ganas de seguir con tal de no volver a casa, así que seguí bailando con mis nuevos conocidos a los que no conocía en absoluto. Las luces, el ambiente, el humo del tabaco y las risas hicieron que tuviera que salir fuera un momento. Agarré el teléfono:
«No me haces esto más. Vuelve a casa YA.
ESTOY HARTO DE LLAMARTE».
Pero ¿qué le pasaba a Rodrigo? ¿Es que acaso estaba haciendo algo mal? Me sentí fatal, pensé que le estaba ofendiendo. Más vino.
—¿Qué pasa, desaparecida? Yo también necesito un poco de aire fresco. —Raúl se asomó por la cristalera, alzando una mano a modo de saludo.
—Oh, vaya, hola. Sí... El ambiente está demasiado cargado ahí dentro.
—¿Quieres? —Me ofreció un cigarrillo.
—No, gracias. Yo no... Bueno, ¿sabes qué? Sí, gracias.
Raúl y yo fumamos un cigarro juntos, mirando a la piscina, hablando de nuestras raíces, de dónde veníamos y a dónde iríamos en el futuro.
—¿Sabes? Yo tengo que trabajar para poder pagar esta carrera. Me encantan las matemáticas, siempre se me han dado bien. Pero no puedo permitirme estudiar y vivir de puta madre a la vez, así que tengo que trabajar y estudiar. Y eso es el doble de esfuerzo, ¿entiendes? Pero merece la pena. Dicen que la universidad es la mejor época que uno recuerda. ¿No te pasa?
—Bueno, es que... —Me quedé pensando. No sabía qué decir en ese preciso momento. Ni siquiera sabía a qué se refería. No había tenido esa vida hasta el momento—. Sí, es genial —mentí.
Volvimos a entrar, a bailar, a charlar con la gente de cosas que al día siguiente no recordaría y, finalmente, decidí que era la hora de marcharme. Me despedí de mis nuevos tardíos compañeros de clase y les prometí que asistiría más a menudo, que quedaríamos para disfrutar de unas bebidas en las terrazas o para ir de compras. Aunque la villa estaba relativamente cerca de casa, decidí coger un taxi. Hacía frío, era tarde y había bebido lo suficiente como para tropezarme con mis propios pies. Aunque no hubiera bebido. Aunque no fuera tarde. Aunque no hiciera frío.
Llegué a mi apartamento, vi otras mil llamadas perdidas de Rodrigo y las ignoré, estaba demasiado cansada como para contestar. Le mandé un mensaje:
«Ya estoy en casa. Mañana hablamos. Te quiero».
Me desmaquillé, me quité esas botas que amaba, pero que odié a lo largo de la noche, y me fui a la cama.
A la mañana siguiente, Vanesa, mi compañera de piso, entró en mi habitación a las siete de la mañana.
—Olivia, ¿estás despierta? —susurró.
—Meh? Ah... —A esas horas de la mañana hablaba en lenguas muertas.
—Olivia, Rodrigo está aquí. Ha llamado unas cuantas veces al telefonillo y quería saber si estás en casa. Parece preocupado.
Abrí los ojos de golpe. ¿Qué cojones le estaba pasando a Rodrigo? ¿Por qué no paraba de controlarme? ¿Por qué no me dejaba dormir? «Maldita sea. Tengo resaca», pensé.
—Sí, sí, abre el portal. Siento que te haya despertado.
—No pasa nada, de todas maneras tengo que estudiar. Tranquila.
Mientras Rodrigo subía al apartamento desde el portal, me levanté como pude y fui al baño a lavarme la cara con agua fría, me puse ropa de estar por casa y me dirigí directa a la cocina a preparar café.
—Hola.
—Buenos días. ¿No crees que es un poco temprano para llamar al timbre?
—¿Podemos hablar en tu habitación? —preguntó seco. No parecía muy contento. Yo tampoco lo estaba.
—Claro, ¿quieres café?
—Sí.
Me enfurecía la manera con la que Rodrigo me hacía sentir, en cierto modo, que le debía adoración absoluta. Y eso de «por favor» y «gracias» lo omitía a menudo. Emerson dijo que «la vida es corta, pero siempre hay tiempo suficiente para la cortesía». Ni siquiera nos dimos un beso. La ira era su combustible aquella mañana. Sabía que Rodrigo estaba enfadado, pero no entendía el porqué. No recordaba haber hecho nada malo. Preparé dos tazas de café y le ofrecí una, alcé la mano para que entrara en mi habitación y me senté en la silla del escritorio y él en la cama deshecha.
—Tú dirás...
—Olivia, por favor..., no me vuelvas a hacer esto. No he podido dormir pensando en todo lo que ha pasado. Me tenías preocupado.
—Me estás diciendo en serio que estabas preocupado por... ¿por qué?
—Porque no puedes desaparecer así durante la noche. No te puedes fiar de la gente, ibas guapísima y los tíos son unos cerdos.
—Guapísi... ¡bah! —Resoplé y puse los ojos en blanco. ¿De verdad estábamos teniendo esa conversación tan absurda y tan temprano? Me quedé boquiabierta. No es que tuviera con Rodrigo una relación de muchos años, pero me sorprendió el cambio de ser una persona totalmente normal a una sensible, irritable y celosa—. ¿No crees que soy mayorcita para arreglármelas sola?
—No me lo hagas más, por favor.
—¡¿Que no te haga más el qué?! Rodrigo, ¿te das cuenta de que no tengo ni un amigo en la universidad? ¿Te das cuenta de que apenas salgo a ningún sitio si no es contigo? ¿Te das cuenta de que estamos haciendo una vida totalmente aislados del mundo? Al menos yo.
—Eso no es verdad.
—Este fin de semana tendríamos que estar con Gonzalo y Mariana, ¿recuerdas? Me dijiste que teníamos otros planes, ¿recuerdas? Pues no lo sé, tengo la sensación de que no querías pasar tiempo a solas con mi familia.
—No es eso..., Olivia. Sí que tenemos planes, tenía algo preparado para nosotros.
Puse los ojos en blanco. Rodrigo intentaba buscar una buena excusa para no pasar el fin de semana con mi hermano y su novia... Sus razones tendría. ¿Qué ocultaba? De repente, sonó mi teléfono. Rodrigo alzó una ceja y clavó sus ojos en la pantalla iluminada de mi teléfono. Lo miré por el rabillo del ojo, me acerqué hasta él y le di la vuelta.
—¿Me estás ocultando algo?
—No, es solo que estamos teniendo una conversación y no quiero tener el teléfono por medio.
—¿Quién te escribe?
—No lo sé, no lo he mirado.
—¿Puedes, por favor..., mirarlo? —La mirada de Rodrigo me asustó; estaba resoplando, quizá pensaba que la noche anterior le había sido infiel... o cualquier otra paranoia sin sentido, vete tú a saber.
«Hola, desaparecida. Ayer te perdiste a Laura
caerse en la chimenea, ¡casi sale ardiendo! Vamos a ir a merendar todos juntos a las cinco, ¿te apuntas?».
—Es Raúl, un compañero de clase.
—¿Qué Raúl? Nunca me has hablado de él.
—¿Sabes por qué no te he hablado de él? ¡Porque lo conocí ayer! ¡A-YER! Porque no conocía a nadie de mi universidad hasta ayer. ¿Y sabes por qué? Porque paso más tiempo contigo que conmigo.
Rompí a llorar. No entendía qué había pasado los últimos meses de mi vida. No sabía por qué me encontraba en esta situación y no sabía por qué Rodrigo había cambiado tanto en tan poco tiempo.
—Está bien, Olivia. Por favor, no llores... ¿Qué te pasa?
—Me pasa que no sé por qué estamos discutiendo, Rodrigo. Me pasa que no sé qué es lo que te pasa a ti. ¿Es que he hecho algo mal?
—Bueno, deberías haberme cogido el teléfono ayer... Estaba preocupado. Además, ibas demasiado guapa como para que algún buitre no te echara el ojo. Y aparentemente lo hizo ese tal Raúl. Es solo... No quiero que te vistas así para otras personas. Solo para mí. —Enarqué una ceja. ¿Qué me estaba queriendo decir?—. Hagamos algo para que no nos vuelva a pasar. No te vistas de esa manera cuando estés con otras personas.
—¿A qué te refieres con esa... manera? —Me crucé de brazos, confusa.
—Con esas ropas y escotes tan llamativos, me refiero. Los chicos suelen fijarse poco o nada en tu figura o en tu cara si vas con ese escote por ahí. Te lo digo yo. Solo estoy intentando protegerte, ¿entiendes?
—Entonces, si ayer no hubiera ido vestida de esa manera, ¿no me hubieras llamado tantas veces? —Me sequé los ojos y me sorbí los mocos.
—Claro que no. Me preocupaba que algún idiota intentara hacerte algo raro y más que yo no estuviera ahí para defenderte.
Me pareció una idea ridícula. Acepté. Acepté esa condición no porque estuviera de acuerdo con Rodrigo. Pero acepté porque, si quería tener una vida normal universitaria y pasármelo bien, era una condición que tenía que cumplir para no estar toda la noche pendiente del teléfono. Rodrigo me besó, hicimos el amor y ahí se quedó la discusión del día. No contesté a Raúl. Tampoco fui a merendar con el grupo de clase.