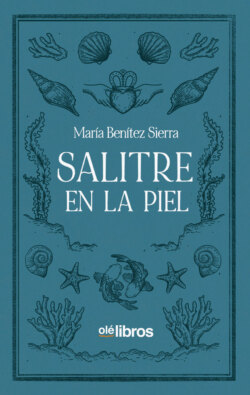Читать книгу Salitre en la piel - María Benítez Sierra - Страница 8
III EL DESASTRE
ОглавлениеEl invierno seguía ahí cuando llegaron los primeros exámenes. Los días iban pasando y Rodrigo y yo estábamos más enamorados que nunca. Salíamos a pasear, tomábamos café en lugares acogedores y bonitos, pasábamos el tiempo muerto besándonos y haciendo planes juntos. Con el tiempo comprendí que Rodrigo solo quería protegerme de todo el mal que podía hacerme la gente. Empecé a dejar de llamar a las pocas amigas que tenía, de hablar con mi familia y de conversar con Gonzalo. Cada vez que pasaba por casa de visita, mi madre hacía comentarios estúpidos sobre mi vestimenta o mi mentalidad. Gonzalo, sin embargo, al principio me hacía un montón de preguntas acerca de Rodrigo, mi aspecto o mi carácter, pero como mis contestaciones eran ariscas y le decía que no debía meterse donde no le llamaban, dejó de hacer preguntas. Mi carácter cambió. Mi vida también.
En el piso compartido, Vanesa y Nerea y yo descorchamos una botella de cava y unas aceitunas para despedirnos hasta que terminaran los exámenes, pues era su último año de carrera y se iban directas a estudiar el MIR. No puedo decir que se convirtieron en amigas porque casi nunca pasaba tiempo con ellas. Les tenía aprecio porque me habían tratado bien y apenas se quejaron de las broncas que tenía asiduamente con Rodrigo.
Antes de los primeros exámenes me fui una semana a casa para estudiar. Rodrigo estaría esos días en su apartamento, estudiando para los exámenes finales. Cogí el tren con mis maletas y toda mi —ya no tan bonita— ropa. Llegué a casa, saludé a mis padres y me fui directamente a darme un baño de burbujas tan caliente que humeó el vapor durante unos veinte minutos, mientras hablaba por teléfono con Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo y Rodrigo.
Mi padre y Gonzalo trabajaban prácticamente durante todo el día. Mi madre, sin embargo, tenía una vida cómoda. Salía a hacer la compra, cocinaba, y lo hacía tan rico que a veces solo venía a casa para llevarme algunos tuppers al apartamento. Después quedaba con algunas amigas, salía de compras, organizaba algunos eventos benéficos y luego volvía a casa para atender las necesidades de mi padre y de mi hermano y les alimentaba. Caminaba por la vida sin prisa.
A pesar de que casi todo en mi vida había cambiado, mi rutina diaria de levantarme temprano para ir a nadar no lo había hecho en absoluto. Me siento en paz cuando nado. Mi estado de ánimo cambia por completo una vez que entro en la piscina; puedo estar en el agua hasta que los dedos se me arrugan como pasas. Sentir el agua en mi piel significaba que iba a tener un buen día. Cuando nado, no tengo que competir con nadie. Solo la idea de pensar en un rival me estresa y desagrada. Nadando estoy sola conmigo misma, el único reto es no dejar de nadar. Respiración. Sales del agua y notas que la piel se eriza, mientras cascadas de agua recorren tu piel para volver a su origen. Respiraciones, dentro y fuera del agua. No hay nadie que me presione en el agua, por lo que es el único momento del día en el que mi mente divaga entre mis pensamientos. Mientras oigo mi respiración, organizo mi día, pienso en todas las cosas que me preocupan, que no son pocas..., pero me siento a salvo.
Tirarme a la piscina era una puta maravilla y mi terapia diaria. Cuando hace un buen día, el sol entra por las grandes cristaleras que transforman el agua en un azul turquesa brillante, como el mar..., que entonces quedaba lejos, pero lo sentía cerca.
Cuando nado paso de un estado a otro. Para mí, al igual que para muchos el deporte, la natación esconde una fórmula de sensaciones fascinante: estás en constante movimiento mientras tu mente, agotada, está pausada. Además, en aquel entonces descubrí otro punto a favor de la natación: dejar el teléfono en la taquilla.
«Voy a nadar».
La persona que recibe este mensaje sabe que, por mucho que insista, no estarás disponible, al menos durante un par de horas. O lo que uno quiera que dure.
Una mañana volvía de nadar y saqué el teléfono del bolsillo. Tenía un mensaje de Carmen:
«Cariño, te mando la localización de la cafetería
en la que estoy. Ven, desayunamos juntas y me ayudas con las bolsas [Emoticono de corazón]».
Le mandé un aburrido «Ok», y allí me presenté. Con la ropa de deporte, el cabello húmedo y sin una gota de maquillaje. Mi madre estaba en la terraza de una cafetería relativamente cerca de casa. Tenía una elegante fachada de color rojo burdeos y una terracita con mesas y sillas doradas. Un toldo rojo avisaba a cualquier transeúnte que pasara por allí y le invitaba a tomar un café; nadie podía resistirse a esas letras doradas y a esa inmensa cantidad de flores alrededor. Parecía una de esas típicas cafeterías de París... solo que estaba en Madrid. Mi madre hacía juego con esa cafetería, vestida con unos zapatos cómodos pero elegantes, una falda plisada y una blusa color menta, un abrigo de piel y sus gafas que habían fabricado en aquel programa de Megaconstrucciones. Alzó la mano y la agitó enérgicamente para asegurarse de que la veía.
—¡Querida! Toma asiento.
—Hola, mamá.
Me dio un beso en la mejilla y me ofreció una silla mientras apartaba las siete bolsas que llevaba. Alzó la mano y sus dedos índice y corazón llamando al camarero.
—Para mí un té rojo con una pizca de leche, por favor.
—Para mí... —Ojeé la carta, me moría de hambre.
—¿Olivia? —Una voz masculina de repente nos sorprendió, alcé la cabeza lentamente.
—¡Raúl! Vaya, qué sorpresa, ¿cómo estás?
—¡Bien! Me alegra verte.
—Mamá, él es Raúl. Vamos juntos a clase.
—Oh, ¡qué magnífico!
—Bueno, ¿qué te apetece desayunar? —preguntó con una sonrisa Raúl.
—Solo unas tostadas y un café con leche, por favor.
—Estupendo, volveré enseguida.
Me quedé mirando al infinito. Recordé que nunca había contestado a aquel mensaje de Raúl para ir a merendar con el grupo de la clase. Él fue amable conmigo en aquella fiesta que hizo que se desatara una discusión inútil con Rodrigo. Me parecía un chico agradable y respetuoso. Mientras esperábamos el desayuno, mi madre me enseñaba todo lo que había comprado: un montón de verduras, unos guantes de piel, un centro de flores para el salón, un regalo para su amiga Rosa y un vestido para... mí. Al verlo, lo primero que pensé fue si Rodrigo estaría de acuerdo. ¿Le gustará? ¿Le parecerá demasiado corto? ¿Considerará que tiene demasiado escote? Había empezado a olvidar lo mucho que me gustaba la moda en lugar de fijarme en lo precioso que era ese vestido.
Era clásico, pero tan elegante... Longitud midi, de color azul marino y con un estampado de florecitas blancas muy delicadas; parecía que alguien se había esmerado en hacerlas. El vestido se ceñía en la cintura y después tenía un vuelo espectacular. La tela era suave y ligera, no sabía cuál era exactamente a primera vista, pero intuí que era rayón. Tenía las mangas tres cuartos y un escote a pico, con un cinturón justo debajo del pecho que tenía el mismo estampado que el vestido. Con un acabado tan elegante que sonreí al ver cómo mi madre lo cogía en pinzas con las manos. Lo toqué y posé mi mejilla en la tela para comprobar que, exactamente, era rayón. ¡Qué elegancia!
—¿Te gusta, cariño?
—¡Sí! Gracias, mamá, es precioso.
—¿Verdad que lo es? No como eso que... —me miró por el rabillo del ojo—, en fin, no sé... llevas.
Y lo hice. Me miré de abajo arriba. Vestía unos pantalones de deporte y aquella sudadera que Gonzalo me regaló... Sí, exacto, la que antes utilizaba para estar por casa. Llevaba el pelo hecho un desastre y mi cara, aunque limpia, poco o nada me preocupaba. Lamentable, Olivia. ¿En qué demonios me había convertido?
—Ya estamos, mamá. ¡Pero si vengo de nadar! —me quejé.
—Antes también nadabas y no ibas hecha unos zorros, querida.
—Ya hemos hablado de esto, por favor.
—Solo quiero que te mimes un poco. Con esa cara tan preciosa que tienes...
—¡Mamááááá! —vociferé. No sabía qué hacer para que no siguiera diciendo verdades.
—Aquí tenéis, señoritas. —Raúl interrumpió con el desayuno en la mesa, thank God. Me sentía avergonzada de la situación que estaba presenciando allí.
—¡Oh! Gracias, Raúl. —Mi santa madre agitó su cabello, coqueta y pizpireta, al ver que un joven la había llamado señorita. Después hizo un gesto con las manos, invitándole a que se retirara.
Raúl volvió al trabajo. Recuerdo que me había hablado de lo mucho que tenía que sacrificar para estudiar la carrera. Me preguntaba cómo hacía para asistir a clase, estudiar para los exámenes de enero y pasar ocho horas trabajando en esa cafetería tan coqueta. Me sentí afortunada. Gracias a mis padres no tuve que trabajar durante la universidad. ¡Zas! Mi madre volvió a abrir el pico mientras sorbía como un pajarito su taza de té.
—Querida, tu hermano está preocupado. No sabemos qué te pasa. No sabemos por qué ya no vienes a visitarnos como antes hacías, ni por qué dejaste de llamar para contárnoslo todo. Bueno, contármelo todo, mejor dicho. No queremos meternos en tu vida, solo queremos que seas feliz.
—Por favor, mamá. Estoy bien. Es solo que estoy un poco estresada con estos exámenes finales.
—Vale, cariño. Volvamos a casa y prepararemos una deliciosa crema de verduras con leche de coco.
Pedimos la cuenta y nos despedimos de Raúl, quien me lanzó una mirada afligida, que fue un puñetazo en el abdomen. Nos dirigimos hacia casa, atravesando los adoquines de la calle. Cuando llegué, saqué el teléfono entre la ropa húmeda de la bolsa de deporte. Tenía dos mensajes de Rodrigo.
«Que se te dé bien la natación, princesa».
«Llámame cuando termines».
Los mensajes de Rodrigo —cuando no estábamos juntos físicamente— eran como aquel famoso juego en el que tenías que ir eliminando bloques de colores, porque si no lo hacías se iban acumulando hasta que perdías el juego y tenías que volver a empezar. Llamé a Rodrigo para decirle que estaba bien, en casa, que me disponía a ayudar en la cocina a mi madre y que pasaría toda la tarde estudiando. Me dio el visto bueno y no volvimos a hablar hasta por la noche. Mi relación se había convertido en una constante y agotadora vigilancia veinticuatro horas, siete días a la semana. Yo informaba a Rodrigo de todos mis movimientos y él aprobaba o se quejaba. Al estar lejos, podría tirar el teléfono debajo de la almohada, pero sabía que cuando lo volviera a coger habría bronca. Como aquel juego...
***
La semana iba pasando y lo mismo me dio ponerme a estudiar que leer cualquier revista o libro. No me interesaba lo más mínimo esa carrera inútil que tenía que hacer por imposición de mi padre. Me sentía desgraciada por estar derrochando todo ese dinero en ropa que no me gustaba, comida para el apartamento, viajes de tren hasta el centro..., pensando que otras personas tenían que deslomarse para sacar un título universitario.
Por otro lado, Gonzalo dejó de prestarme atención. Una discusión que terminó en gritos tuvo la culpa. Me exigía que le contara lo que me estaba pasando y yo no paraba de decirle que me dejara en paz. Necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Entonces, me ofuscaba con cada persona que preguntaba por mi situación. ¿Qué sabrán ellos? Bastante tengo con mantener a flote mi relación. ¿Es que acaso ellos no tienen una parecida? Porque las relaciones son así, ¿no? Gonzalo llegaba de trabajar, me saludaba, sonreía de lado y a otra cosa. No quería entrometerse en mi vida, pero lo cierto es que poco a poco estaba saliendo de ella.
***
Ojeaba un libro cuando decidí levantar la mirada para saber en qué día estaba. Vaya, en primavera. La primavera, a diferencia del invierno, te va avisando poco a poco de su llegada. De repente empiezas a ver los campos llenos de flores, los almendros empiezan a lucir de blanco y el tiempo empieza a cambiar de manera agradable. Huele a primavera. Los días soleados aparecen poco a poco, empiezas a apreciar esos rayos de sol que entran por la ventana mientras preparas café. Ese rayito de sol que te calienta el alma. Es la estación en la que todo rebrota: las flores, las plantas, las verduras de temporada... el amor. ¡El amor!
En pleno mes de abril podría decir que no había aprobado ni una sola asignatura de los exámenes de enero. Bueno sí, una, ¡inglés! Así es, no podía interesarme menos esta absurda carrera en la que todo eran números y jeroglíficos presuntuosos que nunca lograría entender. ¿Cómo lo hacía Gonzalo? ¿Cómo podía amar tanto esta profesión? «Cuando encuentres aquello que realmente te gusta, lo sabrás..., porque no te costará esfuerzo hacerlo», decía.
Entre tanto, Rodrigo y yo estábamos más felices que nunca. Me explico. Yo empecé a ocultar cierta información para evitar discusiones inútiles que nos llevarían a llorar durante unas cuantas horas. Le ocultaba que no asistía a clase, le ocultaba que, de vez en cuando, iba a ver a Raúl en el descanso de su trabajo para fumar un cigarro de la ansiedad que me provocaban algunas situaciones de mi vida actual. Rodrigo era avispado y a veces me preguntaba si había fumado, pero yo sabía esquivar bien este tipo de preguntas con respuestas como que había ido a una cafetería y los de la mesa de al lado no paraban de fumar. De hecho, me había transformado en una mentirosa compulsiva, todo para evitar una ridícula discusión. Mentía en cada momento, mentía con asuntos por los que ni siquiera tenía que mentir. También le ocultaba que iba cada día de compras al centro y no había día que volviera sin nada en las manos. A veces compraba algún vestido de esos prohibidos, de esos de cóctel..., de esos que te pones para ir a algún sitio elegante y captar todas las miradas de atención. Escondía el vestido en el armario debajo de otro para que Rodrigo no lo encontrara y, cuando sabía que estaba en clase o lejos por más de dos horas, me lo probaba en casa y desfilaba por los pasillos como una loca.
Estaba loca. Me faltaba un gato. Bueno, a ver, no. ¿Por qué siempre asociamos la locura o la vejez solitaria con un gato o diecisiete? Los animales somos nosotros, maldita sea. También le ocultaba mis ganas de gritar que a veces, un día cualquiera, aparecían. Tenía ganas de gritar y llorar y salir disparada de allí, como aquella película en la que el héroe o la heroína se despide con alguna frase espontánea y elocuente y a continuación sale volando. Para películas las que yo me montaba...
Mis relaciones con cualquier ser humano eran prácticamente inexistentes, ya fueran amigos, conocidos e incluso familia. Por mucho que intentaban separarnos, no lo conseguían. Nos queríamos tanto que el amor que sentíamos el uno por el otro era indestructible. Por suerte me hice muy amiga de los libros.
Era una tarde de un abril sombrío, a pesar del sol que azotaba la ciudad. Mientras Rodrigo jugaba al fútbol, me fui al centro de Madrid a buscar una librería. Había leído que se trataba de un lugar muy especial. Así que fui a comprobarlo por mí misma. Se encontraba en la zona de Malasaña. Tenía una fachada amarilla, muy antigua, tres bloques verdes que parecían pintados a mano, casi decrépitos. Tan solo tenía una ventana lateral, pero ¡qué ventana!, parecía un minibalcón de esos que encuentras en los edificios de la ciudad a los que miras hacia el cielo y parecen no tener final. En la puerta había una bicicleta con flores en una cesta. Al lado de la puerta, una caja de madera con algunos libros viejos y un cartel que decía:
Los libros no están más amenazados por el Kindle mucho más que las escaleras lo están por los ascensores.
Stephen Fry
Decidí entrar en esa coqueta y curiosa librería del centro de Madrid. Al ser un bajo, las estanterías se alejaban tanto que no podía ver el final. Las paredes eran bajitas y los pasillos anchos. Se respiraba un aire familiar, un lugar de esos en los que te pasarías toda la tarde leyendo en un sofá de cuero. La estética era retro y, a decir verdad, los libros parecían solo decorar aquel lugar, porque el verdadero protagonista de este sitio era un bonito y pomposo gato negro con un collar rojo.
«Podrás admirarme, podrás darme de comer, podrás acariciarme, pero nunca dominarme», decían sus ojos. Pronto me di cuenta de que muchos de los artículos en venta tenían a este precioso felino estampado: tazas, tote bags, láminas, posavasos, postales... ¡Sí que era el protagonista!
Había estanterías llenas de libros que convivían en armonía con estos artículos de regalo. Me dispuse a ojear alguno de los de poesía. De pronto, noté una presencia a mis espaldas, una voz susurró:
—Psssst... Olivia...
Deslicé mi mirada hacia la derecha, sabedora de que aquel susurro venía por la izquierda. Intenté ganar tiempo. ¿Por qué? De mi antebrazo colgaba una preciosa bolsa de papel charol con uno de esos vestidos prohibidos. Como no sabía quién emitía ese sonido, entré en pánico. Al girar la cabeza, finalmente descubrí que era Laura, una de las compañeras de clase o, mejor dicho, de aquella fiesta en la villa.
Me saludó, mantuvimos una conversación breve y después me preguntó si me apetecía tomar algo en la cafetería de al lado. Acepté, por supuesto. No porque me apeteciera, que también, sino por hablar con alguien más que no fuera Rodrigo o los personajes de la novela que estaba leyendo.
Estuvimos unos cuantos minutos largos riéndonos de aquella noche y de la borrachera que todos y cada uno llevábamos. Recordamos momentos concretos, de esos que están en tu memoria, pero creías haber olvidado. Laura nos hizo una foto a las dos en la cafetería, brindando con una copa de vino que pedimos después del café. Nos despedimos con tan solo un beso en la mejilla y le prometí que volveríamos a otra fiesta, aunque no fuera en una villa ni tuviera que ver con la universidad.
Llegué a tiempo a la esquina en la que había quedado con Rodrigo para volver a casa juntos; eso sí, tuve que hacer el vestido un ovillo para guardarlo en mi diminuto bolso. Pensé en fumarme un cigarro, pero ya era demasiado tarde, Rodrigo aparecería en cualquier momento y a esas alturas de mi vida no quería montar un escándalo. A los cinco minutos vi a Rodrigo aproximándose a la esquina. Esos calcetines blancos hasta la rodilla con dos rayas horizontales de color verde son lo más horrible que he visto en mi vida. Me dio un beso en los labios y caminamos juntos hacia el apartamento. Le confesé que debía pasar por casa a coger algo de ropa para el día siguiente poder ir medio decente a las clases. Mentí, claro. Ni cogería ropa ni asistiría a clase al día siguiente. Tan solo quería dejar el precioso vestido negro de terciopelo en el armario. Cuando llegué al apartamento, me fumé un cigarro en el balcón, mientras recibía un mensaje de Rodrigo:
«No me vuelvas a engañar. Ahora hablamos...».
¿Qué había hecho ahora? Quizá me había visto fumando en el balcón, quizá se había dado cuenta de que llevaba un vestido en el bolso minúsculo, quizá se había percatado de que no iba a las clases... A estas alturas lo cierto es que podría ser cualquier cosa, pues mi vida en sí era una mentira tras otra.
Llegué al apartamento y ahí estaba, sentado en la mesa plegable de la cocina con cara de avestruz y el teléfono en la mano. Le pregunté a qué venía ese mensaje misterioso, a lo que respondió:
—¿Con quién has estado toda la tarde?
—Con... —Ni siquiera me dio tiempo a seguir hablando.
—Me dijiste que ibas a una librería, no a beber vinitos con tus amigas. —Pude notar su tono de sarcasmo cuando pronunció «vinitos».
Miré al infinito, no podía creer que tuviera que dar todos los detalles de una tarde relajada sin sobresaltos ni movimientos inesperados, ni mucho menos que no me diera la opción de explicarme. Pasaba de cero a cien en menos de un segundo.
—De hecho, me la encontré en la librería y me ofreció un café —susurré tranquila.
—¡Estáis tomando una puta copa de vino! —vociferó.
—¿De verdad vas a montar un numerito por esto?
—Estoy harto de que me mientas.
—Yo... Yo no te he mentido. Ni siquiera me has dejado hablar.
—Me lo podrías haber dicho, ¿no crees?
—¿Y qué quieres que haga? ¿Que te avise cada minuto del día de lo que me está pasando?
—¿Sabes qué? Da igual, no paras de decepcionarme.
Me arrimé a su cuello y le susurré que lo sentía, que no volvería a hacerlo más. Refiriéndome a lo de mentir, claro. Él asintió, refiriéndose a lo de ver en absoluto a otra persona que no fuera él. Cenamos comida precalentada que sabía a harina refinada y, después, Rodrigo empezó a tocarme el cuello, respirando profundamente. Poco a poco se iba acercando a mis pechos, mientras me agarraba por la cintura.
—Estoy con la regla, Rodrigo.
Fingió no haberme oído y continuó a lo suyo. Empezó a bajar los leggings que llevaba puestos cuando le puse la mano en el brazo. Alzó la mirada, sorprendido, como alguien que confía en estar ganando y acaba de perder una partida de cualquier juego sin esperarlo.
—¿Qué haces?
—Te he dicho que estoy con la regla, Rodrigo, no podemos hacer nada... todavía.
—Pero ¿qué más te da?
—No quiero. No me gusta.
—Pero hoy sí te va a gustar.
Rodrigo me levantó de la silla y me tendió su mano para ir a la habitación. En mi rostro no había alegría ni seriedad. Acepté su mano y caminamos hasta el cuarto principal. Me apoyó suavemente en la pared y empezó a pasar su lengua por mi ombligo, subiendo por mis pechos y acabando en el cuello. Rodrigo seguía desnudándome, lo cierto es que ya no tenía ni un poquito de aprecio por mi cuerpo, me daba exactamente igual con tal de evitar otra bronca. Rodrigo empezó a restregarse contra mi torso, haciendo presión en mi entrepierna. Me tembló la voz:
—Rodrigo..., por favor, para.
Ni caso. Me tumbó en la cama, ya desnuda por completo, y puso todo el peso de su cuerpo sobre el mío. Así que me dejé llevar. Me dejé llevar como cuando discutíamos, intenté evadir mi mente pensando en otras cosas. ¿Tendré que comprar leche mañana? ¿Qué me pongo si llueve? Hace algunos días que no voy a nadar...
Me agarró de la nuca mientras yo le suplicaba que parara. Empecé a oponer resistencia sin ningún éxito, claro. Empecé a llorar en silencio, sin berrinches, sin sofocos. Las lágrimas caían por mis pómulos mientras Rodrigo se desahogaba y yo pensaba que tan solo tenía que esperar algunos minutos, quizá más de cinco y menos de diez. Pues vaya, fue uno y medio.
Rodrigo y yo habíamos hecho el amor otras veces, cada vez con menos pasión y ganas, algo así como una obligación que se convirtió en una rutina. Ese día, que recordaré toda mi vida, mi cuerpo pareció desprenderse de mi mente para siempre.
No me acercaba a nadie, guardaba una distancia de seguridad que me permitiera moverme libremente sin que nadie me tocara. Empecé a no saber cómo afrontar situaciones ni cómo tomar decisiones por mí misma. No me di cuenta hasta unos años más tarde de lo que había pasado en realidad esa noche, pues el cerebro es más listo que el corazón y trata de borrar situaciones incómodas. Sin embargo, a partir de ese momento yo me sentía completamente vacía por dentro.
Es difícil expresar lo que se siente en una situación así, es mucho más difícil describirla sin que tiemblen las manos o el corazón. Sin darme cuenta me había metido en un pozo con un sucio, profundo y oscuro fondo del que apenas veía la luz del exterior. No sabía cómo iba a seguir adelante. En alguna ocasión, el miedo sacaba la patita. Y lo peor es que nadie podía ayudarme. Me repetí varias veces que no era una persona de provecho, pues no había sido capaz de aprobar ni una sola asignatura, no me consideraba inteligente, no tenía ni un solo amigo y seguramente había decepcionado a mi familia, que parecía haberse esfumado con el tiempo.
El tiempo... Con el tiempo me di cuenta de que nadie puede castigarse de esa manera, de tener ese constante sentimiento de culpa. Ni por asomo pensé en la palabra maltrato. Sonaba tan obsceno en mi cabeza... Era una palabra que en mi educación no aparecía, no me pasaría nunca a mí o a los que me rodean... Pero ahí estaba. En ese momento no le puse nombre a la situación que estaba atravesando, sino que tuvieron que pasar algunos años para darle una definición correcta, nombre y apellidos. La violencia de género es un tema muy delicado, pensé. A mí nadie me ha maltratado nunca ni podía permitir que lo hicieran, pensé también. Pero ¿y si el maltrato no implica violencia? Algo había... algo no estaba bien. Llegaremos ahí.