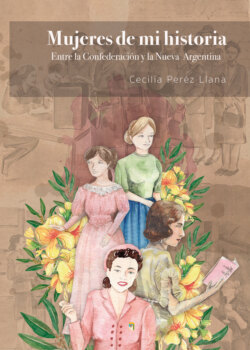Читать книгу Mujeres de mi historia - María Cecilia Pérez Llana - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1
De Suiza a los Estados del Plata
Cantón de Argovia, Suiza, 1855
No dejaba de pensar en el folleto publicado en el Aargauer Zeitung. Si bien estaba traducido por un tal Beck, el texto original parecía haber sido escrito por alguien que conocía muy bien de qué hablaba: tierras fértiles y grandes extensiones de llanura cercanas al río Paraná. La joven nación ya había cerrado, al parecer, las guerras civiles entre los caudillos de las provincias. El texto afirmaba que en 1853 se había sancionado la Constitución Nacional y que, desde ese entonces, la nueva nación -La Confederación Argentina-, ofrecía oportunidades de radicación y trabajo en sus “Pampas” para todos aquellos agricultores europeos dispuestos a viajar. ¿Dónde quedaría ese paraíso terrenal? ¿Habría que disponer de muchos francos para llegar a esa tierra prometida en la que el gobierno ofrecía dar a los “colonos” semillas, animales y un rancho para vivir y comenzar a trabajar la tierra? El anuncio le generaba desconfianza y muchos interrogantes. ¿Sería una trampa para las mujeres? ¿Terminarían en algún prostíbulo de Zúrich sin escapatoria? ¿O peor aún, en prostíbulos de puertos de ultramar? ¿Por qué se fomentaba la radicación de extranjeros en esas tierras? ¿Qué buscaban de ellos? ¿Acabarían siendo comercializados como esclavos, como sucedía en otros países? ¿Qué campesino suizo estaba en condiciones de pagar un pasaje al otro lado del océano si apenas podían costearse un boleto a Basilea?
María había visto el anuncio de pura casualidad. Hans, el feudalherr, había terminado de leer el periódico y estaba a punto de usarlo para limpiar un rastrillo cuando ella le ofreció hacerlo a cambio de quedarse con el diario. Él la miró sin entender qué ganaba María con el intercambio. Sin pensarlo demasiado, se lo dio; al fin y al cabo, lo estaba por desechar. Mejor tener al campesinado contento. Muchos se estaban yendo a la ciudad para trabajar, y los más arriesgados se iban a Alemania para emplearse en la industria del carbón, del acero o como servicio doméstico de la nueva burguesía. Mejor que no se fueran justo ahora que comenzaba la kartoffelernte, pensó Hans.
María guardó el diario como si fuera el jornal que cobraba por hilar, ordeñar las vacas o hacer quesos. Le gustaba leer, saber algo de su país y del continente. No se resignaba a pensar que la granja era lo único que existía en el mundo. Gracias a periódicos que había conseguido en el templo, María se había anoticiado de que en el mes de mayo se había inaugurado la Zugstation de Argovia.
Trabajaba en la granja de Hans junto con su familia. Lo poco que ganaba, sumado a lo poco que ganaban sus hermanos, alcanzaba para vivir y mantener a la madre que ya no estaba para labrar la tierra. Pero cada vez el trabajo rendía menos. Además, su hermano Johann estaba por casarse y tendría que mantener a una nueva familia. Lo bueno, como le gustaba pensar a María, era que una vez que él se fuera, sobraría un catre con colchón y ella ya no tendría que dormir con Lisette. Quedarían ella, su hermana mayor, Elisabeth, la hermana menor, Lisette, y Ulrich, el hermano del medio.
Volvería a leer el anuncio a la noche, cuando todos estuvieran durmiendo. Al fin y al cabo, pensar en irse a un país tan pero tan lejano era una fantasía inconcebible en una mujer campesina y soltera.
Esa noche cenaron en silencio. Se acercaban los días cálidos de agosto y con ellos la Kartoffelernte, que se sumaría a todas las tareas del campo que ya tenían. Ulrich acababa de bajar de los Alp con las vacas, las ovejas y las cabras. Era ya una costumbre llevar los animales a pastorear en la altura. Allí había pasado tres meses viviendo en los chalets para granjeros en la más absoluta soledad. Ulrich sentía una mezcla de resignación y desaliento. Ese año había cumplido los 22, el padre ya no estaba, Johann trabajaba con su futuro suegro y ese era un trabajo que sus hermanas no hacían ya que implicaba meses de soledad, lejanía y de campo abierto.
—Espero que este año la cosecha de papa sea buena. Recién después de nueve sacos llenados para Hans podremos armarnos uno para nosotros—dijo de pronto Elisabeth madre, que no solía hablar mucho mientras comían, pero estaba preocupada luego de haber conversado con Hans sobre cuánto le correspondería a su familia. La muerte de su esposo la había sumido en una profunda tristeza y sentía un desamparo permanente. Nadie como él para negociar con el feudalherr el sustento familiar.
—Madre, no se preocupe. Nosotros negociaremos con el Herr—dijo Lisette. Sus hermanas la miraron extrañadas. No querían someterse a ningún tipo de negociación con ese hombre, y menos llevándola a ella. No les gustaba cómo la miraba. Protegerla era un imperativo. Jamás la dejarían sola.
Elisabeth terminó de comer, alejó el plato con delicadeza, fijó los ojos llorosos en la pared enmohecida y comenzó a recordar su modesta vida con su marido.
—Con Anton nos despertábamos a las 5 de la mañana. Hacíamos todo juntos. Yo ordeñaba las vacas, él ponía la leche en las vasijas, y después del frühstück, comenzábamos a preparar los quesos. Nunca nos sobró nada, pero podíamos vivir de nuestro trabajo y darles de comer a ustedes. Mamá y papá nos habían regalado una vaca y los padres de Anton una cabra y una oveja. Los animales pastaban en las zonas comunes hasta que alguien decidió que esas tierras tenían dueño. Tuvimos que comenzar a pagar con metal o con alimentos para que nuestro ganado pudiera seguir viviendo en esos campos. Al principio todo lo que hacíamos era nuestro, pero con el tiempo tuvimos que darles a los “dueños” litros y litros de leche por el uso de la tierra. Llegó un momento en que de las diez tinajas de leche que juntábamos, solo dos eran para nosotros. ¡Y eso que los animales eran nuestros! Siempre preferimos que ustedes comieran primero. Teníamos en la cabeza el recuerdo terrible de los 10.000 campesinos, que murieron de hambre cuando en no sé qué isla, la erupción de un volcán nos dejó en la oscuridad y con todas las cosechas perdidas. Anton y yo éramos sobrevivientes. Apenas si pudimos recuperar algo que a los pocos años una plaga nos mató todos los cultivos de papa, trigo y remolacha azucarera. No sabíamos de qué vivir, cómo alimentarlos. Entonces empezamos a trabajar la tierra de der junge Hans, que formaba su nueva familia. Después aprendimos a hilar cestos, a preparar quesos y a intercambiarlos por otros alimentos en el pueblo. Él se fue, yo me quedé y ya no supe qué más hacer—dijo entre sollozos ahogados y espasmos. Lisette fue al lado de su madre y la abrazó fuerte. Le decía que todo estaría bien, que no les faltaría nada. Sin embargo, bien sabía que esa afirmación no era cierta. Con las escasas cosechas de papa, se abría una nueva temporada de privaciones y de hambre.
María ya había escuchado varias veces esa historia de su madre, y siempre le provocaba una punzada en el alma. Un sentimiento de rencor, de impotencia y de rebeldía se iba apoderando de su espíritu, de sus noches. Pensaba en su hermano que pronto se casaría con Marianne y una nueva familia “Rey” quedaría presa de la servidumbre que ya se había adueñado de unas cuantas generaciones anteriores. Lloró por esos sobrinos que todavía no habían nacido y la necesidad de protegerlos le quitó el sueño. Todos dormían. Abrió el cajón de la mesa de luz, se acurrucó en un rincón, y a la luz de la lámpara de kerosene comenzó a leer la propaganda de los Estados del Plata en el periódico. Esa noche agradeció el tiempo que su padre había destinado a enseñarles a leer también a sus hijas mujeres.
La única forma de saber más sobre las posibilidades de emigración a los Estados del Plata – Confederación Argentina– era ir hasta Basilea para solicitar información a la Casa Beck y Herzog, que firmaban los folletos de promoción de los estados de América del Sur. Solo conocía a una familia que había emigrado a Estados Unidos y jamás había vuelto a tener noticias de ellos. María no sabía cómo ausentarse del campo para ir hasta Basilea. Entre ida y vuelta perdería un día entero de trabajo, pero mientras la siembra comenzara y las papas brotaran, poco importaba que ese día no cobrara su jornal. Podría aducir indisposición y ser reemplazada por alguno de sus hermanos. Para eso tendría que contarle a alguien lo que pensaba hacer. ¿A quién? A Lisette no. A Elisabeth tampoco. Tendría que confiar en Ulrich, que desde que había vuelto de las tierras altas estaba taciturno. No quería de ninguna manera asustar a su madre por su ausencia.
El día de trabajo había sido tan intenso que todos dormían exhaustos, incluida la madre, que solía limpiar hasta caer rendida. Ella permanecía despierta, en vigilia. Tomó coraje y despertó a Ulrich.
—Mañana María, es tarde.
—No, no, tengo que conversar contigo ahora que mutter duerme.
Bajaron sin hacer el menor ruido y María sacó el diario. Le mostró el folleto que había encontrado entre sus páginas. Le leyó la información sobre los Estados del Plata, le contó del contrato firmado por el Gobierno de la Confederación Argentina con el Señor Aarón Castellanos, y remató con que, a los pocos años de laborear la tierra, podrían ser dueños de las parcelas que recibieran para cosechar. Ulrich abrió los ojos. Se despabiló de golpe y comenzó a hacerle una pregunta tras otra. De la incredulidad y del fastidio por haberlo despertado pasó a la expectativa y al deseo de saber más.
—María, ¿y cómo llegaremos nosotros hasta allá, si no tenemos dinero ni para tomar el tren a Olten?
—El contrato dice que al que quiera emigrar le pagarán el pasaje de ida, y que al llegar a la provincia de Santa Fe les entregarán semillas, vacas y un rancho para vivir. Como contrapartida, “el colono” —eso seríamos nosotros— irá devolviendo el dinero con una parte de la producción del campo. Es decir que primero seríamos arrendatarios del gobierno, pero al cabo de un tiempo nos convertiríamos en propietarios Ulrich. ¡Lo que vater siempre deseó y que aquí en Argovia jamás seremos!
—Bueno, alguien tendría que ir a Basilea a pedir información a la Casa Beck y averiguar más sobre esos países. No vaya a ser que terminemos de esclavos o como milicia obligada para alguna guerra ajena. Los suizos sabemos de eso María. Investiguemos bien.
—Sí Ulrich. Las oficinas de Beck y Herzog parecen estar cerca de la zugstation de Basilea. Quiero ir, pero no quiero asustar a mamá y si vamos los dos, dejamos de cobrar dos jornales. No podemos darnos ese lujo.
—¿Piensas que puedes ir sola? ¿Y si no te toman en serio por ver a una mujer sin un hombre al lado? Yo podría ir, pero no sabría ni qué preguntar. Apenas sé leer, María. Te acompaño hasta la estación, le digo al guarda que viajas a Basilea por una diligencia familiar urgente y te vuelvo a buscar a la noche. Ya veremos qué le digo a mutter.
Ulrich habló con Johann. Ambos quedaron en decirle a la madre que María iría con Marianne a Basilea para comprar la tela para el vestido de novia junto con su futuro suegro. Ulrich la acompañaría a la estación y también la iría a buscar. Los tres hermanos repasaron el libreto durante la noche y al día siguiente María y Ulrich estaban camino a la estación. No quedaba lejos. María compró el boleto y el miedo le paralizó las piernas. Siempre que algo la asustaba le pasaba lo mismo. El temor bajaba hasta los miembros inferiores y comenzaba a temblar.
Nunca antes había salido de Argovia. Jamás se había subido a un tren a vapor. Pero si estaba pensando en emigrar, ese paso obligado era insignificante al lado de la aventura de cruzar un océano. Ulrich notó sus nervios. La quiso acompañar, pero no tenían plata para costear otro pasaje. María respiró profundo, pensó en Dios y tomó valor.
Iba vestida con su mejor pollera, la que usaba para ir al templo. Las medias y los zapatos se los había prestado Marianne. El sombrerito era de su madre, de cuando era joven. Tenía que dar una buena imagen. Bastante le costaría ser escuchada; además de pobre y campesina, mujer.
Se sentó, sacó el diario y volvió a releer las breves consideraciones sobre los Estados del Plata, que ya las conocía casi de memoria. Comenzó el traqueteo, la locomotora arrojaba vapor y el movimiento le aceleró nuevamente el ritmo del corazón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había vuelto loca? Dejar Suiza…De repente tuvo unas ganas tremendas de gritar que parasen el tren, de bajarse. Sentía que le faltaba el aire, que se iba a morir. Se serenó. Cerró los ojos. Respiró varias veces, como le había enseñado el padre cuando iban de caza y debía concentrarse para apuntarle a una presa. Trató de pensar en lo que la había impulsado hasta allí y ya más tranquila, volvió a la lectura.
En Olten pudo combinar los trenes sin dificultades y para las doce del mediodía se encontraba en la imponente Basilea. La Casa Beck y Herzog se ubicaba en diagonal a la Estación Central SSB.
—Mademoiselle, ¿en qué puedo ayudarla? —preguntó un joven y apuesto señor. Era Aquiles Herzog. La había observado desde el instante en que preguntó si podía hablar con él o con su socio. La notó vacilante, pero con la determinación suficiente como para haberse apersonado sola hasta su oficina. Estaba bien vestida, sencilla pero elegante. Se notaba su aire de campo. Sus manos eran rugosas y su rostro tenía el color de la exposición permanente al sol y a la intemperie. Aun así, la encontró atractiva, o tal vez el atractivo venía de su audacia juvenil y de su porte seguro.
Sin titubeos, María respondió.
—Si Herr, vengo a averiguar por el folleto que publicaron en el Aargauer zeitung sobre las posibilidades de emigración a los Estados del Plata. A mi familia y a mí nos ha interesado la propuesta.
—Fraulain, tome asiento por favor—dijo Aquiles mientras sacaba del cajón un mapa, unas fotos, la copia de un contrato, unas cartas y las fechas de los próximos viajes. Al ver todo ese despliegue de realidad María sintió un nudo en el estómago y necesitó unos minutos para componerse.
—El próximo barco saldrá de Dunquerque la segunda quincena de octubre. Es un buque nuevo, lo compramos de Inglaterra. Es el Kyle Bristol, con capacidad de hasta 200 personas. Los grupos familiares deben estar integrados por cinco miembros, no importa que todos sean consanguíneos. El pasaje lo puede costear el Señor Castellanos con nosotros al firmar un contrato entre las partes. Somos sus apoderados en Suiza.
—Disculpe Sir Herzog. ¿Quién es ese señor? ¿Qué referencias tiene de él? ¿Ese contrato es de fiar? ¿Podría explicarme como es que podremos llegar a ser dueños de la tierra? Si no lo podemos pagar con metálico, ¿cómo es que podremos tener el título de propiedad de la parcela?— María ya tenía las preguntas estudiadas.
—Fraulain, usted me ha preguntado todo lo que tengo para contarle. En primer lugar, debo mencionarle que el Señor Castellanos es actualmente un importante empresario argentino con residencia en París. Suele hacer viajes regulares entre América del Sur y Europa. Es un gran impulsor de la inmigración porque esas tierras, fraulain, son demasiado vastas y extensas para la actual población. No hay mano de obra suficiente y el país necesita del laboreo agrícola para poder progresar en industria, comercio, labranza de la tierra y por sobre todas las cosas, para poblar el territorio.
Herzog se explayó aún más, contándole a María que Castellanos había firmado un contrato con el gobierno de la Provincia de Santa Fe para llevar agricultores que supieran labrar la tierra y que él mismo se haría cargo del traslado y de las comidas de los campesinos hasta el arribo.
—Cuando lleguen a Santa Fe, el gobierno les entregará vivienda, semillas y animales.
—¿Y cómo llegaremos a ser dueños de la tierra?
—Durante un período de cinco años la provincia se quedará con un porcentaje de lo que ustedes produzcan y el Señor Castellanos con otro. Al vencer el contrato en el sexto año, la producción de la tierra pasará a ser de quien la trabaja. También serán los dueños de la casa y de la parcela.
—Herr, parece todo demasiado perfecto. ¿Cuál sería nuestro riesgo?
—Fraulain, en el contrato está todo escrito, no hay riesgos más que los que implica un viaje a lo desconocido. Los emigrantes deben poner mucha voluntad, bravura y ansias de radicarse para siempre. El viaje es largo: 50 o 60 días solo en altamar y una vez en el Puerto de Buenos Aires, deberán hacer trasbordo para subir a otra embarcación que los trasladará a la provincia de Santa Fe. La travesía es agotadora y puede ser peligrosa por las inclemencias del tiempo. Una vez en tierra firme, tienen que estar dispuestos a construir una ciudad de la nada, con sus manos y su trabajo. A cambio de todo ese esfuerzo es que el gobierno cederá la propiedad de la tierra. María, si nosotros no estuviéramos seguros, no patrocinaríamos esta empresa, no pondríamos a ninguna persona en riesgo. Además, el Señor Castellanos cuenta con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Buenos Aires y con el del Cónsul argentino en París, el Señor Mariano Balcarce, que es el yerno del héroe de la independencia argentina, Don José de San Martín. Este dato es importante porque los Estados del Plata comprenden distintos “países”. Por un lado, están las 13 provincias que integran la Confederación Argentina, cuya capital es Paraná y que no tiene salida oceánica, solo ríos interiores. Por el otro lado está el Estado de Buenos Aires, cuyo Río de la Plata desemboca directamente en el Océano Atlántico y que si bien no se declaró como estado independiente o con soberanía propia, por el momento no es parte de la Confederación. Ustedes llegarán a un estado, el de Buenos Aires, y harán migraciones para dirigirse a otro estado, a la Confederación. ¿Entiende fraulain?
—Si, países limítrofes en donde los estados interiores dependen de un puerto ajeno.
—Exactamente. Como si todo esto fuera poco, le cuento que Castellanos peleó en las mismas guerras de la independencia argentina bajo las órdenes del General salteño Miguel Martín de Güemes.— Aquiles le contó a María la historia de Castellanos y sobre su participación en las guerras por la independencia como parte de la milicia conocida como los “Infernales de Güemes”. Agregó que fue explorador del rio Bermejo, ubicado al norte del territorio, también minero en el Alto Perú y que cayó preso en Paraguay. —Todo un personaje, como habrá notado. En las minas logró hacerse de buena fortuna.
A María no le cabía más asombro. Estaba paralizada con todo lo que acababa de escuchar. Castellanos tenía avales oficiales y socios europeos. No podía ser una estafa. ¿Para qué embarcarían personas si todo eso no fuese cierto? ¿Solo para vender un pasaje de ida? No quería ni pensar en la posibilidad de convertirse en esclava.
—Fraulain, me olvidé de comentarle que además de los avales argentinos, tanto oficiales como de empresarios, la propuesta argentina cuenta con el respaldo de autoridades de nuestro país, que ven a la emigración como una forma de resolver el problema de la pobreza y la escasez de comida.
Era lo que necesitaba escuchar María para convencerse de que la promesa era legítima y no un engaño.
—Muchas gracias herr. Tengo que conversar con mis hermanos. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de decidirnos?
—María, como le comenté, el próximo barco zarpa en octubre, entre el 15 y el 31, dependiendo de las condiciones climáticas. Hasta el 15 de septiembre anotamos a los pasajeros. Luego, en caso de completar el cupo, deberán financiarse el pasaje. Todavía tienen tiempo. Tenemos lugares disponibles, pero sepa que la lista no está vacía y se arma con personas de muchos cantones. Tomen la decisión lo más pronto posible—remató Aquiles, que, por cada pasaje colocado, percibía una comisión nada despreciable.
—Muchas gracias por todo. Hoy mismo converso con mis hermanos y en los próximos días tendrá noticias nuestras.
María salió de la oficina con una mezcla de sensaciones que iban desde la excitación por todo lo escuchado hasta la congoja por la idea de irse de Suiza, la tierra que la vio crecer, la misma que la hizo pasar hambre casi desde su nacimiento. Su madre. ¿Querría ella sumarse a la aventura de colonizar esas lejanas tierras? ¿Podré irme sin mutter? No soportó la idea. Las lágrimas le brotaron casi al mismo tiempo en que el tren iniciaba su marcha hacia Olten.
A lo largo del viaje fue recordando la conversación con Aquiles. Se entusiasmaba más y más a medida que repasaba la charla. Y mientras una luz brillaba en sus ojos al imaginarse como dueña de una parcela, el rostro de su madre le nublaba la vista con lágrimas pesadas. Ni siquiera registró cuando el guarda le pidió el boleto. Se volvió a conectar con la realidad, con su realidad, ya llegando a Argovia. Esperaba con toda su fuerza que Ulrich estuviera esperándola en la estación. De pronto se sintió como una extraña, como si ya hubiera comenzado a despedirse de esa ciudad de miseria.
—¡María!
—¡Ulrich! ¡Qué alegría que estés acá!
—¡Cómo no iba a estar! ¡Dime como te fue!
Camino a la casa le fue contando sobre Castellanos, sobre el contrato, sobre Santa Fe, sobre las necesidades de colonización de las tierras, sobre los pasajes financiados a cuenta de trabajo futuro. El entusiasmo de Ulrich también crecía a medida que María le daba detalles de esa posible aventura.
—Entonces María, serían unos años trabajando para devolver el costo de pasaje y del uso de la tierra y luego la propiedad pasaría a ser nuestra—resumió Ulrich con rapidez.
—Si, algo impensado para nosotros, que somos eternos desposeídos y estamos siempre sometidos a la voluntad de otro.
Su hermano asintió con pesar. Cada bolsa de papas que había llenado ese día se lo había recordado.
—Ulrich, tenemos que ser cinco los que emigren. Las parcelas de tierra se repartirán por grupo familiar. ¿Crees que Lisette y Elisabeth quieran venir? ¿Y madre? ¿Podremos llevarla? ¿Johann y Marianne querrán venir con nosotros?
—No creo que Johann quiera ir, mutter tampoco. Tienes que hacerte a la idea de que ellos no vendrán… Madre está grande y no tiene la fortaleza física ni emocional. Johann se casará en poco tiempo y ya está trabajando con el padre de Marianne. En el mejor de los casos seremos tú, Lisette, Elisabeth y yo.— Se quedó pensativo. Pensó en ella, en la mujer que adoraba, Catherine.
—Nos faltaría alguien más, ¿cierto?
—Así es—dijo María, apagada y llena de angustia porque su hermano había puesto en palabras certeras lo que ella no se atrevía a afrontar. Su madre se quedaría. No soportaba la idea de no verla más. Tal vez más adelante, cuando estén afianzados, alguno de nosotros pueda volver a buscarla, pensaba para llevar algo de sosiego a su alma y contener la angustia que la mortificaba. Esa noche se durmió en seguida, tan profundamente que ni siquiera se dio cuenta cuando Lisette se acostó a su lado.
No había podido comer mucho y había dado respuestas cortas y poco convincentes cuando su madre le preguntaba por el viaje con Marianne y por las telas del vestido.
—¿Será negro? —preguntó.
—¿Qué cosa, madre?
—¿El vestido María, no fuiste con ella a comprar la tela para su traje de novia?
—Ah, sí, sí madre, será negro, como el de su madre, como el tuyo—respondió. Se excusó y se fue a dormir. Terminaba así una semana completamente diferente en su vida. La siguiente sería determinante de su futuro.
Ese sábado se despertó más temprano que de costumbre. Se calentó un jarrito de leche y mientras comía un pan, oyó que alguien bajaba por las escaleras.
—A mí no me vas a engañar. ¿A qué fuiste a Basilea, María? —le preguntó en tono inquisidor Elisabeth, su hermana.
—¿Te irías de Argovia a empezar una nueva vida en otro país, en otro lugar en el que posiblemente seamos dueñas de la tierra que trabajemos y en donde el gobierno nos provea de todos los insumos necesarios para arrancar?
—¿De qué hablas María? ¿Y madre? No la podemos dejar. Ella es lo único que me ata a este cantón desde que Karl me dejó para casarse con Nina. Pero sí, me iría. Quisiera volver a empezar en algún lugar donde nada me recuerde a él. Aquí, cada esquina, el templo, los Alp, todo me lleva a Karl. Nunca pensé que me dejaría—agregó Elisabeth con la mirada perdida en el recuerdo de ese amigo de la infancia con el que estuvo a punto de casarse. Ella estaba enamorada, pero los padres de Karl decidieron que para su hijo sería mejor un matrimonio con una mujer que no fuese una campesina pobre.
Al ver que su hermana le respondió rápido y casi sin vacilar, le contó, bajando la voz.
—Estuve en las oficinas de la Casa Beck y Herzog. Averigüé sobre la emigración a los Estados del Plata. La propuesta parece un cuento de hadas para una familia campesina.
—Si vos te vas, me voy con vos, lleguemos o no a ser dueñas. No me importa. Acá no tenemos futuro. No le conté a nadie para no alarmarlos, pero ayer escuché a Hans decirles a otros campesinos que no tendría trabajo ni alimentos para todos. Parece que la cosecha de papa no será muy buena y que en algunas partes de la granja todavía crece papa con plaga. Tengo miedo María, nosotras somos todas mujeres solteras y mejor no pensar en dónde podríamos terminar. Si madre se queda puede vivir en la casa común. Johann la podría mantener. ¿Hablaste con Lisette?
—No, pero sería bueno que venga con nosotros. Lo que sí, tenemos que convencer a alguien más. Los grupos familiares para la inmigración tienen que estar compuestos de cinco personas. Sería ideal que pudiéramos sumar a un hombre, y si sabe labrar la tierra mejor.
—María, tal vez Ulrich quiera preguntarle a Catherine, su prometida, si quiere ir con él. Se podrían casar antes. ¿No has pensado en eso?
—Ulrich no me comentó que estaba tan interesado en Catherine. No me había dado cuenta. ¡Estuve tan distraída! Desde que leí el Aargauer Zeitung, pienso en este tema todo el tiempo: mientras cocino, mientras trabajo, mientras duermo. Hablaré con él. Si la quiere la tiene que traer. Si ella lo quiere, vendrá. Podrán comenzar una vida juntos con la posibilidad de ser dueños y que sus hijos no vivan en la miseria. Solo espero que el papá de Catherine, el señor Müller, le dé su bendición.
—¿Cuánto tiempo tenemos?
—El barco sale en octubre, pero tenemos que tomar la decisión cuanto antes y anotarnos. Aquiles Herzog me dijo que no demoremos más de una semana. El pasaje lo costean ellos a cuenta nuestra. Tenemos que firmar un contrato.
Al ver la cara de preocupación de Elisabeth, María agregó que le parecieron gente seria y que le mostraron toda la información oficial disponible procedente de la Confederación Argentina.
—Quédate tranquila Elisabeth, la propuesta es real, hasta tienen avales de autoridades cantonales nuestras. Acá están desesperados por que la gente pobre se vaya. No tienen muchas respuestas para nosotros.—
Elisabeth sacudió la cabeza, como si espantara lágrimas y dudas. Ella sabía que eso era lo mejor, lo que venía buscando: una salida hacia adelante. Quizá en esas tierras hasta se pudiera volver a enamorar. No era tan joven, pero con 33 años sentía que su vida no estaba definida.
—Solo queda entonces hablar con Lisette, con Ulrich y después…hablar con madre. ¡Qué difícil, qué triste! Dejarla a ella…Ojalá quiera venir—dijo María con una tremenda congoja en el pecho.
Había pasado exactamente una semana desde que María tomara el tren a Basilea. Apenas siete días desde aquella jornada llena de preguntas y de emociones, pero colmados de decisiones. Le parecía que toda su vida había tenido ese ferviente deseo de emigrar. Lo más difícil, sin dudas, sería la conversación con la madre.
Cuando todos estuvieron de acuerdo, pero sobre todo cuando lograron juntar el valor necesario, le contaron su decisión. Ella lloró desconsolada, pero entendió que era lo mejor para sus hijos. No quería que ellos siguieran respirando pobreza. Se sabía mayor, con una vida ya hecha. Intuía que no le quedaba mucho tiempo. Si sus hijas se lanzaban a una nueva vida, sentía que hasta se moriría más tranquila, triste sí, pero ilusionada con ese porvenir que Suiza no les había dado ni a ellos ni a sus antepasados más lejanos.
María volvió a hacer el mismo recorrido, pero esta vez fueron todos los interesados, incluido el padre de Catherine. Eran una pequeña delegación con destino a Basilea. Herzog los invitó a tomar asiento y les adelantó que todavía había lugar en el barco a pesar de que se habían anotado ya más de cien personas para la primera fecha de partida.
Aquiles Herzog les leyó el contrato. María escuchaba con todos sus sentidos, pero se estremeció cuando oyó por segunda vez que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe se comprometía a otorgar veinte cuadras cuadradas, animales, semillas, harina y un rancho a cada familia de colonos. Como contrapartida, ellos harían lo que sabían hacer y al cabo de cinco años serían los dueños de la parcela. Trabajarían la tierra, entregarían parte de la producción a la provincia, otro tanto a Castellanos y se quedarían con el resto para su sustento. Alcanzaría para que ella y sus dos hermanas tuvieran un rancho y su hermano con Cathy otro.
Ulrich firmó como cabeza de la familia y les entregaron los pasajes. Entre la gratitud y la esperanza, apareció la sensación de que la vida que hasta entonces habían tenido se acababa. Catherine abrazó fuerte al padre, que no pudo contener las lágrimas: su hija, que apenas había cumplido los veinte años, se iba para no volver. Lo buscó a Ulrich con una mirada de súplica sofocada. Cuídala, le decía con cada lágrima, no se olviden de nosotros, no dejen de escribir, menos mal que mi mujer ya murió, no hubiera resistido esta partida.
Volvieron a Argovia en silencio, cada uno con su tempestad interior. No podían creer lo que estaban por hacer, o, mejor dicho, lo que ya habían hecho. En dos meses partirían para la Confederación Argentina. No habían visto un barco ni siquiera en un cuadro y menos que menos podían imaginarse esa travesía de decenas y decenas de días en alta mar. Había mucho por hacer: preparar la boda de Ulrich y definir qué llevarían al nuevo mundo.
Catherine se probó el vestido de novia que usó su madre. Erny lo había guardado para esa ocasión, aunque jamás se hubiera imaginado que su hija lo usaría para convertirse en esposa y mujer emigrante. El vestido estaba en un baúl. Lo sacaron juntos. Era negro. La parte superior estaba bordada con guipur del mismo color. Llevaba botones, un lazo en la cintura y un cuello también de raso. El padre le había comprado unos guantes blancos y un tul del mismo color. Catherine lo abrazó y lloró en su hombro. El guardó ese abrazo para siempre. También había comprado un prendedor de perlas blancas, que iría en el costado izquierdo del vestido y una roseta para sujetar el cabello.
Erny sacó su traje de bodas para Ulrich: un saco a la rodilla y una galera negra. No había tenido hijos varones. Su traje tendría en su yerno un nuevo dueño. Le gustaba la idea de regalárselo, de que se lo llevara y que tal vez, algún día, lo volviera a usar un nieto… un nieto al que no conocería. No resistió ese pensamiento y comenzó a ahogarse en sollozos.
Las últimas noches habían sido difíciles. No lograba conciliar el sueño porque pensaba que tal vez él también podría irse de Suiza. ¿A qué se quedaría solo en su país? Pero todavía no había decidido nada. Prefería meditar con más tiempo esa decisión. Tampoco quería interferir en los primeros meses del matrimonio de su hija. Podría sumarse más adelante. Ya había averiguado adónde tendría que ir para embarcarse a los Estados del Plata en caso de que Aquiles Herzog no tuviera más cupos. Además, seguía siendo joven. El mes pasado había cumplido los 44 años.
La casa de la familia Rey era un continuo movimiento. Hasta la madre se había activado con la decisión de sus hijas. Eran pobres, pero tenía algunos tesoros guardados, heredados de su madre. Su anillo de bodas se lo regaló a Elisabeth, el anillo con la rosa de Francia a María, y la alianza del marido a Lisette. Cada una se quedaría con algo de ella. Abrió su pequeño armario y buscó su traje de novia. Lo lavó, lo envolvió y lo preparó para sus hijas. Tal vez, alguna se casase en las nuevas tierras y lo podrían usar. Todas tenían un cuerpo parecido al de ella. Compró algunas telas en el pueblo, a cuenta. Ya nada le importaba. Si no las podía pagar, las abonaría con una bolsa de papa o de remolacha. Estaba decidida, como no lo había estado en los últimos años, a que sus hijas volvieran a empezar con algo de dignidad. Les envolvió utensilios de cocina, herramientas, ropa y cuatro Biblias. Se las habían donado en el templo, una para cada uno de sus hijos. Elisabeth sentía que así los mandaba lo mejor preparados que podía. De todas formas, la tristeza la consumía. De la noche a la mañana sería una madre huérfana de hijos, se quedaría sola. Aun recordaba el parto de cada uno de ellos. El de María casi le quita la vida, pero salió adelante y pudo verlos crecer a todos. Siempre se sintió dichosa de que sus hijos tuvieran madre y padre vivos y que ni ella ni su marido tuvieran que emigrar como su antigua amiga, la mamá de Josh, que había dejado al pequeño con su madre para probar suerte en Prusia. Crecieron con privaciones, pero en familia.
Hoy era ella la que se quedaba para que los hijos se fueran a probar suerte a otros lugares. ¿Y si se fuera con ellos? Pensaba en esa posibilidad cada vez que se descubría llorando y temblando como una niña al pensar que en menos de un mes partirían para no volver a verlos. No voy a poder seguir viviendo sin ellas. ¡Que Dios me lleve antes! No puedo verlas ir. En el templo rezaba para irse con Dios y con su marido antes de que sus hijas partieran. Sentía que moriría de tristeza. El desgarro que comenzaba a sentir en el alma le hacía doler el cuerpo. El llanto se le atragantaba en la garganta a cada rato, pero lo ocultaba para no amargar a sus hijos.
Subir a un barco rumbo a lo desconocido era una hazaña digna de héroes con una entereza pocas veces probada. Desde el día en que los hijos le dijeron que se iban a la Confederación Argentina, no había vuelto a dormir. Ella era la madre, tenía que contener a esos hijos que se veían expulsados de su Suiza, de su Argovia, del cantón que los vio crecer pero que jamás les había compartido ninguna de sus riquezas. Ya se sentía muerta, atravesada por la oquedad, como Jesús en la Cruz. No podía imaginar cómo seguiría, cómo trabajaría, cómo se ganaría la vida. Su corazón de 65 años no resistiría tanto.
Pasó el mes de agosto entre preparativos de baúles, la cosecha de papa y la siembra de remolacha. Ulrich se casaría a mediados de septiembre y hasta la partida viviría en la casa de Catherine. La primera pérdida, la más fácil de llevar porque era apenas un cambio de casa, ya le costaba. ¿Cómo había pasado todo esto? ¿En qué momento el curso de su vida se alteró para siempre? Encima lejos, muy lejos. Un viaje imposible para ella, tan frágil.
La boda no trajo la alegría típica de los que comienzan una nueva vida. La felicidad de la novia daba paso a la tristeza por tener que dejar al padre. El novio preveía el desgarro de su madre y no podía evitar el llanto amargo. Catherine estaba realmente preciosa con su vestido negro, con los guantes, el tul que dejaba ver su cabello dorado y con el prendedor, pero sus ojos estaban acuosos. El carmín de los labios contrastaba con la palidez del rostro. Era la primera despedida, quizá la única, porque ni el padre de ella ni la madre de él tolerarían otra. Que llegara ese día de una buena vez o que no llegara nunca, pero que ese trance pasara.
—Todo listo—dijo María en voz alta, sin saber que solo su madre la escuchaba. Repasó la lista una vez más. Documentos, pasajes, baúles de ropa y zapatos. No era mucho lo que llevaban: los pocos regalos de bodas de Ulrich y Catherine, los vestidos y las telas que Elisabeth le había envuelto a sus tres hijas, algunos abrigos que les habían tejido campesinas del templo a cada una, gorritos, delantales, algunas herramientas de labranza, canastas de mimbre, un rifle, las Biblias, estampitas de Bruder Klaus, un retrato de la familia y un pequeño botiquín para los meses en alta mar. Eran cuatro mujeres y tendrían que afrontar sus períodos menstruales en condiciones más difíciles que las normales. Mucho algodón. Resina de pino. Algunas hojas de jengibre, albahaca y manzanilla para el dolor. Dos meses de travesía, ocho ciclos.
Dejarían Argovia en el tren que partía hacia Olten el 4 de octubre a las 11 de la mañana. A las 14 sería el trasbordo a Basilea. Ese mismo día, a las 22 horas, saldría el tren que cruzaría toda la Francia para llegar, a las 10 de la mañana del día siguiente, al Puerto de Dunquerque.