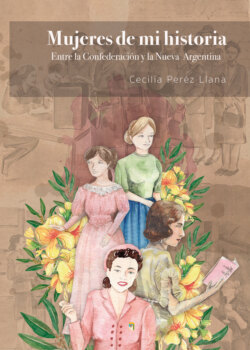Читать книгу Mujeres de mi historia - María Cecilia Pérez Llana - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 2
Un largo viaje
Puerto de Dunquerque, Francia octubre de 1855
A María todavía le dolía el corazón. Despedirse de su madre había doblegado su ilusión y la había condenado a un llanto intermitente. Recordaba los detalles de esa despedida. Se abrazaron todos; después, uno por uno con ella y con el hermano que se quedaba. Se dijeron que se amaban, que jamás se olvidarían ni de ella ni del padre, que le agradecían cada día de su vida, que escribirían cartas todos los días, que volverían a visitarla, que se quedara tranquila, que ella podría ir a visitarlos a Santa Fe, que querían una vida con menos pobreza, con más esperanzas para ellos y las generaciones venideras. Anhelaban una casa que no les costara sembrar y cosechar papas ajenas una vida entera. Deseaban ser sus propios Señores, no estar siempre sujetos a la voluntad de otro, a los escasos alimentos que producían, a la incertidumbre de cada temporada. Aspiraban tener otra vida y esas autoridades de la naciente Confederación Argentina se las habían ofrecido. Casi no había dormido esa noche en el tren ya camino al puerto. Cada hora que pasaba indicaba más lejanía de su casa. Comenzaba a dudar si habían hecho bien. Su tristeza la asustaba; temía no poder sobrevivir sin su madre.
Se acurrucaron unos con otros, no sabían si por frío o por tristeza. Catherine dormía sobre el hombro de Ulrich. Despedirse de su padre había sido menos doloroso porque él le había prometido que viajaría a la Confederación en el barco que zarparía en el mes de marzo. Se reencontrarían en poco tiempo. Esa promesa también le dio paz a la madre de los Rey. En el peor de los casos, él podría convencerlos de volver, o sería su compañía en el nuevo mundo.
Si bien el barco debía zarpar durante la segunda quincena de octubre, las malas condiciones climáticas, sumadas a la necesidad de esperar a los colonos que venían desde Alemania, retrasaron la partida hasta del mes de noviembre. Las hermanas Rey y el flamante matrimonio se hospedaron, junto con otros emigrantes, en un gran galpón cedido por el gobierno francés y la comuna portuaria a la firma colonizadora de Vanderest, empresario que también oficiaba como cónsul de la Confederación Argentina.
—Buenas noches señores y señoras. Esta noche viene conmigo alguien muy especial—dijo el señor Vanderest.—Les quiero presentar al artífice de esta gran hazaña hacia las tierras que los cobijarán: Aarón Castellanos.
Los Rey hablaban alemán, pero algo de francés entendían. Los días de alojamiento en el puerto los habían obligado a entablar diálogos precarios con los locales y con los franceses que también emigrarían. María no podía creer estar en presencia de la persona que le había abierto la puerta a una nueva vida. Quería hablar con él, preguntarle por los campos, por Santa Fe, por la vida cotidiana en aquellas tierras. Quería saber si había otros suizos, si había templos evangélicos, qué eran los malones. Las preguntas se agolpaban en su cabeza, pero al no hablar ni español ni francés, poco pudo interactuar. Se quedó con todas esas inquietudes, lo que le sirvió, sin embargo, para tomar una decisión: ese mismo día comenzaría a averiguar para aprender la lengua de la patria que los recibiría.
Todo indicaba que estaban prontos a partir. Por fin había llegado el contingente de los colonos alemanes. Ya estaban casi todos los pasajeros. Llevaban un par de semanas esperando la partida y ya habían comenzado a relacionarse, a conversar sobre lo que dejaban y lo que anhelaban.
Cathy y Ulrich hicieron amistad con otra pareja de recién casados, y las tres hermanas, con las hijas de otros matrimonios mayores. Habían notado que casi la mitad del grupo suizo eran mujeres. Formaban una pequeña comunidad. Lo que las diferenciaba a ellas de las demás era que emigraban solas, sin hombres que las protegieran o las autorizaran a salir del país. Por las noches, Elisabeth lloraba al novio que la había dejado y se prometió que jamás volvería a permitir que alguien la despreciara por su condición económica.
La congregación alemana también estaba formada por familias de cinco personas, aunque no todos los miembros fueran familiares directos. A María le llamó la atención uno de los grupos. Estaba compuesto por un matrimonio de unos 35 años con dos hijas de entre cinco y ocho años y un varón que rondaría los 20. Los observaba disimuladamente. Había escuchado que el muchacho se llamaba Johannes, y que su apellido, Schnell, no era el mismo al del grupo familiar: Ramb. Apenas hablaba con las nenas y con el padre, y su relación parecía más estrecha con la mujer de la familia. Tiempo después descubrió que era su tía, hermana de su madre.
El día que María y sus hermanos se despertaron sin expectativas y esperando una jornada igual a la anterior, escucharon los pasos rápidos del señor Vanderest, que se acercaba exultante al contingente para comunicarles que había llegado al puerto de Dunquerque el barco Kyle Bristol. Primero se subirían los baúles y demás pertenencias a la boga, luego se haría la provisión de comida y por último la distribución de los pañoles en la bodega. Si se cumplía con los plazos, todo estaría listo para partir al día siguiente. Horario de abordaje: 7 en punto de la mañana. Se escucharon cánticos de alegría, algunos vítores, y los más ansiosos, entre ellos Ulrich y Johannes Schnell, salieron a los muelles para ver el buque que los llevaría a la tierra prometida.
Durante todo ese día trabajaron duro trasladando las pertenencias a la zona de embarque. Tenían que seleccionar las cosas que cargarían consigo, cuantas menos, mejor. Las hermanas Rey eligieron cuatro vestidos cada una, dos pares de botas, los abrigos que les habían tejido y su pequeño equipaje de mano.
Una vez hecha la selección, procedieron a formar filas para reportarse ante los oficiales de emigración. Les entregaron una carta de presentación firmada por el Señor Vanderest, el contrato firmado por Aarón Castellanos y luego les informaron acerca del procedimiento de Aduana y de inmigración una vez que desembarcaran en los Estados del Plata. Allí los esperaría el socio de Castellanos, el Señor Iturraspe, para su trasbordo al interior y entrega de pasaportes. María tomaba nota porque sabía que, de no hacerlo, se olvidaría pronto de todos esos nombres y detalles.
Esa misma mañana, María, Elisabeth, Lisette y Ulrich despacharon la última carta escrita en tierra europea para su madre y hermano y pagaron el diferencial de correo para su despacho a Argovia en solo 24 horas. Si todo salía bien, la misiva llegaría cuando ellos estuvieran por dar el último adiós al continente.
Una vez a bordo, escucharon la voz del Capitán dando la orden de levar anclas. Minutos más y el navío era remolcado hacia alta mar por una embarcación a vapor. La última mirada hacia la costa europea, hacia Suiza allá lejos. Ninguno pudo decir una palabra. La angustia les oprimía el pecho. Les dolía el cuerpo y les faltaba el aire. No había vuelta atrás. Ya estaban navegando, mirando cómo se alejaba la costa. La única que no resistió fue Catherine. Lloraba sin consuelo tirada en el piso. Se había ido reclinando sobre el cuerpo de Ulrich hasta quedar tendida en la cubierta. Él se sentó a su lado, tratando de levantarla, de contenerla, pero en vano.
Sabían que con buenas condiciones meteorológicas el viaje duraría unos cincuenta o sesenta días. En el peor de los casos, ochenta. María se había prometido a sí misma que no contaría los días más allá del hoy, que no pensaría en esa larga travesía, primero porque ya no había posibilidades de arrepentimiento, y segundo porque tenía que sobrevivir. Los vómitos y los mareos eran constantes. Los primeros días en el barco los pasó tirada en su colchón de paja. Había aprendido que tenía que vomitar en la cubierta a sotavento.
Todas las familias dormían juntas en la bodega, mujeres por un lado y hombres por el otro. Por las noches distribuían los colchones que les dieron al subir y como las maderas de los camastros eran tan frágiles, María, que dormía abajo, casi podía sentir encima suyo el cuerpo de Lisette.
Elisabeth y Catherine solían cocinar. Cuando no estaba mareada ni nauseosa, María aprovechaba para leer. Había conseguido en Argovia un libro de historia suiza y un diccionario alemán - español. También usaba la Biblia para aprender palabras en castellano. Buscaba una, la traducía y luego la repetía un par de veces hasta recordarla. Ulrich la acompañaba en el estudio. Si había optado por una nueva vida, eso incluía no solo mejorar su lectura sino también aprender algo del lugar de destino. María también llevaba consigo el folleto del diario sobre los Estados del Plata. Leían, traducían palabras y así fueron armando en castellano algo de la historia del lugar en el que vivirían. Si el clima lo permitía, se sentaban en la proa. Les gustaba ese lugar, alejado del tumulto. Cuando Catherine terminaba en la cocina, llevaba los naipes y comenzaban alguna partida.
Se acostumbraron a casi todo: al mal olor, al poco aseo de la mayor parte del pasaje, a comer poco. Se repetían que toda esa situación por la que pasaban era transitoria, que algo mejor los esperaba. Solo así pudieron sobrellevar el hambre, el frio intenso de las noches, la falta de aire en las bodegas viciadas, los llantos de bebes enfermos y de madres angustiadas. Aprendieron a no escuchar y a no mirar cuando alguna pareja mantenía relaciones sexuales en los camastros contiguos. Trataban de ensordecer esos gemidos que les llegaban ocultando la cabeza bajo las rústicas almohadas.
Cada día que se sentaba en la proa con sus libros, María notaba que alguien la observaba, sobre todo cuando Ulrich no la acompañaba porque Catherine no se sentía bien. Era el joven que había venido de Alemania, Johannes. Le parecía atractivo. No sabía cómo comportarse. Millas marítimas la alejaban de las convenciones sociales de la Suiza en la que había crecido. Atrás quedaba ese país en el cual el padre debía dar el permiso para que un joven visitara a una hija. Además, su padre se había muerto. Habían acordado con Ulrich que, si bien en los papeles el figuraría como el jefe de la familia, la sumisión al varón no sería la regla. Levantó la cabeza y lo vio más cerca. Había dado unos pasos hasta donde ella estaba. Lo miró, le sonrió y lo invitó a acompañarla.
Comenzaron las conversaciones entre María y Johannes. Ulrich aparecía cada vez menos por la proa. Estaba preocupado por Catherine, no sabía qué le pasaba, pero le angustiaba que durmiera mucho, que comiera poco y que vomitara casi todos los días. Las charlas en la cubierta se hicieron frecuentes y María hasta le enseñó algunas palabras en español: Hola, Santa Fe, contrato de colonización, labranza, agricultura, Biblia, Estados del Plata, familia, presidente Urquiza, gobernador Cullen.
En uno de esos días de sol tibio y viento cálido, apareció Elisabeth.
—María, Ulrich te llama, de hecho, nos está buscando a todas. Esta muy angustiado por Catherine. Está todo el día acostada y duerme más de lo normal.
Se disculpó con Johannes y fue a reunirse con ellos. Al entrar en la bodega, sintió un olor que le dio arcadas. Después de salir a vomitar, fue a pedirle a unos oficiales de la tripulación que encontraran la forma de hacer circular aire fresco en la bodega. Decidieron poner unas estacas sobre la tapa para mantenerla abierta y embolsar el viento. Una ráfaga de aire limpio y puro inundó el interior y logró abrir los ojos de Catherine. Respiró como si hubiera vuelto de la muerte.
—Catherine, cuéntanos qué te pasa. Estamos preocupadas. Puedes confiar en nosotras, somos tu familia—dijo Elisabeth, que comenzaba a sospechar que su cuñada estaba embarazada. Lisette le tomó la mano. La tenía sudorosa, como cuando una se siente descompuesta o muy nerviosa por alguna circunstancia.
—Tengo dolores de vientre y a veces sangro. Siento que me desgarro con cada puntada que me viene de golpe en el abdomen. No sé qué me pasa. —Las tres hermanas miraron a Ulrich, que estaba desconcertado y no lograba seguir el hilo de la conversación. Sus miradas eran tan amonestadoras que él bajó la vista sin darse cuenta. Ellas habían temido que Catherine quedara embarazada y que a las dificultades del viaje se sumara esa nueva situación.
—El período me debería haber venido cuando zarpamos de Dunquerque. Ya pasaron tres semanas de ese día y todavía no me bajó, pero tengo tantos dolores que en cualquier momento me llega la regla.
No había mucho que calcular. Se habían casado dos meses antes de embarcar y ya desde ese momento vivían juntos. El padre de Cathy había acondicionado un cuarto para ambos en la parte trasera de la casa. Él se había mudado al piso de arriba.
—Bueno Cathy, lo más probable es que estés embarazada—dijo Elisabeth. Al ver su cara de estupor, María rápidamente la abrazó, la felicitó y le dijo que dejara todo en manos del Señor. Si ese bebé tenía que llegar en ese momento, bienvenido sea. Sin embargo, no vislumbraba un buen pronóstico. Sabia por su madre que las pérdidas al comienzo eran señal de alarma. A eso se sumaba que Catherine no estaba bien alimentada y que el aire que respiraba era rancio. No quería ser pesimista, pero algo le decía que no sería un embarazo normal. Había poca agua, poca higiene y algunos pasajeros estaban con una tos muy fuerte. Tratarían de aislarla un poco. Deberían conversar con el capitán para que les diera un lugar más seguro dentro del barco, con más oxígeno.
A María ya le costaba sentarse en la proa a estudiar. Estaba preocupada por su cuñada porque cada día que pasaba la veía más desmejorada. En una de esas tantas mañanas iguales, Johannes se acercó y le dijo que su tía era partera, que podían contar con ella. María lo miró con alegría y le agradeció. Habría querido darle un beso, o un abrazo. Comenzaba a sentir algo por él y le gustaba su compañía, su conversación. Y ahora que él había hablado con su tía por su cuñada, más amor le despertaba.
El incipiente embarazo de Catherine había generado cambios en la familia. Ulrich maduró de golpe. Comenzaba a sentirse padre y a preocuparse cada vez más por la salud de su esposa. Le daba mucha ansiedad e impotencia no poder hacer nada para que ella estuviese mejor. Las cuñadas se turnaban para hacerle compañía. La tía de Johannes había recomendado que diera pequeños paseos por la cubierta, siempre que el mar estuviese tranquilo y que el resto del día hiciera reposo. El capitán les había conseguido un camarote para ella y Ulrich y procuró mejorar los alimentos que le daban, aunque mucha variedad no hubiese. Era el primer viaje que hacían con una embarazada a bordo y deseaban protegerla y que el mar no resultara una amenaza para esa nueva vida. Sin embargo, Catherine no se veía bien. Seguía con pérdidas y dolores muy agudos y en lugar de engordar, adelgazaba. Estaba asustada. Pensaba en el bebé, si nacería bien, si todas esas carencias de ultramar afectarían a su hijo. Un hijo… La emoción daba paso al terror, al dolor de saberse desamparada, en el medio del mar, sin posibilidades de visitar a un doctor. La ilusión sobrevivía, pero no se permitía aferrarse al bebé porque no sabía si llegaría. Su madre había perdido dos embarazos, y ella seguía sangrando. Se sentía culpable porque había usado casi todas las franelas y prendas tejidas de sus cuñadas. ¿Qué usarían ellas cuando les llegara el período? ¡La cuidaban tanto las tres! Se sentía bendecida por tenerlas y a la vez acongojada por llevarles solo problemas y usar sus cosas.
Habían pasado cuatro semanas de viaje y una desde la noticia del embarazo de Catherine. Era la primera vez que veían que los marineros replegaban las velas. El cielo estaba cubierto de nubes grises y bajas y a lo lejos se veían algunos relámpagos. El capitán convocó a los pasajeros para instruirlos acerca de lo que debían hacer en caso de que una posible tormenta se transformase en un temporal de olas de gran tamaño.
—Bajo ningún punto de vista deben salir de la bodega. Usen las sogas para atarse y traten de no tocar objetos metálicos. Sujeten todas las pertenencias para que no se deslicen hacia un lado y otro de la cabina. Las directivas fueron tan precisas y claras que todos habían comprendido lo que tenían que hacer, además de ponerse a rezar.
Según estimaba el capitán, la tormenta los alcanzaría en unas tres horas. Había tiempo para adelantarse al temporal, aunque no tuviesen ni la más remota idea de lo que esa tormenta iba a significar. Cuando el oleaje comenzó a crecer, cerraron la tapa. Quedaron todos en la bodega con la mayor cantidad de objetos atados. Se acostaron tratando de mantener la calma. Leer la Biblia era lo único que los ayudaba a conservar la paz y a controlar el miedo. Luego, con los ojos cerrados repetían las plegarias, se encomendaban al Señor y a Bruder Klaus le pedían que intercediera por ellos. En la cubierta solo habían quedado el capitán y los tripulantes más experimentados.
Las olas comenzaron a crecer hasta alcanzar un tamaño casi irreal. El barco se sacudía bruscamente de un lado a otro hasta casi quedar perpendicular al agua. El casco se pegaba al mar. Y cuando la ola impactaba de frente, el navío se alzaba casi a noventa grados para caer con todo su tonelaje cuando el embate pasaba. Los pasajeros eran arrojados de un extremo al otro de la bodega y no podían agarrarse de nada. Se golpeaban fuerte y sin poder evitarlo. Las cacerolas caían y se deslizaban por el piso y los baúles aplastaban a las personas que estaban caídas. La sacudida duró toda la noche. Las olas golpeaban con violencia las portas, la cubierta, los mástiles, todo lo que encontrara en su camino. Un bebé lloraba a los gritos. Las sobrinas de Johannes, como los otros niños, estaban aterradas. Un nene había caído desmayado de un golpe contra la escala y era imposible socorrer a los que se desplomaban por golpes, miedos o desmayos. El griterío era infernal y las madres trataban de rodear con sus brazos a todos sus hijos como escudo protector que los defendiera del próximo embate.
Algunos rezaban entre espasmos, sollozos y alaridos de terror, mientras otros trataban de ayudar a los caídos.
—¡Por qué no nos quedamos en casa!—maldecían algunos.
—¡Ahora nos vamos a morir en medio del mar y seremos la comida de los tiburones! ¡Quién nos mandó a subirnos a este barco para atravesar todo un Océano!
María vio desfilar ante sus ojos toda su vida: su infancia, sus padres, sus hermanos, el trabajo en la granja, el catre en el que dormía con Lisette en la casa de Argovia, la cosecha y la siembra de vegetales, las visitas al templo cada vez que se sentía triste. Todo le daba añoranza y de repente extrañó hasta la pobreza que padecían. Nada parecía tan grave al lado de esa tempestad. La furia del agua no tenía límite ni sosiego. Se acordó de Catherine, de Ulrich y de Johannes. Un sentimiento de protección de la futura mamá la empujó al movimiento, a tratar de caminar hasta donde estaba el camarote. Bamboleándose y a los tropezones, logró agarrarse de la soga que habían dispuesto. Abrió la puerta y lo vio a Ulrich tirado en un rincón. Estaba inconsciente; algo le había golpeado fuerte la cabeza. Catherine estaba desplomada cerca de él, pero consciente. Cuando la vio a María, quiso correr a su encuentro y fue en ese momento que sintió un desprendimiento y se cubrió de sangre. La miró con desesperación y se desvaneció. Los gritos de María llegaron a los oídos de Johannes, que ya la buscaba desesperado porque no la había visto en la bodega femenina. Llegó a los tumbos hasta el camarote y la escena lo dejó paralizado. María lloraba en el piso, Ulrich parecía muerto y Catherine estaba bañada en sangre y desmayada. No supo a quién socorrer primero. Corrió hacia María, la abrazó y entre los dos buscaron el pulso de los caídos. Se alegraron de que estuvieran con vida y los ataron con las sogas para que no siguieran deslizándose de un lado al otro. También movieron baúles para liberar a las personas atascadas y doloridas. Lisette y Elisabeth sujetaban a los niños que las madres no podían.
La tempestad comenzó a amainar. El barco fue recuperando el equilibrio, aunque de vez en cuando una nueva ola potente les robaba la sensación de haberse salvado. Todavía llovía, pero el viento había disminuido. Llegaba el momento de enfrentar el resultado, de ver quiénes no habían resistido la furia del Océano Atlántico. Los niños sobrevivieron. De pronto, se dieron cuenta de que él bebe de los alaridos no lloraba más, pero sí su madre que lo apretaba entre sus brazos y se lo llevaba del pecho a la cara para acariciarlo con sus mejillas mojadas. Su cuerpecito de dos meses no había resistido la brutalidad del mar, o tal vez, lo que no resistió fue la presión de los brazos que lo sujetaron hasta asfixiarlo. La madre estaba transida de dolor. El padre lloraba sin consuelo. Un ángel subía del mar al cielo. Sería una nueva estrella en el firmamento, pero también la pesadilla recurrente de esos padres que jamás debieron embarcarse con un bebé que apenas podía sostener la cabeza. La desesperación y el hambre les había escatimado la prudencia.
Ulrich se recuperó del golpe, se incorporó y vio a su esposa tendida a su lado, ensangrentada. Se desesperó y la zamarreó hasta que recuperó la conciencia. Entonces apareció la tía de Johannes, que con solo mirarla le confirmó lo que había pasado. Catherine lloraba ensimismada, rodeándose las rodillas con los brazos y balanceándose. Había sido la situación más intensa y límite de su vida. Había convivido solo una semana con ese hijo, pero ese tiempo fue suficiente para sentir esa tristeza de muerte y de desgarro. Ulrich no sabía que decirle, también él había comenzado a fantasear con la idea de ser padre. Tenía que conseguir agua para que Catherine pudiera higienizarse.
Cuando al fin el mar se calmó, todos dormían. Habían sobrevivido y cayeron rendidos por el agotamiento. El capitán visitó la bodega. Él también había perdido a uno de sus hombres en la tormenta.
Costó convencer a la mamá del bebé de que tenía que dejarlo ir. Su cuerpo llevaba muerto 24 horas y ya nada lo devolvería a la vida. Dejaron a la familia a solas para que se despidiera del hijo y luego los acompañaron a arrojar el cuerpecito al mar, en donde descansaría para siempre. Era tal el dolor de esa madre que tuvo que ser otra persona la que finalmente entregara el cuerpo del niño a las profundidades. Hicieron un pequeño responso y cuando la madre asintió con la cabeza, lo dejaron ir. Catherine veía toda esa escena de lejos. También ella tenía una ofrenda para el océano. Cuando se estaba aseando, descubrió una pequeña bolsita roja en sus paños. Era el saquito de su pequeñísimo bebé. Lo envolvió con sus manos, lo puso en su pecho y decidió que lo entregaría al mar junto al niño que había muerto.
Nadie había salido igual de esa tormenta. Haber sobrevivido los conectó de otra forma con la vida, con los deseos, con el camino que habían elegido meses atrás. Habían vuelto a nacer. Si Dios les daba otra oportunidad, era porque lo que vendría valdría la pena. Fue en ese instante que empezaron a sentir gratitud y a honrar más la vida. Los que buscaban pelea, dejaron de hacerlo, los que no se aseaban decidieron hacerlo, y todos trataron de tener una pequeña ocupación en la embarcación. Comenzaron a jugar a las cartas y a compartir. Atendían con cariño a la madre que había perdido a su bebé y a Catherine. Eras las protegidas de todos. Si el viaje no sufría nuevos inconvenientes, en veinte días estarían en tierra firme. Les quedaba menos de la mitad del periplo. El frío había cedido al calor y los días ya eran más largos. La angustia no se iba, pero María retomó la lectura, las traducciones sencillas y las conversaciones con Johannes.
Llegó la Navidad y festejaron comiendo lo mismo de todos los días, las mismas galletas y carne salada. Pensaban mucho en la llegada, en lo que les esperaba. En el puerto de Buenos Aires harían transbordo a la goleta Asunción para navegar aguas arriba por el rio Paraná hasta llegar a Santa Fe. ¡Qué lejos había quedado el viaje en tren de Argovia a Olten y luego a Basilea! Esa partida dolorosa, esa separación definitiva de la madre. Habiendo pasado más de treinta días a bordo, María se había terminado de convencer de que su mamá jamás hubiera podido realizar ese viaje sacrificado y agotador. Todo parecía quedar en un recuerdo lejano, perteneciente a otra vida.
—María, ¿quieres dar un paseo? —le dijo Johannes sacándola del trance en el que se encontraba. — El clima está lindo. — Algo le quería preguntar. Sus ojos así lo mostraban. Su mirada transmitía expectativa y ansiedad.
—Sé que es muy pronto y que apenas nos conocemos, puedes decirme que no, pero yo te pregunto igual. ¿Te gustaría ser mi novia y casarte conmigo cuando lleguemos a la colonia?
Lo miró desconcertada, pero con una súbita felicidad que se reflejó en su sonrisa. No se lo esperaba, tampoco imaginaba que su sentimiento era correspondido. Era la primera vez que se sentía plena desde hacía mucho tiempo. Todo en su vida había sido penuria, dolor, pobreza, privaciones. Claro que también recordaba momentos de felicidad con sus padres, pero siempre teñidos de resignación. Tampoco se había sentido atraída por ningún hombre hasta verlo a él en el puerto de Dunquerque. Era más joven que ella, pero en esa nueva vida en el mar poco importaban los años de diferencia o las convenciones sociales de un continente que los había echado.
—Si—le respondió de inmediato y sonrojándose le dio un beso en la mejilla. — Comencemos a conocernos más. Dios dirá luego cuál es nuestro destino.— Y salió corriendo a contarle la noticia a Elisabeth, a Lisette, a Ulrich, y a Catherine. Él la siguió. También quería compartir la alegría con los Rey y conocerlos. Serían su nueva familia.
María y Johannes comenzaron a pasar más tiempo juntos, a contarse cosas. Ella quería saber por qué él viajaba con la familia de su tía; si sus padres vivían, si tenía hermanos; por qué emigraba. A lo largo de las conversaciones Johannes le fue contando que su familia era de Maguncia, que su padre y su madre eran sastres y que la reforma agraria los había dejado a merced de los señores feudales; que fueron expulsados de sus tierras y que les era imposible pagarles a los nuevos dueños la renta en moneda metálica o con un trabajo cada vez más excesivo. La familia Schnell había terminado cediendo las parcelas porque ni con el trabajo de toda la familia lograban pagar la renta. Mientras eran despojados de esas tierras comunes y la agricultura iba perdiendo protagonismo en la naciente burguesía industrial de los estados alemanes, les llegó la noticia del contrato de Castellanos para ser dueños de la tierra en el otro confín del mundo. La misma historia, la misma desesperación.
El calor se volvía sofocante y el nuevo color del agua, antes azul y ahora marrón amarillento, les mostró que estaban a pocos días de llegar.
El 20 de enero de 1856 divisaron tierra. María se abrazó con sus hermanos y lloraron de la emoción, de la alegría de haber sobrevivido, de dejar atrás las semanas de incertidumbre en alta mar. Atrás también quedaba esa tormenta que había terminado con el embarazo de Catherine y con ese otro bebé tan chiquito. Pero de ese viaje también había nacido algo bueno: cercanía, cotidianidad y amor entre dos jóvenes migrantes.
Los botes de mercaderes, pequeños almacenes ambulantes, se acercaron al Kyle Bristol para ofrecer cigarros, tabaco, carne fresca y frutas a quienes hacía más de sesenta días que no comían casi nada. Aceptaban francos, marcos alemanes, pesos bolivianos, pesos moneda corriente. Como el Río de la Plata era de bajo calado, tuvieron que anclar a un kilómetro del muelle para que los trasladaran a la costa en carretas. La adrenalina por el descenso los tenía impacientes desde hacía más de un día, pero si algo habían aprendido en el mar eterno era a esperar.
Tal y como les adelantaron en Dunquerque, en el Puerto de Buenos Aires los esperaba el Señor Iturraspe para su trasbordo al vapor Asunción, que hacía poco había arribado a la Confederación procedente de Inglaterra. Sería la primera vez que ese vapor navegaría el Paraná. Urquiza lo había comprado especialmente para el traslado de los inmigrantes.
El Asunción estaba anclado en la isla Martín García para su navegación de unos cinco días hacia la Provincia de Santa Fe. Parecía increíble que ese viaje que había comenzado en Argovia casi noventa días atrás estuviera llegando a su fin. Sentían que habían vivido diez vidas. Cada grupo debía mantenerse unido para realizar los trámites de inmigración, así que tanto María como Johannes permanecieron con sus familias. Debían contestar preguntas sobre sus profesiones, nivel de educación, procedencia, estructura familiar, destino, motivo de llegada, nivel de alfabetismo. Tenían que estar atentos a lo que escribía el empleado de Migraciones, porque al no hablar el idioma local, a varios pasajeros les habían cambiado el nombre, el apellido, la edad, o el país de origen.
En el estado de Buenos Aires estuvieron pocos días. Los colonos notaron que eran un “botín codiciado”. Venían distintos hombres de negocios a ofrecerles tierras en distintos lugares de la provincia. Algunos querían mejorarles la oferta en relación al contrato que tenían con Castellanos, pero ninguno del grupo desertó. Todo se venía cumpliendo bien. Además, no entendían ni podían hacerse entender bien en caso de algún problema o contratiempo. Mejor permanecer todos juntos en ese lugar tan ajeno, tan desconocido para ellos.
El 29 de enero de 1856 los colonos que habían partido tres meses atrás durante el otoño europeo llegaban al puerto de Santa Fe, exhaustos, con menos kilos, con algunas enfermedades, deshidratados, con mareos permanentes y con una gran emoción contenida. El paraíso prometido aparecía frente a ellos. La tierra anhelada se dejaba sentir. Tantos meses de constante balanceo había afectado su sentido del equilibrio. En cuanto a las mujeres, esos vestidos que llevaban puestos no eran aptos para el clima santafesino que se hizo notar enseguida, y menos aún en los meses del verano. No paraban de transpirar, aunque no se movieran. Las telas pesadas se les pegaban a la piel. Nunca habían experimentado ese calor.
Si alguno de ellos había pensado que del Asunción irían directamente a sus nuevas casas, lejos estaban de entender y de conocer las tensiones internas por las que atravesaba la Confederación Argentina y las carencias económicas de las provincias que la formaban. El estado de Buenos Aires se había declarado independiente y las estrangulaba financieramente. Por otro lado, la Constitución era endeble y el presidente de la Confederación, Justo José de Urquiza, no terminaba de acomodarse en la nueva bisagra nacional, que comenzaba a abrazar las ideas de progreso asociadas al libre comercio. Nada de eso publicaban las circulares que promovían en Europa la emigración hacia las tierras de espigas doradas. Pero sí sabían que la Confederación Argentina no incluía al estado más rico con salida al mar y que los inmigrantes necesitaban pasaportes para el reembarque. De todo eso se había ocupado Iturraspe.
Con viento a favor habían llegado rápido a Santa Fe, pero ese viaje de tres días fue casi tan traumático como el del Atlántico. Al caer la noche, a la altura de San Nicolás una fuerte sudestada puso al barco a merced de un remolino infernal. El río creció tan rápido que no llegaron a prepararse. Se bambolearon de un lado o al otro y la tragedia fue inevitable: los dos hijos de uno de los matrimonios cayeron al río, la correntada los arrastró y no los volvieron a ver. Todo sucedió en cuestión de minutos, segundos. La madre gritaba desencajada; el padre se tiró al río sin pensarlo y ella lo siguió. El capitán, desesperado, tiró el ancla, buscó los botes salvavidas, los bajó lo más rápido que pudo y parte de la tripulación del navío partió a tratar de rescatarlos. Encontraron a los padres casi inconscientes. Una rama los había detenido y unas piedras que entraban al río desde la orilla actuaron de barrera. Pero los niños no tuvieron esa suerte. La fuerza del Paraná los arrastró y los chupó. Esa noche la embarcación quedó detenida en el puerto de San Nicolás para darle a los niños una sepultura simbólica. ¡Cuántas penurias, cuántas desgracias! ¡Haber resistido tremenda tormenta de mar, ese viaje interminable, el hambre permanente, el hacinamiento, la mugre y el desarraigo para terminar ahogados en un río interior! El sacerdote del pueblo les dio el responso, aunque ninguno entendió nada. Los padres estaban devastados. Las sobrinas de Johannes también, ya que habían sido sus amigos de viaje.
La muerte de los niños cambió el estado anímico del grupo. Se turnaban para acompañar a la madre huérfana, que lloraba y gritaba que hubiera preferido ahogarse junto a sus hijos. La mamá del bebé que había muerto en la tormenta de la anterior travesía la contuvo y la cuidó hasta ya instalados en la Colonia.
—¡Llegaron los colonos europeos! —se escuchaba a viva voz a lo largo de toda la ciudad de Santa Fe. El contrato firmado entre la provincia y Castellanos unos años atrás era todo un hito para un pueblo que quería prosperar y explotar las grandes extensiones de tierra. La gente se fue agolpando en la dársena del puerto para darles la bienvenida. Algunos aprendieron palabras en alemán, otros en francés. Se escuchaban toscos “Willkommen” y “Bienvenue a votre nouveau pays”. Los más sencillos simplemente levantaban los brazos y saludaban al barco. La tristeza que traían los colonos dio paso a una cierta alegría por haber llegado a destino. Al fin, un nuevo comienzo.