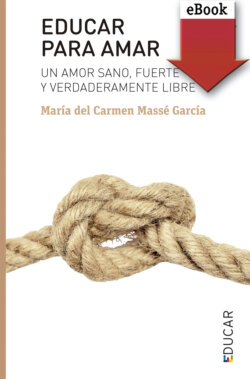Читать книгу Educar para amar - María del Carmen Massé García - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL AMOR Y LA SEXUALIDAD CRISTIANA:
UN TESORO ESCONDIDO, DEMASIADO ESCONDIDO
ОглавлениеUno de los grandes retos en la vida, la más grande aventura quizá, es aprender a amar, a amar mucho y amar bien. Es una lección que durará toda la vida, que, a cada golpe de cincel, nos va descubriendo con dolor y sufrimiento un nuevo rostro del amor nunca antes imaginado. El amor es, sin duda, la lección más importante, pues es lo único que puede dar sentido a toda la vida.
Pero también el amor se puede enseñar. ¿Qué es, si no, lo que hacen todos los padres con sus hijos desde que vienen a este mundo? Cierto, pero, una vez que los pequeños dejan de serlo, enseñar a amar se convierte en un verdadero deporte de riesgo en el que los que más sufren los accidentes son los propios chicos. Padres, maestros, catequistas, profesores, compañeros de camino de nuestros adolescentes y jóvenes estamos llamados a enseñar a amar, y lo hacemos como mejor sabemos y podemos.
Entre nuestras estrategias y programaciones para enseñar esta difícil lección pienso que empleamos habitualmente dos, con diferente acogida y éxito. Por un lado, la mejor lección de amor que podemos ofrecerles es amar, pues la vida y los gestos son siempre fácilmente comprensibles, y ya sabemos que son mucho más poderosos que todas nuestras palabras vacías y desencarnadas. Por otro, históricamente hemos reducido nuestra propuesta ética sobre el amor a la presentación de normas, leyes, reglas, a menudo asociadas a amenazas, culpas, consecuencias nefastas para esta vida o la futura, que, podemos decir desde la experiencia docente, hoy resultan un tanto estériles.
Las normas son necesarias; todos vivimos gracias a normas que nos ofrecen ciertas seguridades en el modo de proceder, basadas en experiencias históricamente acumuladas por la humanidad o simplemente en nuestros propios errores y éxitos en la vida. Normas necesarias, sí, pero solo cuando el camino de vida buena al que apuntan y el sentido que ofrecen para colmar todas nuestras esperanzas son bien conocidos, acogidos con libertad y confianza e integrados, comprometiendo toda la vida en ello. De no ser así, las normas por sí mismas, en personas que comienzan a estrenar la libertad y la autonomía, pueden convertirse en grandes bosques que no dejan ver la maravilla del conjunto de la naturaleza y la vida abundante que de ellas brota. Las normas sin la pasión por aquello que las normas quieren defender pueden esconder el amor.
Y detrás de cada norma hay un tesoro escondido que, de ser conocido en su plenitud, haría que vender todo lo que tenemos para comprar ese campo fuera apenas un requisito menor, fácil de cumplir, a la espera de alcanzar el objeto de nuestro deseo. Es posible que, para alcanzar ese tesoro escondido, lleguemos a asumir normas propias aún más exigentes que cualesquiera de las impuestas históricamente en nuestras sociedades.
Es precisamente lo que quiero presentar en estas primeras páginas, el tesoro escondido que hay detrás de la propuesta ética cristiana en torno al amor y su expresión sexual: sus valores, bienes y principios que las conocidas normas quieren defender y preservar. Desde luego no es mi intención prescindir de las normas, tan necesarias en todo proceso educativo; lo que quisiera subrayar desde el comienzo es la necesidad de ponerlas en su lugar, que no es el primero, ni mucho menos, sino al servicio de aquello que puede dar sentido a la vida, forma a nuestras relaciones y encarnación a nuestra fe.
El amor, la vida, la pareja, la verdad o la felicidad son perlas preciosas por las que somos capaces de empeñarlo todo, sin duda, y no es difícil pensar que esta propuesta pueda ser comprendida por nuestros adolescentes y jóvenes y acogida con la pasión que solo los jóvenes saben poner en todo lo que les mueve desde dentro.
Este primer capítulo no tiene la misma estructura que los siguientes, al no presentar un tema concreto, sino más bien el sentido que trasciende a todos ellos. Pero, con todo, no me resisto a comenzar con un bello texto de Pedro Arrupe, SJ, que seguramente sea mejor comprendido desde las entrañas por nuestros jóvenes que por quienes aún nos dolemos por las cicatrices del amor.
¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse de él de una manera definitiva y absoluta.
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama por la mañana,
qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! Todo será de otra manera.
Esa, y no otra, es la vocación más profunda del cristiano: en-amor-arse.
1. El otro
«Se dijo luego Yahvé Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle una ayuda adecuada”» (Gn 2,18).
No, no es bueno que el ser humano esté solo, ya lo pensó Dios al crearnos. El ser humano –hâ’âdâm, indiferenciado en su sexo aún– no ha sido creado para estar, vivir, ser en soledad. ¿Qué le falta entonces al ser humano para que su creación sea completa, su existencia sea buena? La respuesta es ‘ézer kenegdô, algo así como «un ser semejante a él para que le ayude»; desde ahí, la tradición occidental, desde san Agustín, lo interpretó como «ayuda» en clave de inferioridad y desigualdad de la mujer frente al varón. Realmente, en español, el término «ayuda» puede expresar más bien un apoyo en sentido instrumental. Pero será mejor que nos acerquemos a esos términos desde las actuales interpretaciones bíblicas, para llegar ciertamente a la mejor interpretación de la expresión que da contenido a aquello que nos hace seres completos en nuestra creación, a imagen y semejanza de un Dios amor, no lo olvidemos.
Por un lado, el término ‘ézer hace referencia al apoyo que brinda el mismo Dios (cf. Gn 49,24; 1 Sam 7,12; 1 Cr 5,20), de tal forma que la ayuda de Dios no es un mero instrumento de apoyo, sino que es el sustento mismo de una persona 4. Así, la pareja que se crea es mucho más que una ayuda para Adán, es una compañera que sostiene ofreciendo algo muy concreto, una necesidad vital sin la cual el peligro de muerte resultaría inminente 5.
Por otro lado, el término kenegdô refleja el campo semántico de lo igual, lo que se encuentra en el mismo nivel, en paridad, que se ha traducido como «semejante a él», «que está enfrente» (en clave espacial), «idóneo». Por eso, en un momento en que la criatura aún no es autónoma y ante su necesidad de sobrevivir, Dios va a procurar una ayuda vital, pero que «esté enfrente», que le marque distancia, que, posibilitando su vida, también se la limite. Es la dinámica que permanecerá a lo largo de todo el relato de la creación –y también en toda la historia de salvación–: el don-límite, que en este caso abre al otro, la función del «tú».
Hasta aquí vemos que la creación del ser humano, para estar completa, conforme al plan de Dios, es ineludiblemente con un tú que, al mismo tiempo, le sostiene y le confronta en el ser. Dios buscará entre los animales, entre todo lo creado, pero solo encuentra soledad para el hombre: es él quien les da nombre, expresando así su dominio sobre ellos. No, no es ‘ézer kenegdô, porque ningún animal es imagen de Dios como él mismo, con ninguno puede comunicarse, ninguno de ellos supone un «tú» para él.
Y Dios forma al tú del ser humano. Pero no lo hará como hizo con los animales, modelándolos del polvo, sino que la materia es el ser humano vivo, tomada de su lado, de su costado, como un igual. No es materia de su cabeza, que estuviera por encima de él, ni de sus pies, que estuviera por debajo; la toma de su costado.
Una vez creado ese tú, ahora sí varón y mujer diferenciados semánticamente en el texto (’îsh, varón, e ’ishshâh, mujer), la respuesta del ser humano a este don no será la esperada: «Entonces este exclamó: “Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada”» (Gn 2,23).
Algunos autores ven aquí el primer pecado, y no tanto en la fruta prohibida. Resulta inquietante descubrir que en las primeras palabras del ser humano tras su creación se encuentre el primer pecado: la apropiación de lo que le ha sido dado como don junto a la referencia a ella en tercera persona (se refiere a ella como «esta»), negándole la comunicación que la habría constituido en un tú 6.
Y no olvidemos que ya no es el ser humano el que pone nombre a la mujer, sino que esta «será llamada», sin ejercer así ninguna autoridad ni dominio sobre ella, como se hizo con los demás seres vivos. La igualdad y la complementariedad está en los mismos orígenes del género humano, pues somos de la misma sustancia, regalo uno para el otro, llamados a ser imagen y semejanza de un Dios que es amor, es decir, a realizarnos plenamente amando, y amando hasta el extremo.
En definitiva, la vocación más profunda del ser humano, su ser completo, solo se alcanza con otros, con alguien que nos sostiene y confronta. Todos estamos llamados a hacer un doble descubrimiento vital: por un lado, la vocación de donación, de apertura en amor a los demás, nuestro verdadero rostro humano; y, por otro lado, el otro como regalo, que no hará sino constituirme en plenamente yo. Ese es el reto para toda la vida.
2. El amor
Diecisiete siglos de historia, una fuerte influencia del derecho romano en la vida de pareja, un siglo XX con importantes corrientes personalistas dentro y fuera de la Iglesia, todo un concilio ecuménico y un explosivo mayo del 68 que alcanza hasta nuestros días han hecho que, cuando hablamos de amor de pareja, hoy entendamos algo muy diferente a lo que pudieron entender nuestros abuelos, sin ir más lejos.
Será mejor poner un ejemplo. En 1930, apenas treinta y cinco años antes del final de Concilio Vaticano II, Pío XI escribe su encíclica Casti connubii con el objeto de prevenir ciertos errores que se estaban difundiendo en torno al matrimonio, más concretamente sobre la anticoncepción. En ese contexto hace una definición de «amor» que hoy nos puede resultar cuanto menos curiosa: «Amor [...] radica en el íntimo afecto del alma y se demuestra en obras [...] la ayuda mutua de los cónyuges en orden a la formación y perfeccionamiento progresivo del hombre interior» (CC 23).
¿Quién que haya estado enamorado alguna vez definiría hoy el amor de pareja como «íntimo afecto del alma» y cuyas obras de ayuda mutua son en orden a la «formación y perfeccionamiento del hombre interior»? Décadas de pensamiento filosófico personalista, de desarrollo del saber psicológico, de descubrimiento y valoración de la afectividad humana han hecho hoy prácticamente irreconocible esta definición del amor de pareja. También parece muy alejada del himno al amor de san Pablo (1 Cor 13) y que el papa Francisco ha recuperado en su Exhortación Amoris laetitia. En este mismo documento encontramos un concepto de amor mucho más reconocible, sobre todo por los adolescentes y jóvenes que apenas estrenan sus primeras relaciones libremente elegidas en una amistad que se percibe como eterna y verdadera. Veamos los términos:
Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la «máxima amistad». Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad: búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. Pero el matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia (AL 123).
A menudo nos esforzamos por enseñar –en la teoría– lo maravillosamente divino que hay en el amor de pareja, olvidando mostrar –en lo práctico– lo fantásticamente humano que hay en él, esa inigualable amistad que los llevará de la mano hasta compartir toda una vida, unos sueños, un proyecto, una familia. Hasta llegar ahí, aún queda mucho camino por recorrer, un camino que comienza precisamente en la amistad que ya viven y saben reconocer.
El amor de pareja tiene otra peculiaridad que lo distingue ciertamente de cualquier otra relación interpersonal: necesita expresarse, de mil maneras, pero sobre todo eróticamente. Así lo reflejaba el texto del Génesis al concluir que de la unión del varón y la mujer «se hacen una sola carne». Lo serán, lo irán siendo paulatinamente, en un proceso gradual que durará toda la vida. Un camino que comienza con la autonomía de dos personas que se aman y culmina en la comunión en el amor de quien ya no se comprende a sí mismo sin la otra persona.
Es importante dar a la expresión erótica del amor todo su valor, no caer en la minusvaloración en que ha sido relegada secularmente, como una suerte de embaucadora del raciocinio. Tampoco podemos sucumbir a la sobrevaloración que los medios nos imponen desde hace décadas, como si por sí misma pudiera dar sentido al instante, sin tener en cuenta la totalidad de lo que somos y estamos llamados a ser los dos. El papa Francisco nos recuerda que «un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios» (AL 142). Si el amor de pareja es reflejo del amor que Dios nos tiene, lo será realmente en toda su estructura y su expresión, también en el placer y la pasión, como han repetido insistentemente los místicos.
La expresión del amor de pareja, como todo lenguaje, deberá expresar con verdad aquello que el corazón lleve y, como no puede ser de otra manera, será un amor en crecimiento, gradual, que culminará con la más íntima expresión de amor que se abre a la vida. Posteriormente, la clave estará en «tener la libertad para aceptar que el placer encuentre otras formas de expresión en los distintos momentos de la vida, de acuerdo con las necesidades del amor mutuo» (AL 142). Eso es: libertad para aceptar lo que la vida nos trae y conformar nuestra expresión de amor al bien mutuo, al bien del otro. Volveremos sobre ello cuando abordemos la cuestión de las relaciones prematrimoniales.
En definitiva, somos seres creados a imagen y semejanza de un Dios que es amor, que solo estamos completos en nuestra creación con «otros», seres humanos que son un regalo tomado de mi propia naturaleza, de mi lado, creados para dar sentido a nuestra existencia y confrontarnos en ella. Somos seres sexuados que, en nuestras relaciones de pareja, estamos llamados a crecer juntos en un camino que durará toda la vida, hasta ser una sola carne en el amor, comunión de vida y amor que se expresa en verdad, también eróticamente.
El amor vivido en las parejas cristianas será el objeto directo de todo este libro, en sus diferentes manifestaciones y ámbitos que pueden generar sentido y confusión al mismo tiempo. Podríamos dedicar muchas páginas a recoger lo que tan extensa y bellamente desarrolló Juan Pablo II en sus catequesis de los miércoles entre 1979 y 1984, o la profunda sabiduría de Benedicto XVI al desentrañar en su encíclica Deus caritas est todas las dimensiones del amor cristiano, también el erótico. Pero no. Si queremos ayudar a los que comienzan a descubrir el amor de pareja, tendremos que hacerlo desde abajo, desde sus dudas y certezas, sus confusiones y claridades, sus paradójicos sentimientos e interrogantes que buscan en nosotros respuesta.
3. La vida
Comunidad de amor y de vida, para la vida, generadora de vida. Así hemos visto que el Concilio Vaticano II llamó al matrimonio (cf. GS 48). No trataremos aquí de definir la vida biológica, tampoco de determinar sus confines, pues, siendo cuestiones clave para la reflexión bioética, son muy tangenciales para el discernimiento del amor cristiano. La pareja está llamada a soñar juntos la vida, tarea que solo puede emprenderse cuando, también juntos, se aprenda a entregarla como padre y madre y se esté dispuesto a hacerse cargo de ella para siempre, en cualquier circunstancia.
El amor cristiano ama la vida, toda la vida, porque reconoce en ella un regalo de Dios que no nos pertenece. Toda vida es regalo de Dios, también la vida discapacitada, la no nacida, la que se apaga, la vida en el olvido –de sí mismo y de su entorno– y, por qué no, la vida no humana. De nuevo nos encontramos ante nuestra imagen y semejanza de un Dios que, siendo amor, dio vida a todo lo creado. Porque el amor humano, profundamente cristiano, es siempre generador de vida, siempre.
Es importante enmarcar bien de qué hablamos cuando decimos «vida» en este contexto. «Vida» es, por supuesto y en primer lugar, los hijos que nacen del amor de una pareja, sí, pero no solo. Hay diferentes maneras de ser fecundos en el amor, como bien señaló Francisco, pues «la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras» (AL 178). Por ello es más que evidente que, al decir que el amor humano es siempre generador de vida, no podemos inferir que todo amor humano tiene que ser fecundo de vida biológica; que, cuando no puede haber hijos, no es realmente amor humano; que solo es fecundo quien tiene pareja. Es decir, es falso afirmar –pues nunca en la enseñanza cristiana se ha dicho– que no puede haber parejas estériles o matrimonios ancianos, porque su amor, naturalmente, no es fecundo; que las parejas que no pueden tener hijos no puedan entonces expresar su amor; que las personas solteras o consagradas no puedan tener vidas fecundas o «dar vida» de otra manera.
El papa Francisco nos enseña a descubrir las diferentes formas de ser fecundos, de «dar vida», que toda pareja puede plantearse discerniendo las circunstancias, el bien de todos, los valores de ambos, las posibilidades que la naturaleza les brinda:
1) Generar y acoger la vida de los hijos (AL 166). Es la comprensión más extendida, la más evidente y, quizá en nuestros días, la más puesta en cuestión. El amor «no se agota dentro de la pareja [...] Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente del amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre» (AL 165).
La fecundidad de la pareja así expresada no se restringe a la mera concepción de una nueva vida, pues pueden tenerse vidas perfectamente estériles con hijos. No podemos dar por supuestas las vidas fecundas de todos los que tienen hijos, como tampoco podemos afirmar la esterilidad de vida de quienes no los tienen. Es necesaria la acogida incondicional desde el principio hasta el final, la entrega desinteresada, el cuidado del hijo que ha sido regalado como un don para el mundo y no como un premio personal.
2) Dejar huella en la sociedad (AL 181). Ser parejas que, en el ámbito privado y en el público, apuesten por la vida con responsabilidad social y solidaria hacia los más vulnerables. Solo así podremos participar de algún modo de la fecundidad de Dios, siendo fieles a la vocación que nos ha dado para poder prolongar su amor allí donde nos encontremos. Hay familias cristianas que engendran vida allá donde se encuentran: en los trabajos de los padres, en las escuelas de los hijos, en los vecinos del barrio. Todos sabemos reconocerlas porque nos han dejado huella. No se trata de ser extrañamente «demasiado diferentes» (AL 182), sino más bien misericordiosamente semejantes a todos. Esa es la fecundidad que también estamos llamados a vivir, en la que tenemos que ejercitar a los chicos a los que queremos educar.
3) Sanar heridas de los abandonados (AL 183). En línea con lo anterior se nos invita a instaurar la cultura del encuentro con quienes son excluidos de la sociedad y prácticamente de la vida. Podemos educar a nuestros chicos en esta fecundidad desde bien pequeños, luchando por la justicia de Dios, que nos quiere a todos sus hijos por igual. Quienes aprenden a hacerse cargo de las vidas de los lejanos como sus propios hermanos fácilmente serán en su momento grandes padres de aquellos que nacen de la expresión de su amor. Aprender a ser hermano de todos es la mejor lección para, algún día, poder ser padre o madre de los suyos. También desde el compromiso con los más desfavorecidos podemos estar educando el amor cristiano de pareja.
4) Dar testimonio de la fe con la propia vida y con las palabras (AL 184). Como lo hiciera Jesús, como lo han hecho tantos cristianos desde los primeros siglos hasta nuestros días, podemos dar vida dando testimonio de nuestra fe con gestos y palabras. En nuestras cada vez más secularizadas sociedades, hablar de Jesús o tomar determinadas opciones explícitamente cristianas puede resultar algo extraño, comprometido o incluso arriesgado. Solo decir que perteneces a grupos de Iglesia o parroquiales, que estudias en un colegio religioso, que vas a misa los domingos o, simplemente, que estás esperando tu tercer o cuarto hijo te puede convertir en ese momento en el centro de miradas, prejuicios, especulaciones que a cualquiera incomoda, porque puede tener consecuencias, y no precisamente positivas.
Aún es posible despertar en los demás el deseo de Dios con nuestros gestos y palabras, atizar un poco los rescoldos de la búsqueda de sentido que tanto expresa nuestra sociedad, para, desde ahí, mostrar el mensaje de profunda libertad y amor sin fronteras que hemos descubierto en Jesús de Nazaret. Hoy, mucho más que en los primeros siglos, tenemos testimonios de miles de cristianos cuyas vidas han llegado a ser eternamente fecundas, no tanto por dar vida, sino por entregar sus vidas por su fe, mártires del siglo XXI. Quizá a nosotros solo se nos pida el martirio diario de nuestra cotidianidad entregada, pero también tenemos que educar para serlo en otros contextos, los que el devenir de los tiempos nos depare.
5) Vivir una castidad fecunda «que engendre hijos espirituales a la Iglesia» 7. Se trata, como dice Francisco, de engrandecer con la castidad la libertad de entregarse a Dios y al mundo, «con la ternura, la misericordia y la cercanía de Cristo». Será mejor dejar a hablar al papa jesuita con la claridad de sus expresiones:
Pero, por favor, una castidad «fecunda», una castidad que engendre hijos espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre, debe ser madre y no «solterona». Perdonadme si hablo así, pero es importante esta maternidad en la vida consagrada, esta fecundidad. Que esta alegría de la fecundidad espiritual anime vuestra existencia: sed madres, como figura de María Madre y de la Iglesia Madre.
Cuando, a lo largo de estas páginas, hablemos de defender la vida, no podremos ya decir legítimamente que estemos hablando solo de la vida biológica, de los hijos. Como vemos, la fecundidad para los cristianos es algo mucho más grande, más profundo, más eterno.
4. La verdad
Pocas cosas molestan tanto a los adolescentes y jóvenes como la mentira. Es una especie de resorte común a todos que les hace saltar y por el que se puede perder definitivamente toda la confianza o la amistad ganada durante mucho tiempo, con esfuerzo y tesón. Pareciera que, con los años, vamos aprendiendo a convivir con la mentira; no solo eso, esta puede llegar a formar parte indispensable de la construcción social.
La verdad en el amor es el mejor proyecto educativo que podemos ofrecer a nuestros chicos: conocer y reconocer la verdad de lo que somos y amamos para, en un segundo momento, expresar con el lenguaje verbal y erótico la verdad de lo que sentimos y a lo que nos comprometemos. Esa es la clave de comprensión de las infinitas expresiones de amor que caben en una pareja, con desbordante creatividad y libertad entregada.
La verdad del amor adolescente es precisamente esa: un amor que «adolece» de entrega, definitividad y compromiso. No puede ni debe ser un amor definitivamente entregado y generosamente gratuito, porque no están preparados ni física ni psicológicamente para ello. La verdad del amor joven tiene también sus peculiaridades, como las tiene el amor en períodos de enfermedad física, vivido en la ancianidad o expresado en la discapacidad.
Descubrir la verdad del propio amor es una tarea que nos llevará toda la vida y que requiere un esfuerzo redoblado: por un lado, conocernos y reconocernos en la verdad que soy y que amo, y, por otro, conocer y reconocer la verdad del amor de la pareja. Un mismo canto de amor a dos voces, afinadas, armónicas, acordes, preparadas para expresar –también eróticamente– el amor que les une.
Para trabajar
Es bueno poner experiencia, vida, carne a algunos conceptos que difícilmente pueden comprenderse de otro modo. Hemos visto cómo algo tan maravilloso como es el amor puede presentarse a otros como algo tan desencarnado que contradice en su esencia a aquello que pretende definir 8. Curiosamente, ocurriría lo mismo si recurrimos al Diccionario de la Real Academia para conocer qué es el amor, la vida, la verdad, el tú.
Pongamos como ejemplo a Leola, protagonista de una preciosa novela de Rosa Montero, Historia del rey transparente 9. Esta campesina adolescente del siglo XII, cuando aprende a leer y escribir, decide escribir lo que ella llama el «Libro de todas las palabras», donde va anotando, a modo de estribillo que atraviesa todo el libro, las definiciones de las grandes palabras. Pero, eso sí, unas definiciones diferentes, nacidas de la experiencia y de los afectos. Veamos algunas:
El amor: sueño que se sueña con los ojos abiertos. Dios en las entrañas (y que Dios me perdone). Vivir desterrado de ti, instalado en la cabeza, en la respiración, en la piel del otro; y que ese lugar sea el paraíso.
La vida: un relámpago de luz en la eternidad de las tinieblas.
Quizá invitar a escribir el propio «libro de todas las palabras» pueda ser un buen ejercicio para reconocer quiénes somos, qué deseamos fervientemente y qué experiencias nos han marcado el sentido de todas las cosas. Hemos de ser modestos; quizá podemos comenzar con estas que aquí hemos desarrollado –tú, amor, vida, verdad– y, quién sabe, continuar regalando al mundo una palabra, «la mejor de todas», como hizo Nyneve a Leola, haciéndole una recomendación: «Acuérdate de esta palabra, mi Leola. Y, cuando te acuerdes, piensa también un poco en mí».
Es un ejercicio fascinante que suele hacer sufrir y disfrutar al mismo tiempo. Hoy aún recuerdo el rostro de algunos chicos al escuchar algunas palabras. Es gratificante ayudar a otros a sacar su tesoro escondido, presentarlo al mundo y reconocer que es maravilloso. Algunos regalos de alumnos de 1º de Bachillerato:
La verdad: terrible espejo que abre los ojos al mundo, mano invisible que ayuda al honesto y desenmascara al mentiroso. Cubo de agua que despierta al mundo y refresca al sabio (Germán D. C.).
El amor: vivir prescindiendo del suelo. Necesitar la felicidad del otro para conseguir la tuya propia. Confiar y compartirlo todo. El amor son los cimientos de la felicidad (Beatriz A. P.).
Sueño: lugar donde todo vale y todo se puede (Miguel Ángel F. I.).