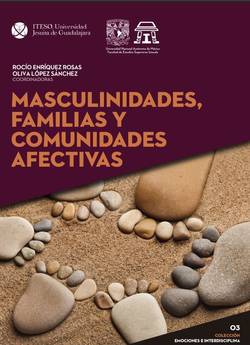Читать книгу Masculinidades, familias y comunidades afectivas - María del Rocío Enríquez Rosas - Страница 9
ОглавлениеEl amor y desamor masculinos: una expresión de género de las emociones y los sentimientos de los hombres en las canciones de bolero
FERNANDO HUERTA ROJAS
Resumen: El objetivo de este trabajo es desarrollar algunas primeras reflexiones sobre las concepciones, creencias y prácticas socioculturales de género que los hombres tienen del amor y el desamor, contenidas en algunas letras del género musical bolero. Metodología: se consideran los siguientes escenarios: I. Las canciones del amor sincero y verdadero. II. Las canciones del tránsito del amor sincero al control sentimental de la amada. III. Las canciones como el amor y desamor masculinos transaccionan a las mujeres, entre el grupo juramentado.
Palabras clave: bolero, amor y desamor masculinos, grupo juramentado.
Abstract: This purpose of this paper is to develop some preliminary reflections on the sociocultural conceptions, beliefs and practices that men have about love and heartache, as expressed in the lyrics of the musical genre known as bolero. Methodology: The following scenarios are examined; I. Songs about true, genuine love. II. Songs about the transition from genuine love to sentimental control of the loved one. III. In songs about masculine love and heartache, women are exchanged among the sworn group.
Key words: bolero; masculine love and heartache; sworn group.
AFINANDO LA VOZ
El amor y el desamor constituyen una de las experiencias más contradictorias e intensas en la vida de las personas, y en especial de los hombres. En este trabajo se desarrolla una aproximación a algunas letras del bolero mediante las cuales se expresan sentimientos y emociones que dan sentido y significan las formas como los hombres, desde la experiencia de vida de su condición genérica masculina, expresan la realidad sociocultural e histórica en la que aprenden la estética, los estilos, las formas, las representaciones, los usos, los alcances y significados del amor y desamor. En este sentido, el bolero es una forma, expresión y género musical mediante el cual los hombres interpretan, usan y se apropian de canciones, cuyas narrativas comunican y simbolizan la experiencia de vida, la sexualidad, la subjetividad, la identidad, la performancia y estética sentimental de ser y estar en el mundo.
Cada hombre, desde la diversidad y desigualdad de su condición de género, situación vital de clase, posición política, cultura, sexualidad, etnia, escolaridad, conyugalidad, actividad laboral, territorialidad, religión, lengua, experimenta la complejidad afectiva de las emociones y los sentimientos vividos en los diferentes momentos de sus vidas y con distintas personas. De esta forma, comparten las alegrías y las tristezas, la felicidad y la infelicidad, el encanto y la desilusión como desde el grupo juramentado se interpreta la canción romántica. De ahí la importancia de investigar acerca de cómo estos viven, de forma diversa, diferenciada y desigual la experiencia emocional y sentimental del amor y desamor. El análisis e interpretación seguidos aquí dan cuenta de la orientación heterosexual de las relaciones entre las mujeres y los hombres, lo cual responde a una de las exigencias mandatadas por la cultura e ideología patriarcales que los hombres y las mujeres deben cumplir.
Consideramos que la experiencia sentimental de la heterosexualidad masculina es parte del proceso complejo como los hombres, en tanto sujetos de género e integrantes del grupo juramentado, aprenden, introyectan, conceptualizan, semantizan, musicalizan y hacen cultura, el sentido y contenido de la racionalidad heteronormativa del deseo sexual, cuyas expresiones del orden emocional y sentimental se enmarcan en contextos y realidades socioculturales específicos. Por ello, otro de los objetivos planteados es conocer, analizar y comprender de qué forma el amor y desamor masculinos constituyen discursos contradictorios sobre las expresiones afectivas significadas en la estructura y composición de algunas letras de canciones del género bolero.
Las canciones consideradas aquí se basan en la experiencia, gusto personal y en la revisión y escucha de varias y varios de su intérpretes, así como su análisis, son resultado de inquietudes, acercamientos y preguntas que guiaron esta primera exploración sobre las formas musicales como los hombres cantan, desde el poder de su sexualidad, el accionar simbólico hegemónico de la diferenciación sexual que les define, subjetiva e identitariamente, como sujetos de amor ilimitado, totalizador, chantajista, autovictimizador y transaccional.
Deseamos especificar que todo lo relacionado con los planteamientos teóricos sobre el bolero, las emociones, los sentimientos, la condición genérica y situación vital de los hombres y el grupo juramentado son desarrollados a pie de página, y se retoman para el análisis y la reflexión que se van haciendo de las letras de las canciones.
CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO–POLÍTICO
Se considera las décadas de 1930 y 1960 como el periodo de mayor presencia, desarrollo, auge y audiencia en este país, de géneros musicales procedentes, principalmente, del Caribe, como son el danzón, el mambo, el chachachá y el bolero. Esto no implica que antes o después de este periodo la interpretación, el baile y el canto de estos tipos musicales no hayan tenido, o tengan aún, diversos intérpretes, medios y espacios de expresión.
Durante estas décadas, México vivió diferentes procesos de cambios significativos (basados en la desigualdad) que le permitieron tener un desarrollo y crecimiento centrados en los ámbitos de: i) Lo económico: poniendo el énfasis en la implementación de un modelo moderno de crecimiento basado en la industria y lo financiero. Así, la industria petrolera, que fue nacionalizada, se convirtió en el principal bastión de la productividad, acompañada de otras industrias como la textil, la automotriz, la eléctrica. El llamado milagro mexicano del desarrollo económico sentó las bases para la consolidación de una burguesía mejor estructurada y fortalecida que contó con el beneplácito de una clase política que se debatió entre la creación de una cultura e ideología nacionalistas, y la necesidad del apoyo de una fuerte inversión de capitales financieros, tanto extranjeros como nacionales. ii) Lo político: se trata del periodo en el que el desenlace del proceso revolucionario (calendarizado de 1910 a 1917) se institucionaliza bajo los principios de una ideología y una cultura nacionalistas con las que el estado y sus instituciones se presumen y orientan como modernos, así como por la conformación, trasformación y adecuación de un partido político ad hoc (Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y el actual Partido Revolucionario Institucional) que pretenden, en la simultaneidad de generar una supuesta voluntad popular e identidad nacional homogéneas, garantizar la concreción e implementación de un proyecto nacional político, emanado y sustentado en los fundamentos de una revolución interrumpida, plantearía Adolfo Gilly (1977). iii) Lo social: la apuesta del crecimiento económico basado en la industria generó un proceso caracterizado por desigualdades de todo orden: el desarrollo y expansión paulatinos de las ciudades las convirtieron en los centros primordiales para la concentración de una población que creó formas y condiciones socioculturales de vida urbana y subordinó las rurales, con lo cual, grupos y sectores sociales, en sus expresiones y composiciones diversas, como el de las obreras y los obreros, el magisterio, las y los jóvenes, las mujeres y agrupaciones de colonos, entre otros, emergieron como las y los actores sociales principales de la vida y el movimiento de y en las ciudades. Esto comprendió, entre otros aspectos, una recomposición de las clases sociales en el país donde, además de lo ya mencionado, los proyectos de política pública y empresariales acentuaron la división de clases en cuanto al acceso y lugar asignado a la vivienda, la salud, la educación y la diversión de los habitantes del país, privilegiando a las clases medias y altas. iv) Lo cultural: igual que los anteriores ámbitos, este también se distinguió por una serie de contradicciones de desigualdad y de una creatividad e impronta vastas, innovadoras, contestatarias, multidisciplinares y significativas en diferentes grupos y sectores sociales del país. Expresión de lo anterior se encuentra en la propuesta de educación pública integral del aprendizaje, de cuño vasconcelista, centrada, inicialmente, en la enseñanza primaria y posteriormente ampliada a los niveles de secundaria y media superior, la cual se significó por difundir una cultura de nacionalismo revolucionario alentada, entre otros, por Moisés Sáenz, Samuel Ramos, Manuel Puig, Rafael Ramírez, Andrés Molina Enríquez, Manuel Gamio. Como parte importante de esta historia y contexto académico, se encuentra la era moderna de la educación superior, con la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México como una de sus instituciones más representativas.
En cuanto al mundo de las artes, en las plásticas sobresalen creadoras y creadores de la talla de: Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Leonora Carrington, Remedios Varo, Nahui Ollin, María Izquierdo, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Vicente Rojo, Alberto Gironella, Teresa y Ana María Pecanins, Juan O’Gorman, Pablo O’Higgins. En lo que toca al cine, la gama también es amplia: Gabriel Figueroa, Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gavaldón, Ismael Rodríguez, Luis Buñuel, Cantinflas, Tin Tán, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Resortes, María Félix, Dolores del Río, Blanca Estela Pavón, Marga López, Andrea Palma, Sara García, Tongolele, Ninón Sevilla, Silvia Pinal, Elsa Aguirre, Jacqueline Andere, Ofelia Medina, Isela Vega, Julio Alemán, Jorge Rivero, El Piporro, El Santo, Blue Demon, Julián Soler, entre otros. En la fotografía destacan: Manuel Álvarez Bravo, Luis Márquez Romay, Agustín y Raúl Martínez Solares, Alex Phillips.
En cuanto a las letras, la gama también es amplia: Alfonso Reyes, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Octavio Paz, Renato Leduc, Efraín Huerta, Jaime Sabines, Jaime Torres Bodet, Carlos Fuentes, José Revueltas, Juan de la Cabada, Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso, José Agustín, Carlos Monsiváis, Guillermo Samperio, José Carlos Becerra, Rosario Castellanos, Elena Garro, Pita Amor, Margo Glantz, Elena Poniatowska.
Con respecto a la música, las expresiones comprenden varios géneros y sus intérpretes, entre los que destacan: a) aquellos que musicalizaron el proceso de la conformación del nacionalismo revolucionario, como Blas Galindo, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Carlos Chávez; b) las y los que, en contrasentido conservador a las demandas zapatistas contenidas en el Plan de Ayala, exaltaron y reivindicaron la vida rural hacendaria y campesina, con representaciones folclóricas de docilidad light, mediante la creación e interpretación del corrido y canto ranchero, y entre cuyas figuras destacan: Tito Guízar, Lucha Reyes, Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Javier Solís, Cuco Sánchez, Amalia Mendoza La Tariácuri, Flor Silvestre, Chavela Vargas, Lola Beltrán, Lucha Villa; c) las y los que cantaron y bailaron con sabor a trópico, en salones de sexualidad fichera, al ritmo del danzón, el mambo, el chachachá, como Tongolele, Ninón Sevilla, Rosa Carmina, Meche Barba, Dámaso Pérez Prado, Acerina y su Danzonera, Carlos Campos, Celia Cruz, La Orquesta Aragón, Orquesta de Enrique Jorrín, Lobo y Melón, Mariano Mercerón, la Orquesta de Pablo Beltrán Ruiz; d) las y los que le cantaron, en la simultaneidad sentimental de tríos y requintos del bolero, al amor, la alegría, la ilusión, el desamor, la tristeza, la desilusión, como Agustín Lara, Los Panchos, Los Tres Ases, Los Tres Caballeros, Álvaro Carrillo y Pepe Jara, María Luisa Landín, Amparo Montes, Toña La Negra, Consuelo Velázquez; e) las y los que, entre girones de rebeldía sin causa, irreverencia de identidad y subjetividad juvenil, de la consolidación de lo urbano y la ciudad como espacios contemporáneos de vida, cantaron y bailaron al compás del rocanrol junto al dique meloso de la balada moderna, como lo fueron Enrique Guzmán y Los Teen Tops, Alberto Vázquez, César Costa, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Angélica María, Julissa, Leda Moreno, Vianey Valdez, Carlos Lico, Armando Manzanero, Roberto Jordán, Leo Dan, Julio Iglesias, Raphael, José José, Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, Roberto Carlos.
Desde este contexto histórico, económico y sociocultural cabe señalar que el mundo de la denominada música popular y romántica va de la mano con el desarrollo de una parte de las industrias culturales, cuyas innovaciones e incorporaciones del orden tecnológico está presente, entre otros ámbitos, en el de la radiofonía, la producción discográfica, el cine y la televisión. En este sentido, y con base en el estudio de De la Peza Álvarez (2001), se puede mencionar lo siguiente: el radio, como una de las primeras industrias culturales y trasmisoras de aquellos géneros musicales que considera como más rentables, en lo económico y sociocultural, tuvo en el bolero uno de los géneros musicales que contribuyeron, a nivel nacional, a la difusión de formas tradicionales de concepciones, prácticas y sensibilidades de las emociones y los sentimientos, entre cientos de hombres y mujeres radioescuchas. Las sintonías de estaciones radiofónicas como XEW, XEQ, XEb, La B grande de México, XERC y El Fonógrafo resultaron ser los canales principales del canto bolerístico con cobertura nacional y significación popular, mediante la sintonía de bandas (más) de amplitud modulada (AM) y (menos) de frecuencia modulada (FM). La experiencia cultural y tecnológica de la radio en la vida cotidiana de mujeres y hombres fue conformando una memoria musical colectiva en la que el bolero ocupó, y ocupa, un lugar importante al contar con un espacio en el que la repetición, la retórica y musicalización (mediante los programas, las complacencias musicales, las entrevistas a los artistas, el relato de sus anécdotas, entre otros aspectos) grabaron en las mentes de los radioescuchas la narrativa, la semántica y las representaciones del amor y desamor hechos bolero.
De manera simultánea, otra de las industrias culturales como la discográfica proporcionaba, de forma boyante, la reproducción ampliada del capital musical de lo que se ha considerado como uno de los principales, y en otras no tanto, géneros musicales: el bolero. Compañías discográficas como Orfeón, Musart, RCA Victor, Polygram, Warner, EMI, Sony, entre otras, se convirtieron en las principales productoras y distribuidoras del registro y almacenamiento electrónico, atemporal, doméstico y comercializado de la música en su versión grabada. De esta forma, y en interconexión con otras dos de las industrias culturales visuales y sonoras del capitalismo moderno, como el cine y la televisión, permitieron una omnipresencia de la música, principalmente de la denominada popular, allende y aquende de las fronteras familiares, socioculturales, territoriales de miles de personas. La conjugación de lo sonoro, visual y escénico tuvieron en las películas, discos y programación radiofónica, la interconexión de todos los actores sociales (artistas, cantantes, grupos musicales y el público consumidor) mediante la producción, exhibición y comercialización de las películas (con los artistas y cantantes más destacados del momento, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, María Félix, Dolores del Río, Elsa Aguirre; tríos como Los Tres Calavera, Los Panchos, Los Tres Ases; intérpretes como Pedro Vargas, Agustín Lara, Marco Antonio Muñiz, Daniel Riolobos, Carlos Lico); discos (sencillos, álbumes y colecciones), programas de televisión musicales y comedias (Noches Tapatías, La Hora Azul, Domingos Hérdez, La Hora Celanese, El Show Estelar Mennen, El Club del Hogar, Estudio Raleigh, entre otros), programas de radio (Páginas del recuerdo, Siempre bolero, La hora de Pedro Infante, La hora del aficionado, La hora íntima, por citar algunos). Así, la música popular mexicana y extranjera tuvieron en estas industrias culturales un marco vasto para el mercado sentimental, con altos desarrollos tecnológicos y electrónicos, en el que el bolero, entre vicisitudes, mantiene y actualiza su narrativa, semántica, simbolización y representación del amor y desamor en el mundo de las relaciones de pareja.
EL ABORDAJE METODOLÓGICO
Con base en lo anterior, y como parte de la metodología seguida en la investigación, se parte de los siguientes presupuestos:
a) Las emociones son significaciones sentimentales (1) como los hombres, desde la experiencia de vida de su condición genérica masculina y situación vital, (2) expresan la realidad sociocultural e histórica en las que aprenden y ponen en práctica el conjunto de aprendizajes sexuales, sus estéticas, las formas, los estilos, las representaciones, los usos, los alcances y simbolizaciones del amor y desamor.
b) El amor y el desamor forman parte de la experiencia emocional como los hombres se implican en algo, (3) es decir, las formas sentimentales como vivencian su ser y estar en el mundo, mediante el canto de discursos afectivos contradictorios, significados en las canciones de los boleros.
c) El bolero es un expresión simbólica como los hombres, de forma compleja, contradictoria, consciente e inconsciente, socializan e interactúan los códigos de la dominación masculina (sexista y misógina), mediante la interpretación de canciones que mantienen en el cautiverio (4) a las personas a las que aman y desaman y que se sitúan en temporalidades de larga o corta duración, según la intensidad, nivel y profundidad de la relación y sus correspondientes emociones y sentimientos desarrollados.
d) El bolero es un género musical en cuyas letras se subjetiva y objetiva el poder de dominio sentimental de los hombres y que, desde su pertenencia al grupo juramentado, (5) negocian y transaccionan a las mujeres, en el marco de los pactos seriales patriarcales, significados en las relaciones sentimentales que establecen con las mujeres a las que aman y desaman.
e) El bolero como forma, expresión y género musical es un lugar (6) emocional en el que los hombres, mediante la performancia de género masculina (7) interpretan, usan y se apropian (8) de canciones cuyas narrativas comunican formas sentimentales contradictorias, como el sentido del amor y desamor es significado, en tanto valores simbolizados de alegría y tristeza, desde los cuales se vivencian las emociones y los sentimientos.
f) El bolero es un discurso en el que la caballerosidad, la seducción, el encanto, la soberbia y la misoginia sirven de andamiaje a la jactancia varonil como la conquista sexual de las mujeres; elabora mitologías y proezas tenidas en las distintas relaciones de pareja que experimentan los hombres a lo largo de sus vidas.
g) El bolero es una entidad gramatical de sucesos de las relaciones genéricas, cuyas letras y título de las canciones dan nombre a las experiencias, reales e imaginadas, del amor y desamor como la estética sentimental masculina juega entre el encierro de las mujeres en el cautiverio y la autovictimización por el despecho y la traición de estas.
Con base en lo anterior, se analizan algunas letras de canciones de boleros que permiten identificar ciertas prácticas socioculturales de cómo los hombres, desde su condición de género dominante, elaboran un conjunto de concepciones del mundo y creencias de la vida, mediante las cuales viven la experiencia sentimental del amor y desamor en diferentes momentos de sus vidas y con diferentes personas.
En este sentido, y retomando los planteamientos de Carmen de la Peza (2001), se trata de conocer cómo las estructuras lingüísticas, literarias y musicales de las letras de las canciones del bolero constituyen interpretaciones emocionales y sentimentales como los hombres, desde el grupo juramentado, semantizan los aprendizajes culturales del amor y desamor en los que tienen lugar los siguientes procesos:
• Asegurar que toda forma de expresión sentimental manifiesta a una mujer no les coarte la libertad de amar a otras más (ya sea sucesiva o simultáneamente), así como garantizar ser correspondidos con la misma proporción, o mayor a ella, a la entrega, el interés y la disponibilidad profesada a cada una.
• Demostrar que cualquier forma de expresión emocional y sentimental no implique, ante las y los demás, una posición de debilitamiento o incumplimiento de los mandatos y atributos masculinos dominantes de género, ni que ello ponga en riesgo al grupo juramentado, ya que de ser así, y por obligación, públicamente se debe brindar una amplia, convincente y argumentada justificación, porque de lo contrario se es juzgado por la propia legislación y los mecanismos de los pactos patriarcales del grupo.
• Vivir la experiencia amorosa, de forma compleja y contradictoria, lo cual comprende expresiones emocionales y sentimentales que se articulan entre la alegría, la felicidad, los deseos, la pasión, la ternura, el triunfo, los imaginarios, los anhelos de amar y ser amado, el fracaso, el desconsuelo, el odio, los celos, los reclamos, el despecho, el desprecio, la violencia, la misoginia, en tanto concepción y práctica de vida que se tiene, con respecto a la propiedad de las mujeres amadas.
• Experimentar, como parte del desiderátum sociocultural y la asunción genérica masculinas, (9) la rivalidad entre hombres por el amor de las mujeres, lo cual comprende: i) la apropiación total o parcial de ellas y su respectivo tráfico e intercambio en el marco de negociaciones realizadas dentro del mercado afectivo masculino; ii) se renuncia a ellas para que se vayan con quien resulte, sociocultural y económicamente, ganador y mejor posicionado en estas transacciones sentimentales; iii) se sitúa en la victimización por no contar o cumplir con los requisitos masculinos suficientes para ser merecedor del amor disputado, responsabilizando y culpabilizando a las mujeres de los resultados negativos obtenidos y por el sufrimiento y dolor de un amor profesado no correspondido, mal pagado e inmerecido.
• Poner en práctica el deseo, el erotismo y el ansia penetrativa de la sexualidad masculina sobre los cuerpos femeninos, en tanto tributo y prueba fehacientes de que se es amado por la mujer elegida, o como despedida ante la eminente partida de esta, y quien, por ese atrevimiento, merece dejarle una impronta esculpida en su sexualidad y subjetividad.
A partir de esto, se han considerado tres momentos que constituyen las experiencias emocionales y sentimentales desde los cuales se hacen los primeros análisis y reflexiones de cómo los hombres viven el amor y el desamor, expresadas en las letras de algunas canciones del bolero: 1) las canciones del amor sincero y verdadero; 2) las canciones del tránsito del amor sincero a la obligación de ser amado; 3) as canciones como el amor y desamor masculinos transaccionan a las mujeres entre el grupo juramentado.
Las canciones del amor sincero y verdadero, o si pudiera expresarte, en tres palabras, cómo me gustas para dejar volar a la imaginación
Por la histórica y hegemónica construcción patriarcal de la condición de género y situación vital como se ha construido el ser y existir de los hombres en el mundo, es que han aprendido a concebirse, desde la supremacía que esto les brinda, como sujetos para amar y ser amados. Desde este ubis (10) los hombres aprenden el complejo de prácticas socioculturales, en relación con las emociones y los sentimientos, cómo deben y tienen que relacionarse con mujeres y con otros hombres. De ahí que, amarse a sí mismos, ser amado por la Otra y el Otro, es uno de los principios que dan sentido y significado al denominado amor romántico, que tiene como basamento la supremacía sociocultural del paradigma Hombre, lo cual, a su vez, es parte del entramado político del grupo juramentado y la performancia de género desde el cual los hombres, en lo particular y colectivo, viven, recrean, representan y simbolizan la diversidad cultural de sus identidades genéricas.
Una de las primeras aproximaciones analíticas es considerar que, si bien los hombres tienen todas las condiciones para amar y ser amados, emocionarse y sentir, lo hacen desde las prescripciones que norman la masculinidad hegemónica, la cual les exige el cumplimiento de los mandatos de género, en el sentido de que los hombres no nacieron para amar a una sola mujer y permanecer con ella toda la vida sino amar a varias y que estas, desde la subordinación, aprendan y pongan en práctica los mandatos de género femeninos, como la comprensión, el perdón, el olvido y la fidelidad eterna.
Esto representa una posibilidad de conocer cómo los hombres, en la complejidad y contradicción, son capaces de expresar, desde la plenitud más honesta, imaginativa, deseosa, alegre y libre, el amor y el gusto de amar a las mujeres. Este primer momento corresponde a esa experiencia donde los hombres, desde una sinceridad abierta y una posición no dominante, expresan sus sentimientos, emociones, deseos, anhelos, alegrías, preferencias, fantasías, satisfacciones y capacidades de amar a aquellas mujeres con las que comparten coincidencias, afinidades y proyectos de vida. Desde esta perspectiva, las siguientes canciones elegidas pueden ilustrar lo anterior: Tú, mi delirio, (11) de César Portillo de la Luz, (12) Tres palabras, (13) de Osvaldo Farrés, (14) Voy apagar la luz, (15) de Armando Manzanero. (16)
En el marco de las letras de estas canciones se puede considerar que, si sentir significa estar implicado en algo y que el sentimiento guía la preservación de las experiencias emocionales y les brinda la información fundamental de lo que somos (Heller, 2004), los hombres tienen en el amor una implicación, subjetiva y objetiva, de las formas de amar a las personas, en especial a las mujeres. Como señala De la Peza (2001), el lenguaje amoroso del bolero es un código retórico que incluye temas sentimentales relacionados con el amor, los cuales sirven de guías de los referentes discursivos de los hombres, en cuanto a la correspondencia emocional que se espera de la acción del besar, desear y cantar, bajo influjos del deliro que abraza el alma y atormenta el corazón, pero que representa una dicha de estar implicado con alguien (el contigo, la Otra), a la que se le quiere también.
Estas posibilidades y realidades de vivirse en el amor sin dominación genérica, impronta la vida de los hombres en el deseo de palpar que las emociones y los sentimientos se intersectan como una totalidad subjetiva que recorre el itinerario sociocultural de un estado psicológico, como es el delirio. Brinda el goce de transitar por uno de los órganos considerado vitales para la existencia bio–psico–socio–cultural humana, como es el corazón, entre la tristeza, la alegría y la dicha que abraza las dimensiones deontológicas de la conciencia amorosa.
Así, el saber cotidiano sobre las relaciones amorosas se trasmite (De la Peza, 2001) en una confesión del secreto que nace del corazón y en el intersectar de las manos con las de la pareja se confían las ansias para expresar, en tres palabras, cómo me gustas. De esta forma, los hombres, en la asunción genérica y situación vital, van significando la experiencia emocional y sentimental de su ser y existir, en el marco del claroscuro del amor, al apagar la luz para pensar en ti, y dejar volar la imaginación para amar, en ese lugar de la música, su armonía, su cadencia, donde no hay imposibles y se vive de ilusiones, implicadas, en los más ardientes deseos de la pasión mordedora de la corporeidad y sexualidad femeninas.
Es así como emociones y sentimientos articulan la percepción mixta (Fernández, 2011) del acontecer amoroso, en la que se es dichoso porque se es querido también. Así, el amor, en tanto expresión de esta percepción mixta, va conformando la experiencia fascinante del enamoramiento de los hombres, quienes al aprender la interpretación, uso y apropiación del canto bolerístico, cristalizan la experiencia afectiva, significada de alegrías, deseos, fantasías, extravíos espacio–temporales hacia otras dimensiones subjetivas (del delirio), en donde no hay imposibles y poco importa vivir de ilusiones si así se es feliz. Esta es una semántica como los hombres aprenden, introyectan y proyectan, como plantea Le Breton (1999), una evaluación, más o menos lúcida y sensible como las emociones, nutridas de los pensamientos del actor —en este caso de los hombres— se apoyan en un sistema de valores, arraigados en una cultura cuyas expresiones lingüísticas, gestuales y estéticas significan la performatividad genérica del enamoramiento masculino que, al apagar la luz, conduce por delirios amorosos con epígrafes literarios, que en tres palabras confiesa los se-cretos del corazón.
Las canciones del tránsito del amor sincero a la obligación de ser amado, o de cómo es que, siendo ese amor mío, con el que me muero por tener algo con él, además, me tiene que ayudar de nuevo a amar y a perdonar
Articulada con esta forma de implicación sentimental abierta, sincera y pretendidamente no dominante, en el grupo de los iguales, la socialización genérica de los mandatos dominantes masculinos tiene lugar y da sentido a la enajenación de la condición genérica de los hombres. Esto comprende que el poder de dominio, la gobernanza sobre las mujeres, la capacidad de decidir sobre la vida de las y los demás, los tipos de relaciones que se establecen con las mujeres y otros hombres de diferentes condiciones socioculturales, está significado por las emociones y los sentimientos que, entre otros aspectos, dan lugar a formas, sutiles y no del control ejercido sobre las personas a las que se ama. Así, desde este otro escenario, es posible conocer cómo las formas de expresión del amor sincero se concatenan con formas amorosas de control, obligatoriedad y ordenanza como los hombres demandan, en la desigualdad de todo orden, la corresponsabilidad de las mujeres para amarlas.
En este sentido, como plantea Fernández (2011), las emociones (lo que se siente) y los sentimientos (la percepción de cómo se siente,) tienen en el bolero el lugar musical, complejo y contradictorio, como los hombres cantan su amor a las mujeres, entre la libertad de expresarlo, la sinceridad de sentirlo, lo que se espera hagan ellas para aceptarlo, y el uso de poderes de los que disponen los hombres para que se concrete a su imagen y semejanza afectivas. Desde estos considerandos, las siguientes canciones contribuyen a ilustrar lo anterior: Amor mío, (17) de Álvaro Carrillo, (18) Algo contigo, (19) de Chico Novarro, (20) Poquita fe, (21) de Bobby Capó. (22)
Así, los hombres han aprendido a cantar el universo discursivo de la canción del amor (De la Peza, 2001), entre formas simbólicas interactivas e intersubjetivas con las que tejen vínculos y redes amorosas con las mujeres. Este aprendizaje tiene como uno de sus sustentos cognitivos el pensamiento dicotómico y jerárquico desde el que se interpreta, se vive, se relaciona y comprende toda elaboración que da sentido al mundo afectivo y las representaciones que de él se hace en las relaciones de pareja. De esta forma, la experiencia mixta del acontecer amoroso de los hombres transita de las prácticas y expresiones del amor verdadero, sincero, salido del corazón, a las del control, imposición, duda, sospecha, exigencia de fidelidad por parte de la Otra, pasando así a la colonización de la subjetividad y del Yo femeninos (Lagarde, 2000). Los hombres, de forma contradictoria, viven sensaciones físico–corporales, psicológicas y sociológicas de involucrarse en el amor que suelen resultarles agradables, extrañas y riesgosas. En este sentido, y por condición de género, se sitúan, y son situados, como los protagonistas centrales de la experiencia amorosa, la cual comprende ser atendida y correspondida —por parte de las mujeres— en una entrega total. Para ello, los hombres desarrollan y despliegan habilidades relacionadas con la seducción, el cortejo, la galantería, la pasión y la caballerosidad que los significa como un referente cautivador y experimentado en las lides del amor.
En relación con el desarrollo de las habilidades para cautivar en la fascinación, cabe destacar que, en el campo de las relaciones de género entre las mujeres y los hombres priva la concepción, práctica y creencia que, desde la ideología y cultura patriarcales, pretende justificar y explicar las desigualdades de la organización social de género y la supremacía masculina, así como el proceder que esto impone para ellas y ellos. En este sentido es que cautivar en la fascinación de parte de los iguales sobre las idénticas (Amorós, 2005), deviene cautiverio de género. Desde esta perspectiva, el bolero es un lugar musical del cautiverio en el que la experiencia de los hombres, en relación con la percepción mixta de las emociones y sentimientos, significa el canto, la narrativa y la liminaridad como la sinceridad del embrujo del amor romántico del rostro divino que no sabe guardar secretos del amor, del delirio que abraza el alma para apagar la luz y dejar volar a la imaginación, partícipes del sistema de sentidos que simbolizan los discursos de estrofas bolerísticas, transita hacia formas juramentadas de control, sujeción, expropiación, sufrimiento de, por y contra el amor, sexualidad y subjetividad de las mujeres.
Por ello, en la fascinación por ser cautivadores, los hombres viven sus relaciones amorosas entre sentimientos y emociones encontradas, subjetivadas en imaginarios, fantasías, deseos, anhelos, alegrías y dichas de sentirse ampliamente correspondidos por la mujer amada, y por la que se es capaz de entregar la totalidad de la vida o, por lo menos, una parte de ella, en una confesión que nace del corazón, y cuyas ansias se depositan en la confianza de tres palabras. Pero también la viven entre dudas, sospechas, insatisfacciones, celos, amarguras, desconfianzas de que la mujer amada los traicione, se vaya con otro, no le corresponda o sea una aprovechada. Esta forma de enajenación de la condición genérica y situación vital de los hombres delinea las concepciones, prácticas y creencias que tienen de las relaciones afectivas y que se expresan en la simultaneidad que pueden establecer con más de una mujer en diferentes momentos de sus vidas.
En este proceso de enajenación de la condición genérica, que tiene lugar en el grupo juramentado, y sobre la base de los principios de desigualdad social de la cultura amorosa patriarcal, los hombres aprenden, en el abrevadero de los epígrafes populares, como son los refranes, que a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero, lo cual comprende, entre otros aspectos que amar a estas implica mantenerlas en un orden emocional y sentimental que les permita su control; de ahí la necesidad de mantenerlas cautivamente fascinadas, bajo la gobernanza política del Príncipe de Maquiavelo, es decir, la puesta en práctica de formas educadas, conciliadoras, espontáneas, abiertas, de implicación emocional y sentimental al conjunto de personas a las que se gobierna y de prácticas de tiranía, dominio, sujeción, explotación, opresión, misoginia y violencia contra ese mismo grupo. En este sentido, se puede pensar que el bolero tiene en el cautiverio el lugar musical en el que los hombres transitan, juramentada y androcéntricamente, entre el amor y el desamor, la alegría y la tristeza, centrando, imponiendo, desplazando, sutil o frontalmente su Yo en el de la Otra amada. Así, se van concretando los designios naturales de las relaciones amorosas heteronormativas que implican, sobre todo para ellas, el amor filial. Es decir, en la desigualdad y opresión genéricas el poder cautivador de los hombres y la supuesta fascinación que genera entre las mujeres, ambas partes actualizan la historia del bolero como uno de los cancioneros más eficaces mediante el cual las emociones y los sentimientos hacen vigentes las desigualdades de las relaciones intergenéricas.
Un ejemplo de esto son las canciones en las que la certidumbre de saberse correspondido por la mujer deseada evidencia a ese rostro querido que no sabe guardar secretos de amor, porque ya sabe que está en la gloria de la intimidad, lugar por excelencia de las y los sujetos para que la subjetividad se abra a la práctica mixta de las emociones y los sentimientos, y permita que los estados psicológicos y socioculturales expresen ese querer que los vuelve locos y los hace llorar de felicidad, al pretender que esa verdad sea atemporal en las horas existenciales de la vida personal. En este sentido, como plantea Fernández Poncela (2011), la experiencia del amor / desamor se manifiesta en el interior de cada individuo, en el sentido que le da a su existencia en el mundo y en los contrastes que implican las realidades concretas como se vive la práctica afectiva mixta.
Estos contrastes se expresan al preguntarse qué hace falta para decirte que me muero por tener algo contigo, que el deseo sexual trascienda los límites de la amistad, para poder besar, de manera loca tu boca, porque si no se procede a controlar la vida de la amada, al averiguar qué rival osa besarla y le brinda abrigo. De ahí que el actuar emocional y sentimental de los hombres, en su significación política de Príncipe, hace efectiva la dualidad explicativa de que a la buena o la mala debo tener algo contigo; en la negativa a reconocer el inmenso trabajo psicológico de contención que cuesta solo ser su amigo; en el acoso que se hace al vigilar noche y día la hora de salida y llegada; en la búsqueda de pretextos para pasar por la casa de quien se corteja, no se va a morir sin tener que ver algo con la mujer elegida para amar. Así, en el cautiverio se mantiene el continuum, sano y funcional, como las emociones y los sentimientos, en tanto prescripciones genéricas de desigualdad que significan las normas sociales, creencias, costumbres, tradiciones, ideologías y prácticas culturales (Fernández Poncela, 2011) que prescriben el comportamiento, proceder y accionar de las mujeres y los hombres en sus relaciones de pareja, y dan sentido a la estructura emotiva que obliga a esta a corresponder, en agradecimiento, el interés mostrado por un hombre que ha fijado su amor en ella.
Este proceder comprende, entre otros aspectos, la imposición de acuerdos monógamos y demandas de fidelidad que se espera sean cumplidos por las mujeres, a quienes se ha fascinado con un proyecto de amor de larga duración y alcance. Estos acuerdos, por lo regular, están vinculados con experiencias de relaciones de pareja pasadas, cuyos recuerdos están plagados de historias de amargura y desenlaces fatales que, por lo regular, están conformadas de rupturas y daños a la subjetividad e identidad emocional y sentimental de las y los protagonistas. Así, estas experiencias se articulan con las concepciones que tienen los hombres del mundo y de la vida, presentes en las letras y canciones de estos boleros, y en las cuales se manifiesta el carácter religioso en su contenido y composición, simbolizando las acciones sociales como responsabilidad fundamental de seres de divinidad mítica y quienes integran una pléyade poderosa, comprensiva, dadivosa, informada, totalizadora, reguladora, jerarquizada y sancionadora para cualificar el buen y mal proceder humanos.
De ahí que una de las demandas de los hombres en las nuevas relaciones de pareja sea la de un entendimiento y un criterio amplio de las razones por las que ella siempre duda del amor del afectado, lo cual ha contribuido para que el proyecto afectivo prometido no haya logrado hacer, de ese gran amor, la ilusión forjada en el tiempo del cortejo, debido a las burlas reiteradas de las que fue objeto por parte de esos malos amores pasados, y aunque no se culpe a la actual pareja, espera encontrar en ella a esa mujer comprensiva. Esto sirve de capital sentimental para la memoria amorosa y para asegurarse de no repetir los errores del pasado, por lo que a este nuevo amor se le mandata realizar una serie de responsabilidades que permitan la recuperación de sí mismo y para estar, nuevamente, en condiciones de ser un sujeto apto para el amor. Así, espera reparar la credibilidad que él mismo necesita de su Yo engañado, elevar su autoestima para volver a amar. Por y para ello, lo que en realidad se demanda de la nueva amada es que sea una especialista cuyo perfil profesional amoroso le permita llevar a cabo una terapia integral de reparación de la subjetividad y de la práctica mixta de las emociones y los sentimientos de un pobre corazón “masculino” que se ha quedado con tan poquita fe. Esta responsabilidad profesional terapéutica, asignada a las mujeres para la recuperación de la autoestima masculina, tiene un basamento religioso, fundado en la fe, lo cual demerita y desvalora el capital cultural profesional poseído, ya que para realizar los trabajos psicológicos emocionales necesarios para terminar con la desconfianza, la frialdad, la burla, la desilusión, los sueños y objetivarlos en nuevas esperanzas para amar y perdonar, se ubica a la pareja en el terreno de la fe, de la acción moral y asistencialista para la reparación compasiva de la frialdad de un amor engañado.
El amor y desamor masculinos transaccionan a las mujeres entre el grupo juramentado, o toma este puñal y llévatela, porque toda mujer bonita será traidora
Como se ha planteado, el modo de transitar de los hombres por la práctica mixta amorosa les comprende complejidades y contradicciones, contenidas y simbolizadas en las canciones del bolero. Parte de esa experiencia tiene que ver con las formas como la hegemonía de los mandatos de género y los atributos masculinos que los significan signan las prácticas del grupo juramentado, definen actitudes, comportamientos y acciones misóginas por parte de ellos para mantener a las mujeres en la dominación y el orden patriarcales, siendo el cautiverio de la fascinación amorosa uno de los ubis en los que el encierro amoroso cumple la sentencia jurídica de la juramentación sentimental masculina: hasta que la muerte los separe, a ellos en vida y a ellas en la muerte. En este tercer apartado se analiza y reflexiona en torno a la conceptualización y práctica sexista que los hombres tienen y ponen en juego sobre su experiencia afectiva del amor y desamor. Las siguientes canciones elegidas pueden ilustrar lo anterior: Usted, (23) de Gabriel Ruiz y José Antonio González Zorrilla, (24) Nobleza, (25) de Nicolás Jiménez, (26) Llévatela, (27) de Armando Manzanero, Amor gitano, (28) de Lucho Barrios, (29) Seguiré mi viaje, (30) de Álvaro Carrillo.
La secuencia de estas canciones nos permite conocer cómo una parte de la práctica de la experiencia mixta de las emociones y los sentimientos de los hombres, transita de las canciones del amor verdadero a esa concepción y convención cultural hegemónica de género que prescribe que, como parte de la naturaleza de las mujeres, muchas de sus relaciones de pareja con los hombres están cimentadas en la traición y el engaño, debido a los beneficios que obtienen de ello. Pese a esto, y aun a sabiendas de lo que va a ocurrir, los hombres, por su condición de género y situación vital, se involucran sentimentalmente, como parte del aprendizaje del reto, de que a mí no me va a pasar y si me pasa ya veremos de a cómo nos toca.
Como plantea Heller (2004), la implicación sentimental es una forma de función social reguladora en su relación con el mundo y con los procesos de su apropiación, lo cual comprende una evaluación de sí mismo, en tanto protagonista de ello. De esta forma, amar y desamar constituyen, tanto para los hombres como para las mujeres, guías para la performancia como intervienen en estos procesos, en marcos de desigualdad de todo orden, las simbolizaciones misóginas que se articulan con la práctica mixta de las emociones y sentimientos.
La delegación de las responsabilidades en las mujeres por los desaciertos, fallas, errores y desconocimientos que los hombres han tenido en sus relaciones amorosas se justifican en cantos por el proceder de que usted sea la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos, de haber llenado de dulces inquietudes y amargos desencantos mi propuesta de amor, la cual me sitúa como esclavo de los ojos y el juguete del amor, al jugar con los sentimientos que, en la implicación de las relaciones amorosas, es el capital más preciado en la oferta del amor, por lo que su desprecio, desespera, enloquece y hasta la vida pudiera darse por poseer a esa mujer. Si bien desde la cultura patriarcal del grupo juramentado es posible que los hombres, debido a los aconteceres de la traición femenina, a veces nos doblamos, se espera y exige que no nos quebremos, debido al cúmulo de consecuencias socioculturales de género que ello implica para el grupo juramentado, ya que ser esclavo es para quien vive en la opresión genérica del mundo femenino y le sitúa sentimentalmente en el cautiverio del amor.
Como se planteó, por condición de género la creatividad es de los hombres, el don de mando, la gobernabilidad sobre las personas, la producción y trasformación del mundo, por ello, sus emociones y sentimientos se enmarcan en estos principios políticos de género. Esto comprende que aquellos sean considerados como responsables principales de producir, crear y trasformar el mundo, por lo que su implicación afectiva tiene como punto central garantizar la materialización de estos mandatos. Desde este ubi patriarcal, las expresiones amorosas, su sentido y representación de los hombres, les brinda el derecho de ser atendidos y correspondidos, principalmente por las mujeres, en proporción al esfuerzo realizado para lograr tales cometidos. De ahí que vivir en emoción sea parte de la experiencia amorosa de los hombres como crean y trasforman el mundo.
Si esto no sucede, y en las distracciones que comprende para los hombres implicarse en un verdadero enamoramiento, estos poseen las facultades sociopolíticas para culpabilizarlas por esos momentos de fragilidad que implican el amor y que los pone en una situación de vulnerabilidad. Si, como plantea Le Breton (1999), las emociones y los sentimientos se incluyen de forma dialéctica, nacen de la relación con un objeto y de la definición que hacen los sujetos de su participación con ese objeto, esta participación es evaluada a partir del repertorio cultural, la mezcla de relaciones generadas y los valores que se definen en torno a ellas, los hombres aprenden a decantar sus responsabilidades menores (como puede ser la atención a las otras) en las mujeres con las que mantienen algún vínculo emocional y sentimental. Ello implica que la situación de vulnerabilidad que los comprende tiene en las declaratorias de amor, como son no jugar con las penas ni con los sentimientos que resultan desesperanzadores por vencer el miedo de besarla a usted, sean significadas de forma positiva, comprensiva y compasiva.
Esta designación de la culpabilidad contra las mujeres como responsables de merecer el desamor masculino, tiene que ver con lo que señala Amorós (2005), en el sentido de que los hombres, como parte de la conformación y constitución de su condición genérica, viven ritualidades de desmadramiento con los que se garantiza la obligatoriedad de la ruptura con el mundo femenino, en su doble acepción: por una parte, desvincularse de todo lo que define, comprende, significa y simboliza el mundo de las mujeres y lo femenino, por haber nacido de una mujer; y por otra, negarle su condición de humana y sujeto social, susceptible de ser comparada con el paradigma Hombre.
El mito explicativo de que el proceso del amor, las emociones y los sentimientos que lo intersectan, sus implicaciones socioculturales y psicológicas para las personas que los experimentan, necesariamente pasan por algunas etapas que, para acceder a él y merecérselo, tiene que vivirse dosificado (de lo bueno poco), con dolor (prueba fehaciente de haberlo ganado y de la sinceridad de sentirlo realmente) y en la traición (comportamiento amoroso, concebido como natural y esencialista), que se mandata y desea vivan aquellas mujeres cuya práctica de su sexualidad corresponde a un proceder y reputación dudosas, y aquellos hombres cuyas condiciones socioeconómicas y estéticas de prestigio les proporciona una incontinencia natural de conquista múltiple y trato misógino por las mujeres.
Por ello, para los hombres, la experiencia del amor y desamor comprende poner en práctica atributos de género, como son la hombría y la virilidad que les permite asumir las debilidades, traiciones, desencantos, infidelidades, tristezas, como fortalezas de madurez caballeresca. Así, quien perdona a un amor traicionero, sobre todo cuando se valora que para merecer el amor verdadero el dolor significa su sinceridad, no es una cobardía, por lo que la realidad existencial del amor y desamor está trasversalizada de heridas y suturas de encuentros emocionales y sentimentales contradictorios. De ahí que se conciba que todas las mujeres —aun las más bellas—, incluyendo a una de las figuras centrales en la vida de los hombres, como la Madre, por principio de desigualdad y discriminación genérica, son traidoras y al hombre más valiente lo hace cobarde, lo cual exacerba la misoginia al situarla en el olvido, al arrancarla de la existencia filosófica masculina —fuera del alma— en ese doble proceso edípico del desmadramiento. Por ello, la traición es un acto deplorable de las mujeres porque atenta con la nobleza de los hombres, y contra uno de los atributos más preciados en las estructuras de prestigio masculino: la valentía, por lo que ser cobarde no es de hombres, aunque la ocasión lo amerite.
Lo anterior comprende que, para la condición genérica, la situación vital de los hombres y las estructuras sociales de prestigio que las sustentan, el orden emocional y sentimental masculinos, tengan que hacer uso de las fuerzas internas más significativas del ser, como son la comprensión del perdón, su acompañamiento exteriorizado mediante el llanto, lo cual lo exenta de la vergüenza para afrontar y reubicar, en el orden del parentesco, a la madre, quien por ser una dadora de la vida hace uso indiscriminado de esa belleza, sociocultural y genéricamente impuesta, de bondad, sacrificio y estética, con la que puede, desde la valoración de los más altos niveles de moral conservadora, traicionar y hacer cobarde al más valiente de los hombres en nombre del amor.
Como respuesta al dolor, el desprestigio, la incredulidad, la vergüenza y el malestar a este tipo de comportamiento de las mujeres, los hombres, en un acto de venganza, violencia y misoginia, las transaccionan desde el cautiverio, en un intercambio dicotómico (y, por tanto, jerárquico) de valoración / desvaloración; prestigio / desprestigio; moral / inmoral; calificación / descalificación de quienes merecen ser amadas / odiadas. Esta es una de las expresiones del poder político de dominio de los hombres que, desde el grupo juramentado los define como sujetos de género centrales de la práctica mixta emocional y sentimental, por lo que la traición de la mujer que se ama se castiga manteniéndola en el lugar más seguro de su negación: el cautiverio del amor / desamor.