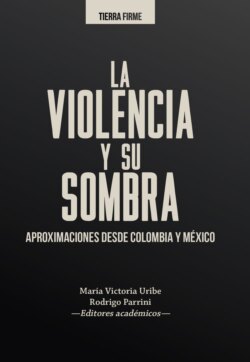Читать книгу La violencia y su sombra - María del Rosario Acosta López - Страница 11
ОглавлениеAMBIGÜEDAD, FICCIÓN E IRONÍA EN EL MUSEO FORENSE
Alejandra Azuero Quijano*
El lugar era la antigua casa de Jorge Eliécer Gaitán,
ahora convertida en museo, adonde llegan cada año ejércitos
de visitantes para entrar en contacto breve y vicario con el
crimen político más célebre de la historia colombiana.
El traje de paño era el que Gaitán llevaba el 9 de abril de 1948,
el día en que Juan Roa Sierra… le disparó cuatro tiros
a pocos pasos de distancia, en medio de la calle concurrida
y a plena luz del mediodía bogotano. Las balas dejaron orificios
en el saco y en el chaleco, y la gente que lo sabe visita el museo
sólo para ver esos oscuros círculos de vacío.
JUAN GABRIEL VÁSQUEZ (2015).
Este ensayo a propósito del Museo Histórico de la Fiscalía General de la Nación comienza con la imagen del chaleco abaleado de Jorge Eliécer Gaitán exhibido en la sala de otro museo. En este caso el museo no es la antigua casa del caudillo asesinado ficcionalizada por Juan Gabriel Vásquez, sino la sala “Hacer sociedad” del Museo Nacional. Es allí donde hoy se encuentra exhibido el chaleco de paño que llevaba puesto Jorge Eliecer Gaitán, asesinado el mismo día en el que estaba prevista la inauguración de la actual sede del Museo Nacional sobre la Avenida Séptima en Bogotá (González, 2000, pp. 83-92). El chaleco, cuyo valor histórico se debe en buena parte a su estatus como ‘prueba de un magnicidio’, es el mismo al que hace referencia Juan Gabriel Vásquez en una de las primeras escenas de La forma de las ruinas.1 En la novela, descrita por su autor como ficción histórica, un hombre es arrestado por “haber intentado robar el traje de paño de un político asesinado” de la sala de un museo (Vásquez, 2015). Al tiempo objeto forense y reliquia, en la prenda ensangrentada confluyen tres proyectos íntimamente ligados a la construcción del Estado poscolonial:2 el museo institucional, el monopolio de los medios de lucha contra el crimen y la representación de la verdad pública por medio de objetos forenses.3
Llama la atención el que una de las decisiones museológicas del Museo Nacional haya sido preservar la sangre del chaleco para su exhibición. Dispuesto en una vitrina especialmente adecuada para minimizar los efectos del paso del tiempo sobre la prenda, y en particular del oxígeno, el chaleco ensangrentado de Gaitán hace manifiesta un tipo de relación entre las sustancias que animan el conocimiento forense —entre las cuales la sangre y, como veremos más adelante, el oro ocupan lugares privilegiados— y los medios de representación a través de los cuales el Estado aparece como soberano y legítimo comandante de violencia legal. La decisión del museo llama la atención precisamente porque la sangre ya no funciona como garante del estatus de la prenda como objeto forense. Es decir, a pesar de preservar la sangre, el modo de conservación del museo no cumple con los estándares de tratamiento que el procedimiento penal actual requiere para que un objeto pueda ser admitido como evidencia dentro del proceso penal. Aun así, la sangre cumple un rol central en el Museo Nacional; su función es producir una realidad que excede la del objeto forense y que la suplementa.4 Se trata de la realidad aumentada del chaleco como reliquia de la lucha contra el delito, aun si —o tal vez precisamente debido a que— el aparato forense del Estado no ha podido determinar con certeza quién(es) fue(ron) los responsables.5
Sin embargo, la relación del objeto que es huella de un crimen con el museo es paradójica: pareciera que es precisamente su inclusión en la colección del Museo Nacional aquello que marca la pérdida de su valor probatorio dentro del proceso penal. Este ensayo reconsidera esta paradoja al preguntarse por la relación entre el museo institucional y la fuerza probatoria del objeto forense. El ensayo asume esta tarea interrogando la relación de otro museo —el Museo Histórico de la Fiscalía de la Nación— con los objetos forenses que se encuentran allí exhibidos. En primer lugar, considera cuál es la fuente de autoridad de los objetos museológicos exhibidos en el Museo de la Fiscalía; y, en segundo lugar, se pregunta por la posibilidad de que el objeto forense transformado en objeto museológico —el ‘objeto forense en el museo’— tenga efectos sobre el poder forense.6
En efecto, en 2017 la Fiscalía General de la Nación (FGN) celebró sus 25 años. Entre varios actos y proyectos conmemorativos, el fiscal general, quien tiene a su cargo la dirección del aparato de investigación y persecución penal del Estado colombiano, comisionó a miembros de su despacho la creación de un museo institucional. “Si el FBI tiene un museo —comentó el fiscal a uno de sus asesores—, la Fiscalía tiene que hacer lo propio”.7 Cuatro meses después se inauguró el ‘Museo Histórico de la Fiscalía General de la Nación’ en un edificio construido en 1954 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Compuesto por una exposición permanente de objetos forenses representativos de la lucha contra el crimen en Colombia y una selección de curiosidades y objetos memorables conservados por los empleados de la Fiscalía, el proyecto, que parece a primera vista un gabinete de curiosidades, pone sobre la mesa el uso de objetos asociados con el proceso penal como medios de representación de la verdad pública.
El museo está dividido en cinco salas temáticamente organizadas alrededor de una narrativa de lucha contra el crimen organizado. El recorrido comienza en el “salón institucional”, que presenta el contexto histórico que llevó a la creación de la Fiscalía General de la Nación en 1992. A esta le siguen cuatro salas: “Proceso 8000”, “FARC-EP”, “Paramilitarismo” y “Corrupción”. Cada una de ellas gira alrededor de objetos emblemáticos asociados con la lucha del Estado en contra del narcotráfico, la insurgencia, el paramilitarismo y los delitos de cuello blanco, respectivamente. Además de los objetos, el guion curatorial, resultado del trabajo de un grupo de fiscales y otros funcionarios de la Fiscalía, orienta al visitante en su recorrido.8
El ensayo propone un análisis de la relación entre el museo institucional y el poder forense del Estado a partir de una etnografía del Museo Histórico de la Fiscalía. Específicamente del ‘objeto forense en el museo’ como uno constituido por dos estatus ontológicos distintos y aparentemente excluyentes: objeto forense y objeto museológico. Metodológicamente el texto procede a partir del análisis de tres objetos exhibidos en el museo: el celular de Otto Bula, el campero rojo en el que fueron asesinadas las víctimas de la masacre paramilitar de La Rochela y el oro paramilitar. Argumenta que, si bien es cierto que al llegar al museo el objeto forense pierde algo de su capacidad de persuadir dentro del proceso penal, esa pérdida lejos de ser total o definitiva viene acompañada de una nueva capacidad persuasiva. En efecto, el objeto también resulta animado por una fuerza que, contrario a lo que podría pensarse, no excluye al poder forense, sino que lo suplementa. El ensayo demuestra que de ese proceso emerge un régimen de objetos cuasiforenses cuya capacidad de persuasión depende de la simulación, dramatización y ficcionalización; prácticas tradicionalmente consideradas como antitéticas al poder forense del Estado moderno. Puestos en escena, los objetos forenses en el museo transforman los imperativos probatorios que rigen la epistemología forense y en cambio animan la producción de ambigüedad, ficción e ironía como elementos centrales de la verdad del delito. Su puesta en escena transforma el poder forense del Estado poscolonial por medio de poderosas prácticas imaginativas.
A pesar de un mandato aparentemente sencillo del museo institucional, el Museo de la Fiscalía parece un museo torpe. Alejado de los epicentros culturales de Bogotá y cerrado los fines de semana, el museo opera en un edificio propiedad de la Fiscalía que hasta enero de 2018 no contaba con ningún marcador visible que indicara a los transeúntes y vecinos de la carrera 13 con calle 18 la existencia del espacio. De alguna manera, es como si el museo existiera a pesar de sí mismo. Mejor aún, es como si, a pesar de tratarse de un museo público, en realidad se tratara de un museo que puede prescindir del todo de tener un público. Por eso, habría que insistir en que la torpeza del museo no radica en la falta de visitantes, aquello que es frecuentemente identificado como indicador inequívoco de la calidad del proyecto como fallido o de su estatus de ‘antimuseo’. Por el contrario, es justamente de la ‘torpeza fascinante’ del museo de donde proviene su fuerza expresiva (Restrepo, 2017, p. 4). Algo así como si se tratara de ‘una institución depositaria de la fe pública’, y específicamente de la fe en el poder forense del Estado, en la que se origina un sentido nuevo de la relación entre museo y público que parece definida por la posibilidad de prescindir de un público (Restrepo, 2017).9
También hay algo sugestivo en la puesta en escena de un museo conmemorativo de la creación de la Fiscalía General de la Nación, una institución que surge como parte de un proceso de democratización a finales del siglo XX que culminó con la adopción de la Constitución Política de 1991. Es sugestivo precisamente porque la conmemoración de los 25 años de la Fiscalía coincide con un episodio constituyente más reciente: la firma de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y uno de sus enemigos históricos, las FARC-EP. Así, a pesar de que la historiografía que propone ‘no está libre de sospecha’, tal y como suele pasar con los museos institucionales, el Museo Histórico de la Fiscalía le da voz al aparato de detección e investigación del crimen (González, 2000). Esto justamente en una coyuntura histórica que implica la reconsideración de la distinción amigo/enemigo que había sido central a la lógica de guerra que por décadas definió el modo en que el Estado poscolonial colombiano modeló la lucha contra el crimen.
El análisis de los objetos cuasiforenses exhibidos en el museo constituye una oportunidad para reflexionar sobre la manera en que el poder del Estado puede hacerse manifiesto en sus cualidades paradójicas sin poner en riesgo su autoridad. Particularmente cuando se considera al museo forense —el cual existe a la sombra del poder policivo y militar— como uno de los métodos a través de los cuales el Estado dramatiza su monopolio sobre la lucha contra el crimen y la verdad pública acerca de esta.10
El celular de Otto Bula
Se perdió el 97 por ciento de la información
que había en un celular que el lobista de Odebrecht,
Otto Bula, entregó a la Fiscalía como prueba
contra varios congresistas procesados por
los sobornos de esa multinacional.
NOTICIAS UNO (2019).
Figura 1. Teléfono del exsenador Otto Bula
Fuente: foto de Federico Barón Rincón, Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación (20 de mayo de 2019).
El 17 de marzo de 2019, uno de los objetos forenses exhibidos en el Museo Histórico de la Fiscalía se convirtió en materia de controversia pública. De acuerdo con un reportaje del diario de noticias independiente Noticias Uno, el teléfono celular del exsenador Otto Bula, encarcelado tras haber sido condenado penalmente por cargos de corrupción relacionados con el escándalo de Odebrecht, habría perdido buena parte de su valor probatorio (Noticias Uno, 2019). Tal y como informó Noticias Uno, según un informe del ‘fiscal ad hoc’ para el caso Odebrecht, la mayor parte de la información contenida en el smartphone de Bula se habría perdido.11 El celular de Bula, o, mejor, los datos almacenados en él, habían sido claves para construir el acertijo probatorio que ayudó a los fiscales a demostrar la participación del entonces senador en el esquema fraudulento que derrocó a presidentes y altos funcionarios en Perú, Ecuador y Brasil. Conforme con las denuncias del noticiero, las técnicas forenses usadas para la extracción y preservación de los datos que contenía el celular que ahora se encontraba exhibido en la sala sobre corrupción del Museo Histórico de la Fiscalía no habían sido las adecuadas, con lo cual se había puesto en riesgo el entramado de investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia en contra de varios congresistas acusados en el caso Odebrecht.
¿Existía todavía la posibilidad de acceder y usar la información originalmente almacenada en el celular de Otto Bula? Esa fue justamente la pregunta que le hizo el reportero de Noticias Uno al curador del museo durante la entrevista que hizo parte de la nota periodística del 15 de marzo. El periodista quería saber si era posible recuperar los datos del celular de Bula, dado que la información extraída de este no era “visible ni utilizable” por la Corte Suprema de Justicia o la Procuraduría General de la Nación (Noticias Uno, 2019). Las declaraciones del director del museo dieron a entender que el celular de Bula había perdido completamente su valor probatorio y que, por definición, en el Museo de la Fiscalía no podría exhibirse “una pieza que formara parte de un proceso [judicial]” (Noticias Uno, 2019). Afirmación que generó fuerte controversia debido a que, según la denuncia de la Corte Suprema de Justicia, el aparato entregado por Bula y su información constituían elementos de prueba esenciales para la investigación penal.
Más allá de la problemática que se suscitó en torno al celular, la pregunta del periodista no era del todo inusual. De hecho, durante una de las visitas que hice al museo forense en compañía de un miembro del equipo curatorial del Museo Nacional, este preguntó qué sucedía con el estatus probatorio de los objetos que entraban a formar parte de la colección del Museo de la Fiscalía. La respuesta, aparentemente obvia, es que el objeto forense pierde su valor probatorio dentro del proceso penal en el momento en el que sale de los almacenes de evidencia de la Fiscalía General de la Nación, en tanto se rompe la “cadena de custodia”.12 No obstante, ese día la conversación no terminó ahí. Ante la pregunta del visitante, el curador del museo contempló la posibilidad de que el Museo Histórico de la Fiscalía fuera declarado como parte de la cadena de custodia. El comentario puso sobre la mesa una hipótesis sugestiva que permitía fantasear con la posibilidad de transgredir la separación entre el museo institucional y el aparato forense. La idea de un museo forense integrado por completo al poder forense del Estado surgió así, como si se tratara solo de una hipótesis.
En abierto contraste con aquella conversación, las ciencias forenses insisten en la clara separación ontológica entre objetos museológicos y objetos forenses. Esto se debe en buena parte a que las ciencias forenses, consideradas como un discurso científico de vital importancia para el monopolio de los medios de producción y reproducción de la violencia por parte del Estado, constituyen un paradigma para la producción de verdades sobre el delito que le otorga a los métodos conjeturales —la construcción de verdades sobre la responsabilidad penal individual a partir de huellas— el estatus de conocimiento objetivo.13 El estatus del objeto forense es esencial para la objetividad del método, en tanto es en el objeto en donde se pueden recuperar las huellas de la responsabilidad del delincuente. Consecuentemente, su tratamiento como parte de la ‘escena del crimen’ en el contexto del proceso penal constituye un aspecto esencial del control de la ciencia de detección del delito por parte del Estado. De ahí que la transformación del objeto forense en un objeto museológico se asuma como equivalente a la pérdida de su valor para persuadir en el proceso penal.
Es justamente de cara a la ontología del objeto forense entendido en clave modernista que su llegada al museo hace manifiesta una ambigüedad entre objeto forense y objeto museológico. Una impureza que a su turno desdibuja la frontera entre dos tipos de verdad pública: la del museo y aquella del delito. Como vimos antes, desde la orilla del proyecto de museo republicano algo de esa ambigüedad encuentra su propia puesta en escena en el chaleco ensangrentado de Gaitán exhibido en el Museo Nacional. No en vano la decisión de dejar intacta sobre la prenda la sustancia que vincula al chaleco con la promesa incumplida del poder forense de encontrar a los responsables del asesinato.
Sin embargo, la ambigüedad ontológica que comparten chaleco y celular no solo pone en entredicho la supuesta indiferencia de las ciencias forenses frente a la verdad del museo. También está en juego la dimensión productiva de la puesta en escena del ‘objeto forense en el museo’, pues a través de esta se introduce un régimen de objetos que transitan exitosamente entre el museo y el poder forense sin perder del todo la fuerza probatoria que los anima dentro del proceso penal. Lejos de ser la excepción, se trata de objetos que instauran entre el museo y el proceso penal un régimen cuasiforense, y es precisamente este régimen fundado en la ambigüedad aquel que inaugura la posibilidad de que el objeto mantenga su capacidad de demostrar más allá del proceso penal, aun cuando algo de su fuerza forense se pierda en dicho tránsito.
Esta posibilidad de pérdida parcial de fuerza persuasiva, que, lejos de ser accidental, puede considerarse más bien como constitutiva de los objetos forenses en general, define una suerte de impasse para los objetos exhibidos en el Museo de la Fiscalía. Si al momento de llegar al museo pareciera que el celular pierde su valor probatorio, ¿de dónde proviene entonces la autoridad del objeto para hablar, ya no dentro del proceso penal, sino en el contexto de un museo institucional a propósito del poder forense del Estado? Y si, de hecho, se trata de un nuevo momento o tipo de autorización, ¿qué efecto tiene el objeto forense que deviene objeto museológico sobre el poder forense del Estado?
Contrario al fetichismo forense de nuestro tiempos —aquella fascinación con las prácticas de detección del crimen centradas en objetos que supuestamente ‘hablan’—, en realidad en el proceso penal los objetos no hablan por sí mismos.14 A diferencia del testigo de un delito, el objeto forense no puede ser interpelado de manera directa y, por lo tanto, su capacidad probatoria o, si se quiere, su agencia en el marco del proceso penal está mediada por el rol de un experto o institución que lo autoriza. Tomando prestada una expresión de la teoría del fetichismo de la mercancía de Marx, puede afirmarse que aquello que “anima” al objeto forense a hablar dentro de los términos del proceso legal es externo al objeto —aun cuando la apariencia nos sugiere que se trata de objetos parlantes—.15
De la misma manera, el ‘objeto forense en el museo’ tampoco habla por cuenta propia. La fuerza persuasiva que lo ánima es doble. Bajo la apariencia de dos estatus ontológicos distintos y mutuamente excluyentes —objeto forense y objeto museológico— surge el objeto cuasiforense como aquel cuya fuerza persuasiva en relación con el delito es actualizada —ampliada si se quiere— precisamente mediante su exhibición en un museo. El debate en torno al estatus ontológico del celular de Otto Bula pone de manifiesto lo transgresivo que resulta ese régimen de objetos ambiguos suspendidos entre la Fiscalía y la sala de exhibición, cuya capacidad de persuasión resulta de la paradójica continuidad entre el foro del proceso penal y el museo institucional como espacios de construcción del Estado poscolonial. Continuidad que, como veremos más adelante, es reproducida una y otra vez en el acto de ‘hacer aparecer’ en el museo objetos que, sin ser forenses en estricto sentido, hablan con autoridad sobre la verdad del crimen.
El Toyota rojo
Arturo Salgado recuerda: “Yo no me daba cuenta [de]
qué pasaba en el Toyota rojo, hasta cuando bajaron
a siete personas. A mí me arrastraron dentro del carro,
pero como estaba muy pesado, no me alcanzaron a bajar.
Me dejaron ahí por la parte trasera del Toyota, ahí estuve
quieto, no respiraba ni nada, yo me hacía el muerto”.
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (2010).
Figura 2. “Visite el museo que lo reúne todo: arte e historia en el mismo lugar”
Fuente: foto de Federico Barón Rincón, Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación (20 de mayo de 2019).
Un campero rojo como el descrito por Arturo Salgado, uno de los sobrevivientes de la masacre de La Rochela, ocupa buena parte de una de las salas del Museo de la Fiscalía. El campero es también el objeto de la colección permanente cuya imagen se despliega en el material publicitario creado por la Fiscalía General de la Nación para invitar al público al museo. No obstante, a pesar de que aparentemente la autoridad del museo forense reposa en la autenticidad de los objetos que allí se exhiben, existe más de una versión acerca de la historia del campero. De acuerdo con la narrativa oficial del museo, la compañía que manufactura dichos vehículos habría restaurado, a solicitud de la Fiscalía, exactamente el mismo campero que Salgado describe en su estremecedor testimonio acerca de la masacre paramilitar. Sin embargo, y en contraste con esta versión, un exfuncionario de la Fiscalía me aseguró que se trataba de un vehículo del mismo modelo al que usaron los paramilitares para perpetrar la masacre, pero que no es el mismo del que escapó Salgado. Según dicho funcionario, el equipo a cargo del museo habría conseguido un carro similar que habría sido posteriormente pintado de rojo e impactado con armas de fuego en las instalaciones del cti con el propósito de simular el estado en el que fue encontrado el campero rojo originalmente.
La tercera versión acerca del campero rojo combina elementos de las dos anteriores. Conforme con lo que me explicó el curador del museo durante uno de nuestros recorridos por las salas de este, la compañía Toyota habría restaurado el jeep de La Rochela con base en las imágenes del original que constan en el expediente judicial y usando como referencia las fotos que aparecieron en la prensa de la época. Según esta última versión acerca del origen del campero, la restauración se habría llevado a cabo usando como punto de partida el chasís de un vehículo del mismo modelo que reposaba en el almacén de evidencias de la Fiscalía y que se creía (aunque no había sido confirmado del todo) pertenecía al vehículo en el que fueron brutalmente asesinados por las auc 12 de los 15 miembros de la comisión judicial que investigaba la masacre de 19 comerciantes en la vereda de La Rochela. Una vez restaurado, el jeep habría recibido impactos de disparo al vidrio panorámico y con spray negro se habrían reproducido las letras inscritas sobre los costados del campero rojo, con el propósito de simular las marcas que había dejado el ataque de los paramilitares en el vehículo original.
Algo interesante sucede justamente debido a que no existe en el museo una versión ‘oficial’ acerca del origen del campero que se imponga sobre los rumores acerca de su inautenticidad. En efecto, durante algunas visitas el énfasis es en la autenticidad del objeto como reliquia de un crimen contra la administración de justicia, mientras que en otras ocasiones se trata de un vehículo de origen relativamente incierto que simula exitosamente el vehículo de un episodio violento de la historia nacional. A pesar de ser contradictorias, las distintas versiones sobre el jeep rojo circulan como si de su estabilidad no dependiera la autoridad del museo. De hecho, pareciera justamente lo contrario: no resulta antitético a los fines del museo forense la operación de restaurar el vehículo con la intención de fidelidad aun si en el proceso se produce un exceso —una ilusión—, ya sea porque el vehículo no es el objeto forense en sí mismo o porque fue restaurado al punto que parece ‘como nuevo’.
Así, a pesar de su sustrato ilusorio, el hiperrealismo del jeep rojo surge más bien como una realidad aumentada que no pone en riesgo, sino que, por el contrario, confirma, independientemente de su origen o la fidelidad reproductiva de los resultados, el estatus del vehículo como reliquia de uno de los crímenes emblemáticos contra la administración de justicia en Colombia.16 Su valor dentro del museo es el resultado de una práctica creativa que tiene la capacidad de extraer y apropiar dimensiones de lo ficticio que son inmanentes a la realidad en la cual opera el museo.17 Dicho de otra forma, en el contexto del museo forense la autenticidad del campero es menos relevante que su capacidad de simular, y al hacerlo ojalá acentuar o intensificar la realidad que articula y es su función hacer legible.
Quisiera detenerme un momento en la idea de una realidad aumentada por medio de la ficción. Resulta tentador reproducir la dicotomía modernista entre verdad, realidad o historia, por un lado, y ficción, por el otro. No obstante, es precisamente allí donde el museo forense interviene introduciendo una ambigüedad en el estatus del objeto, no como falla o defecto, sino como parte de su función. Dicho de otro modo, si bien es mediante una ficción que se produce la ambigüedad ontológica del campero rojo, el ‘objeto forense en el museo’ no pierde su fuerza de verdad. Por el contrario, gana en fuerza persuasiva justamente porque la capacidad de las ciencias forenses (del aparato forense del Estado) de sacar a la luz la ‘verdad acerca del crimen’ está íntimamente ligada a la posibilidad de producir ficciones criminales que logran actualizar aquello que no es posible probar dentro del proceso penal.18
Pero hay más que ficciones criminales en juego en el análisis de las prácticas de ficcionalización en el interior del museo forense. Como lo han demostrado quienes analizan la economía política de la ficción en relación con el Estado poscolonial y en particular el latinoamericano, la oposición de la ficción a las prácticas de producción del poder del Estado no solo es poco útil, sino inadecuada para entender en toda su especificidad y complejidad “las ficciones fundacionales” (Sommer, 1991), “ilusiones criollas” (Beckman, 2013) y “Estados mágicos” (Coronil, 1997) que animan la realidad latinoamericana y las operaciones del poder del Estado.19
Esto no quiere decir que todas las ficciones poscoloniales sean equiparables. En el caso del despliegue del campero de La Rochela como objeto emblemático del museo forense, estamos ante una ficción criminal a la vez paradójica y siniestra. Se trata precisamente de la masacre de un grupo de investigadores del cuerpo técnico de la justicia penal —‘el gran olvidado de la justicia’—, quienes fueron asesinados por paramilitares que actuaron en connivencia con el Estado colombiano (CNMH, 2010). Sin duda hay algo siniestro en la decisión de exhibir una reliquia del terrorismo de Estado como emblema de la lucha contra el crimen. Y es precisamente por su contradictoria fuerza expresiva que el despliegue del campero en el museo forense constituye, más que un ejemplo de torpeza curatorial, una oportunidad para reflexionar sobre la manera en que el poder del Estado puede hacerse manifiesto en sus cualidades paradójicas sin poner en riesgo su autoridad. Específicamente, a través de un espectáculo museológico.20
Por estas razones, más que someter el campero rojo —y el museo forense como un todo— a un examen de autenticidad que reproduzca los cánones probatorios del proceso penal, lo que el museo requiere en tanto objeto de análisis para teorizar el Estado poscolonial en Colombia es la consideración de su lugar dentro de la economía política de los medios de representación forense. El campero rojo pertenece, junto con el chaleco ensangrentado de Jorge Eliécer Gaitán exhibido en el Museo Nacional, a un entramado de referencias cruzadas entre objeto forense, reliquia y fetiche. En el caso del chaleco de Gaitán, el triple estatus ha sido preservado por medio de la decisión de conservar la sustancia que sostiene la relación entre el cuerpo del muerto y la huella del crimen. La sangre que produce en el museo republicano la ilusión del chaleco como objeto forense continúa alimentando la obsesión que por años hemos cultivado los colombianos en relación con la pregunta por los responsables de la muerte de Gaitán.
Esta capacidad de intervenir sobre lo real para suplementarlo es justamente una de las condiciones fundamentales de la economía política de la representación que pone en marcha el museo forense. En su interior la condición de la ficción como práctica imaginativa no se define en oposición a virtudes epistémicas como la objetividad, la veracidad o la autenticidad, sino que, por el contrario, las transforma al producir la posibilidad de una “realidad (ficticia)” (Beckman, 2013).21
En el caso del jeep de La Rochela, también coincide en el objeto su carácter de reliquia y objeto forense. Sin embargo, en contraste con el Museo Nacional, en el museo forense la transgresión se materializa en la restauración que ‘limpia’ la sangre del campero rojo. No obstante, el valor del objeto forense en el museo no se predica en función de su autenticidad. Tanto así que ni siquiera parece necesario disimular las técnicas de simulación. Dentro del museo el campero rojo coexiste con otros objetos que siguen hablando con autoridad sobre la verdad del crimen a pesar de haber sido ‘limpiados’. Es justamente en el contexto de su propia realidad ficticia que el Museo de la Fiscalía prolifera objetos ambiguos e ilusorios que, a pesar de su torpeza, simultáneamente fetichizan y transgreden las reglas del conocimiento forense.
Oro paramilitar
[¿]Pero qué es entonces un ornamento[?]...
Mi museo de la cocaína pertenece a este sentido
del término ornamento como algo de poco valor,
como el pie de un santo o la pulsera dorada
de un timador, algo que permite que el aspecto
más sustantivo de la cosa brille en la oscuridad.22
MICHAEL TAUSSIG (2004).
Figura 3. De la exposición “Minería ilegal: la miseria del oro” (2018)
Fuente: foto de Federico Barón Rincón, Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación (20 de mayo de 2019).
El grupo de muchachos se agolpa frente a la primera vitrina de la exposición en medio de expresiones audibles de admiración. Del otro lado, suspendida por un hilo de nailon, flota una cadena de oro del ancho de un dedo pulgar que culminaba de manera dramática en un águila que cabría con dificultad en la mano de una niña de 4 o 5 años. El ave de rapiña, también de oro, llevaba incrustadas dos esmeraldas haciendo las veces de ojos. Al lado de la cadena flotante, igualmente suspendidas, pero a distinta altura, se mecen casi imperceptiblemente dos argollas gruesas, visiblemente diseñadas para los dedos de un hombre. Como trasfondo a la cuidadosa puesta en escena, sobre el fondo negro de la vitrina, en tipografía blanca, el texto curatorial da cuenta de los costos ambientales de la minería de oro ilegal en Colombia en términos de las cantidades de agua, energía eléctrica y mercurio necesarios para producir una sola argolla. A pesar de los esfuerzos del guía de la visita por atraer la atención del grupo hacia la escala del daño ambiental ocasionado por la minería ilegal, los jóvenes no despegan por un segundo sus ojos del águila dorada, sus sentidos cooptados por el fulgor del oro flotante.23
La estética del despliegue de oro paramilitar en el Museo de la Fiscalía resulta extrañamente familiar. La vitrina con las joyas flotando contra un fondo negro evoca de manera directa la estética minimalista de las estilizadas vitrinas del Museo del Oro. El parecido es intencional. Así nos lo confirma el curador del Museo de la Fiscalía, quien, durante uno de nuestros múltiples recorridos del museo, respondió al comentario de una visitante que notó la coincidencia estética señalando que se trataba de un deliberado “gesto irónico”. La movilización de la ironía como estrategia que media la producción de resonancia estética entre los dos museos es significativa precisamente debido al ‘no lugar’ de la ironía en el Museo del Oro. En Mi museo de la cocaína, Michael Taussig nota ese no lugar y lo conceptualiza como central a la función del Museo del Oro que pertenece al Banco de la República (Taussig, 2004). La ausencia de ironía, argumenta Taussig, es constitutiva del silencio del Museo del Oro en relación con la economía política colonial y el lugar de la esclavitud en la producción del proyecto republicano, así como frente a la relación no resuelta del presente entre un orden esclavizante y el racismo estructural del Estado poscolonial colombiano. La ironía que reprime el museo, explica Taussig, es justamente la de las y los mineros empobrecidos en las márgenes de la nación con agua y barro hasta la cintura buscando, a veces por años, la sustancia de los sueños y leyendas que se exhibe en el Museo del Oro —y, más recientemente, en el Museo de la Fiscalía— como ornamento.24
Si el objeto de la ironía es la disimulación de una burla, aquí hay un doble juego de disimulaciones. Por un lado, es justamente a través de un gesto irónico que la puesta en escena del oro paramilitar como ornamento se burla de la ausencia de ironía que es constitutiva del Museo del Oro. El museo forense reclama para sí mismo el afecto que por definición debe reprimirse en el Museo del Oro y al hacerlo se burla de este. Ese es el gesto irónico en su sentido más literal. Hay algo en la puesta en escena del poder forense del Estado que hace posible burlarse disimuladamente del museo institucional más emblemático de Colombia.
Pero el juego de disimulaciones excede la intención de su puesta en marcha. Hay otra lógica productiva en juego en el momento en el que el museo forense se vale de la ironía para movilizar la estética del Museo del Oro con el objetivo —este sí no irónico— de insertar al Museo de la Fiscalía dentro de los lenguajes estéticos de la nación. El museo forense no solo moviliza la ironía como estrategia para la apropiación estética del estilo que de manera deliberada ha construido el Banco de la República para exhibir objetos arqueológicos de oro, sino que moviliza también la represión de la ironía. Al hacerlo apela a un mecanismo de representación cuya función consiste en hacer aparecer el Estado poscolonial —paradójicamente— a través de la puesta en escena de su propia violencia. Sin ironía. Lo hace, por un lado, reprimiendo la relación paradójica entre la violencia y los medios del Estado en contra de aquella (incluido el derecho); y, por el otro, ficcionalizando obsesivamente sus prácticas violentas —como vimos también en el caso del campero rojo— para garantizar justamente aquello que fracasa en implementar de manera legítima.25 El museo forense se convierte así en una institución ambigua que media para el público la relación contradictoria entre los medios y los fines de la violencia legal.
En efecto, hay algo decididamente paradójico en la elección de exhibir oro paramilitar en el contexto de un museo institucional cuya función es dar cuenta del monopolio del Estado colombiano sobre los medios de la lucha contra el crimen o, en términos weberianos, del monopolio sobre los medios de coerción. La operación feliz —en una traducción tal vez excesivamente literal de Austin— del mecanismo de representación de la exhibición del oro precolombino en el contexto del museo forense se hace manifiesta en la represión de dos tipos de relaciones. La primera es la relación del oro paramilitar con la cocaína; y la segunda, la relación del Estado colombiano con el paramilitarismo y, en particular, con su rol en la construcción de soberanía.26 Aquí es importante notar que se trata de dos relaciones que se constituyen en intensa cercanía con la represión de la relación oro-colonialidad. De esta alineación entre ambas relaciones surge justamente un entramado entre oro-coca-paras-Estado.
En un museo organizado en torno a la lucha contra el crimen organizado en donde la cocaína y su comercio son temas reservados a las salas sobre narcotráfico y a propósito de la financiación de las desmovilizadas FARC-EP, el oro paramilitar es presentado al público como si perteneciera a un universo separado por completo de la coca. La represión de la relación oro-coca-paras-Estado es legible no solo en la puesta en escena de las joyas que pertenecieron alguna vez a paramilitares y que ahora pertenecen al Estado, sino también en la interacción de dichos objetos con las demás salas que constituyen el museo. El oro paramilitar que flota, literal y figuradamente, encapsulado bajo una luz tenue en medio de una urna transparente debe ser entendido como deliberadamente fuera de contexto. El resultado es el oro escindido de la discusión sobre la relación constitutiva entre paramilitarismo y el Estado poscolonial en Colombia.27
En efecto, lo que apropia el museo forense del Museo del Oro es un mecanismo práctico o, dicho de otra manera, el método de una práctica: un mecanismo para la producción de ficciones. Dicho mecanismo de ficcionalización se hace manifiesto en la compulsión por presentar el oro paramilitar como si flotara. En este sentido, la ilusión del oro flotante es muy similar a la de otras sustancias que, en su carácter fundacional del Estado poscolonial, aparecen “suspendida[s] entre la ficción, el hecho, el truco y la verdad” (Coronil, 1997). En este caso, el oro flotante opera en el intersticio entre “ficción económica” (Tubb, 2014) y “ficción criminal” (Comaroff y Comaroff, 2004) de forma tal que el aspecto más sustantivo de la cosa, es decir, la cosa desprovista de las relaciones sociales que la constituyen, pueda brillar en la oscuridad de la urna vacía como un significante flotante.28 Por ello, no es coincidencia que sea la ficción del oro flotante aquello que cautiva, por encima de lo demás, al público del poder forense concretizado en un grupo de jóvenes definidos como ‘infractores’ por su relación con la comisión de delitos menores. Como tampoco lo es el que sea la ficción aquello que media la puesta en escena del poder forense del Estado.
En su rol de hacer legible el poder forense del Estado, el museo forense insiste compulsivamente en desambiguar el complejo de relaciones oro-coca-paras-Estado a través de la puesta en escena repetitiva de la ilusión del oro paramilitar. Es decir, a través de una ficción. No obstante, sería equivocado calificar la relación entre ficción y aparato forense que el museo pone en marcha como de orden accidental o excepcional. Si el aparato forense opera por medio de ficciones, lo hace porque aquello que es intrínseco a la operación de los regímenes forenses de la modernidad es su producción de poderosas prácticas imaginativas. Sin embargo, también sería insuficiente pensar dichas prácticas como equivalentes, ignorando las formas en que truco, fantasía y ficción, a pesar de ser inmanentes a la producción del Estado poscolonial, lo son de manera diferenciada. Aquí, el análisis antropológico está llamado justamente a dar cuenta de cada una de ellas atendiendo a su especificidad, al tiempo que a las lógicas comunes que las animan.
Conclusiones
A modo de conclusión quisiera retomar las preguntas que puse sobre la mesa a propósito del estatus ambivalente del objeto forense en el museo en la introducción a este ensayo. En primer lugar, la pregunta sobre cuál es la fuente de autoridad del objeto en el Museo de la Fiscalía; y, en segundo lugar, la pregunta por la posibilidad de que el ‘objeto forense en el museo’ tenga efectos sobre el poder forense.
Pareciera obvio que es el museo institucional aquel que cumple el rol de agente que anima al objeto forense por fuera del proceso penal —dándole vida nueva— como objeto museológico cuyo estatus forense es ambiguo. No obstante, el ensayo problematiza esta idea. Tal y como sucede con el celular de Bula, el ‘objeto forense en el museo’ no solamente combina en uno solo lo que parecen como dos estatus ontológicos distintos y mutuamente excluyentes —objeto forense y objeto museológico—. En sentido estricto, el objeto forense pierde algo de su capacidad de persuadir en la escena del proceso penal para poder llegar al museo. Sin embargo, como vimos tanto en el caso del celular como en el del campero rojo, esa pérdida no es total o definitiva. En ese tránsito el objeto también gana o resulta animado por una nueva fuerza persuasiva —llamémosla la fuerza museológica— que no excluye al poder forense del objeto, sino que, por el contrario, lo suplementa.
Lo que emerge de esa pérdida parcial es un régimen de objetos cuasiforenses cuya capacidad de persuasión la sostienen prácticas imaginativas consideradas como antitéticas a las ciencias forenses y su monopolio por parte del Estado. En efecto, como vimos en cada uno de los acápites anteriores, la simulación, dramatización y ficcionalización de objetos forenses en el museo transforman los imperativos probatorios que rigen la epistemología forense al promover la ambigüedad, la ficción y la ironía como elementos centrales de la producción de la verdad del delito. Pero no solo eso; el ensayo muestra hasta qué punto los objetos cuasiforenses no son exclusivamente el producto del museo forense. Su puesta en escena está ligada a la continuidad entre el foro del proceso penal y el museo institucional como espacios de construcción de Estado. Una continuidad que, tal y como lo ilustran el chaleco de Gaitán en el Museo Nacional o el oro paramilitar evocativo de objetos precolombinos exhibidos en el Museo del Oro, no es azarosa o del todo nueva. Por el contrario, se trata de una relación constituida por una larga genealogía de referencias cruzadas entre el poder forense del Estado poscolonial y sus proyectos museológicos.
Para finalizar, quisiera retomar la pregunta en relación con los posibles efectos del régimen de lo cuasiforense sobre los foros de representación de la verdad pública del Estado poscolonial. Lo hago retomando a Weizman, quien, en su teorización a propósito del giro forense, plantea la relación entre el objeto forense y los medios o técnicas para su presentación como una de orden constitutivo (Weizman, 2010). Para Weizman, dicha relación, que tiene sus raíces en el concepto griego forensis (la ciencia del foro) y la práctica retórica de usar objetos para persuadir, se traduce concretamente en una preocupación por la relación entre objeto forense y foro en el que el objeto es presentado con el propósito de persuadir. Aquello que es clave para Weizman es precisamente el que la autorización nunca sucede por fuera de un espacio concreto —espacio al que él llama foro—. Esto no quiere decir de ninguna manera que, para Weizman, el foro simplemente preceda al objeto, sino que, por el contrario, su propuesta hace énfasis en la manera como uno y otro se constituyen mutuamente. Además, y este es un punto fundamental, hay objetos persuasivos que al ser introducidos dentro de nuevos espacios conjuran la transformación de estos últimos, o incluso acarrean la emergencia de un foro completamente nuevo.29
El análisis de Weizman se presta para reflexionar a propósito de la relación entre el Museo de la Fiscalía y el foro del proceso penal. Específicamente, la manera en que la ambigüedad que anima al ‘objeto forense en el museo’ abre la posibilidad de que, en el tránsito entre el almacén de evidencia y el museo, ese objeto cuasiforense transforme al aparato forense. O, dicho de otra forma, que produzca un poder forense reconstituido por la huella del objeto. El análisis de objetos aquí presentado permite apreciar al Museo de la Fiscalía como un foro emergente en el cual el poder forense del Estado pone en escena la transgresión del conocimiento forense y experimenta —torpemente— con su transformación en un contexto de reorganización de los métodos de producción de verdad pública en general y de la representación de la verdad por medio de objetos forenses en concreto. Un fenómeno que no debería resultarnos del todo extraño en un contexto de transición política, cuando parece razonable que fantaseemos con las posibilidades que ofrece la transgresión ontológica del objeto forense, justamente porque se trata de una coyuntura en la que tanto el poder del Estado para hacer la guerra como su relación constitutiva con el poder forense se encuentran bajo examen.
Referencias
(17 de marzo de 2019). Se perdió la información del celular de Otto Bula. Noticias Uno. Recuperado de https://noticias.canal1.com.co/noticias/celular-pruebas-perdidas-buela/
Acosta López, M. R. (2019). From critique of the postcolony to a postcolonial form of critique. On the uses and misuses of Foucault in Jean and John Comaroff’s Work. Revista de Estudios Sociales, (67), 17-25.
Beckman, E. (2013). Capital fictions: the literature of Latin America’s export age. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2010). La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia. Bogotá: Ediciones Semana.
Comaroff, J., & Comaroff, J. (2004). Criminal obsessions, after Foucault: postcoloniality, policing, and the metaphysics of disorder. Critical Inquiry, 3(4), 800-24.
Comaroff, J., & Comaroff, J. (2016). The truth about crime: sovereignty, knowledge, social order. Chicago-Londres: The University of Chicago Press.
Coronil, F. (1997). The magical State: nature, money, and modernity in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press.
Coronil, F. (2016). Latin American postcolonial studies and global decolonization. En Pramod K. Nayar (Ed.), Postcolonial studies: an anthology. Chichester, West Sussex-Malden, ma: John Wiley & Sons.
Daston, L., & Galison, P. (2007). Objectivity. Nueva York: Zone Books.
Forero, A. M. (2001). Museo Histórico de la Policía Nacional: puesta en escena de una institución (Tesis de pregrado, Universidad de los Andes).
Gaitán-Ammann, F. (2006). Golden alienation: the uneasy fortune of the Gold Museum in Bogotá. Journal of Social Archeology, 6, 227-254.
Ginzburg, C., & Davin, A. (1980). Morelli, Freud and Sherlock Holmes: clues and scientific method. History Workshop, (9), 5-36.
Giraldo Giraldo, C. A. (2014). Medicina legal en Colombia: crónica de un centenario y de sus antecedentes. Revista CES Medicina, 28(2), 325-335.
González, B. (2000). Un museo libre de toda sospecha. En Museo, memoria y nación: misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro (pp. 83-98). Bogotá: Ministerio de Cultura.
Guglielmucci, A. (2015). El Museo de la Memoria y el Museo Nacional de Colombia: el arte de exponer narrativas sobre el conflicto armado interno. Mediaciones, (15), 10-29.
Keenan, T., & Weizman, E. (2012). Mengele’s skull: the advent of a forensic aesthetics. Berlín: Sternberg Press.
Kraus, D., Andrade, X., Forero, A. N., & Salinas, M. (2017). Rótulos, etnografía y curadurías en el Museo Histórico de la Policía Nacional, Bogotá. Iconos, (59), 165-182.
Lemaitre Ripoll, J., & Restrepo Saldarriaga, E. (2018). Derecho y violencia en el posconflicto colombiano: formación y transformación del Estado tras el acuerdo de paz. Revista de Estudios Sociales, 67, 2-16.
Lleras, C. (2008). ¿Objetos demodé? Museos y patrimonio intangible. Calle 14, 2(2), 22-29.
Lomnitz, C. (2012). Time and dependency in Latin America today. South Atlantic Quarterly, 111(2), 347-357.
Marx, K., & Engels, F. (1967). Capital: a critique of political economy.
Vol. I. Nueva York: International Publishers.
Plazas, M. C. (2010). Textiles del más allá. Cuadernos Curatoriales. Bogotá: Museo Nacional.
Restrepo, E. (2006). Antropología y colonialidad. En S. Castro Gómez & E. Grosfoguel (Eds.), El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Restrepo, J. A. (2017). Del homicidio como dibujo. Antípoda, (29), 218-231.
Rivera Sandoval, J., & Rojas Sepúlveda, C. L. (2005). Aproximación a la historia de las ciencias forenses en Colombia: segunda mitad del siglo XVIII-primera mitad del siglo XX. Revista Exhumar, 2, 1-12.
Sanabria Medina, C., & Osorio Restrepo, A. (2015). Ciencias forenses y antropología forense en el posconflicto colombiano. Revista Criminalidad, 57(3), 119-134.
Sommer, D. (1991). Foundational fictions: the national romances of Latin America. Berkeley: University of California Press.
Taussig, M. T. (2004). My Cocaine Museum. Chicago: University of Chicago Press.
Tubb, D. (2014). Gold in the Chocó, Colombia (Tesis de doctorado, Carleton University).
Vásquez, J. G. (2015). La forma de las ruinas. Alfaguara.
Weizman, E. (2010). Forensic architecture: only the criminal can solve the crime. Radical Philosophy, (164), 9-24.
Notas
* Doctora en Derecho de la Universidad de Harvard y candidata al doctorado en Antropología de la Universidad de Chicago. Agradezco a María del Rosario Acosta y Meghan Morris por sus valiosos comentarios. Igualmente, quisiera agradecer a Víctor Quinche, curador del Museo Histórico de la Fiscalía General de la Nación, por abrirme las puertas del museo y nutrir mis reflexiones acerca de este. La investigación para este proyecto fue apoyada por el Social Science Research Council y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago.
1 De acuerdo con el cuaderno curatorial del Museo Nacional Textiles del más allá, el chaleco de Gaitán es solo una de múltiples prendas de ropa que llevaban puestas grandes figuras políticas nacionales al momento de su asesinato custodiadas por el museo. Según el texto, se trata de prendas que por considerarse “pruebas de magnicidios” se les entiende como “bienes de interés cultural” (Plazas, 2010, p. 3).
2 Uso el concepto Estado poscolonial en el sentido en que lo hacen los estudios poscoloniales latinoamericanos al considerar la modernidad latinoamericana y en particular los proyectos republicanos de la región en su relación con la colonialidad, entendida esta como una condición del presente. Para dos aproximaciones al campo de los estudios poscoloniales en Colombia y Latinoamérica, respectivamente, ver Restrepo (2006) y Coronil (2016). Lo anterior quiere decir que no utilizo el término para afirmar la exterioridad (o posterioridad) del Estado latinoamericano en relación con el colonialismo, todo lo contrario. Lo invoco como una forma de demarcar la extraña temporalidad que produce la dependencia del proyecto de Estado republicano —en este caso el colombiano— con la colonialidad entendida como una configuración histórica de fuerzas que excede al colonialismo stricto sensu en tanto continúa estructurando nuestro presente —sobre la dialéctica de dependencia e independencia del Estado latinoamericano en el siglo XX, ver Lomnitz (2012)—.
3 Siguiendo a Beatriz González y Ana Guglielmucci, conceptualizo el Museo Nacional —definido por su misión fundacional “positivista, divulgativa y patriótica”— como el ejemplo de museo institucional del proyecto republicano en Colombia (González, 2000; cf. Guglielmucci, 2015). A propósito de la tensión entre sacralización y estatización de objetos en el contexto del Museo Nacional ver Lleras (2008).
4 Como se verá más adelante, el exceso que produce el objeto forense en el museo no excluye del todo su poder como repositorio de las huellas de un delito. En el caso del chaleco de Gaitán, es el mismo Museo Nacional el que argumenta el doble estatus de las prendas al afirmar que “sin importar las fechas en que fueron cometidos los asesinatos y el estado del proceso judicial en el cual se encuentre el caso, hoy en día estos grupos de investigación [como el Instituto Nacional de Medicina Legal o el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General] pueden realizar dichos análisis [forenses], corroborando a nivel de laboratorio algunas hipótesis manejadas por la historia” (Plazas, 2019, p. 4).
5 Paradójicamente, varias de las prendas vinculadas a magnicidios bajo custodia del Museo Nacional pertenecen a casos que permanecen sin resolverse plenamente, ya sea porque el aparato penal del Estado no investigó debidamente o porque no ha sido posible individualizar a los responsables intelectuales de los hechos. El caso de Gaitán es particularmente interesante, dado que, aun cuando el supuesto autor material del asesinato fue linchado casi en el acto, no ha sido posible determinar el/los autor(es) intelectuales del homicidio. Desde un punto de vista forense, el fracaso de la investigación en el caso de Gaitán se explica, al menos en parte, por el hecho de que fue imposible realizar un análisis de la escena del crimen bajo los estándares forenses adecuados debido al caos que emergió en el lugar de los hechos. Por esta razón, es importante aclarar que el chaleco opera como reliquia de la lucha contra el delito precisamente porque su valor como prueba no está definido por el hecho de que haya servido para ‘resolver’ el crimen. Esto es particularmente cierto en el caso de las reliquias forenses ligadas al caso del caudillo, las cuales constituyen objetos de intensa fascinación justamente porque, como bien lo ilustra la novela de Juan Gabriel Vásquez, son el foco de múltiples teorías de la conspiración que encuentran asidero en el fracaso del Estado en la tarea de determinar con certeza quiénes fueron los responsables y castigarlos.
6 En Colombia, salvo muy contadas excepciones, la investigación histórica y antropológica sobre las ciencias forenses como un proyecto de producción de conocimiento íntimamente ligado al proyecto de construcción del Estado colombiano ha sido escasa, y la existente tradicionalmente se ha enfocado en la medicina forense y, más recientemente, en la antropología forense. Ver Rivera Sandoval y Rojas Sepúlveda (2005); Giraldo Giraldo (2014); Sanabria Medina y Osorio Restrepo (2015).
7 La idea del fiscal general no es del todo novedosa. En Colombia existen al menos otros dos museos institucionales estrechamente ligados al poder forense del Estado: el Museo Histórico de la Policía Nacional y el Museo de las Fuerzas Armadas. Para una aproximación etnográfica al Museo de la Policía Nacional, ver Forero (2001); Kraus et al. (2017).
8 Hoy en día el museo consta también de un espacio para exposiciones temporales, el cual, en contraste con la exposición permanente, fue diseñado por un equipo museológico profesional en colaboración con el curador del museo. La primera exposición temporal, “Minería ilegal: la miseria del oro”, fue inaugurada en octubre de 2018 por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
9 Jean y John Comaroff han escrito sobre el Museo de la Policía de Sudáfrica, ubicado en Pretoria, que se trata de un “museo público cerrado al público”. El Museo Histórico de la Fiscalía, precisamente por el hecho de operar en la práctica como un museo para el cual el público es irrelevante, sin estar en estricto sentido cerrado al público, expande el oxímoron. Su surgimiento da cuenta de un tipo de museo cuyo objeto es la puesta en escena del poder forense del Estado definido por la publicidad sin público. En su novela, Juan Gabriel Vásquez invoca otro tipo de museo sin público: las colecciones privadas de objetos forenses extraídas ilegalmente de las colecciones museológicas del Estado que se convierten en objetos fetiche para coleccionistas fascinados con las historias del crimen y su explicación (Comaroff y Comaroff, 2004).
10 Cf. Comaroff y Comaroff (2004). El ensayo sitúa la discusión antropológica en torno al sentido que adquiere el museo forense en Colombia en el marco de dos conversaciones. Por un lado, el rol de las ciencias forenses en la construcción del Estado liberal —ver Ginzburg y Davin (1980); Comaroff y Comaroff (2016)—. Por el otro, el rol de la ficción en general y de la ficción criminal en particular como constitutivas de la producción del poder del Estado poscolonial —ver Sommer (1991); Coronil (1997); Taussig (2004)—.
11 Debido a las denuncias públicas por conflicto de interés contra el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en relación con varias de las investigaciones adelantadas por sobornos y coimas en el caso Odebrecht, el presidente Iván Duque debió nombrar un fiscal ad hoc para liderar la investigación de dichos casos.
12 El artículo 254 del Código de Procedimiento Penal define la “cadena de custodia” así: “Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente”.
13 Ver Ginzburg y Davin (1980).
14 Contrario a lo que suele pensarse, la preeminencia de los objetos como prueba de un crimen dentro del proceso penal, su agencia, si se quiere, es relativamente reciente. Durante el siglo XIX la figura probatoria por excelencia fue el testigo, cuya presencia dentro del proceso estaba definida por la posibilidad de ser interrogado dentro del proceso de instrucción del caso (cf. Weizman, 2010).
15 Ver Marx y Engels (1967).
16 Es, después de la toma del Palacio de Justicia, el evento violento que ha involucrado el mayor número de muertes de oficiales de la administración de justicia en Colombia.
17 Esta formulación de la ficción como práctica creativa que extrae y apropia dimensiones de lo ficticio inmanentes a la realidad es de Ericka Beckman (2013).
18 Cf. Comaroff y Comaroff (2016).
19 Al tratar ficciones concretas como evidencia, lo que este ensayo y aquellos textos comparten es, por un lado, un desinterés por adjudicar la distinción entre realidad/hecho e ilusión/fantasía/fabricación; y, por el otro, un decidido interés por entender la ficción como “evidencia de una sociedad pensando y argumentando consigo misma” (Comaroff y Comaroff, 2016).
20 ¿Qué aspecto perverso del monopolio de los medios de fuerza dramatiza el jeep de La Rochela cuando el Estado colombiano fue condenado por haber incumplido su deber de proteger la vida de los funcionarios? Jean y John Comaroff sostienen que, contrario al argumento de Michel Foucault, el drama —la teatralización a menudo mediatizada— del control del crimen en los Estados poscoloniales es evidencia “de un deseo por condensar el poder disperso [del Estado] para hacerlo visible, tangible, contable y efectivo” (2004).
21 Sobre la historicidad y economía política de las virtudes epistémicas, ver Daston y Galison (2007).
22 El aparte citado es mi traducción del original en inglés, el cual cito a continuación: “But what, then, is an ornament?… Like any book worth writing, My Cocaine Museum belongs to this sense of the ornament as something base like the foot of a saint or a hustler with a golden wrist, something that allows the thingness of things to glow in the dark”.
23 Salvo un grupo de pistolas y rifles que hacen parte de la colección permanente del Museo Histórico de la Fiscalía, ninguna otra vitrina produjo tanta admiración entre el grupo de ‘jóvenes infractores’ (quienes visitaban el museo como parte de un programa del gobierno distrital) como las joyas de los paramilitares. Estos objetos de oro, incautados a integrantes de grupos paramilitares, introducen al visitante a la primera exposición temporal organizada en el Museo Histórico de la Fiscalía. La exposición “Minería ilegal: la miseria del oro”, reconstruye “el panorama de este delito en Colombia... y ofrece información sobre la tarea que la Fiscalía General de la Nación viene adelantando en la investigación y judicialización de los responsables” (Museo Histórico Fiscalía General de la Nación, 2018).
24 Cf. Taussig (2004, p. XV).
25 Cf. Acosta López (2019). Para una lectura de la dialéctica entre derecho y violencia en el contexto del Estado colombiano, ver Lemaitre Ripoll y Restrepo Saldarriaga (2018).
26 Sobre la relación entre oro paramilitar y cocaína, ver Tubb (2014).
27 Un facsímil del infame ‘Pacto de Ralito’ exhibido de manera marginal y sin mayor contexto en la sala sobre paramilitarismo es probablemente el único objeto del museo que da cuenta de la relación entre paramilitarismo y Estado.
28 Vale la pena aclarar que la ficción del oro flotante es el resultado de un complejo entramado de operaciones irreducibles a la cosificación. Felipe Gaitán-Ammann ha analizado dicho entramado en términos de una doble paradoja. Por un lado, la “política curatorial del Museo de Oro” relega el oro precolombino a un pasado premoderno y precapitalista que simultáneamente esencializa la identidad de los pueblos indígenas y la ontología del oro. Por otro lado, y en buena parte dado su vínculo genealógico con el banco central, la política curatorial del museo exalta el valor comercial del oro al tiempo que reduce la fascinación que produce el oro en el presente a la de una economía moral reprensible. Esta ruptura temporal entre el pasado y el presente del oro —que Gaitán-Ammann conceptualiza como “alienación dorada”— constituye otro aspecto central del mecanismo de representación que apropia el museo forense (Gaitán-Ammann, 2006).
29 En palabras de Keenan y Weizman, “el producir y presentar nuevas formas de evidencia [...] puede cuestionar el foro mismo en el que se introduce la prueba. La evidencia puede producir un cambio en los protocolos del foro, así como expandir sus marcos perceptuales o conceptuales” (traducción de la autora) (Keenan y Weizman, 2012).