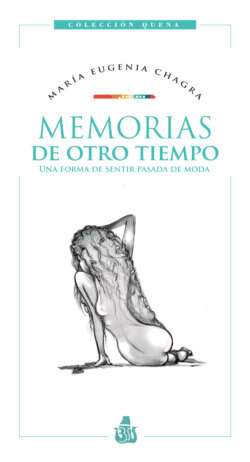Читать книгу Memorias de otro tiempo - María Eugenia Chagra - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNos corría infructuosamente un gordo guardia de seguridad del gran hospital provincial, enclavado al pie del cerro. Corríamos desesperadamente todo lo que daban nuestras flacas y cortas piernas infantiles. Al llegar a la ladera del cerro trepábamos por las lajas destrozándonos codos, manos y rodillas. Pero allí le sería imposible al esforzado guardia atraparnos. Ese día nuestras más locas fantasías se hicieron realidad, cuando el pobre hombre que tantas veces nos había advertido que no debíamos jugar en el amplio estacionamiento ni en las adyacencias del nosocomio, nos pescó en plena ascensión por la escalerilla del altísimo tanque de agua.
Yo me encontraba a mitad de camino cuando lo vi venir a la distancia, y mis piernas que ya temblaban suficiente por el miedo del ascenso, empezaron a aplaudirme. No se cómo logré bajar, solo recuerdo que en algún momento pegué un salto impresionante y sin más trámites eché a correr. Para cuando logré sentirme a salvo, ya casi no respiraba por el esfuerzo y la emoción. Pero quién podía quitarnos el sabor de la aventura. La loca circunstancia de una persecución verdadera. La violenta sensación de peligro.
Jugar en los sitios prohibidos. Soñar con aventuras riesgosas. Investigar misterios. Descubrir todo lugar que pareciera inaccesible. Qué más podía pedir nuestra infancia aventurera y soñadora.
Por supuesto teníamos juegos más inocentes y pacíficos, como por ejemplo, rescatar cuanto trapo inservible había en la casa, cuanto cacharro descartado y sepultado en la piecita del fondo, robar algo de la despensa en el silencio de la siesta y con todos los tesoros rejuntados armar una tienda en algún rincón del patio, lo cual podía hacernos pasar una tarde inagotable. Quizás cuando termináramos de armarla ya ni quedaba tiempo de jugar a la tendera y había que comenzar a desmantelarla y guardar todo, para no sufrir los sermones maternos por el revoltijo, pero igual las expectativas ya estaban ampliamente satisfechas.
Tomar subrepticiamente los tacos altos de mi tía cuando ella se ausentaba y combinarlos con los vestidos desechados de mi madre, pintarrajearnos la cara hasta después tener que enrojecernos para sacar el maquillaje (que nunca se borraba del todo), y entonces presumir de los más diversos personajes, taconeando y cotorreando por toda la casa e inventando nutridos guiones que respetábamos en todos sus detalles, nos hacía ingresar al mundo de los mayores y sin saberlo desprendernos un poco del peso de la vida que no entendíamos tanto.
Lograr ser incluidas por los varones en sus juegos de indios y cow boys, imitando alguna película que pasaran el domingo anterior, y donde las chicas podíamos tener algún papel (aunque nunca protagónico), eso era la gloria, aunque a mí, como la más pequeña, siempre me tocaba ser la chica del bar (que entonces solo atendía el mostrador, más no entraba en las películas que veíamos, ni en nuestra imaginación), que solo servía repetidamente los tragos y ni siquiera tenía un mínimo bocadillo para decir.
Pero creo que mis más amados juegos tuvieron lugar en el parque a unas cuadras de mi casa, cuando con mi querida amiga Lía nos introducíamos en alguno de los muchos libros de aventuras y nos apropiábamos de sus personajes, previa selección de los actores. Para ser merecedor de los papeles principales era imprescindible pasar ciertas pruebas, a saber: subir a cierta altura del pino más alto, pasar arrastrándose bajo el pequeño puentecito que abrigaba a su sombra cuanta lata desechada, vidrios y algún batracio de mirada hipnotizante que, entre nos, me aterrorizaba. Por supuesto las protagonistas resultábamos siempre ser nosotras, que conocíamos todas las pruebas al dedillo, los invitados especiales tenían que esperar a mejor ocasión.
Luego la bicicleta, ese tesoro esperado tanto tiempo. Entonces no era cuestión de desearla y de tenerla, había que hacer mucho mérito. La mía me la regaló mi padre un fin de año, la hizo armar con piezas descartadas de otras bicicletas viejas. Era grande, roja, brillante. Lo amé más, no por el regalo, sino por el sacrificio que sabía esto representaba para él. La bicicleta me hizo vivir mil aventuras, ahora podía desplazarme por lugares insospechados, hacer pasadas a algún chico que me gustara, presumir…, soñar.
Estos y otros parecidos, eran los juegos de mi infancia. Ni TV, ni videojuegos, ni realidad virtual (cosas que me asustan muchísimo). Mucha imaginación, muchos amigos. Crear y compartir.
Posiblemente nuestros niños sean más inteligentes, adecuados por supuesto a un mundo que necesita de individualidades. Ya aprendí que no es mejor ni peor, que cada tiempo tiene su encanto, que produce según sus necesidades. Pero cuando veo niños corriendo por la plaza, o niñas conversando con una muñeca en el regazo, abstraídas del resto del universo, me alegro, me emociono, porque sé que están disfrutando de un momento mágico, en medio de la terrible soledad de ser niños.
Y me recuerdan a mí, a mis amigos, a las aventuras de entonces, a mis sueños, mis anhelos, y se me borran los dolores, y recupero las ganas de entre esos juegos de infancia.
Siempre quedaba detenida en el que volcaba o en aquel que quedaba dando locas vueltas atrapado en un torbellino voraz. Me dolía el corazón verlo caer, ver su débil proa sucumbir lenta e implacablemente al agua barrosa que lo penetraba, mientras los demás continuaban la odisea de atravesar correntadas o esquivar una piedra hasta llegar a la esquina, donde la bocatormenta los tragaba si no llegábamos a tiempo para salvarlos y empezar la aventura nuevamente, infinitamente, hasta que el agua acumulada de la lluvia bajaba secando la calle después de la tormenta.
Me veo seria y compuesta protagonista de un momento entonces trascendente, con mi pequeño tapadito rojo, el sombrero beige adornado con cinta de terciopelo y encasquetado hasta las orejas, guantes en las manos entrelazadas, zoquetes y zapatitos con pulsera, parada al lado de mis padres y mis hermanos en la banca de la iglesia de mi barrio, honesta familia de clase media trabajadora vestida de domingo, con la ropa que abnegadamente cosía mi madre en su ruidosa Singer, tesoro familiar que nos proveía de todos nuestros atuendos y por supuesto de un conjunto de salida para invierno y otro para verano.
Eran importantes los domingos.
Tenían algo de sagrado y de profano.
De ceremonia y de juego. De alegre inquietud y de tristeza.
Empezaban temprano a la mañana con la misa, después seguramente el recorrido por la plaza, típico paseo provinciano. Una vuelta para un lado, la siguiente para el otro, para posibilitar los encuentros, los saludos. En la esquina fisgoneábamos a los señores de la aristocracia provinciana que ingresaban a la confitería colonial de amplios ventanales, vedada para nosotros, que en las buenas épocas íbamos a la otra, la familiar, donde mi padre nos convidaba con un chocolate o un refresco.
Yo lo vivía como un gran ritual que se desarrollaba por actos preestablecidos, compenetrada en el rol familiar y dominguero. Todo era una cosa muy seria.
Al volver a casa, a cambiarse la ropa. Otra etapa del domingo. El trajín del almuerzo, la mesa grande con el mantel a cuadros, y mientras mi madre iba y venía con los platos en medio de nuestras risas y peleas, mi padre hacía sonar a todo volumen en un gran armatoste, un disco de pasta con la Polonesa de Chopin. Me golpeaba el pecho. A veces hoy todavía la siento golpear, cuando recuerdo los domingos tratando de descubrir si me gustaban. Esa ambivalencia nunca definida por la familia reunida en el descanso.
Después del almuerzo la siesta se deslizaba en juegos soñolientos y melancólicos con olor a naranja y mandarina.
Algunas veces nos premiaba la aventura de la vuelta completa en colectivo. El alborozo de recorrer calles distintas en un paseo que parecía interminable.
La felicidad era completa si al colectivo lo reemplazaba el mateo, el paseo alrededor de la plaza y por la gran avenida que desembocaba en el cerro. Al trote del caballo enjaezado que con sus campanitas marcaba rítmicamente nuestro paso, nos sentíamos por un momento regios personajes de algún cuento fantástico, mirando desde la altura de la carroza el mundo empequeñecido.
Después, el lento correr de la tarde hacia un crepúsculo cansado y quedo y a preparar las cosas para el temido lunes.
El guardapolvos almidonado. La cobartera repleta de útiles. Los zapatos bien lustrados y una sensación de opresión en el estómago.
Un plato de sopa y a la cama.
Crecí con el olor a incienso, el agua bendita mojando la punta de mis dedos, la misa de los domingos, la Semana Santa, el Vía Crucis, la procesión del Milagro.
Crecí entre el cielo y el infierno, la culpa y el perdón.
Crecí con el miedo y la angustia del pecado y la alegría ominosa de la redención.
Crecí con la religión a cuestas. Para bien y para mal.
Se mezclan mis recuerdos… Mixtura de sensaciones opresivas y gloriosas. De pensamientos sagrados y profanos.
Las misas domingueras que aún con su tono ceremonial tenían algo de festivo y aquellas otras que me aplastaban el pecho, confusión de reverencia y rebeldía, de SOY CULPABLE DIOS MÍO PERDÓNAME, y quiero huir de este mundo de altares cubiertos de paños violetas, sonido de roncas matracas, semioscuridad de titilantes velas y consabido olor a incienso.
La alegría del vestido blanco de primera comunión, pequeña y altiva reina y el corazón angustiado por la terrible responsabilidad de la pureza.
Cómo evitar hasta el mínimo mal pensamiento, cómo evitar el pecado si todo lo era. Mientras las enseñanzas recibidas durante tanto tiempo exigían a mi alma compungida la blancura inmaculada, mi humana debilidad infantil me jugaba malas pasadas: insultaba mentalmente a mi hermana, me solazaba sintiéndome más bella que pura en mi blanco traje, ideaba pequeñas maldades que me torturaban.
Cómo semejante monstruo podía aspirar a la comunión con Cristo.
Y NO SOY DIGNA DE RECIBIRTE
Y NO SOY DIGNA
DE SER AMADA
DE SER ELEGIDA
DE SER DESEADA
DE SER
…PERO DI UNA SOLA PALABRA Y SERÉ PURIFICADA
Y CALLARÉ
Y OBEDECERÉ
Y ME SOMETERÉ
Y NO SERÉ SINO TUYA
TU ESCLAVA
TU SIERVA
DIOS PADRE SEÑOR
HOMBRE
Cómo desprender tanta opresión y miedo y angustia y sometimiento pegados allí, en las entrañas de mi ser, mamados de a pequeños y amargos sorbos desde el primer día.
Cómo sustraerme del miedo por la confesión y la necesidad permanente de absolución por todo pensamiento, palabra o acto. De la tristeza por los penitentes descalzos en las procesiones, espejos de mi falta de humildad. Del dolor inabarcable por Cristo crucificado los viernes santos de encierro y música sacra.
¡OH DIOS!
CÓMO ALCANZAR TU IDEAL
CÓMO LOGRAR TU PERDÓN
YO PECADORA ME CONFIESO…
MANDA Y OBEDECERÉ
Y LLEVARÉ MI CRUZ
Y GANARÉ EL PAN CON EL SUDOR DE MI FRENTE
Y PARIRÉ CON DOLOR
Y PONDRÉ LA OTRA MEJILLA
Y NO GOZARÉ, Y NO VIVIRÉ Y
NO Y NO Y NO
Y CULPA, CULPA, CULPA,
POR MI GRANDÍSIMA CULPA
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS
AMÉN
Íbamos a una escuela pública (entonces privado era mala palabra, y las escuelas públicas aseguraban una buena educación). Caminábamos una cuadra hacia el centro, doblábamos a la derecha, caminábamos tres cuadras más y ya estábamos.
Ese año yo ingresaba a Jardín de Infantes y comenzaba mi largo recorrido escolar. Marchábamos ida y vuelta juntas con mi hermana, ella terminaba su primaria. Los años siguientes ese camino iba a poblarse de compañeras, pero entonces caminábamos solas las dos. Delantales blancos almidonados que prendían atrás y se ceñían con un cinto ancho, un gran moño azul celeste prendido al cuello, cabello tirante en cola de caballo o sostenido prolijamente por una vincha. Impecables, así nos mandaba mi madre, fieles reflejos de su dedicada preocupación.
Como en todas las escuelas de mi provincia, conservadora y católica, la religión ocupaba un importante lugar. Los primeros viernes de cada mes rezábamos al Sagrado Corazón de Jesús que estaba entronizado en el hall de la escuela y después quedaban dos alumnas haciendo guardia a los lados de la imagen. Mi hermana, hermosa preadolescente de enormes ojos azules, nariz respingona y cabellos cobrizos, en su cuidado uniforme, era habitualmente elegida para esa guardia, con gran gozo de su parte pues eso significaba una mañana sin clases.
Un día algo nos llamó la atención al entrar a la escuela, el nicho que guardaba la imagen estaba vacío y en un rincón del hall habían colocado sobre un pedestal, un busto de mujer, que después supimos representaba a Eva Duarte. Cuando relatamos lo sucedido en casa, la furia de mi padre no tuvo límites, radical por elección, sufría el gobierno de Perón con una apenas contenida indignación, para él esto representaba un sacrilegio y un atropello intolerable, qué decir cuando el viernes siguiente mi hermana fue nuevamente elegida como guardia de honor, pero esta vez de Eva. Entre los calmate, no te metás que no conviene, de mi madre, y el llanto aterrorizado de mi hermana, lograron con mucho esfuerzo detenerlo para que no hiciera un escándalo público de dudosas consecuencias, pero la bronca y la impotencia no se le olvidarían jamás.
Eran los tiempos de la Razón de mi Vida, Evita madre amada, alpargatas sí libros no, de derroche a manos llena de tanta riqueza nuestra, pero también de leyes sociales y laborales de avanzada. No iba a durar mucho más. Corría 1954. Al año siguiente la Revolución del 55 derrocaría a Perón y proscribiría al peronismo. Y yo iba a crecer entre el recuerdo de la bronca de mi padre sofocada por el miedo de mi madre y la curiosidad idealizada que despierta todo lo prohibido.
Si busco en mi memoria, rescato la cálida sensación de su mullido regazo, cuando ante mi aflicción y mi llanto por la impotencia de alguna tarea malograda, ella intentaba calmarme. La Gorda Lavín la llamaban y fue mi maestra de primer grado. Era de esas maestras de antes cuya vida se definía en su vocación. Ella calmaba mis miedos. Tomaba mi mano y con paciencia infinita me ayudaba a hacer mis palotes. Secaba mis lágrimas. Me hacía reír con muecas y juegos. Nos contaba cuentos, nos consolaba con tanta dulzura. Nos amaba.
Claro que no todas mis maestras de primaria se le parecían. Las tuve dedicadas, odiosas, histéricas, ninguna como ella, más en honor a la verdad debo decir que todas supieron enseñarnos. Es que entonces ser maestra era motivo de orgullo, un signo distintivo de esfuerzo y dedicación, aunque uno pudiera criticar rigideces y fallas educativas múltiples, había algo que no faltaba y era el mérito y el reconocimiento por enseñar. Cosa que escasea en estas épocas en que ser maestra es casi un oprobio, una vergüenza humillante de sueldos bajos, caras largas, y estómagos hambrientos.
¿Cómo pretender entonces una Gorda Lavín dedicada a sus niños, con amor, con paciencia, con respeto?
¿Cómo pretender que nuestros niños aprendan en un mundo que valora la viveza y desprecia el saber y la bondad?
¡El conocimiento pasó de moda! ¡El saber es un peso innecesario! ¡Las maestras son una molestia ya casi descartable!
¡Y el poder necesita de la estupidez!
Volvía cada tanto y cada tanto despertaba estremecida en sudor, jadeando angustia.
La imagen repetida y torturante de una niña diminuta amenazada por un escuadrón de gigantes.
Silencioso. Implacable.
Rígidos verdugos de mirada vacía que avanzaban como autómatas a ejecutar su sentencia inapelable: aplastarme, pues la niña era yo y ese ejército monstruoso poblaba mis noches de terror y mis días de una cruel inseguridad por mi valía y la de todo lo mío.
Encabezaban la columna mis parientes más preclaros, ejemplo de familia, palabra verdadera, jueces autorizados por delegación (y sometimiento) familiar, al poder del título, el dinero, a la apropiación arbitraria del deber ser.
SEPULCROS BLANQUEADOS.
Así lo descubrí en medio de mi rebeldía adolescente y entonces desapareció el sueño y el miedo, al develarse la mentira de los modales pulidos, las voces sentenciosas, los dedos levantados señalando el error ajeno, las miradas reprobadoras de la libertad que ocultan el temor irracional al otro, a la inteligencia, a la justicia, a la igualdad, que pueda peligrar su ridículo espacio de poder.
Los torturadores de mi infancia se parecían mucho a los torturadores legalizados del Proceso. Aquellos me ayudaron a reconocer a estos y a los tantos otros que habitan este mundo con su lustrada «humanidad» que intenta tapar su nauseabunda pequeñez, su olor a MIEDO.
Porque es miedo lo que habita tras la amenaza.
Aquellos me ayudaron a reconocer a estos… y a despreciarlos:
Pequeños gusanos vestidos de pontificales señores.