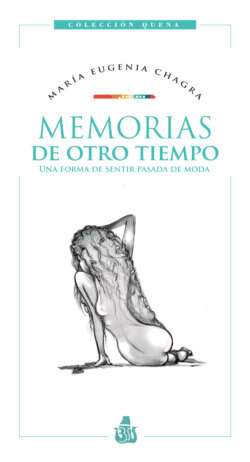Читать книгу Memorias de otro tiempo - María Eugenia Chagra - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUno de mis primeros recuerdos me devuelve mi imagen pequeña, muy pequeña, cuatro o cinco años, suplicando anhelante a un Dios omnipotente (ya habitaba mi vida, justo juez y temible censor) me permitiera alcanzar la estatura suficiente, que me permitiera alcanzar el alto picaporte de la puerta, que me permitiría alcanzar el paraíso y la libertad.
Viví toda mi infancia y mi adolescencia en una de esas viejas casas de anchas paredes de adobe, techos altísimos, pesadas puertas de doble hoja. Todo muy grande, muy alto, muy inalcanzable.
Llegar al picaporte significaba acceder al paraíso. Deambular por una casa de puertas abiertas a los secretos y misterios familiares. No más la tercera excluida. No depender. No encontrarme ante una muralla infranqueable, prisionera y expulsada.
Hoy sigo deseando alcanzar la estatura adecuada para alcanzar el picaporte de quién sabe qué puerta, que me permita acceder a la libertad. Nada más que ya no puedo pedírselo a nadie, libre prisionera de la soledad infinita de saberme pequeña, humana, mortal, sola de dioses y magias. Y saber que tras ninguna puerta encontraré el paraíso, pues el paraíso quedó atrapado en mis sueños de infancia, y la libertad es tan solo un anhelo, que en combate con mi racionalidad me resisto a perder.
Llegué cuando ya nadie me esperaba y el cartón estaba lleno.
Papá, mamá, abuelita, tía soltera, hermanita, hermanito.
Quién me manda hacer acto de presencia después de una punta de años en una familia totalmente constituida.
Es así que desde el principio anduve de la seca a la meca buscándome un lugar, lo que me hizo una experta para la lucha futura.
Porque ¿dónde mejor para aprender a compartir, y sobre todo competir, que en el cálido seno familiar?
Quien no tuvo hermanos no sabe de la dicha inmensa de ser uno más. Y si te toca en suerte ser la menor de una hermosa y seductora hermana y de un recio varón, pues a reforzar las estrategias y los argumentos.
Mi hermana me despertaba admiración y mi hermano un cierto temor. Eran tan grandes y sabelotodos. Me recuerdo siempre siguiendo sus pasos, espiando sus juegos, feliz pequeñuela si era aceptada en algún lugar cerca de sus vidas.
Mas gracias a ellos a veces yo zafaba de ciertas restricciones y gozaba de una libertad que no conocieran. Ellos abrieron el camino y me libertaron. Se los debo.
Hoy ya despojada de rabia por lo que creía que me quitaban (sin culpa alguna) miro atrás, y rescato la ternura, comprendo las distancias, acepto las diferencias y saltando el abismo de nuestros disímiles rumbos me reencuentro conmigo, con ellos, y me veo, los veo, pequeños, indefensos, asustados por los mismos fantasmas de un mismo pasado.
Me mecieron sus historias de tierras lejanas y sus cuentos de las Mil y una noches.
Me acunaron antes de dormir poblando mis sueños de gentes, de pueblos, de mares desconocidos.
Me impregnaron de una dulce nostalgia por el mundo en el que ella había nacido y al que yo quise volver.
Era hermosa, alta, erguida. Su rostro de pómulos marcados y suavidad de aceituna podía reflejar la más tierna complicidad, la dureza de la fuerza y el aguante o el dolor más hondo, como el que me atravesó el alma al verla mirar a su hija muerta demasiado pronto.
Sus ojos eran enormes, celestes, y a veces, sentada en su sillón de mimbre, en el patio de la casa, entre macetas de malvones y claveles, parecían perderse en la distancia mientras tarareaba quedamente una melodía (¿o un lamento?) extraña, distante.
Y yo me iba con ella, transida de melancolía, a una casa de paredes blancas, a su perro, sus hermanos menores y sus padres que no conocería. Y navegaba sus tiernos quince años en la tercera de un barco, atravesando el océano hacia un destino nuevo y prometedor… Y bajamos en un puerto de Francia y sentimos las risas burlonas de un grupo de jóvenes por ser inmigrantes —silencio, vergüenza, pobreza, vestidos raídos—.
Hice ese viaje mil veces en mi fantasía acompañada por sus palabras mal pronunciadas, intercaladas de un árabe que el tiempo borraba, mientras comía los higos con nueces que a la usanza de su gente ella me solía preparar.
Murió pequeña y agachada, el tiempo encogió sus hombros y su estatura de reina, pero sus ojos y sus mejillas conservaron hasta el final, la frescura de sus tiernos, temerosos, expectantes quince años de riesgo y aventura que también me legó.
Y como ocurrió a tantos, mi herencia se abultó con la nostalgia y el ansia de aventura, con esa melancolía tan nuestra —mirada puesta en horizontes lejanos, deseados—, y una enorme necesidad de raíces.
Cuántos de nosotros tuvimos un abuelo, una abuela, sentados en un sillón de mimbre entre las macetas del patio de la casa, contando historias del otro lado del mar. Cuántos de nosotros soñamos con regresar a esas tierras a recoger algo de nuestros orígenes y a cumplir con el sueño irrealizado de ellos de retornar.
Mi abuela, nuestros abuelos. Nuestra tierra, la de ellos. Un poco acá, un poco allá.
Mi madre es como tantas madres de aquella generación, humilde, trabajadora, sufriente, postergada. Su vida repartida entre sus hijos y Dios. Mujeres sometidas a una sociedad siniestra que les cortó las alas… y los sueños. Fregando y cocinando de la mañana a la noche, esperando que sus hijos vivieran lo que no tuvieron, lo que no pudieron.
Me rebela el silencio en que se condenaron.
La culpa interminable en que se sumergieron.
El servilismo atroz en que se ocultaron.
Mi madre. Sus pasos silenciosos a la madrugada iniciando sus labores. Sus manos agrietadas entre el agua y el jabón de la ropa, de los platos, del estropajo. Su mirada celeste enredada entre la tela y el hilo. Su voz sofocada ante los dictados de su madre, sus hermanos, su marido.
Pero mi madre, sus manos, música celestial en las teclas de su piano, sus pasos alegres y ágiles en un paso de baile, su voz, dulce canción en la letra de algún tango, sus dedos, magia sublime en un encaje bordado.
Lo que fuiste, lo que pudiste ser. Lo que me diste, lo que no pudiste dar. Tu sufrimiento, tu alegría. Tu virtud, mi REBELDÍA.
Madre querida, y tantas veces rechazada. Te debo muchas cosas, pero lo que más, sin duda, es mi rabia por tu sometimiento, que me hizo consciente y me indicó el camino para pelear mi lugar y mi respeto, que me hizo saber de mi valor en la vida, por ser mujer, por ser única, por querer mi libertad, por no reconocer ningún amo, por reivindicar mi espacio y el que no tuviste, y el de todas las mujeres que habitan en nosotras.
Te amo madre, pequeña figura, mirada celeste. Te amo, te comprendo, te agradezco, te perdono, te rescato, te sé y te valoro. Te amo madre. Suerte que no es tarde para que lo sepas.
Entonces se usaban los padres de ceño fruncido, de mirada adusta, de modales hoscos.
Entonces se usaba el silencio, la autoridad indiscutida, ni el esbozo del más mínimo sentimiento.
Entonces nos condenaban a guardar distancia y se condenaban a una soledad irreparable.
Mi padre era así.
Descubrir su naturaleza amable, tierna, generosa, era difícil tarea. Se hacía necesario atravesar una muralla de prejuicios y temores. Mas yo logré superarlos en los largos viajes que emprendíamos por toda la provincia, él vendiendo los mil artículos que abarrotaban la rastrojera con tanto trabajo adquirida, o el enorme y antiguo Dodge bordó y gris que como él, era diferente. Yo, acompañante silenciosa deseosa de sus palabras retaceadas, contándome alguna historia del lugar o describiendo algún árbol o animal que cruzáramos por el camino.
Mi padre, criticado y marginado por los parientes ilustres, que nunca se percataron de su sabiduría honesta, nacida del amor, simplemente.
Mi padre, los cajones de tomates y pimientos colorados, los enormes jamones que colgaba en la despensa, las frutillas jugosas, únicas, que traía desde el campo, para deleite de todos, en especial de mi abuela (la madre de mi madre), para quien elegía los mejores bocados.
Mi padre, los infinitos libros que leía por las noches (enseñándome a amarlos), cuando su interminable labor le dejaba algún descanso.
Mi padre, sus discos de música clásica, torpe hombre apaciguado por Mozart o Beethoven.
Mi padre que me mostró en silencio la verdadera generosidad y el amor sin condiciones, sin declamaciones, sin ademanes teatrales.
Mi padre querido, enorme hombre de mirada verde y de piel morena, de voz contundente e inacabable ternura.
Se fue demasiado pronto. Lo necesité, lo añoré desde entonces.
Nos hizo falta más tiempo… Pero se fue, cansado por una vida difícil que no le dio oportunidad de manifestarse sin miedos. Como tantos padres de entonces, obligados a ser duros.