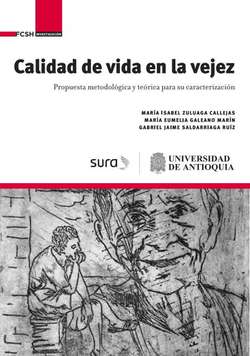Читать книгу Calidad de vida en la vejez - María Eumelia Galeano Marín - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1. Vejez, envejecimiento y calidad de vida
Hablar de envejecimiento, vejez y calidad de vida en el ámbito de las sociedades modernas es una tarea que requiere aclarar y definir algunos conceptos. Es importante delimitar dos niveles de discurso cuando se habla de vejez y envejecimiento: uno general, que trata de las sociedades, y otro particular, que se refiere a los individuos. Para los dos ámbitos, el término vejez es una categoría descriptiva de un estadio del ciclo vital y el envejecimiento se centra en la descripción de un proceso. Esta aclaración facilita la comprensión de la propuesta aquí planteada para describir el envejecimiento con calidad de vida.
1.1 Vejez y envejecimiento
Desde los tiempos de la Grecia antigua se ha ofrecido a Occidente una comprensión particular sobre la multitud de actitudes y cambios de roles, atributos y expectativas de las personas mayores, a través de los diferentes modelos culturales que jerarquizaban las edades del individuo y las capacidades propias de cada edad.1 En la antigüedad clásica, la vejez era concebida desde dos visiones filosóficas. Por un lado, una completamente negativa representada por Aristóteles, quien señalaba que la senectud era sinónimo de deterioro y ruina, y por Séneca, quien afirmó que la vejez era una enfermedad incurable. La otra visión era la de Platón y Cicerón, y planteaba que la vejez traía consigo el dominio de las pasiones y que el viejo era respetado en tanto mantenía su autoridad y el respeto sobre los suyos. Ciertamente, Aristóteles y Séneca presentaban una imagen negativa de la persona mayor, destacando a estas personas como dignas de compasión social y calificándolas como personas desconfiadas, inconstantes, egoístas y cínicas.
A diferencia de Aristóteles, Platón expuso en La República2 diferentes aspectos positivos del envejecimiento, adoptando una postura de respeto y de elogio hacia la vejez. Cicerón, en su De senectute,3 defendió la vejez y las capacidades intelectuales de las personas mayores, describiéndolas como personas dignas, que pueden alcanzar la prudencia, la discreción, la sagacidad y el juicio.
Estas visiones filosóficas han participado en la construcción de representaciones sociales y estereotipos, tanto positivos como negativos, que hoy en día se tienen de la vejez, debido a que han dotado de sentido el papel que las personas mayores han tenido en la sociedad.
Hoy en día prevalecen algunas visiones negativas de la vejez, dándosele más peso a las nociones de belleza, salud y eterna juventud, que se convierten en la base de los valores de nuestra época; sin embargo, empiezan a emerger nuevas visiones positivas de la vejez.
En las sociedades modernas, se concibe que desde que se nace envejecemos y que el envejecimiento individual es aquel proceso natural, lento y paulatino que viven los seres humanos, desde el nacimiento hasta su muerte.4 El envejecimiento constituye un proceso fisiológico, que comienza desde la concepción y que, para la oms, se caracteriza por el deterioro progresivo y generalizado de las funciones, lo que produce una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la edad.5
El envejecimiento es, pues, el proceso de acumulación de eventos que progresivamente aumentan la probabilidad de morir y está relacionado con un declive progresivo, con la edad, con un deterioro de las funciones fisiológicas, procesos específicos inevitables e irreversibles relacionados con la edad, que aumentan la vulnerabilidad del individuo al estrés ambiental y a la enfermedad.6
Desde el enfoque del ciclo vital, se considera el envejecimiento como un proceso integrado dentro del conjunto de la trayectoria humana, en el que intervienen factores importantes que están ligados al paso del tiempo y al contexto cultural al que pertenecen.7 Paul Baltes8 planteó que el desarrollo es un proceso que se da a lo largo de la vida, desde la concepción hasta la muerte, entendiendo que ningún período de vida tiene más importancia que otro. Para él, el desarrollo es el cambio en la capacidad adaptativa del individuo, algo que puede suceder en cualquier etapa. Por tanto, todos los cambios adaptativos estarán orientados a adecuarse a las necesidades del momento evolutivo por el que está pasando la persona.
Para la psicología del ciclo vital, es indispensable el reparto competitivo de los recursos biopsicosociales por medio de diferentes funciones. Así, la función de crecimiento se refiere a aquellas conductas dirigidas al logro de niveles superiores de funcionamiento o capacidad adaptativa. La función de mantenimiento y recuperación agrupa todas las acciones que el individuo realiza, en función de mantener los niveles de funcionamiento. Por último, se plantea la función de regulación de las pérdidas, la cual está enfocada en la identificación y organización del funcionamiento individual. El ciclo de la vida implica procesos como la selectividad, optimización y compensación. Estos procesos funcionan de forma activa y pasiva, consciente e inconsciente, individual y colectiva.9
Uno de los supuestos básicos de la psicología del ciclo vital es que en los primeros años de vida se presentan ganancias, mientras que en la vejez ocurre lo contrario, se presentan pérdidas. Sin embargo, se debe producir un equilibrio entre las ganancias y las pérdidas que se experimentan a lo largo de la vida. Paul Baltes plantea que existen tres formas de envejecer: la vejez normal, la cual cursa sin discapacidades; la vejez patológica, la cual se asocia a enfermedades crónicas, y la vejez competente, saludable o con éxito, la cual implica el uso de estrategias de compensación y optimización.10
La selectividad equivale a identificar oportunidades y restricciones específicas en el nivel de funcionamiento biológico, social e individual, teniendo dos caminos posibles. El primero busca metas alcanzables, es decir, selección centrada en ganancias; por el contrario, la segunda se acomoda a pautas diferentes, equivaliendo a la selección centrada en las pérdidas. La optimización busca identificar los procesos generales involucrados en la adquisición, la aplicación y el refinamiento de medios para el logro de metas relevantes. La compensación se refiere a la posibilidad de regular las pérdidas en los medios (capacidades o recursos), diseñando alternativas centradas en formas de superar dichas pérdidas, sin necesidad de cambiar las metas.11
Erik Erickson,12 quien en los años 50 dividió el desarrollo humano en ocho etapas, afirmaba que en cada una el individuo tiene una tarea psicosocial que resolver. El autor refiere que el hecho de confrontarse con cada tarea produce conflictos, con probabilidad de dos resultados diferentes: si se tiene un buen dominio de la tarea la personalidad adquiere una cualidad positiva y avanza en su desarrollo, distinto ocurre cuando no se tiene un dominio de la tarea y los resultados de la misma. La tarea global del individuo será adquirir una identidad positiva en la medida en que va pasando de una etapa a otra. La etapa que concierne a la vejez fue denominada por el autor como “Integridad contra desesperación”. Erik Erickson considera que el viejo evalúa su vida y la acepta por lo que es, o puede caer en la desesperación por no lograr encontrarle un significado a su vida. La ausencia de integridad se deriva del miedo a la muerte y a la falta de aceptación de este período como el último de la vida. En cambio, la integridad del Yo se produce cuando las personas se han adaptado a los éxitos y fracasos derivados de la propia existencia, lo que implica la aceptación de uno mismo y del propio proceso vital.13
Ahora bien, la teoría de la actividad propuesta por Robert Havighurst a finales de los 80 plantea que las personas más felices y satisfechas suelen ser aquellas que permanecen activas y tienen el sentimiento de ser útiles a otras personas14. En este sentido, una de sus premisas es que, para tener un envejecimiento óptimo, es necesario mantener un estilo de vida activo y compensar las pérdidas sociales, es decir, actividades que sustituyan de alguna manera a las que se ha debido renunciar, como lo es el trabajo. En concordancia con esta teoría, se promueve el envejecimiento saludable, donde las personas mayores puedan invertir su tiempo en actividades que estimulen sus intereses y metas, y las mantengan mentalmente ágiles.
La teoría de la continuidad, planteada por Ursula Lehr15, Robert C. Atchley16 y George L. Maddox,17 propone comprender que las personas mayores buscan la continuidad, no el cambio, es decir, las personas que se están acercando a la vejez seleccionan contextos conocidos, lo que implica que estarán predispuestas y motivadas hacia una continuidad, tanto de las condiciones externas, por ejemplo las actividades que realizan en un entorno familiar, como de las condiciones psicológicas internas.
Desde los distintos enfoques y abordajes del fenómeno del envejecimiento,18 reconoce el transcurso de la vida como el enfoque que permite comprender la existencia humana, con sus influencias biológicas genéticas y epigenéticas, así como influencias contextuales de tipo sociocultural e histórico. Se trata de comprender la vida como una continuidad con cambios. Así pues, el transcurso de la vida permite relacionar la vida humana con un recorrido, con trayectorias, transiciones y cambios, lo que invita a comprender que, más allá del paso del tiempo, es necesario comprender lo que pasa en el tiempo que transcurre, y considerar el transcurso de la vida como un proceso continuo y permanente.
Para este estudio se entiende entonces la vejez como la última etapa del curso de vida, en la que confluyen factores individuales, colectivos y contextuales como efecto de elecciones individuales y del tránsito por distintas condiciones de vida, así como también de las características de la cultura a la que pertenece el sujeto.
1.2 Envejecimiento poblacional
Más allá de las preguntas por los procesos individuales de envejecimiento, hay una problemática que toca a la mayoría de las ciudades en proceso de desarrollo: el envejecimiento acelerado de la población. El envejecimiento poblacional es entendido como el aumento de la proporción de personas ancianas con respecto al total de la población, como consecuencia de dos procesos: la transición demográfica y la transición epidemiológica. La primera se refiere a los cambios que tiene una población a medida que pasa el tiempo, desde una etapa de altas tasas de natalidad y mortalidad con un mínimo número de ancianos, hasta una etapa donde se estabilizan las tasas de natalidad y mortalidad y los sobrevivientes envejecen.19 La transición epidemiológica hace referencia al proceso por el cual las enfermedades infecciosas son sustituidas por las no infecciosas, habitualmente crónicas, muy ligadas a determinados estilos de vida de la niñez y la vida adulta, cuyos efectos se presentan en edades avanzadas.20
1.3 La transición demográfica
Juan Chackiel21 plantea la transición demográfica como un proceso que se caracteriza inicialmente por el cambio de altos a bajos niveles de mortalidad y, con posterioridad, por el descenso sostenido de la fecundidad, para llegar finalmente a niveles bajos en ambas variables. Basándose en Juan Chackiel, Sandra Huenchuan22 plantea que la transición demográfica comprende varias etapas: la primera, de crecimiento poblacional (tasas altas de natalidad y mortalidad); la segunda fase, denominada transicional (la mortalidad desciende y la natalidad se mantiene elevada); la tercera, conocida como transición avanzada (la mortalidad ya ha descendido y se observa declinación en la natalidad), y la cuarta, de postransición (se traduce en tasas muy reducidas de crecimiento natural de la población).
En Latinoamérica y el Caribe, el envejecimiento cuenta con características particulares que dificultan su abordaje, como es la transición demográfica, que ha empezado a desbordar el ámbito estrictamente demográfico, ya que se ha dado de una forma muy rápida, lo que ha dificultado que los países estén preparados y hagan adaptaciones económicas, políticas, sociales e institucionales para asumir este reto.23
Según datos de la CEPAL, en Latinoamérica, para el año 2014, la población de 60 años o más alcanzaba un total de 65.851.327, correspondiente al 10,9 % de la población; se estima que para el año 2020 será el 12,7 % y para el año 2050 este grupo sea el 24,0 % de la población.24
Para Colombia, según las proyecciones de población del DANE, las personas con 60 años o más en el año 2014 eran 5.146.251, es decir, el 10,8 % de una población estimada en 47.661.787. Se proyecta que para el 2020 este grupo alcance los 6.440.778, correspondiente al 12,6 %, y que para el 2050 se incremente al 22,9 % de la población en este grupo de edad25 (FIGURA 1).
Estos datos evidencian el fenómeno de transición demográfica en Colombia, del cual destaca el aumento de la expectativa de vida. De acuerdo con la CEPAL, para el quinquenio 2010-2015 la esperanza de vida en Colombia era de 74 años y se evidenciaba una preponderancia del sexo femenino, puesto que la esperanza de vida para las mujeres era de 77 años, a diferencia de los hombres, con una expectativa de vida de 70 años.26
Las tendencias de cambio demográfico en el departamento de Antioquia no son muy diferentes de las de Latinoamérica y Colombia. Según cifras producidas por el DANE, en 2014 en Antioquia había 634.484 personas de 60 años o más, que representaban el 9,9 % de la población; se espera que para el año 2020 este porcentaje se incremente al 11,9 %. De acuerdo con las proyecciones de población del DANE en Medellín, en 2014 la población de personas de 60 años o más representaba el 14,9 %, es decir, 452.563 personas mayores, y se estima que para el año 2020 el porcentaje se incremente a un 18,0 %.27
En Latinoamérica, la fecundidad, la emigración e inmigración y el aumento de la expectativa de vida son otros indicadores importantes para explicar el fenómeno del envejecimiento. La disminución de los niveles de fecundidad y mortalidad se ha extendido por todos los países de la región. La fecundidad, que en el quinquenio 1960-1965 era una de las más elevadas del mundo (6,0), se redujo paulatinamente hasta ubicarse por debajo de la media mundial en el quinquenio 2010-2015 (2,2).28 La reducción de la mortalidad, por su parte, se tradujo en 21,8 años de aumento de la esperanza de vida al nacer.
FIGURA 1.
Proyecciones del porcentaje de participación de las personas mayores (60+) en las poblaciones de Latinoamérica, Colombia, Antioquia y Medellín (1985-2020).
Fuente: CEPAL y tablas de proyecciones de población del DANE. Elaboración propia.
FIGURA 2.
Pirámides poblacionales de Colombia, Antioquia y Medellín, 2014 y 2020.a
Fuente: DANE. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones poblacionales 2005-2020. Revisión 2011. Bogotá: DANE; CELADE, tablas de población de la CEPAL, revisión 2013.
a. DANE y Alcaldía de Medellín, “Estimaciones de población”.
Si bien quedan todavía esfuerzos significativos por realizar, se han notado algunos avances destacables, como el ocurrido durante el quinquenio 2005-2010, en el que la esperanza de vida promedio del conjunto de las poblaciones latinoamericanas superaba en 7,9 años la del total de las regiones en desarrollo, y era solo 1,6 años menor que el promedio de la población europea.
En Latinoamérica, la expectativa de vida al nacer para el quinquenio 2010-2015 es de 74 años, mostrando una mayor expectativa las mujeres que alcanzan los 78 años, es decir, 5 años más que los hombres. Para el quinquenio 2045-2050 se estima una expectativa de vida de 80 años.
Como resultado de un proceso de estimación del nivel y la estructura de la fecundidad, se encuentra que el nivel de la fecundidad medido a través de la tasa global ha venido registrando una reducción en el período 1985-2015, pasando de 3,2 hijos por mujer en el quinquenio de 1985-1990 a 2,4 hijos por mujer en el quinquenio 2010-2015, lo que indica que la fecundidad colombiana se ha reducido en un 25 % en los últimos 30 años. Este es un proceso que no desacelera. Se estima que, para el año 2020, esta tasa baje a 2,3 hijos por mujer y para el 2050 a 1,9 hijos por mujer, por debajo de la tasa global de fecundidad ideal o fecundidad de reemplazo, que es 2,1 hijos por mujer, y que indicaría una situación donde no se alcanzaría el nivel de reemplazo mínimo de la población.29
Atendiendo a las realidades locales de Colombia, en Medellín se observa la misma tendencia de disminución de fecundidad que se da a nivel nacional. La tasa de fecundidad en esta ciudad para 1993 fue de 2,2 y en 2010 pasó a 2,0; se espera que se mantenga en esta misma cifra hasta el año 2020. Este fenómeno se ve altamente relacionado con la feminización del mercado de trabajo, que ha alentado el descenso en el número de hijos que se observa en Latinoamérica, Colombia, Antioquia y Medellín. Esta disminución de la fecundidad a largo plazo envejece la población activa.30
Así mismo, la emigración de personas en edades activas tiene impacto en la estructura de edades de las poblaciones en países de la región. Como es ampliamente conocido, las poblaciones expulsoras de individuos envejecen de manera inmediata, aun cuando las tasas de fecundidad se mantengan relativamente elevadas.31 La emigración en edades activas tiene un impacto en la estructura por edades que aumenta los índices de envejecimiento demográfico, sumándose esto a la disminución de las tasas de fecundidad, que actualmente se presenta de manera rápida y acelerada.
Se estima que, hoy en día, unos veinte millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento, debido en parte al gran aumento experimentado en el decenio de 1990, particularmente durante la migración a los Estados Unidos, que continúa aglutinando tres cuartas partes de los migrantes, así como de los nuevos flujos emergentes de expansión a Europa, principalmente a España.32 Latinoamérica, entre las décadas del 70 y 80, fue escenario de intensa inmigración de ultramar, la cual disminuyó notoriamente en décadas posteriores. Se observan cambios significativos en la historia del proceso de migración de Latinoamérica. En el quinquenio 1975-1980, la tasa de migración era -1,4 por 1.000, es decir, la emigración produjo una disminución de la población de una persona en promedio anual por cada 1.000 residentes; en el quinquenio 2000-2005 subió a -2,3, lo que quiere decir que se aumentó la pérdida a dos personas anualmente por 1.000 residentes. Se espera que para el quinquenio 2015-2020 disminuya nuevamente a -1,4.
En Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, la emigración se ve incentivada por diferentes factores: la reducida capacidad de crear puestos de trabajo estables, una alta incidencia de pobreza, salarios bajos, contrataciones donde no se aseguran los derechos fundamentales de la población, altas edades de jubilación y poco acceso a esta, desigualdades sociales. Todas estas razones repercuten en una población incentivada a buscar alternativas de empleo en otros países de la región. De acuerdo con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), la tasa de migración en Colombia en la década de los 70 era más alta que en Latinoamérica; sin embargo, a diferencia de Latinoamérica, esta tasa ha ido descendiendo constantemente; en el quinquenio 1975-1980 la tasa de migración colombiana era -2,1, es decir, la emigración producía una disminución de la población de dos personas en promedio anual por cada 1.000 residentes; en el quinquenio 2000-2005 descendió a -0,6, lo que quiere decir que disminuyó la pérdida a menos de una persona anualmente por 1.000 residentes; se espera que para el quinquenio 2015-2020 disminuya nuevamente a -0,5.33
Sobre la demografía del envejecimiento en Latinoamérica, Colombia, Antioquia y Medellín, hay datos importantes que evidencian el panorama en la región (ver TABLA 1). Vale la pena resaltar la evidente disminución que se ha venido dando en el número de menores de 15 años. En el quinquenio que va de 2015 a 2020 en Latinoamérica, este grupo de edad se reducirá en 1,9 %; en Colombia la disminución será del 1,3 %; en Antioquia del 0,8 % y en Medellín del 0,5 %. Este dato cobra relevancia si se contrasta con el incremento de personas mayores que, para el mismo quinquenio, será del 1,5 % para Latinoamérica, 1,6 % para Colombia, en Antioquia del 1,7 % y en Medellín estará por el 2,6 %.
El alto porcentaje de personas mayores en Medellín, en relación con la disminución acelerada de la fecundidad, muestra un panorama de envejecimiento alarmante en el que, para el 2020, el porcentaje de menores de 15 años será prácticamente igual al de personas mayores, lo que indicaría que por cada niño menor de 15 años habría un viejo en la ciudad.34
En Colombia, el incremento de personas mayores será de un 12,4 % y los menores de 15 años perderán un 25 % en 100 años, igualándose ambos grupos en el año 2040. En Antioquia, en el año 2015, más de uno de cada diez antioqueños era mayor de 60 años; por su parte, en Medellín en el año 2020 dos de cada cinco medellinenses serán mayores de 60 años.35
TABLA 1.
Aspectos demográficos del envejecimiento en Latinoamérica, Colombia, Antioquia, Medellín. Distintos años.
Fuentes: *CELADE, tablas de población de la CEPAL, revisión 2013. **DANE. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones poblacionales 2005-2020. Bogotá: DANE.
a. Cardona, Segura, y Garzón, Situación de salud.
b. Ibid.
Por último, vale la pena decir que, mientras que en el departamento de Antioquia el índice de envejecimiento es de 40,3 % para el año 2014, y la esperanza de vida es de 74 años, en la ciudad de Medellín, a 2014, es del 80,4 % y la esperanza de vida es de 77 años.36
1.4 La transición epidemiológica
No solo hay mayor número de viejos en las sociedades latinoamericanas, también se envejece distinto en términos de salud. Sin duda alguna, el envejecimiento constituye un éxito de la salud pública y de un mayor ejercicio de los derechos. La expectativa de vida ha venido aumentando en la mayoría de los países, principalmente debido a la acentuada disminución en la mortalidad prematura por infecciones y enfermedades agudas, además de la mejora en las condiciones sanitarias, habitacionales, nutricionales, médicas, de vacunación y control de infecciones. En torno a esto, comienzan cambios propios de la transición epidemiológica, término que se expresa fundamentalmente en el cambio de perfil de morbilidad y mortalidad, y según causas y grupos de edad.37
Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por contar con una alta incidencia tanto de enfermedades transmisibles, como de enfermedades no transmisibles, una ruptura del principio unidireccional transicional, una transición prolongada y una heterogeneidad entre grupos sociales, según el área geográfica de cada país y entre los diferentes países. Un ejemplo de esto se observa en países como Uruguay, Costa Rica, Cuba y Chile –con proporciones de defunciones por enfermedades transmisibles inferiores al 10 %–, contraponiéndose con países con una proporción superior al 30 %, como Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala y Haití, con 54 % de defunciones por enfermedades transmisibles. Con respecto a la esperanza de vida, se aprecia que disminuye de acuerdo con el lugar donde se encuentran en el ciclo de la transición demográfica, es decir, los países menos avanzados cuentan con una esperanza de vida menor.38
Otro elemento distintivo es la variabilidad en la contribución de las causas accidentales y violentas. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela y de Colombia, por ejemplo, la proporción de defunciones por causas relativas a este grupo es respectivamente del 20 y 27 %. Entre las primeras causas de muerte para la región de Latinoamérica y el Caribe se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón (10,9 % del total de defunciones), las enfermedades cerebro vasculares (8,2 %) y las condiciones perinatales y diabetes mellitus (5,0 % cada una). Estos datos dejan ver cuales son los desafíos que la región enfrenta, dinámicas típicas de un contexto “moderno”.39
Al relacionar el tema de la mortalidad con las transiciónes demográfica y epidemiológica, el caso de Colombia, en términos de morbilidad y mortalidad en las personas mayores, presenta otros datos interesantes a analizar.
En términos de morbilidad, para el año 2011 se registraron 2.622.040 atenciones a personas mayores en Colombia, de las que el 83,9 % fueron en consulta ambulatoria, 9,5 % en urgencias y 6,4 % restante en hospitalización. En este ciclo vital, se ven reflejadas enfermedades crónicas, encabezando la lista como los de mayor frecuencia diagnósticos de hipertensión esencial, diabetes mellitus y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En el servicio de consulta, respecto a la hipertensión esencial y a las infecciones de vías urinarias, las mujeres tienen un porcentaje mayor que los hombres. Sin embargo, la relación se invierte cuando se trata de EPOC, el cual fue 30 % más frecuente en los hombres que en las mujeres.40
En cuanto a la mortalidad en las personas mayores, las enfermedades del sistema circulatorio aportan alrededor de un 40 % del total de fallecimientos para este período, cuando se desagrega este porcentaje se evidencia que las enfermedades isquémicas del corazón alcanzaron tasas de 585 muertes para el 2008, 542 en el 2009 y 560 en el 2010 por cada 100.000 personas mayores. Las enfermedades cerebrovasculares e hipertensivas ocuparon el segundo y tercer puesto dentro de este gran grupo.41
En Colombia, las personas en edades avanzadas sufren con mayor frecuencia enfermedades como hipertensión, alergias, artritis, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedad cerebral, enfermedad renal crónica, cáncer y Alzheimer, siendo las mujeres las más diagnosticadas por hipertensión y artritis, y los hombres por enfermedades del corazón y neumonía.42
La ciudad de Medellín presenta un perfil epidemiológico mixto, caracterizado por la alta frecuencia de enfermedades infecciosas en la infancia, relacionadas con el proceso reproductivo entre la segunda y cuarta década –propio de los países en vías de desarrollo y pirámides demográficas de base ancha–, junto con una alta frecuencia de enfermedades crónicas en la última etapa del ciclo vital, eventos que ocurren en los países desarrollados y que tienden a incrementarse.43
Las principales causas en atenciones de salud presentadas en el servicio de consulta externa para personas mayores de 60 años en la ciudad de Medellín, para los años 2010-2011, fueron: hipertensión arterial, con 817.8 casos por cada 1.000 habitantes, y diabetes mellitus, que se presentó en 215.4 casos por cada 1.000 habitantes. Por sexo, la cifra varió en hipertensión esencial. En mujeres mayores de 60 años se presentaron 925.6 atenciones en consulta externa, a diferencia de los hombres, con 665.8 atenciones por cada 1.000 hombres mayores de 60 años.
En Medellín, por diabetes mellitus se presentaron 237.8 casos en mujeres mayores de 60 años y 183.9 casos en hombres mayores de 60 años por cada 1.000 habitantes. En el servicio de urgencias, las principales atenciones registradas de personas mayores de 60 años son las descritas en el CIE10 como “otros” síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. Como segunda causa fueron los traumatismos en regiones del cuerpo, seguido de dolor abdominal y pélvico. Las principales causas por hospitalización en adulto mayor fueron “otros síntomas”, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte, correspondientes al 8,9 % del total de hospitalizados. La segunda causa fue bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que fueron el 8,8 %, y en tercer lugar la neumonía, con un 6,4 %.44
La tasa de mortalidad de la persona mayor de 60 años en Medellín, para los períodos 2005 al 2010, se comportó así: en el 2005 representó el 3,4 % de las muertes con respecto al total de adultos para dicho año, proporción que se mantuvo hasta el año 2008; para el 2009 registró una disminución de las muertes al 2,5 % (7.510) y en el 2010 el porcentaje aumenta en una décima, siendo 7.983 muertes para ese año. El patrón de comportamiento de la tasa específica de mortalidad de la persona mayor, en el año 2006, fue de 35,1 muertes por cada 1.000 habitantes mayores de 60 años, en los años 2007 y 2008 murieron 34.4 personas adultas por cada 1.000 habitantes. Entre los años 2006 y 2010 se redujo el riesgo de morir para esta población adulta, al pasar de 35 a 26 por 1.000 habitantes adultos mayores.
La causa básica de mortalidad de las personas mayores, en el período 2005 a 2010, fueron las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, enfermedades cerebrovasculares, la diabetes mellitus –que en el año 2009 no se registró como una de las principales causas–, tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón, y la neumonía, que solo se registró para el año 2009.45
1.5 Calidad de vida
Si los datos muestran un envejecimiento menos afectado por enfermedades agudas o infecciosas, y más afectadas por enfermedades crónicas y del corazón, lo que queda como resultado de esta transición epidemiológica es una población viva cada vez más vieja, en términos de cantidad y duración. La pregunta ahora es: ¿cómo las personas mayores viven esa vida cada vez más larga? En este punto es donde la pregunta por la calidad de vida es más que pertinente.
El término calidad de vida se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando la idea del estado de bienestar, derivado de los desajustes socio-económicos procedentes de la crisis de la década de 1930, evolucionó y se difundió sólidamente en la postguerra (1945-1960), en parte como producto de las teorías del desarrollismo económico y social que reclamaban el reordenamiento geopolítico y la reinstauración del orden internacional, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial.46
El concepto, ya en la posguerra, devino en una construcción histórica con múltiples concepciones, para la cual no existe una teoría única que permita su delimitación exacta, pues pertenece al universo ideológico y no tiene sentido sino en relación con un sistema de valores.47 La calidad de vida tiene un carácter multidimensional y ha sido definida desde varios campos del conocimiento: filosófico, económico, cultural, de la salud, sociológico, político y ambiental.
FIGURA 3.
Principales causas de mortalidad en la persona mayor, Medellín 2005-2009.a
Fuente: Mariela Bustamante Álvarez.
a. Bustamante, Atenciones en salud.
Desde el campo de la filosofía, se desarrollaron básicamente tres teorías del bien vivir para las personas: la teoría hedonista, la cual plantea que el bien último para las personas consiste en sostener ciertas clases de experiencias constantes, como placer, felicidad y disfrute; la teoría del deseo o satisfacción de preferencias, entendidas como los estados de situaciones tomados como objetos, y, por último, la teoría de los ideales de una buena vida, la cual se refiere a la realización de ideales específicos, explícitamente normativos. La finalidad de estas tres teorías es el desarrollo del concepto de utilidad. Las dos primeras son teorías subjetivas; la tercera, por su parte, plantea que una buena vida para una persona está determinada por ideales correctos y no depende de lo que la haga feliz o de lo que desea.48
Desde el enfoque cultural, la calidad de vida está asociada con las tradiciones culturales y su influencia en los procesos de salud-enfermedad, teniendo en cuenta aspectos como los valores éticos, los derechos humanos e incluso las representaciones sociales por parte de los individuos que conforman una cultura particular.49 Por ende, la cultura tiene una influencia importante en la noción que tengan sus integrantes de calidad de vida, otorgando sentidos a aspectos que quizá otra cultura no considere relevantes. En esa misma vía, el enfoque ambientalista, por su parte, plantea la necesidad de tener en cuenta las condiciones ambientales en que vive, crece, se reproduce y muere un individuo, como elementos que modifican y establecen la calidad de vida.
Por su parte, el concepto condiciones de vida está fuertemente asociado con la calidad de vida y ha ocupado buena parte de la construcción de este concepto, entendiendo condiciones de vida como el conjunto de bienes que conforman la parte social de la existencia humana, dado por: salud, educación, alimentación, sanidad ambiental, vivienda y, en algunos casos, el medio cultural y político. Se tiene en cuenta que este es el entorno social que influye en el logro de objetivos como: seguridad, integridad personal, respeto a la dignidad humana, ejercicio de la libertad y los derechos políticos.50 Se entiende además que el entorno social influye en la formación de las capacidades humanas, en lo que se refiere a estado de salud y nivel de conocimiento.
Desde las teorías económicas se intentó definir también la calidad de vida. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estableció una relación directa entre el crecimiento económico y el mejoramiento económico. Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad hicieron surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde las ciencias sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados con el bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia evolución, siendo en un primer momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y social, para, en un segundo momento, contemplar elementos subjetivos.51
Como resultado de esta concepción, se ha intentado cuantificar la calidad de vida para establecer comparaciones entre naciones. El enfoque económico se ha centrado principalmente en el cálculo de tres indicadores principales: la renta per cápita, el nivel de vida y la calidad de vida52.
La renta per cápita es el indicador más antiguo para medir la calidad de vida, el cual resulta del cociente entre el conjunto de bienes y servicios producidos por un país durante un año (producto interno bruto, PIB) y el número de habitantes del país durante ese mismo año. Después de la Segunda Guerra Mundial, se introdujo el concepto nivel de vida, entendido como el dominio del individuo sobre los recursos en forma de dinero, posesiones, conocimiento, energía mental y física, relaciones sociales, seguridad y otros medios con los que el individuo puede controlar y dirigir conscientemente sus condiciones de vida. Como indicador, el nivel de vida surge de la sumatoria de la renta per cápita nacional más otros indicadores cuantitativos en las áreas de educación, salud, empleo y vivienda.
Ahora bien, el desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a mediados de los 70 y comienzos de los 80, provocó el proceso de diferenciación entre estos y la calidad de vida. La expresión comienza a definirse como concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones objetivas, como a componentes subjetivos. La inclusión, en 1974, del término en la primera revista monográfica americana dedicada al tema, Social Indicators Research, y en Sociological Abstracts en 1979, contribuirá a su difusión teórica y metodológica, convirtiéndose la década de los 80 en la del despegue definitivo de la investigación en torno a este concepto.53
Sin embargo, ante el empuje del análisis económico desarrollista de la calidad de vida se levantaron voces críticas, que ofrecían una visión más integradora. Por ejemplo, Erik Allardt54 planteó que existen tres condiciones asociadas a la calidad de vida: tener, amar y ser. Estas condiciones se refieren a las condiciones materiales que permiten la vida por fuera de la pobreza, a las necesidades emocionales y de relaciones con los otros, y el ser alude a la necesidad del ser humano de integrarse a la sociedad y vivir en armonía con la naturaleza.
Ahora bien, en el marco de las teorías económicas enfocadas al desarrollo humano que explican la calidad de vida, Amartya Sen55 plantea esta como la posibilidad de vivir realmente mucho tiempo y disfrutar de una buena vida a lo largo de la existencia, entendiendo que estas son cosas que los seres humanos valoramos y deseamos intensamente. Por lo tanto, está íntimamente ligada a la noción de libertad, la cual plantea como capacidad de funcionamiento de las personas llevar el tipo de vida que valoran y tienen razón en valorar. En este sentido, Amartya Sen plantea tres indicadores básicos para comprender la calidad de vida. En primer lugar bienes básicos, luego acceso a dichos bienes y, por último, las actividades o las funciones valiosas que un sujeto efectivamente es capaz de realizar en cuanto integrante de una vida (la cual a su vez se inserta en una sociedad).56
El modo de vida de una sociedad es una unidad conformada por las diversas condiciones de vida de los diferentes sectores de población que la integran, y por las relaciones que se establecen entre ellos, por su forma particular de inserción en el funcionamiento general de la sociedad. La situación de salud de cada grupo de población, en particular, se articula estrechamente con sus condiciones de vida y con los procesos que las reproducen o transforman. A su vez, cada individuo o pequeño grupo de ellos, como puede ser la familia, tiene un estilo de vida singular, relacionado con sus propias características biológicas, su medio residencial y laboral, hábitos, normas y valores, así como su nivel educativo y conciencia, y su participación en la producción y distribución de bienes y servicios. La situación individual de salud está relacionada también con este estilo de vida singular y con los procesos que lo producen o transforman.57
Podemos entonces, con J. R. Browne y colaboradores,58 definir la calidad de vida como la interacción dinámica entre las condiciones externas de un individuo y la percepción interna de dichas condiciones, concepto reforzado posteriormente por Ramona Lucas-Carrasco,59 en el que sintetiza la calidad de vida como la percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en el que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones.
Desde el ámbito de la salud, como señalan Doris Cardona, Héctor Agudelo y Ángela Segura,60 se ha entendido la calidad de vida como la salud psicosomática del organismo, la funcionalidad y la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, entender la calidad de vida implica una mirada sobre los factores determinantes y condicionantes del proceso salud-enfermedad, tales como aspectos socioeconómicos, socioculturales, estilos de vida y experiencia personal. Todos estos factores tienen una gran incidencia en las formas de enfermar y morir de las poblaciones. Así pues, la calidad de vida, desde la salud, evalúa: impacto físico y emocional de las enfermedades, disfunciones, incapacidades y adaptación a los tratamientos y nuevas terapias. Para la salud pública, en cambio, la calidad de vida es una forma de evaluar la eficiencia, la eficacia y el impacto de determinados programas con las comunidades.61
Esta aproximación a la calidad de vida desde los determinantes de la salud no es nueva. En la construcción del concepto calidad de vida, la OMS ha transitado por varias definiciones. Para 1994 se plantea que la calidad de vida:
es la percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses, todo ello matizado por: su salud física, su estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias personales; no se ha de tener en cuenta el monto absoluto o relativo de los ingresos, sino el grado de satisfacción que proporcionan esos ingresos, tampoco se tomará en cuenta el número de horas de sueño, pero sí se tomará en cuenta todo problema que se le plantee al individuo con relación a él mismo.62
Posteriormente, el Programa de Salud Mental de la OMS, en el Foro Mundial de la Salud de 1996, definió la calidad de vida como “La manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones”.63 Todo ello matizado por las dimensiones (facetas): física (dolor, malestar, energía, cansancio, sueño, descanso); psicológica (sentimientos positivos, labor de reflexión, aprendizaje, memoria, concentración, autoestima, imagen y apariencia corporal, sentimientos negativos); grado de independencia (movilidad, actividades de la vida diaria, dependencia respecto a medicamentos o tratamientos, capacidad de trabajo); relaciones sociales (relaciones personales, apoyo social, actividad sexual); entorno (seguridad física, entorno doméstico, recursos financieros, atención sanitaria y social, actividades recreativas, entorno físico, transporte) y espiritual (espiritualidad, religión, creencias personales).64
Seis años más tarde, en 2002, la OMS definió la calidad de vida como “la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones”.65
La calidad de vida se analiza desde dos esferas. La primera es la individual o privada, teniendo en cuenta percepción, sentido de vida, utilidad, valoración, felicidad, satisfacción de necesidades y demás aspectos subjetivos que son difícilmente cuantificables, pero que hacen que una vida tenga calidad con responsabilidad moral. La otra esfera es la colectiva o pública, referida a la cultura como determinante transversal de la calidad de vida de la población adulta. A este nivel, se hace necesario determinar el contexto cultural en el que vive, crece y se desarrolla un individuo, pues en él se concentra un capital humano que responde a significados que él mismo ha tejido con el apoyo de los demás y que corresponden a la trama de sentido de los eventos de la vida cotidiana, le permiten valorarla al contrastarla con criterios colectivamente válidos en la sociedad en que vive.
Es este el enfoque, desde una perspectiva multidimensional, que se utiliza más ampliamente para estudiar la calidad de vida de las poblaciones y especialmente la de los viejos.
1.6 Calidad de vida en el envejecimiento y la vejez en Colombia
No hay muchas investigaciones en Colombia alrededor de calidad de vida asociada al envejecimiento y la vejez; sin embargo, se evidencia, desde el año 2003, una mayor producción académica, analizando la influencia de distintos factores en la calidad de vida de las personas mayores, entre los que se encuentran: la situación de salud, las condiciones de vida, la funcionalidad, la satisfacción con la vida, los efectos de la institucionalización, las diferencias de calidad de vida de acuerdo al género, la relación entre estado emocional y calidad de vida, y las comparaciones con otros grupos etáreos.66
La evaluación periódica del estado de salud y de sus determinantes sociales es una herramienta que proporciona en gran medida los insumos para el establecimiento de los planes, políticas y programas en salud pública de una nación. Estas evaluaciones se constituyen además en el medio principal para analizar el logro de los compromisos sociales a diferentes niveles, a través de indicadores nacionales y regionales.67 Una mirada en clave de envejecimiento sobre la calidad de vida de las personas mayores permite identificar las necesidades, transformaciones, tendencias que tanto en el ámbito público, como en el ámbito privado de la familia se vienen dando y están marcando la pauta cultural, respecto a la forma como el país está asumiendo la vejez y qué estrategias de corresponsabilidad son necesarias para garantizarle una vejez con dignidad a la población colombiana.
El primer estudio nacional realizado para comprender cómo estamos en relación con el envejecimiento y la vejez en Colombia es la encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento), que parte de la primera base de datos multinacional que se hizo para estudiar estos asuntos en países que ya están atravesando una tasa importante de envejecimiento en Latinoamérica y el Caribe. La encuesta SABE internacional tiene como propósitos fundamentales: brindar información del estado de salud de los adultos mayores (necesidades en salud y protección social) y favorecer el diálogo entre la investigación en salud pública y el estudio del envejecimiento, y la formulación y ejecución de políticas públicas.68
Consolidar la encuesta SABE Colombia permitirá visibilizar e intervenir la situación del envejecimiento y la vejez de las personas mayores de áreas urbanas y rurales colombianas, en el marco de los determinantes del envejecimiento activo, para optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad social, con el fin de incrementar y mantener la calidad de vida de las personas mayores, y promover el envejecimiento saludable de la nación. Permitirá además favorecer un mayor diálogo entre la investigación en salud pública y el estudio del envejecimiento, a través del trabajo interdisciplinario y la comparación internacional.69
Este estudio, realizado por la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Cali, se inició en 2013 y aún no se tienen los resultados para su consulta. Sin embargo, vale la pena resaltar que su marco conceptual se basa en los determinantes sociales de la salud (DSS) con la perspectiva de vejez y del envejecimiento activo.
Respecto a indicadores de calidad de vida de las personas mayores, se encontró que el Fondo de las Naciones Unidas calculó el Índice global de envejecimiento, el cual mide la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en el mundo.70 Este indicador clasifica a los países por el buen envejecimiento de sus poblaciones, basado en cuatro ámbitos y trece indicadores considerados esenciales para medir rendimiento y fomentar mejoras.
TABLA 2.
Indicadores de calidad de vida de las Naciones Unidas.
| Indicadores de calidad de vida | |
| Ámbito | Indicadores |
| Seguridad de ingresos | Cobertura por ingresos de pensión Tasa de pobreza en personas mayores Bienestar relativo de personas mayores pib per cápita |
| Estado de salud | Esperanza de vida a los 60 Esperanza de vida saludable a los 60 Bienestar psicológico |
| Empleo y educación | Empleo de personas mayores Estado educativo de las personas mayores |
| Sociedades y entorno | Conexiones sociales Seguridad física Libertad cívica Acceso a transporte público |
Fuente: Salud EPS.a
a. Salud EPS, La salud de nuestros afiliados, citado en Acevedo et al., “Aproximación al perfil”; DANE y Alcaldía de Medellín, “Estimaciones de población”.
Colombia ocupaba el puesto 54 en el Índice global de envejecimiento. En la medición realizada para el ámbito de seguridad de ingresos para Colombia, se obtuvo que el 25,9 % de las personas mayores de 65 años recibe una pensión, la tasa de pobreza en la vejez indica que, de las personas de 60 años y más, el 21,3 % vive con un ingreso menor de la renta media del país. Colombia tiene la puntuación más baja en el dominio de seguridad de ingresos, que es el ámbito que describe el ingreso de una cantidad suficiente de ingresos y la capacidad para utilizarlos de forma independiente, con el fin de que las personas en edad avanzada puedan suplir sus necesidades básicas.71
Con respecto al estado de salud, de acuerdo con el Ranking Global Age Watch, en Colombia la esperanza de vida a los 60 años es de 24 años más en promedio; sin embargo, la esperanza de vida con buena salud de una persona de 60 años es de 16,5 años y el 97 % de las personas mayores de 50 años siente que su vida tiene sentido. Este ámbito busca evidenciar fragilidad física y riesgo a la llegada de las enfermedades y/o discapacidad.
En el ámbito de empleo y educación, se identificó que, para el año 2013 en Colombia, el 57,1 % de la población de 55 a 64 años de edad se emplea; en cuanto a educación, el 20,8 % de la población de 60 años y más cuenta con una educación secundaria o superior. Y en el ámbito de sociedades se identificó que el 87 % de las personas de 50 años o más puede contar con familiares o amigos cuando tiene problemas, el 44 % de las personas de 50 años o más se siente segura caminando sola por la noche en la ciudad o el área donde vive, el 86 % de las personas de 50 años o más está satisfecha con la libertad de elección en su vida y el 38 % de este mismo rango de edad está satisfecha con el sistema de trasporte público local.72
El ranking muestra que los adultos mayores de los países que cuentan con experiencia en la promulgación de políticas progresistas de bienestar social, para todos los ciudadanos y en todas las etapas de su vida, tienen más probabilidades de obtener beneficios en salud y bienestar, así como un sentimiento de conexión social.73
Ahora bien, de los resultados de las investigaciones en calidad de vida en la vejez en Colombia, se encontró que nuestro país tuvo cambios positivos en indicadores como la tasa de mortalidad y la esperanza de vida; sin embargo, son dispares según la región. La media nacional de la esperanza de vida para 2010 era de 74 años; la diferencia de este indicador entre Chocó (67,8) y Bogotá (77,8) era de 10 años. El porcentaje de ciudadanos mayores de 60 años ha crecido en cifras absolutas y relativas, a ritmos diferentes. Las mujeres (10,5 %) envejecen más que los hombres (9,1 %). En las regiones, los extremos son Chocó (6,6 %) y Boyacá (12,4 %).74
Robinson Ramírez, Ricardo Agredo, Alejandra Jerez y Liliam Chapal75 llevaron a cabo un estudio de calidad de vida y condiciones de salud en personas mayores en la ciudad de Cali, en el año 2008, hallando que existe un deterioro importante en la calidad de vida relacionado con factores de riesgo de morbilidad. Las puntuaciones más altas se presentaron en los dominios vitalidad, salud mental y salud física. La puntuación se dio en los dominios rol emocional y función social.
Por su parte, Cinara Maria Feitosa Beleza y colaboradores76 consideran además que el acto de envejecer implica cambios constantes y saber afrontar las pérdidas, buscando nuevas adquisiciones durante todo el proceso de envejecimiento para que se torne saludable. La satisfacción en esta etapa de la vida será mayor en la medida en que las personas tengan mayor capacidad de asimilar los cambios físicos, psicológicos y sociales que tuvieron lugar durante el transcurrir de su vida. Por estas razones, señalan que es necesario conocer qué determinantes de la calidad de vida de las personas mayores pueden ser estimulados y cuáles se deben intervenir.
Según Doris Cardona y colaboradores,77 el estado de salud de las personas mayores es influenciado por el resultado completo de tres factores: las condiciones de salud de la infancia, los perfiles de riesgos conductuales (hábitos de vida) y el uso y acceso a los servicios de salud. Respecto al estado de salud en Colombia, según resultados de la encuesta de Profamilia del año 200578 citada por Deisy Arrubla, se encontró que el 47 % de la población entre 60 y 69 años califica su estado de salud como regular o malo, valor que aumenta en edades avanzadas. El 68 % de los pensionados califica su estado de salud como bueno o excelente. El 15,7 % de las personas entre 60 y 69 años refiere haber estado enferma en el último mes. Este porcentaje fue inferior en el grupo de pensionados (14 %). En relación con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se encontró que el 20 % de la población mayor de 60 años no tiene ningún tipo de afiliación al sistema, valor que es superior en el grupo de 80 años o más.
Respecto al estudio de discapacidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),79 en el año 2007 el 6,3 % de los colombianos vivía en situación de discapacidad, prevalencia que es mayor en la población mayor de 60 años.80
Colombia tiene un acumulado del que no se ha desatrasado, relacionado con las formas históricas que adoptó el proceso de pago salarial, las modalidades de construcción de Estado, el proceso de aseguramiento en salud y pensiones y la configuración de los intereses sociales. Para el caso de Medellín, la estructuración y diseño de las alternativas de protección social integral para las personas mayores debería basarse teniendo en cuenta este histórico, con el fin de configurar escenarios de protección social más incluyentes, que cierren la brecha social que caracteriza a la ciudad.81
La protección social para la población mayor en Colombia, devenida de la respuesta política del país al envejecimiento plasmada en la Constitución Política de 1991,82 quedó diluida en el sistema de seguridad social, en el apoyo a la sociedad y la familia, y en la responsabilidad del Estado de garantizar la alimentación solo para las personas de la tercera edad en condición de indigencia. Deisy Arrubla83 plantea que en estos enunciados se puede observar que la Constitución se contradice, dado que liga la obligación del Estado a garantizar los derechos sociales a la condición de indigencia, entregando un mensaje erróneo a la población frente a los mecanismos de protección social integral, al hacer ver que la protección social no es un derecho que el Estado debe garantizar, sino una dádiva. En ese sentido, se desvirtúa el enfoque de derechos que plantean las políticas de envejecimiento, tanto nacional como municipal.84
Si en Colombia se observa un panorama de dificultades y retos, para Antioquia y Medellín la situación no se muestra muy diferente, sobre todo si se siguen aspectos de la calidad de vida como la seguridad de ingresos, el estado de salud, el empleo y la educación, la sociedad y el entorno. En el libro Situación de salud y condiciones de vida del adulto mayor. Departamento de Antioquia, 2012,85 publicado por la Universidad CES, se mostró un departamento envejeciente, en el cual, para el año 2012, las personas mayores de 60 años representaban ya el 10,8 % de la población, con una edad promedio de 70,4 años. La mayoría (72,8 %) eran mujeres. Y la gran mayoría (91,3 %) residía en el área urbana del departamento y más de la mitad en Medellín (52,9 %). En el departamento, la mayoría (83 %) de las personas mayores tiene un mínimo de educación, y reportó haber realizado mínimamente estudios de primaria.
En términos de seguridad en el ingreso, un elemento importante que muestra esta investigación es que un poco más de la mitad (54,8 %) de las personas mayores del departamento reportó haber tenido un ingreso económico en el último mes, lo que es preocupante, ya que el restante 45,1 % no reporta recibir algún tipo de ingreso económico, lo que cuestiona su capacidad de manutención y autocuidado. Para quienes reportaron ingresos, la pensión y las ayudas de familiares eran las principales fuentes.86
Aunque la seguridad económica es un elemento a tener en cuenta, se encontró que, en términos de acceso a la salud y de afiliación al SGSSS, el 95,7 % de los adultos mayores estaba afiliado a salud, un poco más de la mitad (50,6 %) estaba en el régimen contributivo y 47,2 % se encontraba en el subsidiado. Sobre las actitudes de autocuidado y uso preventivo del sistema de salud, se encontró que solo uno de cada tres adultos mayores consultaba de manera preventiva al médico. El 62,4 % no hace ninguna visita a un profesional de la salud sin estar enfermo. La mayoría (79 %) presenta riesgo nutricional.
Respecto a la percepción subjetiva de la calidad de vida, el 80 % de los adultos mayores del departamento de Antioquia consideraba que su calidad de vida era entre aceptable y buena. La región con más baja valoración de la calidad de vida fue el Urabá antioqueño, con solo un 28,3 % que la valoró positivamente.
Al analizar indicadores objetivos de calidad de vida se encontró que, en términos de la capacidad funcional, la mayoría (81,7 %) eran personas mayores independientes y la prevalencia de discapacidad física o menor capacidad funcional era del 18,3 %. Respecto a instrumentos aplicados para describir riesgos emocionales o cognitivos, se encontró que un cuarto de las personas mayores del departamento presenta riesgo de depresión, más de un tercio presenta riesgo de ansiedad y una gran mayoría presenta algún tipo de deterioro cognitivo.
Por último, vale la pena destacar de esta investigación sobre Antioquia que se evidenció todo tipo de maltrato contra los adultos mayores, siendo mayor el maltrato psicológico, con mayor prevalencia en Urabá y Medellín.87
1.7 La calidad de vida de las personas mayores de la ciudad de Medellín
Al analizar la situación de las personas mayores en la ciudad de Medellín, se encontraron varias investigaciones que, desde distintos enfoques, aportan una visión sobre su calidad de vida. Son Doris Cardona y Alejandro Estrada88 quienes contribuyen con los primeros indicios para este mapeo de la calidad de vida en la ciudad. En su estudio sobre la calidad de vida de la población adulta mayor de la ciudad de Medellín, en los años 1997, 2001 y 2002, en términos de características económicas, familiares, sociodemográficas, de seguridad social y de condiciones de salud, se encontró una población cada vez más envejecida.
El incremento de las personas mayores de 65 años, respecto a la población total en Medellín entre los años 1964 y 2001, fue del 168 %. Para 2001, el índice de dependencia senil de la ciudad era de 11,2, es decir, por cada 100 personas económicamente activas existían 11 personas de 65 y más años consideradas como población económicamente inactiva,89 cifra que una década después no ha variado, con un índice de dependencia senil de 12,5.90 El índice de masculinidad era de 85 hombres por cada 100 mujeres,91 el cual descendió de una manera importante en 2011, cuando cayó a 70 hombres por cada 100 mujeres. En el grupo entre 65 y 75 años era de 72, y en el grupo de mayores de 75 años era de 60, evidenciando así de manera contundente la feminización del envejecimiento en la ciudad.
TABLA 3.
Resumen de los resultados de las escalas presentadas en el libro Situación de salud y condiciones de vida del adulto mayor. Departamento de Antioquia, 2012.
| Escalas y resultados | |
| Escalas | Resultados |
| Escala de depresión geriátrica de Yesavage | El 73,7 % de los adultos mayores encuestados no registró riesgo de depresión El 26,3 % tiene prevalencia de riesgo Las regiones que presentaron mayor prevalencia de riesgo fueron norte, suroeste, occidente y Bajo Cauca |
| Escala abreviada de ansiedad, escala de Goldberg | El 34,4 % de los adultos mayores presentó prevalencia de riesgo de ansiedad |
| Mini Mental State Examination (MMSE de Folstein) Riesgo de deterioro cognitivo | El 83,2 % presenta algún grado de deterioro cognitivo (el 46,9 % leve) El 16,8 % no tiene este riesgo |
| Escala determine | Prevalencia de riesgo nutricional del 79,0 % |
Fuente: Doris Cardona y colaboradores.a
a. Ibid.
En el tema de aseguramiento en salud se observó que, en 2001, las condiciones sociales, económicas y de salud diferían por sexo, ya que había menos mujeres afiliadas al SGSSS y, por ende, con menor cobertura y accesibilidad a los servicios de salud. Las mujeres reciben en proporción menos ingresos mensuales que los hombres, presentan menos egresos hospitalarios y menos días de estancia hospitalaria, y una proporción mayor de ellas fallece en su lugar de residencia, a sabiendas de que viven más tiempo que los hombres y tienen mayor esperanza de vida.
Respecto a las condiciones de salud, las enfermedades, signos o síntomas que más aquejaban a los adultos mayores eran las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, las patologías del tejido osteomuscular y conjuntivo, y las del sistema endocrino y metabólico. Las principales causas de morbilidad de los adultos mayores de la ciudad de Medellín, según egreso hospitalario en el período estudiado, eran la hiperplasia prostática, la obstrucción crónica de las vías respiratorias, fractura del cuello de fémur, diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca (53,6 %). Sobre las neoplasias, es interesante reseñar nuevamente el estudio de Luz Mariela Bustamante, de 2012,92 acerca de la atención en salud y mortalidad general y por neoplasias en la persona mayor en Medellín, entre 2005-2011, donde se encontró que la hipertensión arterial continuaba siendo, diez años más tarde, la principal causa de consulta de las personas mayores, relacionada con la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares. Luz Mariela Bustamante demostró que la muerte por neoplasias en Medellín continuaba en incremento. El cáncer fue la causa de 10.640 muertes en los mayores de 60 años, entre 2005 y 2009, especialmente el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, seguido por el cáncer de estómago, colón, próstata e hígado.93
Las personas mayores de la ciudad no solo presentan dificultades en sus condiciones de salud física, la calidad de vida en ellas involucra distintas variables, entre las que se encuentran la satisfacción, la felicidad, la autoestima, además de la capacidad adquisitiva, el disfrutar de buena salud física-psíquica, relaciones social y familiar satisfactorias, entre otras muy diversas.94 Tomando esto en cuenta, se observa que la salud mental de las personas mayores en la ciudad no cuenta con programas orientados a su cuidado. En su estudio con personas mayores institucionalizadas en centros geriátricos de Medellín, Doris Cardona y colaboradores95 encontraron que aspectos relacionados con la salud mental, la discapacidad funcional y el sentirse maltratado por parte de sus familiares reducen la calidad de vida. Evidenciaron que existe deterioro en la calidad de vida en la medida en que la funcionalidad y la autonomía limitaban la realización de actividades de la vida diaria, situación que se agrava al ser mujer y presentar síntomas depresivos y de ansiedad. Se encontró además que los adultos mayores que tenían más apoyo familiar puntuaban más alto en su calidad de vida. Este último hallazgo es interesante si se ponen en perspectiva los resultados de Sandra Bedoya y Karla Zapata,96 quienes realizaron una investigación acerca de las visiones individual, familiar y social de la calidad de vida de las personas mayores en Copacabana, Antioquia.
Sandra Bedoya y Karla Zapata plantean que solo la persona mayor desde su individualidad podrá evaluar su calidad de vida, a través del estilo de vida que con los años ha logrado implementar para sentirse satisfecho, aunque siempre faltarán aspectos, actividades y pensamientos por desarrollar o realizar para decir que tiene una vida de calidad; a lo sumo solo necesitará empezar a sentirse bien con él o ella misma como acto, lo que estará ligado ineludiblemente a su familia y a los vínculos sociales que tenga más cercanos. También plantean el valor que aportan los grupos sociales y la sociabilidad, ya que el incremento de redes sociales y la interacción con otro tipo de personas posibilitan un aprovechamiento múltiple del tiempo libre. Consideran además que, aunque los sistemas cultural, social, económico siguen reproduciendo estereotipos y estigmas negativos que se han generado alrededor de la vejez, las personas mayores hacen una apuesta individual por ser tratados y valorados como sujetos de derechos que le aportan a la sociedad, y que le retribuyen lo dado en años anteriores. Por último, plantean que el sistema familiar como grupo primario de apoyo debe trascender su función de proveedor económico, transformándose en pilar de bienestar psicosocial de las personas mayores, en tanto compartan, dialoguen y conozcan a cabalidad las actividades realizadas por este miembro del sistema familiar.97
En 2008, Doris Cardona, Héctor Agudelo y Ángela Segura98 presentaron un diseño de muestreo complejo en el análisis de la calidad de vida en población adulta de Medellín, en el que incluyeron las variables de vida personal, situación económica y relaciones sociales actuales, estado de salud actual, atención en salud recibida, entorno físico de la vivienda y calidad de vida actual. Los hallazgos pusieron en evidencia que la percepción de calidad de vida de hombres y mujeres, entre 20 y 64 años residentes en Medellín, varía positivamente a medida que se asciende en el estrato socioeconómico. Se encontró además que la población adulta valoró por encima del 75 % la percepción actual sobre los aspectos personales, sociales, estado de salud y condiciones de la vivienda. La situación económica actual alcanzó 39 % y la atención en salud 64 %. Lo mejor calificado por ambos géneros fue la vida personal. Según el análisis multivariado de componentes principales presentado, la calidad de vida de los hombres de 20 y 64 años de Medellín en 2005 se explica en 28,2 %, sobre todo por dos componentes principales: 1) la combinación de aspectos personales, físicos y de seguridad social, y 2) las condiciones laborales y los servicios públicos complementarios. La calidad de vida de las mujeres entre 20 y 64 años de Medellín en 2005, según el análisis factorial, se explica en 22 % por tres componentes principales: 1) aspectos económicos y laborales, 2) condiciones de la vivienda, y 3) riesgos a los se encuentra expuesta la vivienda.99
En el estudio descriptivo comparativo de calidad de vida de las personas mayores en Medellín, de Doris Cardona del 2008, se tuvieron en cuenta las características demográficas, económicas, de seguridad social y salud de tres grupos: jóvenes, adultos y adultos mayores.100 Se encontró que las personas mayores no presentan diferencias respecto a los dos grupos poblacionales, pero sí se halló que la edad incrementa la vulnerabilidad en las situaciones económica y de salud, dadas las limitaciones para acceder a oportunidades y exigencias que hace el medio productivo. En lo económico, se halló que el 34,7% se dedicaba al hogar, el 34,1% era jubilado y el 9,5% continúa trabajando con un ingreso promedio de un salario mínimo. El 71,4% estaba afiliado al régimen contributivo y realizaba consultas preventivas médicas en mayor proporción que los jóvenes. Solo el 7,3% reportó sentirse enfermo el mes anterior y sus padecimientos fueron: hipertensión, estrés y depresión. En lo educativo, este estudio demostró que las personas mayores es el grupo de población con menor escolaridad.101
La investigación de Doris Cardona, Alejandro Estrada y Héctor Agudelo102 sobre los aspectos demográficos, económicos y de seguridad social de la población envejeciente de la ciudad de Medellín, planteó que la ciudad tenía grandes desafíos para atender a las personas mayores, principalmente en lo que se refería al acceso a los servicios de salud, dados los niveles de afiliación y las restricciones de cobertura que presentaba el SGSSS. Igualmente, desafíos asociados a la seguridad en el ingreso, vía pensiones, para satisfacer las necesidades básicas de esta población. Aunado a esto, encontraron que la exclusión y el empobrecimiento de las personas mayores, como fruto de las desigualdades sufridas en los primeros años de la vida, se presentan como un escenario que se desencadena en la adultez mayor, arrastrando con ellos las desventajas de otras etapas de su ciclo vital. Ante estos desafíos, se planteaba que Medellín no contaba con las estructuras sociales, asistenciales y familiares acordes con las necesidades de este grupo poblacional, por lo cual la labor del Estado era fundamental al garantizar los derechos de las personas mayores.103
Siguiendo esta línea de reflexión, el estudio realizado por María Isabel Zuluaga,104 enfocado en la protección social integral a personas mayores vulnerables de la ciudad de Medellín, puso en evidencia que la seguridad en el ingreso en la vejez está asociada a la trayectoria laboral y de aportes al sistema, y esto solo es posible en la medida en que existan garantías de trabajo decente y si las políticas macroeconómicas favorecen la participación activa de los sujetos en el mercado laboral, planteando escenarios donde los sujetos puedan elegir la forma en la que participarán del mismo.
En el caso específico de las transferencias del sistema de seguridad social en Colombia, las estadísticas muestran que cerca de la mitad de la población adulta mayor no accede a una jubilación o pensión para enfrentar los riesgos derivados de la pérdida de ingresos en la vejez. Esto se debe, principalmente, a la fuerte orientación de tipo contributiva que han tenido los sistemas de seguridad social y que deja por fuera a un importante segmento de la población –compuesto, entre otros, por mujeres, campesinos, trabajadores informales y migrantes– que, pese a la contribución social que haya realizado durante su vida, no cuenta con una garantía suficiente de tener recursos económicos en la edad avanzada.105
Según la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, la seguridad en el ingreso está encaminada a reducir la pobreza extrema de los adultos mayores, optimizar el bienestar social e individual generando acciones que ayuden a mejorar y mantener los medios adecuados de vida reflejados en el acceso al sistema de pensiones, transporte seguro, condiciones de educación, vivienda y entornos saludables y seguros. Se proponen acciones tales como: seguridad en el ingreso, cobertura de afiliación, empleabilidad, cadenas productivas, capacidad de las familias y reducción del índice de dependencia económica.106
Respeto a esto, Deisy Arrubla107 plantea que, en el año 2002, el 50 % de la población mayor de 60 años se encontraba en situación individual de pobreza, cifra superior en las mujeres (51 %). En el año 2005, solo el 15 % de la población mayor de 60 años recibía una pensión. Según S. P. Wallace citado en Deisy Arrubla, la baja cobertura del SGSSS en pensiones conlleva que las personas mayores reingresen al mercado laboral en condiciones precarias, pero es necesario reconocer que la complejidad y la historia de Latinoamérica hacen necesario separar los derechos del ciudadano y sociales de los derechos del trabajador, formal o informal. Los ciudadanos mayores ya han contribuido a la formación del país y, en esa medida, se les debería reconocer el derecho a la subvención por un trabajo ya realizado, contabilizado o no.108
La Alcaldía de Medellín, a través de la Unidad de Atención a las Personas Mayores (AMAUTTA), para garantizar la seguridad en el ingreso de las personas mayores que no accedieron a la jubilación desarrolla dos programas. El programa protección social para personas mayores (PPSAM) con recursos de la nación consiste en la entrega bimensual de $150.000 ($81 dólares bimensuales). Medellín entrega un subsidio económico con recursos propios a través del proyecto denominado Apoyo Económico, designa para ello la entrega bimensual de $151.000 ($81 dólares bimensuales), es decir, el 23,7 % del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia en 2012. Pertenecer a uno de los proyectos es excluyente para recibir beneficio del otro; una persona mayor solo puede acceder a un subsidio.109
Para María Isabel Zuluaga,110 las alternativas ofrecidas a través de los proyectos que integran la dimensión de seguridad en el ingreso logran impacto en la medida en que la sociabilidad primaria se dé, es decir, la respuesta que tengan la familia y las redes de apoyo social. Esta respuesta reduce el riesgo de deterioro, pero además habría una menor probabilidad de que la persona mayor deba ser institucionalizada en modelos de larga estancia. Pero, en ocasiones, no es suficiente con la respuesta que otorgan las familias y las redes de apoyo, lo que deviene un gran reto para el Estado, en la medida en que debe asumir las condiciones de protección social integral de un acumulado de riesgos y de vulnerabilidades que no alcanza a cubrir. Esto corrobora lo que Decsi Arévalo111 plantea, y es que a la exclusión social, producto de la marginalización del mercado laboral, se sumó la proveniente de los bajos ingresos que percibían los trabajadores, generando de esta forma el deterioro de las formas de protección.
Las personas mayores beneficiarias de los programas públicos, tanto en Medellín como en Colombia, presentan un acumulado de riesgos sociales asociados al no aseguramiento en otras etapas del ciclo vital, ubicándolos sobre la línea de pobreza o por debajo de esta.112
1.8 De las condiciones de vida a la calidad de vida: el caso de Medellín
En Colombia, y especialmente en Medellín, se ha avanzado de manera progresiva y sistemática en la creación de indicadores de condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. Se ha trascendido de un modelo donde se medía calidad de vida solamente desde la perspectiva de los recursos materiales, a uno que introduce nuevas dimensiones y metodologías de medición. Esta nueva perspectiva se ha materializado en una encuesta anual sobre calidad de vida, financiada por el municipio de Medellín, la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín (ECV), la cual aporta datos sobre la evolución de las condiciones de vida de los residentes en la ciudad desde varias dimensiones. Usando los datos de la ECV 2014 para la población de 60 años o más, caracterizaron algunas dimensiones de las condiciones de vida de las personas mayores. Según estos,113 las personas mayores en Medellín (60 años o más) representaban el 14,9 % (363.714) del total de la población, con una distribución porcentual por género de 58,7 % de mujeres (213.562) y 41,3 % de hombres (150.152).
Respecto a la distribución por estrato socioeconómico, es importante, primero, aclarar que la estratificación socioeconómica en Colombia se adelanta mediante el procesamiento de la base predial catastral urbana actualizada. La unidad de estratificación es el inmueble residencial (casa o apartamento) y se realiza con el acompañamiento del DANE, para ello existen metodologías urbanas y rurales.114 La Ley 142 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994 crea la estratificación socioeconómica, como el indicador que rigiera la política en materia de tarifas. La estratificación socioeconómica ha sido diseñada para facilitar la aplicación de tarifas diferenciales a los distintos usuarios de los servicios públicos domiciliarios, y ayudar a seleccionar una determinada población objetivo entre la de menores recursos con el fin de focalizar algunos programas sociales.115 En la mayoría de los municipios del país, la vivienda es clasificada en uno u otro estrato, entre los seis que existen, como es el caso de Medellín.
En Colombia, en 2011, los mayores de 55 años representaban el 13,5 % (6.050.552) de la población; de estos, el 87,1 % se encontraba en los estratos 1, 2 y 3; el 12,9 % en los estratos 4, 5 y 6, con una mayor representación del estrato 4 (7,65 %), seguido del estrato 5 (3,2 %) y tan solo un 2% ubicado en el estrato 6. En la ciudad de Medellín en ese mismo año, la mayor parte de la población se ubicaba en los estratos socioeconómicos medios y bajos.116
Al analizar el grupo de personas mayores de Medellín en términos de distribución por estratos, se observa que, para 2014, las personas mayores de 60 años de los estratos medio, medio-alto y alto (estratos 4, 5 y 6) representan el 33,6 % del total de la población de Medellín, es decir, 112.323 personas.
La distribución por estrato de la población mayor de 60 años, que pertenece a los estratos medios-altos, es así: el 14,9 % es de estrato medio (estrato 4), el 12,8 % es medio-alto (estrato 5), y el 6 % restante es de estrato alto (estrato 6).
El 68,4 % de las personas mayores de estratos medios-altos vivía en casa propia totalmente pagada. Al realizarse el análisis de la distribución por comunas, se observa que la mayor proporción se encuentra en las comunas de Laureles-Estadio (9,7 %), Belén (9,7 %), El Poblado (7,9 %), La América (6,9 %) y La Candelaria (5,2 %); esto nos indica que en estas cinco comunas se encuentra el 40 % de la población de estudio. El porcentaje de personas de estratos 4, 5 y 6, viviendo en la zona céntrica de Medellín (comuna La Candelaria) o en sectores de La América y Belén, puede explicarse por la distribución de hogares geriátricos y asilos que se encuentran en algunos de estos sectores. Esta distribución sigue un comportamiento similar al observado por Luz Mariela Bustamante.117
De manera importante, se identifica que el 56,3 % de las personas de 60 años y más son jefes de hogar, lo cual lleva a inferir que en Medellín las personas mayores de estos estratos siguen siendo, en su mayoría, el núcleo económico en sus hogares. Al indagar en el total la distribución por sexo de los jefes de hogar, se encuentra que son hombres el 48,8 % y mujeres el otro 51,2 %. Se observa un porcentaje alto de mujeres asumiendo el rol de jefes de hogar, lo cual puede deberse a que, en su mayoría, son viudas (31,6 %), solteras (23,4 %) y separadas (10,2 %). Es importante recordar que, debido a trasformaciones sociales y factores demográficos, los hogares con mujeres mayores solteras y separadas van en aumento.
Respecto a la etnicidad, el grupo poblacional de personas mayores de estratos medios y altos se reconoce en un 72,5 % como mestizo, el 24,5 % como blanco y solo el 1,4 % como de raza negra. En materia de educación, se observa que el 98,8 % sabe leer y escribir, el 25 % tiene bachillerato, el 21,5 % tiene título universitario, el 6,3 % tiene especialización y/o maestría y/o doctorado (FIGURA 4).
TABLA 4.
Distribución absoluta y porcentual de personas mayores de los estratos 4, 5 y 6 por sexo.
Encuesta de Calidad de Vida, Medellín, 2014.
Fuente: cálculos propios con base en los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2014a.
a. Ibid.
FIGURA 4.
Distribución porcentual del último nivel de estudio aprobado de las personas mayores de estratos medios y altos.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida, Medellín 2014.
En aquellos con titulación de educación superior, se observa una tendencia hacia las áreas administrativas, económicas y contables, las ciencias de la educación y las ciencias de la salud (TABLA 5). Del total del grupo de personas mayores de estratos 4, 5 y 6, 111 personas (0,8 %) manifestaron haber estado estudiando en el año 2013.
Respecto a la participación política, se identificó que el 87,5 % de la población de 60 años o más, de los estratos medios y altos, votó en alguna de las últimas elecciones que se habían realizado a la fecha, a diferencia de la población de 18 a 54 años, donde la proporción de votantes fue del 83,1 %. Este es un dato importante: las personas mayores de clase media-alta son activas y participativas en los procesos democráticos de elección.
Adicionalmente, se estudiaron otros mecanismos de participación, en organizaciones o instancias como asociaciones de padres de familia, corporaciones, juntas administradoras locales (JAL), asociaciones de mujeres, grupos juveniles, veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal (JAC), clubes de la persona mayor, asambleas barriales, consejos comunales de presupuesto participativo y Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS). Se evidenció que los grupos con mayor proporción de participación eran los clubes de adulto mayor, con el 4,5 %, y las jac, con el 2,7 %.
TABLA 5.
Distribución absoluta y porcentual del área del conocimiento en la que obtuvo el título, para las personas mayores de estratos 4, 5 y 6 que tenían nivel educativo alto.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida, Medellín 2014a.
a. Bustamante, Atenciones en salud.
Vale la pena observar el comportamiento que tiene la participación por sexo para cada uno de estas instancias. Existe un mayor porcentaje de participación de mujeres (74,1 %) en los clubes de adulto mayor, a diferencia de las JAC, donde la participación es mayor en los hombres (57,1 %). Existe cierta tendencia en los hombres a participar en actividades más intelectuales o de servicio social que contribuyen a la comunidad, que en clubes estandarizados de adultos mayores. Es importante indicar que la mayoría de las personas mayores de la ciudad (94,9 %) no participa en ninguna organización.
Al preguntarles a las personas mayores de clase media de Medellín por las actividades realizadas una semana antes de realizarse la encuesta, predominó el estar jubilado o pensionado (46,3 %), el estar trabajando (16 %) y el estar en oficios del hogar (26,7 %). El 52,9 % de los hombres declara estar jubilado, en contraste con el 41,7 % de las mujeres; el 41,6 % de las mujeres declara dedicarse a oficios del hogar, en contraste con el 5,1 % de los hombres (ver tabla 6).
TABLA 6.
Distribución de actividades que realizaron las personas mayores la mayor parte del tiempo la semana pasada, en estratos 4, 5 y 6 por género.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida, Medellín 2014.
Con respecto al tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, se observa que, en 2014, el 82,9 % de las personas mayores de estratos medios y altos era cotizante al régimen contributivo y tenía EPS, seguido de aquellos que eran beneficiarios del régimen contributivo (11,3 %). También se identificó que el 1,1 % tenía una afiliación al sistema en la categoría subsidiado. Cuando se tiene en cuenta la diferencia por género, se observa una altísima participación de los hombres como cotizantes (87,9 %), en contraste con las mujeres (77,2 %); un porcentaje importante de ellas son beneficiarias (17,6 %). Esto es reflejo de las historias laborales de las personas mayores que, en su mayoría, es dispar frente a los géneros (ver TABLA 7).
TABLA 7.
Distribución absoluta y porcentual del tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud por sexo.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida, Medellín 2014.
Si se revisa históricamente cómo se ha comportado el aseguramiento en salud para las personas mayores en Medellín, el nivel ha mejorado. En el estudio que publicaron Doris Cardona, Alejandro Estrada y Héctor Agudelo en 2003,118 encontraron que la situación reflejada en la Encuesta de Calidad de Vida de 1997 era la siguiente: el 61,4 % de los adultos mayores en Medellín estaba afiliado al régimen contributivo como contribuyente directo o como beneficiario; en el año 2001, se conservaban las condiciones de afiliación al régimen contributivo en 64,7 %, baja la afiliación al régimen subsidiado a 6,6 % y se aumenta la no afiliación a 28,7 %.
Con respecto a la afiliación a pensiones, se encuentra que solo el 22,2 % de las mujeres se encuentra afiliada a un sistema de pensiones, lo que contrasta con la población masculina, donde se observa que el 37,3 % se encuentra afiliada a pensiones (ver TABLA 8).
TABLA 8.
Distribución absoluta y porcentual de afiliación a pensiones por sexo, personas mayores de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida, Medellín 2014.
Por grupos de edad, se aprecia que de las personas que se encuentran a punto de jubilarse (de 60 a 64 años), el 66,8 % no está afiliado a pensiones. Una cifra igualmente preocupante se observa para la población de 80 años y más, donde el 86,6 % no se encuentra afiliado a pensiones (obsérvese la TABLA 9). Esta información indica que puede existir una falencia de cobertura del sistema pensional en este grupo de personas mayores.
TABLA 9.
Distribución absoluta y porcentual de afiliación a pensiones de personas mayores (mayores de 60 años), de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida, Medellín 2014.
Los datos muestran la inequidad de género en cuanto a cobertura y accesibilidad a los servicios de salud y, en general, que el derecho a la salud de todos los ciudadanos y las condiciones psicosociales que se les proporcionan a las adultas mayores siguen presentando déficits en la ciudad de Medellín. Según Doris Cardona, Alejandro Estrada y Héctor Agudelo,119 la seguridad social en salud cubre principalmente a la clase trabajadora y es la mujer quien menos aporta en este campo, los hombres están mejor protegidos por el sistema, principalmente cuando ingresan a laborar en empleos formales con la seguridad social garantizada.
Se identificó que el 4,6 % de la población mayor de 60 años de estratos medios y altos tiene limitaciones permanentes para moverse o caminar; el 2,4 % tiene dificultades para ver, a pesar de usar lentes o gafas; el 1,3 % para oír, aun con aparatos especiales; el 1,7 % para usar brazos o manos; el 1 % para hablar; el 0,7 % para aprender o entender, y el 1,3 % para relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales.120
1.9 El índice multidimensional de condiciones de vida para Medellín
El indicador multidimensional de condiciones de vida de Medellín presenta una gran capacidad de discriminación de las condiciones de vida de los hogares en la ciudad. Esto lo hace apto para la focalización de los diferentes programas sociales de la administración municipal, en términos de grupos poblacionales específicos. Inicialmente, en la ciudad se usó el índice de condiciones de vida (ICV), que permitía medir la evolución de las condiciones de vida de los hogares en cuanto a los diferentes tipos de coberturas: servicios públicos, seguridad social y educación primaria y secundaria. Sin embargo, estas variables en la actualidad ya no tienen un poder discriminatorio entre los hogares de la ciudad, debido a que las variables empleadas han logrado coberturas muy altas, además de que el ICV incluye muy pocas variables de coyuntura económica. Este indicador mide diferentes dimensiones como lo son: vulnerabilidad, capital humano, acceso al trabajo y calidad de este, salud, escasez de recursos, desarrollo infantil, carencias habitacionales y bienes durables. Se incorporan además variables estructurales que posibilitan medir condiciones de vida a largo plazo (vivienda y su entorno, servicios públicos y capital humano) y variables de coyuntura que permiten medir el cambio de las condiciones de vida a corto plazo (ingreso, empleo y salud).121
Al analizar los datos del índice, en los estratos medios y altos de Medellín, en los años 2011 y 2012, se observa que presentan mejores condiciones de vida respecto al resto de estratos, todos estos se encuentran por encima de la media estimada para la ciudad de Medellín. A mayor estrato mejores condiciones de vida. No se evidencian variaciones significativas en las medias de calidad de vida en los estratos entre 2011 y 2012 (ver TABLA 10).
Al comparar individualmente las dimensiones que miden el índice multidimensional de calidad de vida, se observa que ambiente, movilidad, libertadseguridad y recreación fueron los aspectos que presentaron una disminución entre los años 2011 y 2012. Esto significa que en contaminación del aire, quebradas, basuras, ruido y arborización existen deficiencias durante este período. No cabe duda que ha disminuido notablemente la libertad de trasladarse de un barrio a otro por los problemas de violencia en la ciudad, esto se ve reflejado en el indicador de libertad-seguridad. Por su parte, en el indicador de recreación se observa una disminución entre los años de estudio.
TABLA 10.
Media de indicador multidimensional de condiciones de vida por estrato, para las personas mayores de 60 años, período 2011-2012 en Medellín.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011, 2012.
Para las personas de 60 años y más de los estratos 4, 5 y 6, el índice multidimensional de condiciones de vida indica que las condiciones de vida son mucho mejores que la condición del total de la población de Medellín en casi todas las dimensiones, excepto en la dimensión trabajo que, comparado con el total de la ciudad que obtuvo un 0,56 en esta dimensión, las personas mayores de estratos 4, 5 y 6 obtuvieron un 0,38, inferior al resto de la población. Este dato podría explicarse, pues sería fruto de las consecuencias de las políticas macroeconómicas del país, en las cuales se desestima la participación laboral de las personas mayores, afectando con ello a la población en general, sin distinción de estratos (ver TABLA 11).
En general, se observa menor dispersión en los datos, lo que indica que las condiciones de vida no varían tan dramáticamente como lo hace la población total de Medellín. Esto se ve más acentuado en estratos más bajos.
Al analizar los resultados de la ECV para el grupo de personas mayores de estratos medios y altos se observa una disminución no significativa en la media del índice multidimensional de calidad de vida para estos, se pasa de 69,73 en 2011, a 69,72 para el año 2012. La calidad de vida percibida se mantiene igual (1,7) para este grupo en los dos años; sin embargo, algunos aspectos presentan una tendencia a empeorar para esta población. Los subíndices que presentan disminución en su puntaje de 2011 a 2012, y tiran hacia abajo el índice, son los factores de medio ambiente (-0,16 puntos), recreación (-0,06 puntos), movilidad (-0,03 puntos), trabajo (-0,03 puntos), libertad y seguridad (-0,02 puntos) y participación (-0,01 puntos).
TABLA 11.
Comparativo de las medias del índice multidimensional de calidad de vida y sus subcomponentes, Medellín 2011-2012, y grupo de personas mayores de estratos medios y altos.
Fuente: Alcaldía de Medellín. Base de datos Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2012.
Respecto a la movilidad, es posible que el índice esté reflejando los problemas que esta población de personas mayores de estratos medio, medio-alto y alto percibe en relación con el transporte público, vías y calidad del transporte. Igualmente, la percepción de inseguridad en la ciudad ha aumentado, lo que jalona la percepción de libertad y seguridad hacia abajo. La percepción sobre la calidad del medio ambiente también ha sufrido una disminución evidente, así como los indicadores de participación y recreación.
Para finalizar, aunque la ciudad de Medellín ha hecho un buen intento por construir indicadores de condiciones de vida, estos aún están lejos de ser comprensivos y multidimensionales, es decir, que puedan trascender solo aspectos materiales a describir la calidad de vida en su complejidad. Lograr esta transición es una tarea de construcción constante. Aquí se propone avanzar en esta tarea teniendo como faro de guía el trabajo ya desarrollado por los investigadores de la CEPAL, quienes realizaron una primera descripción de los determinantes del envejecimiento activo. Ahora entonces debemos adaptarlos al contexto colombiano. A continuación, se describe la propuesta de la CEPAL y se presenta un análisis de los que se consideran serían los determinantes e indicadores más importantes para medir la calidad de vida.
Notas
1. María del Carmen Carbajo Vélez, “Historia de la vejez”, Ensayos, no. 23 (2008): 237-54.
2. Platón, Diálogos, Obra completa (Madrid: Editorial Gredos, 2012).
3. Marco Tulio Cicerón, De senectute (Madrid: Editorial Triacastela, 2001).
4. María A. Cornachione, Psicología del desarrollo. Adultez. Aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 2ª. ed. (Madrid: Editorial Las Brujas, 2008).
5. OMS, “Envejecimiento activo: un marco político”, Revista Española de Geriatría y Gerontología 37 (2002): 74-105.
6. Doris Cardona, Ángela Segura, y María Garzón, Situación de salud y condiciones de vida del adulto mayor. Departamento de Antioquia, 2012 (Medellín: Editorial CES, 2013).
7. Bernice Neugarten, “The Future and the Young Old”, The Gerontologist 15, no. 1 (1975): 4-9; Paul Baltes, “Theorical Propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the Dynamics between Growth and Decline”, Developmental Psychology 23 (1987): 611-26.
8. Baltes, “Theorical Propositions”.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Robert Myers, “In Search of Early Childhood Indicators”, Coordinators’ Notebook, no. 25 (2001): 3-31.
12. Erik Erikson, Childhood and Society (New York: Norton, 1950).
13. Concepción Sánchez, Estereotipos negativos hacia la vejez y su relación con variables sociodemográficas, psicosociales y psicológicas (Málaga: Universidad de Málaga, 2004).
14. George L. Maddox, ed., The Encyclopedia of Aging (New York: Springer Publishing Company, 1987).
15. Ursula Lehr, Psicología de la senectud. Proceso y aprendizaje del envejecimiento (Barcelona: Herder, 1989).
16. Robert C. Atchley, Continuity and Adaptation in Aging. Creating Positive Experiences (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999).
17. George L. Maddox, “Activity and Morale: A Longitudinal Study of Selected Subjects”, Social Forces 42, no. 2 (1963): 195-204.
18. Elisa Dulcey Ruiz, Envejecimiento y vejez: categorías y conceptos (Bogotá: Fundación Cepsiger, 2013).
19. Clara Parapar et al., Informe sobre envejecimiento (Madrid: Fundación General CSIC, 2010).
20. Cardona, Segura, y Garzón, Situación de salud.
21. Juan Chackiel, El envejecimiento de la población Latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia favorable? Serie 4. Población y desarrollo (Santiago de Chile: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2000), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7152/1/S2000934_es.pdf.
22. Sandra Huenchuan, ed., Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas (Santiago de Chile: CEPAL, 2009).
23. Huenchuan, Envejecimiento.
24. CEPAL, Proyecciones de población, ed. R. Pérez (Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2012).
25. DANE y Alcaldía de Medellín, “Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad”, consultado el 23 de mayo de 2014, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985__020.xls.
26. CEPAL, Proyecciones de población.
27. DANE y Alcaldía de Medellín, “Estimaciones de población”.
28. Huenchuan, Envejecimiento.
29. CEPAL, Proyecciones de población; CELADE, “Capítulo 4. Envejecimiento”, en Serie Población y desarrollo No. 58. Dinámica demográfica y desarrollo en América Latina y el Caribe, ed. CELADE (Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2005), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7197/S0412973_es.pdf;jsessionid=44B0B820ED66D2C39CB2897DC4D256EC?sequence=1.
30. CELADE, “Dinámica demográfica”.
31. Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, “Envejecimiento poblacional y condiciones de vida de los adultos mayores. La situación Paraguaya en perspectiva latinoamericana”, Perspectivas Sociales 14, no. 2 (2012): 138-61.
32. CELADE, “Dinámica demográfica”.
33. Ibid.
34. Ibid.
35. Cornachione, Psicología del desarrollo.
36. DANE y Alcaldía de Medellín, “Estimaciones de población”.
37. Vicepresidencia de la República, Consejería Presidencial para la Política Social y Departamento Nacional de Planeación, El envejecimiento y su atención en Colombia: un balance y perspectivas (Bogotá: DNP, 2001), http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/COLOM009.pdf.
38. Mariachara Di Cesare, El perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe: desafíos, límites y acciones (Santiago de Chile: CEPAL, 2011), http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S2011938.pdf M.
39. Di Cesare, El perfil epidemiológico.
40. Ministerio de Salud y la Protección Social, Análisis de situación de salud de poblaciones diferenciales relevantes (Bogotá: Minsalud, 2013), http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/An%C3%A1lisis%20de%20poblaciones%20diferenciales.pdf