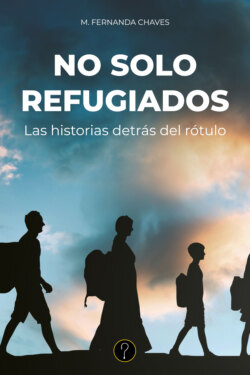Читать книгу No solo refugiados - María Fernanda Chaves - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogos
“Si no entendés algo, preguntá. Si te sentís incómoda sobre
preguntar, decí que estás incómoda y preguntá igual.”
Chimamanda Ngozi
Fernanda es una curiosa investigadora del mundo y de lo que la rodea, y cómo tal, nos trae a modo de bitácora de sus viajes, un recorrido por una de las temáticas que más la atravesó a lo largo de su carrera periodística. Con una visión jóven, única y sagaz, y desde una perspectiva en constante deconstrucción, nos adentra en un mundo desconocido para muchos. Así, expone una temática que nos interpela y desprende tal como explica la autora, mucho desconocimiento y prejuicio ajeno.
Nos hace pensar en los estereotipos y los prejuicios que vienen arraigados con la temática. ¿Qué significa ser refugiado? ¿Cuál es la connotación social y qué estigma conlleva? ¿Ser refugiado significa que son todos iguales? Son algunas de las preguntas que Fernanda intenta develar en este libro. Ya desde el título nos deja entrever su postura sobre el significado real de considerarse refugiado. Tal como describe Okba Aziza, “Ser refugiado es un estado, no un tipo de persona, un ser o personalidad. Es ser fuerte porque don’t give up (sic ‘no se rinde’)”. Esto puede percibirse por parte del resto de los entrevistados, la convicción de que ser refugiado, es algo más que sobrevivir, es una manera de pararse ante el mundo. Mediante diversas entrevistas, narra la historia de distintas familias refugiadas en diversos países a lo largo del mundo y nos demuestra cuán difícil es despegarse de las asociaciones que solemos hacer a las personas refugiadas.
Me encantaría poder decir que espero que las futuras generaciones lean este libro y digan: ¿Es verdad que la gente discriminaba a los refugiados? ¿La humanidad y los gobiernos apoyaban las guerras? Espero que este libro quede en el pasado, pero entiendo que las ideas que nos explica la autora, son de raíz y están arraigadas a lo más profundo de la humanidad: el deseo por sobrevivir y el derecho a tener un lugar que uno pueda llamar hogar y lo difícil que es pelear por la discriminación hacia lo desconocido.
Tal como dice la autora, este libro sirve a modo de autodenuncia, y para inspirar también el cambio. Así, ella celebra a todas aquellas personas que deciden “entregarse a la empatía”, no mirar hacia otro lado, y abren su corazón y las puertas de sus casas, para poder ayudar a aquellos que lo necesitan.
Nicole Btesh
Históricamente una gran cantidad de personas han debido tomar la decisión de abandonar su hogar. Algunos solo por un tiempo, otros para siempre. Muchas veces se piensa que es cosa de Oriente medio y/o amenazas globales lejanas, pero no. En Latinoamérica también se suceden conflictos armados.
En lo que respecta a personas migrantes y refugiadas, numerosas veces se escuchan comentarios como los siguientes: “Nos quieren quitar la pega”, “si no tienen donde quedarse a vivir, entonces para qué vienen”; “Trajeron enfermedades que no existían aquí”, Amigo/a, Colon en 1492 llego sin solicitar asilo con enfermedades infectocontagiosas: viruela, sarampión, tos ferina, gripe, difteria, peste, tifus, etc.
Cuando hablamos de un otro, a veces solemos hacerlo desde la superioridad y no desde la empatía. Es por esta razón que, cuando nos referimos a personas refugiadas y migrantes, comprendamos que existen diferencias jurídicas fundamentales entre ambas, lo hacemos desde una arista dominante, y la experiencia del privilegio de salir de casa y regresar sin problemas.
Sin embargo, estos juicios son de origen socio - cultural. Y entonces, ahora pensamos: ¿Por qué las personas tienen que ser arrancadas de su lugar y sufrir el desarraigo para vivir dignamente?¿Qué hemos hecho para generar sistemáticamente un mal vivir a quienes han tenido que solicitar refugio y/o migrado de su territorio?
Quizás, parte de las respuesta la encontramos en los relatos de No solo “Refugiados y las historias detrás del rótulo. O quizás, la respuesta está en nuestra cultura, donde encontramos estas mismas historias reales impregnadas de temor, persecución, en conflicto, violencia u otras circunstancias que perturban gravemente el orden territorial de su habitar y quienes, en consecuencia, requieren ‘protección internacional’.
En cada argumento de este libro, observarán personas con estos aspectos culturales desde su propia vivencia. Desde el lugar donde más duele la vida, ese dolor de origen socio-cultural que es arrebatado de todos los vínculos afectivos del ser humano con el entorno social y material, dónde la dinámica social depende de asilo y de una Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Dónde el ser humano pasa ser un papel firmante que permea la dignidad y la justicia.
El ser humano refugiado es una consecuencia y no una causa. Esta sociedad, junto con su historia, es la causa. La misma que ha provocado guerras y ha sido cómplice de mantenerlas, comprando y vendiendo armas para negociar la paz. Esto solo es una cruel consecuencia. El compromiso justo será entre gobiernos, ciudades y ciudadanos. Donde la dignidad sea costumbre, más que reglamentaria. Donde se pueda dormir y vivir dignamente, comer justamente y hablar fraternalmente.
“Es importante que la gente entienda que nosotros no elegimos vivir esta vida. Tenemos muchos sueños más allá, pero agradecemos a cada persona y a cada país que decide recibirnos”, Ali Mashed.
De la sociedad que soy testigo, aún seguimos dando espacios a políticas que conjeturan la discriminación como una posibilidad a patrones dominantes, la cual sesga al cambio del sistema sociocultural frente a la discriminación. Haciendo que nuestros territorios evidencien ignorancia o sean cómplices de ella.
“Yo soy como un árbol. Llegué necesitando tierra, y ahora doy fruta” , dijo Okba Aziza. Esta frase invita a seguir cada historia y argumento de vida, preguntándonos desde la comodidad del sillón ¿Qué es un refugiado para mí?
“Es muchas cosas... Si buscas la definición tradicional, es una persona que se ha refugiado en un país extranjero a causa de una guerra o de sus ideas políticas o religiosas. Pero para mí es otro humano más, que se modifica para estar con otros”.
Para mí también. Los invito a seguir leyendo.
Nicolás Morales Pizarro
La siguiente historia es una memoria de mi madre, una joven de 23 años que creció en Bagdad y que todavía se estaba adaptando a la vida de la pequeña ciudad de Duhok, Irak, cuando todo sucedió.
Mi objetivo es compartir con ustedes una de las muchas historias de aquellos que estaban protegidos por las montañas cuando la humanidad demostró su fracaso, y arrojar luz sobre la actual crisis de refugiados en el mundo. El hecho es que todos somos humanos. Nuestras luchas, y el difícil camino que mi familia y millones de refugiados en todo el mundo tienen que emprender, no nos definen. Si lo hacen nuestros valores, logros, nuestra capacidad de amar a quienes nos rodean y el coraje de dejar un lugar peligroso, aferrarnos a nuestros seres queridos y buscar un nuevo hogar.
Espero que mi historia y las escritas en este libro puedan abrir los ojos de quien las lea a otras realidades que suceden al mismo tiempo, en distintas partes del mundo.
º º º
Fue en marzo de 1991. Un día que ya no recuerdo. Mi esposo, cinco de mis cuñados, sus hijos y esposas, mi suegra y yo vivíamos en una casa de 4 habitaciones en distrito de clase media en Duhok. Ese día comenzó como de costumbre: los hombres se fueron temprano, las mujeres lavaron los platos del desayuno y se ocuparon de las tareas domésticas. Yo era profesora de inglés en la escuela primaria, pero entonces estaba de licencia por maternidad.
A primera hora de la tarde, mientras acostaba a mi bebé, escuché un fuerte estruendo. Ya no me sorprendía. También como de costumbre, recogimos a los niños, a mi suegra y nos dirigimos a la habitación del fondo. Mis sobrinos lloraban de miedo mientras las mujeres murmuraban sus oraciones. Abarrotados en una habitación pequeña, esperábamos que las bombas se detuvieran y así seguir con nuestra vida. Cuando los estruendos sesaron, fui a la cocina para ver qué estaba pasando, desde ahí tenía una hermosa vista de toda la ciudad. Las bombas caían a lo lejos y numerosos camiones pasaban por la puerta repletos de gente que intentaba huir. En ese momento supe que no era un día como cualquier otro.
Esperamos encerrados hasta la noche, cuando uno de mis cuñados entró corriendo y nos dijo que empacáramos solo lo necesario, decía que el ejército de Saddam estaba cerca de Duhok y que, si no nos íbamos, las armas químicas eliminarían la ciudad como en Halabja en 1988. Mi esposo no estaba, no sabía si alguna vez lo volvería a ver. Empaqué algunas mantas y ropa de bebé. Nos íbamos solo por un tiempo. Agarré mi bata de terciopelo rosa, regalo de mi madre después de dar a luz a mi primer hijo. También un abrigo largo verde y a mi bebé envuelto en una manta. Salí y en la camioneta de mi cuñado entró toda la familia.
Manejamos algunos kilómetros hacia las montañas. Las calles estaban llenas de autos, todos tocando bocina y gritándose unos a otros. El sonido de las bombas todavía se escuchaba en la distancia, ahora se acomodaba con el ruido de los aviones. Nos aterraba ese sonido. Sabíamos de los sucesos de Halabja en 1988 y creímos que Saddam nos perseguía como venganza por el levantamiento contra su régimen en el norte de Irak.
Finalmente, llegamos a un cuartel vacío que había sido utilizado por el ejército iraquí antes del levantamiento. Dejamos nuestras mantas e intentamos dormir, pero dormir era lo último que tenía en mente. A la medianoche, llegó mi esposo y dejé escapar un suspiro de alivio. Minutos después entraron mis cuñados a los gritos: “Tenemos que irnos, el ejército nos está alcanzando”. Las mujeres suplicaron a los hombres que las dejaran atrás y siguieran camino. Creíamos que el ejército solo los perseguía a ellos, porque estaban involucrados en el levantamiento. No podíamos salir del cuartel con todos esos niños, el frío de marzo nos helaba la sangre. Ninguno traía suficiente ropa o comida. Me di cuenta de que la situación era mucho peor de lo que esperaba. Los hombres se negaron a dejarnos por temor a que nos violaran y torturaran si nos encontraban. Comenzamos a caminar a pie por entre las montañas. Era una noche fría y oscura. El miedo nos seguía a cada paso. Marchamos sin cesar, sin descanso. Debimos haber caminado durante días. Creí que aquel viaje al infierno nunca terminaría.
Culpa de nuestra marcha interminable, mis zapatos se habían derretido. Caminamos por pueblos y regiones montañosas llenas de minas terrestres. Miles en una sola línea, un pie detrás del otro. A lo lejos escuché explosiones. Podrían haber sido minas explotando mientras la gente caminaba sobre ellas.
Cuando tenía sed, masticaba la nieve que cubría las montañas. Marchábamos por tribus. Sin embargo, por ser demasiado lenta y débil, quedé detrás de la mía. Mientras trataba de ponerme al día con la familia, vi a una mujer dando a luz en el camino, nunca supe qué le pasó. Lo que sí sé es que muchas mujeres perdieron a sus bebés allí. Las familias enterraron seres queridos kilómetro tras kilómetro y los gritos resonaban en las montañas. En ese punto, muchos habían perdido la fe, miraban hacia arriba y maldecían a Dios por haberlo llevado allí.
Después de interminables días y noches caminando, llegamos a la frontera turca. Nos dijeron que podíamos descansar allí y esperar que las fuerzas armadas nos permitieran cruzar la frontera y entrar en Turquía, donde estaríamos a salvo. Muchos intentaban avanzar pero la gendarmería turca nos retenía y se negaba a dejarnos cruzar la frontera. Incluso un gendarme comenzó a disparar a quienes intentaban abrirse paso. Muchos simplemente se dieron por vencidos y acamparon justo en la frontera, hasta que nos dejaron pasar.
“La historia es larga, te cuento el resto luego”, decía mi madre…
Rudan Balay
3
2
1